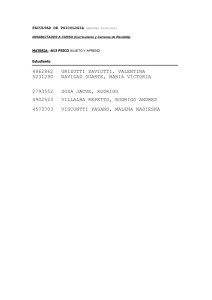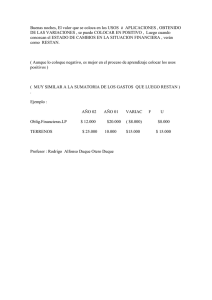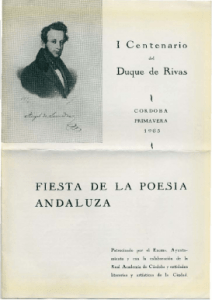DE LA HISTORIA DE LA RECONQUISTA ESPAÑOLA
Anuncio

(DOS PLIEGOS) EPISODIO HEROICO DE LA HISTORIA DE LA RECONQUISTA ESPAÑOLA kj . 1 DESPACHOS: MADRID BARCELONA Hernando, Arenal, 11. Bou de la Plaza Nueva, 13.' . , , EL CORTADOR DE CABEZAS. CAPÍTULO PRIMERO. Quién era el moro Melic y sus amores cotí una cristiana. JbLrl episodio que vamos á reterir es uno de los más terribles que r e gistran los anales de la historia,. Los hombres de más valor se llenan de admiración ante el heroísmo que revela, y sienten erizárseles e! cabello al considerar el trance horrible en que los azares de la g u e rra colocaron al personaje principal de esta narración, á quien se le puso el nombre de Oortaior de cabezas. Corría el año de 718. La derrota de los godos que abrió las puertas de nuestra España á los sarracenos cambió por completo la faz de las cosas en la Península. En poco menos de cuatro años se posesionaron de todo el territorio» y las villas y las ciudades pasaban de una extrema independencia a u n a completa esclavitud. Cuantos se oponían á las duras leyes del famoso moro Muza, Jefe supremo de todas las fuerzas sarracenas que alcanzaron la victoria en la batalla del Guadalote, perecían sacrificados bajo el hacha de aquellos verdugos. Loa cristianos, sobrecogidos de terrorj ocultaban en sus moradas la vergüenza de su esclavitud y obedecían maquinalmente las duras leyes del vencedor. „ >¥ Una hermosa noche de verano, sobre la tosca muralla del inerte de Granada, se hallaba un joven moro, apoyada la barba sobre las manos, de cüdos sobre el muro de la fortaleza, contemplando la extensa y dilatada vega, que se ofrecía á sus ojos, en bello panorama, iluminada por la clara luz de la luna* Tendría como unos veinticuatro años. Su negra y brillante barba, completamente rizada, daba un as- $ecto de juvenil fiereza á su atezado rostro, coronado por un turbante parduzco. Pendía de su cintura un corvo alfanje, tal vez teñido en la sangre de los cristianos. Era pasada la media noche. Aquel moro, por su traje y aspecto, parecía uno de los caudillos del ejército sarraceno, que algunas semanas antes se había posesionado de la hermosa ciudad de Granada. Parecía abismado en profundas reflexiones. ¿En qué pensaba? Difícil es saberlo, porque su mirada, inquieta y penetrante, parecía unas veces abarcar toda la dilatada extensión que se ofrecía á su vista, y otras permanecía clavada en una masa oscura que se destacaba á lo lejos, en el horizonte, de la que salía un punto luminoso, que brillaba como un lucero, y que debía ser una ventana. Así era en efecto. Aquella masa oscura era una gran casa, donde vivía el vencido gobernador de Granada, con su familia, todos cristianos, y cuya custodia había sido confiada al moro Melic, que era el que tan abismado en sus reflexiones se hallaba, contemplando desde el fuerte la hermosa vega granadina. El duque Flavencio había resistido valerosamente á los moros, pero falto de todo auxilio, debilitadas sus tropas, diez veces menores en número á las de los moros, se entregó prisionero para evitar que se derramara inútilmente la sangre de los cristianos, y Granada cayó en poder de Abdalaziz, hijo de Muza, á cuyas órdenes servía el bizarro moro Melic. Flavencio con su familia había sido conducido á una casa en la v e ga y vigilado por los moros aguardaba las órdenes del poderoso Maza, mientras el resto de sus soldados eran pasados á cuchillo ó degollados inicua y bárbaramente. Flavencio tenía cinco hijos, tres varones y dos hembras. Una de estas, la mayor, llamada Almerinda, era una hermosa joven de veinte años. Sus negros ojos y su exuberante belleza habían cautivado l a atención de Melic, convirtiéndole; de ; vencedor en vencido, pues el amor esclaviza á los más esforzados g u e r r e ros, sin otras armas que las irresistibles de la mirada y los encantos de una mujer llena de juventud y de gracia, Almerinda, que notó bien pronto lo que pasaba en el corazón de Melic, y que se hallaba afligida pensando en la triste suerte que & ella y á su familia les estaba reservada, procuró sacar todo el partido posible de la pasión que había inflamado el pecho del bizarro moro que los custodiaba, logrando encender más y más la llama que consumía el corazón de Melic, quien, á pesar de lo rudo de su profesión de guerrero, no era insensible á la belleza de las cristianas. Era en verdad Almerinda el prototipo de la mujer española, r a diante de hermosura, llena de majestad y exuberante de irresistible belleza. Por sus venas corría mezclada la ilustre sangre de los godos con la generosa y ardiente de los españoles. Su cabeza, coronada por una luenga y sedosa cabellera, se sostenía gallarda y cadenciosamente sobre un cuerpo tan flexible como la palmera y tan bien formado como el de las estatuas griegas. . La hermosa cristiana odiaba á los sarracenos, pero comprendiendo la triste situación en que se encontraban los suyos, disimuló, fingió, dio á sus bellos ojos una expresión candida y enloquecedora, y lo que en un principio fué para Melic una impresión agradable se trasíormó bien pronto en pasión inextinguible, devoradora, insaciable. La raza árabe es muy ardiente. Melic, de temperamento excesivamente nervioso, amó con toda la impetuosidad de la juventud. Dominado por lahermosura de Almerinda, bien pronto la tranquilidad de su espíritu estuvo á merced de aquella cristiana. Una mirada suya podía hacerle feliz ó desgraciado, humilde ó altivo, pacífico ó cruel. El duque Flavencio con toda su familia e s t a b a ! merced del impresionable moro. Allí estaban bajo su vigilancia, esperando cruel sentencia por el horrendo delito de'ser cristianos. Si abjuraban de su religión y de su fé, si rendían pleito-homenaje á la media luna, si humillaban la cerviz al terrible moro Muza, serían libres y podrían gozar tranquilamente de sus bienes bajo el nuevo orden de cosas. ', Pero Flavencio no se quería humillar. Había cumplido lealmente con su deber entregando la plaza para evitar que la sangre cristiana corriese estérilmente, y no se le podía exigir más. Todas las ciudades y todas las villas habían caido en poder de los sarracenos, era temerario resistirles, imposible el continuar una guerra de ciento contra uno, y se sometió al poder de la fuerza; pero sus convicciones eran suyas, y por nada ni por nadie estaba dispuesto á renegar de ellas. En estas circunstancias, Melic discurría sobre la terraza un medio de salvar á Fiavencio con toda su familia. Podía darles la libertad permitiéndoles que se escaparan, pero sabía bien que la,altivez del duque rechazaría este medio. Además era peligroso, y Abdalaziz, su jefe i n mediato, podía hacerle pagar con la vida la evasión de los cristianos. |Qué hacer? Melic no lo sabía, y por eso meditaba, apoyada la barba sobre las manos, de codos sobre el muro de la fortaleza. _ 0 CAPÍTULO II. Fogatas de Jos cristianos; peligro en que sé vé Melxt y de cómo le salva su amada. De pronto numerosas fogatas, esparcidas aquí y allá por toda la extensión de la vega, llamaron la atención de Melic. Aquel díalos cristianos celebraban la verbena de San Juan, el 23 de Junio. Desde que la ciudad de Granada había quedado por los sarracenos, apenas anochecía reinaba el más profundo silencio en todo el recinto y en los arrabales extramuros. Aquellas luminarias, pues, eran alarmantes, y Melic, sé dispuso á practicar con sus guardias un minucioso reconocimiento. Bajó al pió de la muralla y avanzó sólo, costeando toda la ribera del Darro, hasta llegar á la casita donde Flavencio y su familia residían. A su paso nada de extraordinario fijó su atención, pero dentro de la casa se oían ruidos confusos de armas., Llamó, y súbitamente todos los ruidos cesaron. Una vez en la estancia del duque le fué explicado el motivo de la fiesta, pero algo sin duda se tramaba contra los sarracenos, porque Melic pudo notar armaduras y efectos de guerra que no se justificaban bien con los piadosos propósitos que se le indicaban. En efecto, los cristianos hacía tiempo que conspiraban y habían señalado el día de San Juan para sorprender a l a s tropas deAbdalaziz. La aparición de tes fogatas había de ser la señal para que estallase por todas partes la rebelión. Satisfecho con las explicaciones de Flavencio, Melic, ignorante de lo que pasaba, se dispuso á regresar al fuerte, pero á los pocos pasos que dio se vio rodeado de cristianos en actitud amenazadora. Entonces lo comprendió todo, pero ya era demasiado tarde. Estaba irremisiblemente perdido. Cercado por todas partes de e n e migos, su muerte era segura, y no le quedaba más recurso que vender cara su vida. En medio de su confusión oyó la voz de Almerinda que le llamaba. La animosa joven, compadecida de su situación, quiso salvarle la vida, y sacándole de entre el grupo de cristianos que le cercaban le condujo á través de unos arbustos donde se hallaba un caballo perfectamente enjaezado.—Huye, le dijo. Ese caballo es de mi hermano mayor y solo puedes salvar tu vida escapando al peligro que te amenaza. Melic montó sobre el noble animal, picó espuelas y d e s apareció al galope. Ya era tiempo. Numerosas patrullas de cristianos subían á todo correr hacia el fuerte, sorprendiendo á los centinelas y vigías, retirándose después de cuatro horas de horrorosa carnicería. Melic, entre tanto, sobre los lomos de su caballo llegó jadeante, pálido, convulso, á la tienda de Abdalaziz.—¿Qué traéis? dijo con acento severo el orgulloso hijo de Muza.—Os traigo mi cabeza, respondió Melic arrodillándose humildemente ante su jefe. Pasada la natural sorpresa, Abdalaziz pidió detalles, y el joven m o ro, sentándose en el suelo sobre una alfombra y cruzando las piernas, refirió el terrible trance, sin omitir el detalle al cual debía su salvación. Un frío silencio le sirvió de respuesta. Permaneció Abdalaziz algunos minutos con la vista clavada en su lugarteniente, y por fin exclamó con siniestra calma:—Es una gran desgracia, que os puede costar en efecto la cabeza.,... pero no es una traición vuestra. ííabeis sido sorprendido, demasiado confiado, para que los cristianos hayan podido saciar en nuestros soldados la sed de venganza que les devora, pero no puedo negaros que vuestra situación es muy comprometida. ... Melic inclinó la cabeza en señal de resignada convicción, y el terrible Abdalaziz prosiguió diciendo:—Os estimo mucho, porque hemos hecho muchas jornadas juntos, y sé apreciar el valor y la inteligencia de que siempre habéis dado indudables pruebas, y á menos que mi padre, el poderoso Muza, no disponga otra cosa, yo por mi parte os perdono. El desgraciado moro escuchó tembloroso las, anteriores palabras. Comprendía que ellas solo envolvían una esperanfa muy remota, y murmuró débilmente;—¡Oh, si vuestro padre se entera!..,..—Os m a n dará degollar, exclamó Abdalaziz interrumpiéndole; pero eso es cuestión para después, y ya veremos de arreglarla. Melic pareció recobrar algunos ánimos con las anteriores palabras, y besó las chinelas de Abdalaziz en señal de reconocimiento.—Es n e gocio concluido, exclamó Abdalaziz, algo conmovido; si os degüellan no será porque yo haya dejado de influir en favor vuestro, pero no se trata ahora de eso. Es preciso hacer un escarmiento en esos malditos cristianos y pasar á cuchillo ciento por uno. •J El infeliz moro tembló por la suerte del duque Flavencio y su familia, pero disimuló su dolorosa emoción. Abdalaziz contiimó:—Es menester enseñarles á esos perros cómo deben tratar á los hijos del Profeta, y hacer un castigo ejemplar, terrible, que produzca un efecto saludable en esta tierra donde s e n o s niega ®1 agua y el fuego y se nos acuchilla encarnizadamente. — 8 — Algún tiemp o desp ués, una legión entera de' aguerridos musulma­ nes, con toda clase de p ertrechos de guerra, salió en dirección á Gra­ ¿iada. El hijo del feroz Muza y el desventurado Melic iban ai frente de los soldados moros, los cuales enterados ráp idamente dá ix matanza de sus comp añeros ardían en deseos de combatir y saciar en sangre ciiStiána su inextinguible sed de venganza. . I En p oco tiemp o fué salvada la distancia que mediaba entre los mu­ ros de Granada y el cuartel general de Abdalaziz. A su p asó, los sarra­ cenos encontraron numerosas p atrullas de cristianos en actitud hostil, quedando todos ellos p asados á cuchillo ó bárbaramente mutilados. Entre tanto los soldados de Melic, sorp rendidos en su sueño p or ei inesperado ataque de los cristianos, lograron rehacerse, y cuerp o á cuerpo, p almo á p almo les disp utaron el terreno. Fué aquella una hermosa y horrible ep op eya en que el valor de unos y otros no se saciaba sino con la sangre del rivalodiado. L u ­ chaban los cristianos p or la integridad y la indep endencia de su reli­ gión y su patria, y los moros p or conquistar un p aís considerado p o r las tradiciones sarracenas como el octavó p araíso, donde las riquezas, la hermosura y el amor habían sido derramados á manos llenas p or Alah y su p rofeta Mahoma. > Al amanecer todo el campo estaba sembrado de cadáveres y la de­ vastación ofrecía p or todas p artes su horroroso imp erio. Abdalaziz dio orden de que fuesen decap itados todos los caudillos cristianos que se hallaban p risioneros, y resp ecto al duque Flavencio mandó que fue­ se atado á la cola de un p otro indómito y el resto de su familia que' fuesen degollados y exp uestos sus cuerp os p ara escarmiento. Esta t e ­ rrible sentencia heló de esp anto la sangre del bravo Melic; cuya p a­ sión p or Almerinda había crecido extraordinariamente con la noble y desinteresada conducta de la joven al proporcionarle un caballo y sal­ varle de la muerte indudable que le hubieran dado los consp iradores cristianos. CAPÍTULO III. Ttrrible sentencia del hijo de Мша contra $1 duque y su familia. Mavencit- Grande era la estimación que Abdalaziz p rofesaba al gallardo moro que tan impensadamente se había dejado sorp render p Or los cristianos, y deseando hallar un modo de atenuar su grave descuido é inclinar á g — m padre el feroz Muga al perdón del bravo Melic, comisionó á ésta para que comunicase al duque Flavencio y á su familia la sentencia i'qüe había dictado y para qué fuese ejecutada á presencia suya, imaginando que esto podría ser un mérito á los ojos de Muza. Consternado quedó Melic al gerle comunicada tan terrible orden, y no atreviéndose á cumplimentarla se mantuvo perplejo un buen rato ante su jefe, que le explicó las razones que le impulsaban para confiarle semejante misión. No pudiendo negarse á obedecer, Melic emprendió triste y cabizbajo el camino de la casa donde el duque Flavencio y los suyos es~ taban prisioneros. Conmovedor cuadro se ofreció a su vista, Rodrigo, ú hijo mayor, atadas las manos á la espalda, contemplaba á su madre que estaba peinando á la hija pequeña. El duque recibía consuelos de Almerinda, y los dos hermanitos permanecían callados y tristes ante el dolor de sus padres. Melic procuró serenarse, y con los ojos bajos participó su terrible misión. Un silencio penoso, pero lleno de noble altivez, acogió sus p a labras.—Di á tu jefe, exclamó el duque, que su pentencia no nos ha hecho pestañear. Confundido Melic con la arrogancia de Flavencio, se retiró humillado, pero al salir de la estancia su mirada se encontró con la de Almerinda, llena de expresión y amargura. Aquella mirada p e netró en lo más profundo del corazón de Melic, y un sentimiento de gratitud y de amor hacia la bella joven le hizo retroceder.—Abdalaziz me ordena, dijo dirigiéndose á Flavencio, que te pregunte si quieres abrazar la religión de Mahoma.—Dile, respondió gravemente el d u que, que no me arredra la muerte, únicamente le ruego que perdone la vida á uno de mis hijos varones para que no se extinga mi raza. Melic se dirigió á la tienda de su jefe y expuso la pretensión del duque. Un gesto de profundo desprecio acogió sus palabras.—Esos perros cristianos, dijo Abdalaziz, no merecen gracia. Sin embargo, exclamó después de un momento de reflexión, no quiero pasar por tijano. Vé y dile que su petición está concedida y que la gracia recaerá sobre aquel de sus hijos que se decida á desempeñar el papel d e verdugo. IjjiAl oir esta resolución, Melic quedó aterrado. Intentó dulcificarla, pero el cruel mahometano le despidió con un gesto y le dijo:—Es i n útil que hables una palabra más; mi resolución definitiva es esa. ¿Qué hacer? ¿Cómo oponerse á tan bárbara sentencia? Melic, confttüdido y desconcertado, salió de la presencia de Abdalaziz y se diri-. — 10 gió penosamente hacia la morada de Flavencio. Durante el camino un sentimiento de profunda conmiseración se apoderó de su espíritu y resolvió facilitar la evasión de los presos y desertar para siempre «M campo sarraceno. Animado con este noble propósito se presentó á F l a vencio, y no atreviéndose á participar al duque el terrible precio al cual Abdalaziz otorgaba la gracia que le había sido pedida, propuso al duque la evasión. Una mirada de profundo desprecio acogió sus ofertas.—Solo huyen los cobardes, dijo el duque, y en mi raza no los hubo jamás. Melic i n clinó la cabeza y paseó tristemente su mirada por aquella estancia donde la muerte parecía haber sentado sus reales, y al pensar que h a bía de pasar tan poco tiempo en que aquella ilustre familia había de sucumbir, experimentó un sentimiento de piedad. El duque y sus hijos estaban abismados en tristes reflexiones y sus rostros expresaban una heroica resignación. M verle llegar, Almerinda le envolvió una mirada en que iba condensada la más profunda ansiedad. Con los cabellos sueltos y los brazos caidos, Almerinda estaba a d mirablemente, hermosa. Melic advirtió que el corazón le latía con fuerza y no pudo menos de apesadumbrarse al considerar que tan exuberante belleza iba á desaparecer en breve para siempre. El duque comprendió, por el abatimiento del joven sarraceno, qué su petición había sido negada y no despegó sus labios; su esposa, que poco antes sollozaba, serenó su semblante como para infundir en sus hijos el valor que á ella le faltaba, y Rodrigo, el hijo mayor, miraba á Melic con odio como si quisiera desafiarle. El desventurado m >ro no pudo reprimir un débil gemido de pena, y contemplando á los hermanos de Almerinda parecía escudriñar en sus semblar; tes cuál de ellos sería capaz de convertirse en verdugo de su familia. Rodrigo, el mayor, de aspecto varonil y ademán provocativo, parecía el retrato del venerable Flavencio, pero había en sus ojos cierta dulzura que parecía indicar que no tendría el valor suficiente para convertirse en ejecutor de los seres queridos que le rodeaban. Su hermanpFlavio, que le seguía, fluctuaba entre la infancia y la adolescencia. Su hermosa cabellera rubia coronando una fisonomía angelical le daba un aspecto tan candoroso, que le hacía inútil por completo para la terrible misión que podía salvarle la vida. Ramiro, el más pequeño, era un niño que apenas podía tenerse en pié. Melic, verdaderamente contristado, comprendió que ninguno ae los tres podía actuar de verdugo, y no sabiendo como salir del apnro en qtte 68 ©neontraba, decidió eonfiar á Almermda el'terrible fallo.' La Joven hizo un movimiento de horror en un principio, pero recobrando después esa energía peculiar de la mujer española, se arrojó á los pies de su padre y mirándole con expresión de indefinible ternura exclamó: -—Padre mío, la ilustre raza de los Flavios no perecerá si tenéis el v a lor suficiente para haceros obedecer por Rodrigo y todos quedaremos honrados y orgullosos de su obediencia. ' C v$El duque eonlempló con sorpresa á su hija. La esposa de Flavencio creyó por un instante que Melic era portador de noticias salvadoras, pero al escuchar la horrible confidencia que Almermda hizo á su padre, cayó desfallecida en los brazos de su esposo. Hubo un momento de profundo estupor; la frente venerable del anciano se contrajo con un movimiento de concentrada ira. Rodrigo sin haber escuchado nada presintió la horrible misión que se le r e s e r vaba, y dando un salto logró desasir sus manos atadas, y precipitándose sobre Melic lo alzó del suelo con un vigoroso impulso. Pasada lá primera impresión, el duque pareció decidirse, y con voz ronca, pero firme, exclamó:—[Rodrigo!—El joven no contestó al llamamiento de su padre, pero le miró de un modo tan extraño que parecía negarse de antemano á lo que se le iba á pedir. Sus ojos despedían rayos de furor, y toda su actitud denotaba la gran repulsión que le causaba el mandato paternal. La duquesa, abatida por el dolor, sollozaba, y los hermanitos pequeños contemplaban atónitos la terrible escena que s e desarrollaba á sus ojos. CAPÍTULO IV. Heroísmo de Almerinda y de la familia Jíaviana y tranca terrible, de Mo&rigo. D e s p u é s de un ra„o en que la horrible situación en que aquella d e s graciada y noble familia se hallaba se hubo mitigado un tanto,. Álrne-» rinda fué á sentarse en las rodillas de su hermano Rodrigo, y echándole los brazos al cuello exclamó con voz dulcísima y acento persua4 sivo:— R®drigo, hermano querido; ¡si vieras cuan agradable m e sería morir á tus manos!—El joven la miró con ojos extraviados y trató de apartarla de sí, pero ella afirmándose sobre los hombros de Rodrigo, le dijo:—¡Oh hermano mió, cuan agradecida te estaría si me conce- _ 12 — dieses el favor que te pido. De ese modo evitarías que el verdugo posara sus manos horribles sobre mi persona, y Rodrigo apartó bruscamente á su hermana y exclamó roncamenjes —¡Jamás, jamás!—Es preciso, dijo el duque concentrando toda .$u energía en la frase. Es preciso que te resignes, Rodrigo. Tu vida nos pertenece y has de sacrificarla, ya que la suerte te ha designado para ser el heredero de nuestra raza.—Sí, sí, dijo Flavio, el segundo de los varones. Si no te sacrificas, nuestra raza perecerá y,un presentimiento me dice que de ella habrá de salir algún dia el vengador de nuestra pobre y desventurada patria. Esta sencilla excitación del joven Flavio conmovió profundamente al anciano duque. Rodrigo, sin embargo, permanecía inmóvil y silencioso, sordo al deseo general de su familia, que quería perecer á sus manos antes que recibir la muerte del verdugo de los sarracenos-. La duquesa comprendió que era llegado el momento de influir en el áni-» mo de su hijo, y con los ojos arrasados en lágrimas se arrojó á los pies de Rodrigo suplicándole que accediese. Todos la imitaron, y,bien pronto el joven cristiano vio arrodillados á sus plantas á todos los s e res queridos; desde el duque Flavencio, que con su venerable cabeza cubierta de blancas canas le suplicaba accediese á tan horrible sacrificio, hasta la hermanita pequeña que elevando sus manitas parecía implorar gracia, todos parecían esperar como un inmenso beneficio que el desgraciado Rodrigo se dignase acceder. Lucha horrenda se agitaba en el interior del desventurado joven» que hubiera preferido recibir mil muertes, por horrorosas que fuesen, á la terrible eventualidad de convertirse en verdugo de los suyos. Melie contemplaba absorto aquella escena extraordinariamente trágica. Viendo el duque la indecisión de su hijo, se levantó indignado, y con acento de profundo reproche, exclamó:—¿Es posible, Rodrigo, que carezcas del valor propio de tu raza? Nó, tú no eres hijo mió. No te reCOnOZCO. |p Al escuchar la reprobación enérgica de su padre, Rodrigo vaciló, pero instantáneamente dominó sus sentimientos y dijo:—Nunca, n u n ca podré resignarme á ser vuestro matador. Siguió un silencio lúgubre.—Por la memoria de tus abuelos, exclamó la duquesa, accede, hijo «lio, yo te lo ruego. Los hermanos pequeños, llorando, pedían también á Rodrigo que obedeciese, pero éste permanecía como insensible i tan reiteradas instancias. Poco después entró un moro de aspecto repulsivo. Era el verdugo; 13 — que había de ejecutar la terrible sentencia de Abdalaziz. A su vista un extremecimiento de horror se dibujó en todos los semblantes. Melic, sin poder resistir aquella dplorosa escena, indicó con un gesto á su amada que iba á presentarse á su jefe para implorar gracia. Momentos después un pequeño destacamento de moros llevó á los prisioneros, juntamente con el verdugo, á un sitio elevado de la vega, donde había de verificarse el suplicio. Al duque Flavencio le fué conmutada la pena de ser atado á la cola de un caballo por la de ser decapitado á golpe de hacha como los demás miembros de su familia. Una vez en el lugar del suplicio, repitióse la escena de persuadir á Rodrigo á que se sacrificara y sobreviviese para que la raza ilustre de los Flaviosno se extinguiera, y tantas y tan vivas fueron las instancias que se le hicieron, que el pobrejoven en un momento de suprema resignación consintió en robar al verdugo su horrible papel. Tan pronto como Rodrigo accedió, el duque Flavencio, retratándose en su venerable rostro la más inefable de las dichas, alzó los ojos al cielo y con ademán solemne le bendijo. Acto seguido, Aimerinda, tomando el hacha de manos del verdugo, la entregó á su hermano, y le dijo después de abrazarlo:—Toma, hermano mió, quiero ser yola primera en morir. Te ruego me perdones por carecer de valor para presenciar la muerte de nuestros padres y de mis hermanitos.— Y doblando la rodilla en tierra, colocó su hermoso cuello sobre el tajo fatal, esperando de su hermano como un inmenso favor recibir la muerte de sus manos. En aquel momento oyóse el galopar de un caballo que se aproximaba. Rodrigo suspendió en el aire el hacha que había de cortar el hilo de la existencia de su hermana. Era Melic, que llegaba jadeante con la última resolución de su jefe. Los sarracenos que circundaban el lugar del suplicio, le dejaron pasar, y empapado en sudor el desgraciado moro llegó al pió mismo del tajo, sobre el que su amada esperaba la muerte. —Aimerinda, exclamó con acento suplicante. Abdalaziz te perdona la vida si consientes en ser mi esposa. La joven miró á Melic con profundo desprecio, y volviéndose hacia Rodrigo exclamó con horrible sangre tria:—Hermano mió, enséñale á ese árabe cómo mueren las cristianas. Un segundo después oyóse un golpe seco y la cabeza de Aimerinda cayó rebotando á los pies de Melic. El sarraceno retrocedió espantado, y un murmullo de horror se alzó entre los moros que presenciaban el suplicio. 1 La niña pequeña se presentó espontáneamente á ocupar el lugar de Aimerinda, y su cabeza rodó igualmente separada del tronco por el cortante filo del hacha fatal. Enseguida presentóse Flavio, y después de abrazar á su hermano colocó su cuello en el tajo, diciendo:—¡Pobre hermano mió, qué amargos días te esperan!—Rodrigo, ebrio de dolor, blandió el hacha y la cabeza de su hermano fué á reunirse con las a n teriores. Después tocó su vez al pequeño Ramiro, que penetrado de la grandeza de aquel acto se dispuso á morir dignamente. Muertos sus hijos menores, él duque Flavencio se dirigió sereno al suplicio, y mirando tranquilamente los charcos de la sangre que salía á chorros de los inanimados cuerpos de sus hijos, exclamó con orgullo: —lié ahí la sanare pura y noble con que se riega el árbol sacrosanto de la patria.—Y dirigiéndose hacia los espectadores, añadió:—Sed testigos de que bendigo á mi hijo primogénito, de cuya raza saldrá a l gún dia el reconquistador de la España cristiana. Y otorgando su b e n dición paterna hacia Rodrigo, le dijo afablemente:—Duque Rodrigo, heredero de mi raza, has cumplido como bueno, hiere sin miedo. Un momento después aquella venerable y blanca cabeza fué á reunirse con las demás. Rodrigo, cuya ruda faena no consiguió debilitar sus fuerzas hercúleas, al ver aproximarse á su madre perdió la serenidad y un extremecimienlo horrible agitó todos sus miembros. Con esa perspicacia femenina que jamás se equivoca, la noble duquesa comprendió q u e á su hijo le faltaba valor para consumar el horrible sacrificio de decapitar á su madre y que sus fuerzas se habían agotado. Rodrigo la contempló un instante con expresión de indecible espanto, y arrojando el hacha con furia, exclamó rudamente:—Madre mia, suceda lo que quiera, yo no puedo más. Era ya tarde. La duquesa, comprendiendo la horrible situación de su hijo, rápida como el pensamiento se precipitó sobre una piedra saliente y su cabeza hecha pedazos exhaló el postrer aliento, asegurando de este modo la raza de los Flavios. Un movimiento de horror se alzó en el campo sarraceno, y un hombre cayó desvanecido junto á los cadáveres de aquella ilustre familia. Era el infeliz Rodrigo, que no pudíendo soportar aquel supremo trance, se había desmayado d e s pués de consumado su heroísmo. CAPÍTULO V ¡Tuerte que tuvo Abdalaziz, batalla de Oovadonga y de la reconquista. proclamación Cuando Rodrigo volvió de su <?e.i:myo se encontró en la casa que había servido de prisión á su aesventurada familia. Un movimiento de repulsión y á la vez,de horror tenía por completo invadido el espíritu del esforzado joven. Su odio á los sarracenos llegó á ser tan extraordinario que hubiera ido á retar mil veces á Abdalaziz, pero no lo hizo considerando la sagrada misión que tenía de perpetuar su raza y c u m plir la voluntad de sus padres. Abdalaziz mientras tanto siguió sus conquistas, y recibiendo de su padre Muza los más amplios poderes, se puso al frente del nuevo orden de cosas, estableciendo su corte en Sevilla. La sensualidad fué la perdición de este príncipe, y habiéndose enamorado de Egilona, viuda del último rey godo, los suyos llevaron á mal esta pasión y lo asesinaron estando en su mezquita consagrado á los rezos árabes. Refugiados los cristianos en las fragosas montañas de Asturias, se decidieron no sólo á morir en su defensa, sino que formaron el mayor empeño en libertar del yugo sarraceno á sus conciudadanos oprimid o s . A este fin proclamaron por su rey á D. Polayo, hijo de Favila y nieto de Chindasvinto, el cual había acreditado su valor y prudencia en la batalla de Jerez, y dado á conocer su celo por la religión católica, pues llevó el fuego sagrado del cristianismo á lo más recóndito de Asturias, elevando la célebre ermita de Covadonga en unas cuevas muy inaccesibles. .El duque Rodrigo, que era uno de los caballeros más estimados del rey Pelayo, fué consagrado generalísimo de todas las tropas, y el rey, queriendo honrar su heroísmo en Granada, mandó que se le diese ©1 nombre de Cortador de cabezas, que desde entonces fué considerado como título de nobleza. Para más honrarle, el rey Pelayo le hizo cagar con su hermana Ervigia, y el noble hijo de Flavencio tuvo el conduelo de verse reproducido en un hijo que vino á ser el consuelo de su afligido padre. ,# Puesto Rodrigo al frente de un puñado de valientes, empezó la guerfa, acompasándole constantemente la fortuna á do quiera que d i - — 16 — rigió sus armas, siendo el primero y más memorable suceso la victoria de Oovadonga, á cuya batalla asistió el rey Pelayo en persona, que pudo presenciar el heroísmo de Rodrigo. Aquella célebre batalla se dio á las faldas del monte llamado A u seva, y fué tan terrible para la morisma, que puede afirmarse que h a s ta entonces no se pudo constituir definitivamente la monarquía cristiana. Los moros, mandados por Alkama y por Melic, sufrieron pérdidas enormes, siendo muy pequeñas las de los cristianos, cuya fé y devoción á la Madre de Dios les proporcionó tan brillante triunfo. El duque Rodrigo no podía soportar, sin embargo, el recuerdo t e rrible de la ejecución de su familia, y cuando ya su hijo estuvo crecido, y habiéndose quedado viudo, se retiró á un monasterio donde acabó sus días en actos de piedad y mansedumbre. Andando el tiempo, su raza fué extendiéndose lucida y fuerte por toda la España cristiana, y de ella salieron esforzados capitanes que dieron días de gloria á la patria y justificaron plenamente las predicciones de Flavencio, puesto que llegó á ser tradicional el valor de t o dos ellos en las batallas contra los moros, de las que jamás saSe^on rencidos» FIN.