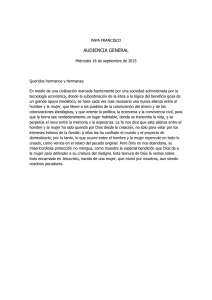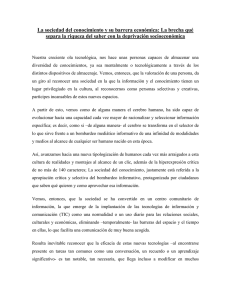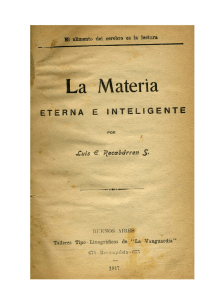Jesús, de un modo solemne, nos manifiesta en el Evangelio de hoy
Anuncio

PATERNIDAD – MATERNIDAD, PARTICIPACIÓN EN EL PODER CREADOR DE DIOS Jesús, de un modo solemne, nos manifiesta en el Evangelio de hoy: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. De esta suerte, el Señor nos está hablando de dos caminos que tiene el hombre ante sí: el camino de la vida y el camino de la muerte. El hombre puede decidir hacia qué camino ir, y nuestra civilización nos muestra, con crudeza escalofriante, la facilidad con la que los hombres eligen el camino de la muerte, la cultura de la muerte. Y no obstante esto, todos estamos llamados a la vida, pues todos somos hijos de un Dios de vida, de un Dios que vivifica la creación, que da la existencia a cada ser humano que viene a este mundo, de un Dios que da la vida eterna a quien se acerca a Cristo. Por ello dice el salmo: Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. Por otro lado, parecería que el hombre se encuentra condenado a no tener perspectiva más allá de la cultura de la muerte. Con verdadera angustia vemos cómo crece en nuestra patria el narcotráfico y el consumo de drogas, vemos cómo se ha sentado en nuestro país el alcoholismo, vemos cómo el hambre se apodera de grandes regiones, vemos cómo aquellos que deberían promover la salud están promoviendo, muchas veces, verdaderas ruletas rusas, ruletas de muerte, ofreciendo la salud sabiendo que ahí hay un gran peligro. Con frecuencia, vemos al hombre abocarse al túnel de la destrucción, como única salida para sus problemas existenciales, como si no hubiese nadie que velase por él, como si estuviera solo en un universo que girara indiferente a su dolor. No es así. Dios se preocupa del que sufre, del que se encuentra en el valle de la muerte, del que no tiene otra perspectiva que la muralla de la destrucción. ¿No se escucha en muchos corazones de hoy el grito del profeta Elías en el desierto?: Elías se sentó bajo un árbol de retama, sintió deseos de morir y dijo: "Basta ya, Señor. Quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres". ¿Y no es la respuesta de Dios un alivio para el dolor de su alma?: "Levántate y come, porque aún te queda un largo camino". Dios actúa de esta manera, porque es un Dios de vida, no un Dios de muerte; porque es un Dios que se acerca al que no tiene ya ninguna esperanza humana, y jamás lo deja decepcionado: porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. La vida no es un don de Dios, es el don de Dios, porque está en la base de todos los otros dones. Es el don sin el cual ni la libertad, ni la inteligencia. ni la utilidad, ni la riqueza, valen nada. La Escritura nos presenta a Dios en su relación con el hombre ofreciéndole dos dones: el primero, su propia vida humana y, el segundo, la posibilidad de colaborar con Él en la transmisión de la vida a otros seres humanos. Son muy conocidas las palabras del primer libro de la Biblia, el Génesis: "Y los bendijo Dios y les dijo: 'Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla" (Gen 1, 28). En medio de la disyuntiva que el hombre de hoy tiene, de dirigirse hacia una cultura de la vida o hacia una cultura de la muerte, Dios nos recuerda que Él ha creado a la pareja humana a Su imagen y semejanza. para hacemos ver que el ser humano es un camino de vida para otros. El hombre y la mujer, los únicos seres en toda la creación que tienen en su naturaleza la imagen de Dios, son una señal de que Dios busca, en todo momento, ser vida para el hombre. Por ello Él, en su poder de Creador y Padre, lleva a la perfección la obra de la creación del hombre y de la mujer, llamando a los esposos a una especial participación en su amor creador, mediante su cooperación libre y responsable en la transmisión del don de la vida humana. Qué dignidad tan grande tienen los padres al poder dar la vida a sus hijos, al ser para ellos manifestación de la bendición del Dios de la vida, pues el cometido fundamental de la familia es el servicio a la vida, es decir, realizar a lo largo de la historia, cada uno de la propia historia, la primera bendición que el Creador entregó al ser humano, cuando le dio la posibilidad de colaborar con Él en la generación de la imagen divina de hombre a hombre. A veces, los hombres nos sentimos orgullosos por las cosas materiales que hemos hecho, porque sentimos que nos acercan a Dios. y nos olvidamos que el modo más maravilloso con el que los esposos se acercan a Dios, con el que son en cierta manera "más imagen de Dios", es a través del don de la vida a los hijos, a través del don de la vida física y del don de lo que constituye la vida espiritual: la educación, los valores, las virtudes y, de modo sublime, el que los hijos aprendan a conocer a Dios a través de sus padres. Sin embargo, hoy día se percibe en algunas parejas el miedo a dar la vida a los hijos. Es cierto que, en muchos casos, hay detrás de ello razones muy convenientes de salud, de economía, de equilibrio conyugal. Pero en otras ocasiones, cuando los matrimonios se cierran en sus comportamientos conyugales a la vida, ¿no será porque su mismo corazón ya está cerrado a la vida, porque no se sienten cooperadores del Dios de la vida, porque les da miedo dar la vida? Cuántas veces, en muchos comportamientos de control de la natalidad, hay una visión de muerte. Se ha muerto el amor, se ha muerto el sentido del para qué vivimos, se ha muerto la generosidad para seguir esforzándose en las dificultades, se ha muerto la ilusión por dar a otros seres humanos, a los propios hijos, lo más valioso que unos padres pueden dar. Ciertamente que no estamos promoviendo un comportamiento irresponsable en la transmisión de la vida, respecto al número de hijos que una pareja debe tener, sino la necesidad de un serio examen de conciencia, de una exigente revisión del propio corazón, para ver si es un corazón de vida, o ya es un corazón de muerte. Quizá pudiera acontecer, por la mentalidad actual, que ya no valoremos tanto lo que es el don de un hijo, lo que es una vida humana. Con frecuencia se ven los hijos como una carga, un problema que hay que solucionar en la vida. Se calculan según los pesos y centavos que va a costar el sacarlos adelante, se valoran de acuerdo con el trabajo que va a suponer educarlos. ¿No sería esto una señal de que habríamos dejado de ver al hijo como la persona que es, para reducirlo a un recurso que hay que cotizar previamente, para ver si merece la pena o no usarlo? ¿No lo habríamos deteriorado hasta especular con él, como quien va a comprar un coche, o quien va a hacer una casa o, a veces, tristemente, como quien considera si adquiere o no una mascota para su hogar? Es cierto que los hijos cuestan, que su educación no es fácil, que sacarlos adelante supone un esfuerzo heroico para los padres, sobre todo cuando no se quiere soltarles simplemente en la vida, sino darles una buena educación, unas posibilidades para que puedan desarrollar su existencia de un modo mejor de como nosotros la hemos desarrollado. Es algo muy claro, en la mentalidad del hombre y de la Iglesia Católica, que la fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que se amplía y enriquece con todos los frutos de vida moral, espiritual y sobrenatural que el padre y la madre están llamados a dar a los hijos y, por medio de ellos, a la Iglesia y al mundo. Pero al mismo tiempo, hemos de ser sinceros para decir que, en muchos hogares, se ha renunciado a todo lo que pueda ser difícil, como si en la vida sólo valiera la pena lo que va a ser fácil. Con todo, para otras cosas, vemos que no somos así, y no por ello damos marcha atrás. Cuántos ejemplos podríamos poner de algo que cotidianamente realizamos: sacar adelante un país no es fácil, pero con la cooperación de todos hay que hacerlo. Levantar una empresa no es fácil, supone mucha renuncia, mucho sudor, pero hay que hacerlo para no perder los empleos. Vencer una enfermedad no es sencillo, pero ponemos todo lo que está de nuestra parte para no ser derrotados. La práctica profesional de un deporte no es sencilla, pero a base de tesón se logran los triunfos. ¿Por qué no lo hacemos para la familia, para sacar adelante a los hijos? ¿Por qué los hijos no entrarían en la categoría de aquello que, como el país, el trabajo, la salud, el deporte, merece la pena dedicar toda una vida a dar lo mejor de sí? A lo mejor, como en la mayoría de las cosas humanas, lo que está enfermo, en nosotros, es la capacidad de amar. Posiblemente, nuestro espíritu se ha dejado contagiar de la enfermedad del egoísmo, del odio, de la cerrazón y, como dice san Pablo, necesitamos desterrar de nosotros la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sin duda, que lo que nuestra sociedad necesita es una gran dosis de bondad de corazón que nos permita realizar las palabras del apóstol: Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Por eso, todos estos domingos en que nuestras reflexiones sobre la familia nos preparan para el Segundo Encuentro del Santo Padre Juan Pablo II con las Familias en Río de Janeiro, son también momentos para muy serias revisiones de nuestro modo de actuar en nuestra familia y en nuestra vida diaria. Sin duda, queridos hermanos y hermanas, que el cultivo del amor auténtico entre los esposos y el esfuerzo para obtener una verdadera vida familiar desde nuestros hogares son la mejor medicina para conseguir la fortaleza de espíritu que permite colaborar con el Dios de la vida, a fin de que nuestra sociedad dirija sus pasos, no con el recelo que nace del egoísmo y que busca excluir a los demás, porque los ve como enemigos, sino con la confianza que se hace responsabilidad para enfrentar la vida, dando un valor adecuado a cada persona que encontramos en nuestro camino y, de modo particular, a quienes son o pueden llegar a ser parte de nuestra familia.