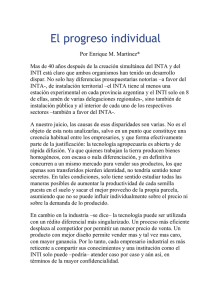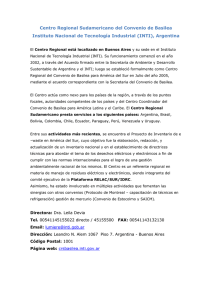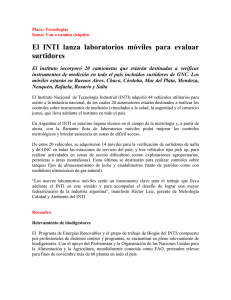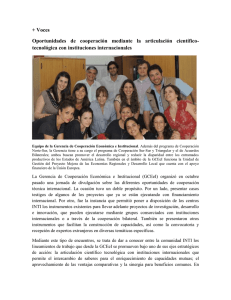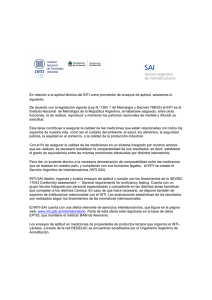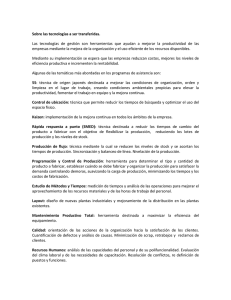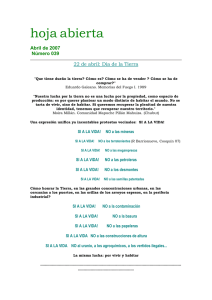El tercer Estado
Anuncio

Publicación Mensual Nº 32 • Septiembre de 2005 Instituto Nacional de Tecnología Industrial Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa Ministerio de Economía y Producción Invitación de la gente del INTI al diálogo sobre la relación entre la tecnología y la calidad de vida de los argentinos. SUMARIO EDITORIAL El tercer Estado. Pág. 1 Productos eléctricos: seguridad a la vista Se ha hecho obligatorio el uso de un sello que identifique la seguridad ante los consumidores. Los diferentes tipos de certificación. Pág. 2 Aceite de oliva argentino: leyenda y actualidad del principal productor de América del Sur Jornadas sobre determinación de la calidad. Pág. 3 Nuevos sabores para el vino Experiencia de vinificado de frutas finas en San Martín de los Andes. Pág. 3 Responsabilidad Social Corporativa. Un caso paradigmático Informe y recomendaciones de la consultora internacional Business for Social Responsibility a partir del “caso Esquel”. Pág. 4 Requisitos para obtener la “Licencia Social para Operar” Condiciones que una empresa necesita para obtener el consentimiento de la comunidad. Pág. 4. Responsabilidad Social Científico-Técnica ¿Y por casa cómo andamos? Una reflexión a partir del mismo caso. Pág. 5 Vientos de cambio Expo Eólica 2005. Rawson, Provincia de Chubut. Pág. 5 Lo que el viento se trae...energía eólica: una oportunidad para el desarrollo industrial argentino. Pág. 6 y 7 Novedades INTI. *La Argentina ingresó al “club mundial de calidad”. *Socios por un día. *Exclusivo portal de compras para empleados del Estado. Pág. 8 Cursos y Seminario del INTI. Pág. 8 NO©copyright Todos los materiales del Saber Como son propiedad pública de libre reproducción. Se agradece citar fuente Participe en la versión on line interactiva: www.inti.gov.ar /sabercomo / Lo que el viento se trae... una oportunidad para el desarrollo industrial argentino EDITORIAL El tercer Estado Por Enrique M. Martínez* Necesitamos reflexionar sobre las relaciones al interior del Estado. Los conflictos en hospitales o en la docencia no son los únicos, pero debemos admitir que son dolorosos, se asocian con sentimientos profundos a los que se hace a veces muy difícil ordenar y convertir en ejes racionales. Es una reiteración de la conducta humana construir alternativas falsas frente a situaciones traumáticas. Me he preguntado muchas veces por qué nos cuesta tanto avanzar – y tantas veces fracasamos – al construir escenarios para superar situaciones injustas. Una y otra vez la explicación surge de aquella frase del pedagogo brasileño Paulo Freire, tan simple y clara a la vez: cuando el dominado busca liberarse, es usual que solo tenga como referencia la conducta y los valores del dominador. Es decir, una situación no deseada –concretemos: el capitalismo salvaje– no se caracteriza solamente por la explotación, la marginación de millones y la falta de oportunidades. También se caracteriza por un conjunto de valores que definen la habitualidad de la relación entre los seres humanos en ese sistema. En el capitalismo salvaje, quien manda tiene un margen amplio de arbitrariedad en sus decisiones. Este “derecho” forma parte de la caracterización hasta física del explotador. En ese contexto, resistirse es, ante todo, no hacer. No hacer lo que la arbitrariedad del otro determina. Y si es posible, mientras la relación no cambie, no hacer nada, porque toda acción positiva sería a favor del explotador. Cuando aparecen condiciones para cambiar las cosas, en la memoria colectiva hay solo dos conductas a elegir: ser arbitrario o resistir la arbitrariedad, casi siempre con la invitación a no hacer. No es sorprendente –no debería serlo– que cuando pasamos de resistir a conducir, muchos de nosotros seamos automáticamente arbitrarios. Y cuando permanecemos en situaciones de subordinación, nuestra única respuesta ante la discrepancia sigue siendo no hacer. En la función pública estas conductas también se dan, son mucho más controvertidas y tienen una historia aún más compleja. En efecto, sin retroceder mucho en el tiempo, nuestro país ha tenido durante los últimos 30 años gobiernos que –en forma militante o en forma pasiva y resignada– han reducido la capacidad del Estado de promover e implementar una mejor calidad de vida comunitaria. El modelo de sociedad defendido ha sido el que el capitalismo salvaje pudiera construir. Se ha producido por tanto una dramática paradoja. En todo ámbito público –sea de definición política, como un Ministerio o de prestación de servicios, como un hospital o, por qué no el INTI– quien condujo ha sido arbitrario. Con la misma arbitrariedad vigente en una empresa privada, con una lógica que conduce casi inexorablemente a que el organismo se pone a disposición del beneficio personal. Y los conducidos han centrado su atención en conseguir su continuidad como empleados –la pelea por la estabilidad– y en resistir a través de no hacer. En muchos de esos años fue necesario defender el más elemental derecho a no ser echado porque sí. Ley tras ley se forzaron retiros voluntarios, pases a disponibilidad y toda treta posible para el achique. En definitiva: el Estado operó como una organización privada. De las peores, porque hay muchas empresas, de toda dimensión, que tienen mucho mejores relaciones laborales que las que se hicieron usuales en el Estado argentino. ¿Y hoy? Queremos un Estado distinto. ¿Qué es un Estado distinto? Ante todo: un órgano se define por su función. El Estado que no queremos tenía la función –insólita– de hacer desaparecer el Estado. Casi lo logra. ¿Y el qué queremos? Como un todo, el Estado debe administrar los conflictos sociales buscando mejorar la calidad de vida general. Cada unidad operativa, en consecuencia, debe generar políticas (en la administración central) o aplicar esas políticas y brindar un servicio público (el resto). El Estado que queremos debe hacer, no deshacer. Si se admite este marco, se hace clara la posibilidad de contradicciones entre el fin institucional –brindar un servicio a la comunidad– y aspectos de la vida cotidiana al interior de cualquiera de las instituciones públicas. Pongámoslo de esta manera: Si quien conduce es arbitrario –por inercia cultural– y los conducidos resisten a partir de no hacer – como hasta ayer-, el fin institucional no se cumple. Hasta ayer, francamente, no era posible considerar éste como el problema central. Nuestro drama nacional marcaba otras urgencias. ¿Y hoy? Creo que sí. Creo además que es urgente hacerlo. Continúa página 2. Página 2 • Septiembre de 2005 Puestos a resolver el problema, con toda la buena voluntad, hay soluciones aparentes y soluciones auténticas. Una solución aparente pasa por creer que el cambio de una sola parte consigue el cambio total. Me explico con un ejemplo: Si quien conduce busca como objetivo único no ser arbitrario, puede que el resultado que consiga sea dejar de ser conducción, mas que asegurar el cumplimiento del fin institucional. En efecto; la cultura dominante es tan fuerte que quien se limite a atender los reclamos de los conducidos puede que se encuentre sólo con temas de la antigua resistencia que no tienen en cuenta un efectivo cumplimiento del fin institucional. En el límite, el tema dominante puede llegar a ser que la conducción la ejerzan los conducidos, pero siempre en términos de los viejos valores. Sólo se conseguiría cambiar la arbitrariedad de dueño. La solución auténtica es difícil porque necesita que se actúe en todos los planos simultáneamente. A mi criterio, quien conduce – casi diría, obviamente – debe alejarse de toda arbitrariedad. Pero a la vez que rechaza ese modelo de conducta, debe plantear la búsqueda de consensos – ante todo y sobre todo - para el efectivo cumplimiento de los fines institucionales, reclamando de los conducidos que los reclamos se encuadren en esa meta superior. La jerarquización de metas- primero la función – es la esencia básica de un Estado digno. Por supuesto que todo se vincula, porque una conducción inadecuada o conducidos mal pagos o desmotivados afectan con fuerza a la función, pero fijar un orden de prioridades parece ser el primer paso para comenzar a cambiar la historia. Reiterando. Se ha repetido hasta el cansancio que la empresa privada busca la rentabilidad y si ésta no existe, no existe la empresa. Del mismo modo, debiéramos repetir y repetir que el sentido de la función pública es brindar un servicio comunitario y sin éste aquella pierde todo fundamento. ¿Qué pasa si asumimos esta idea en plenitud? Quienes conducimos cualquier área de gobierno debemos abocarnos de lleno a optimizar la calidad del servicio que nos toca brindar. Parte sustancial de esa responsabilidad pasa por asegurar condiciones de trabajo y salariales dignas para los integrantes de cada Institución. Nadie puede escudarse en el hecho de que no se puede hacer nada para mejorar la situación heredada, a causa de que la decisión sobre esto supuestamente no pase por quien administra un ente. En ese caso hay que irse, porque se estaría siendo tributario del viejo Estado, el que sirvió sólo para sus cúpulas mientras se lo destruía. Sin la gente no hay servicio. Sin servicio no hay Estado. Quienes son conducidos, a su vez, deben entender – y es necesario hacerles entender – que el centro de su interés no puede ser la confrontación con la conducción, como fue la rutina de tantos años y como suele ser irremediable en buena parte de la actividad privada. Un gremio estatal que reclama sólo sobre condiciones laborales y omite toda referencia al servicio que se brinda y cómo mejorarlo, equivoca el sentido estratégico de la pertenencia al sector público. Trabajar en el Estado no es meramente vender la fuerza de trabajo. Es trabajar para sí y para la comunidad. Ambas facetas deben ser satisfechas. Cuando atendemos una sola, algo anda mal. Cuando no atendemos ninguna de las dos, volvemos al pasado y destruimos el Estado. En definitiva: ¿qué hacer? Se habla todo el tiempo de construir un nuevo Estado. Esto no quiere decir construir nuevos organigramas. Quiere decir instalar nuevos valores. Arriba, abajo y en el medio. En todo el ámbito. En definitiva: un nuevo Estado será aquel donde los valores asumidos por sus integrantes sean distintos, prioricen la función pública colectiva y de allí deduzcan cómo debe desempeñarse quien conduce y cómo quien es conducido. ¿Cómo se hace? Alguien tiene que romper el círculo vicioso del pasado, con el modelo de conductas de cada parte que tanto mal nos hace. Casi seguramente, deben ser las conducciones, ya que los ámbitos gremiales tienen más inercia y les cuesta más concretar cambios. Pero el desafío es difícil. Es cambiar uno y ayudar al otro a cambiar, construyendo en ese proceso un sistema de valores nuevo: el del servidor público, que pocos puntos – o ninguno – tiene en común con los valores del capitalismo salvaje. *Presidente del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) Productos eléctricos: seguridad a la vista A partir de julio se ha hecho obligatoria la utilización de un sello que identifique su seguridad Desde el año 1998 se ha establecido que los productos eléctricos cumplan con requisitos mínimos de seguridad mediante la Resolución N° 92/98 de la ex-Secretaría de Industria, Comercio y Minería. La misma establece la certificación obligatoria como forma de asegurar el cumplimiento de los requisitos de seguridad. El comienzo de su aplicación fue gradual, aumentando las exigencias hasta hacer obligatoria la certificación de todos los productos, estando hoy en estado de régimen permanente. A partir de julio de este año, se ha hecho obligatorio que todos los productos certificados exhiban el sello de seguridad de Argentina para permitir a los consumidores una más fácil identificación de aquellos productos que cumplan con los requisitos de seguridad. Existen tres sellos correspondientes a los diferentes tipos de certificaciones permitidas para seguridad eléctrica: -Certificación de tipo: se realizan ensayos sobre unidades representativas de un producto dado (ensayo de tipo), seguido de un control (vigilancia) que consiste en ensayos de verificación de muestras tomadas en el comercio y en fábrica. -Certificación por marca de conformidad: esta es la única que permite que el producto exhiba el sello de seguridad de Argentina junto al logo del organismo de certificación. Es más amplia ya que asegura la uniformidad de todos los productos certificados. Además del ensayo de tipo, se evalúa el sistema de calidad de la fábrica, seguidos de un control que también tiene en cuenta la auditoría del sistema de calidad de la empresa y los ensayos de verificación de muestras tomadas en el comercio y en la fábrica. -Certificación por lote: se realiza sobre muestras representativas tomadas en cada lote fabricado o importado. La toma de muestras se realiza en función de la dimensión del lote presentado y de la información disponible que acredite su homogeneidad. Estos sellos de seguridad Argentina se utilizan no sólo en equipos y materiales eléctricos sino también en otros productos que deban cumplir requisitos mínimos de seguridad como juguetes, encendedores, bicicletas infantiles, etc. Sello de certificación por marca de conformidad. Los otros dos llevan una “L” o una “T” según corresponda a certificación de tipo o lote. Los productos que deben estar certificados se establecen en la Resolución 76/2002 de la Secretaría de Competencia, de Desregulación y la Defensa del Consumidor e incluyen a equipos y aparatos eléctricos y electrónicos cuyo consumo no supere los 5 kVA, los materiales y aparatos eléctricos y electrónicos cuya corriente nominal no exceda los 63 A, los cables y conductores eléctricos, los equipos de generación de energía eléctrica de hasta 5 kVA de potencia nominal, los materiales para instalaciones de puesta a tierra y dispositivos de protección de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones contra sobretensiones causadas por fenómenos naturales y los productos eléctricos destinados al tratamiento de la piel, con independencia de su consumo. Dicha resolución excluye a todo material y equipamiento específicamente diseñado para su uso exclusivo en automotores, embarcaciones, aeronaves, ferrocarriles y otros medios de transporte. Además, hay varias excepciones como el equipamiento para diagnóstico, tratamiento y prevención de uso médico, odontológico y de laboratorio, y el equipamiento para producción de bienes en procesos industriales que requiera la operación de personal idóneo en materia eléctrica. También los productos que se alimentan con una tensión inferior a 50 Volts (50 V) mediante pilas, baterías o fuente de alimentación externa están excluidos de cumplir los requisitos de certificación, exceptuando las luminarias y sistemas de alimentación para luminarias alimentados a través de fuentes conectadas a redes de más de 50 V de corriente alterna, las lámparas dicroicas y sus portalámparas, las herramientas portátiles manuales, los electrificadores de cercas y los electro estimuladores musculares que complementan la actividad física. Seguridad eléctrica avalada por el INTI El INTI está reconocido para funcionar como Organismo de Certificación y como Laboratorio de Ensayos para Seguridad Eléctrica. Además, como Organismo de Certificación está acreditado ante el OAA (Organismo Argentino de Acreditación) y como Laboratorio ante el UKAS (Servicio de Acreditación del Reino Unido). Además de prestar servicios a toda la industria en materia de certificación y ensayos, tanto para productos destinados al mercado interno como para exportación, trabaja en conjunto con organismos de defensa del consumidor como ADELCO, el cual compra productos del mercado para luego ser enviados a los laboratorios del INTI para realizar los ensayos correspondientes. A raíz de estos ensayos se ha detectado que en ocasiones esos productos no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad. Tal es el caso de los ensayos realizados por el Centro de Electrónica e Informática del INTI en estufas de cuarzo adquiridas por ADELCO en diversas casas de electrodomésticos locales. Los ocho modelos de estufas de cinco marcas nacionales que fueron analizados no superaron los ensayos de seguridad. Si bien los mismos soportaron el ensayo de corriente de fuga, que verifica que la corriente que puede pasar a través de una persona que entra en contacto con el equipo no supere los niveles de seguridad, y el ensayo de tensión resistida, que comprueba la protección que brindan los materiales aislantes, no fueron capaces de cumplimentar otros ensayos. Por ejemplo, los de construcción adecuada, la accesibilidad a partes peligrosas, la potencia, el calentamiento -que si es superior al especificado puede deteriorar los materiales aislantes-, la puesta a tierra, la resistencia al calor anormal y al fuego y el marcado e instrucciones de uso para el usuario. Los motivos por los que dichos productos pudieron estar a la venta pueden ser variados, desde no disponer de la certificación correspondiente a tener una certificación deficiente o porque dicho producto, si bien fuera adecuado al momento de certificarse, luego hubiera variado constructivamente. Para prevenir este tipo de situaciones el INTI, además de brindar asistencia técnica a la industria sobre los requisitos de seguridad que deben cumplir los equipos, también se involucra y participa técnicamente en peritajes judiciales relacionados con el tema; colabora con otras dependencias del gobierno, como ser en la capacitación de los inspectores que controlan los productos en el mercado como también en el ensayo de productos del mercado y en la verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad de los mismos. Contacto: Silvia Díaz Monnier, [email protected] Página 3 • Septiembre de 2005 Aceite de oliva argentino: leyenda y actualidad del principal productor de América del Sur Cierta o no la leyenda, lo que sí se sabe fehacientemente es que la actividad olivícola argentina se inició en 1562 cuando Don Francisco de Aguirre plantó los primeros ejemplares que trajo del Perú en las tierras áridas de Cuyo que le recordaban a su España natal. Pasado y presente de la producción olivícola en nuestro país El consumo interno de los productos del olivo comenzó a aumentar hacia fines del siglo XIX con la llegada masiva de inmigrantes latinos que trataron de mantener sus comidas típicas. Arauco: una variedad de origen nacional. Hacia fines del siglo XVII el Virrey del Perú ordenó arrancar todas las plantas de olivos del territorio de su Virreinato para evitar la competencia con España. Así fue que las cuadrillas reales comenzaron a eliminar las plantas a golpe de machete. Sin embargo, cuenta la leyenda que una anciana de la villa de Aimogasta, actual territorio de la provincia de La Rioja, cubrió con su poncho una pequeña planta que al pasar desapercibida se convirtió en la única sobreviviente de las plantas de olivo en estas latitudes del nuevo mundo. Con el correr de los años, de esta única planta se obtuvieron los brotes necesarios para repoblar la zona. Así surgió una nueva variedad de olivo que recibió el nombre de Arauco, en reconocimiento al departamento homónimo en que se originó. En la década del 70, el sector productor de aceite de oliva ingresó en un período de crisis que duró más de dos décadas. Entre las razones, pueden señalarse el crecimiento de la producción de aceites de semillas –de costos más económicos y de excelente calidad- sumado a una noción errónea del aceite de oliva como producto poco saludable debido a su “supuesto” alto contenido de colesterol. Esta realidad condujo a un programa de recambio varietal durante el cual las variedades aceiteras fueron reconvertidas en variedades productoras de aceitunas para conservas, ya que estas últimas mostraban un mercado en aumento sostenido. Hacia principios de la última década la realidad volvió a cambiar y el olivo pasó a ser nuevamente una actividad rentable. El aumento de los precios internacionales, la reducción sostenida de la producción en la cuenca del Mediterráneo, el compromiso de reducir los subsidios en la Unión Europea y la posibilidad de aplicar la ley de diferimiento impositivo -que contempla que las empresas de cualquier sector puedan diferir el pago de impuestos nacionales para realizar inversiones en el sector agropecuario- ubicaron al olivo en una situación de privilegio. Estas condiciones propiciaron un proceso de expansión. Con la aplicación de dicha ley se plantaron olivos en regiones donde anteriormente era imposible por la envergadura de las inversiones que involucraban. Fue así que ingresaron al circuito productivo los valles áridos de La Rioja, Catamarca y San Juan. Por otra parte, en los últimos años el consumo interno de aceite de oliva se quintuplicó al pasar de 0,03 kg/hab. en 1990 a 0,150 Kg/hab. en 1999. Se espera que en el año 2006 el consumo interno llegue a los 0.450 Kg/hab. En la actualidad, Argentina es el principal productor de aceite de oliva de América del Sur y, de concretarse las plantaciones comprometidas por la ley de diferimientos, se convertiría en uno de los primeros diez productores mundiales. Las perspectivas son alentadoras, sin embargo falta todavía superar algunos inconvenientes. Si bien el aceite elaborado en el país es de excelente calidad, aún no se realiza la clasificación organoléptica como en los países líderes. Además, debido a que la olivicultura moderna en nuestro país se estableció en zonas que tradicionalmente no producían aceite, se desconocen las características de los distintos tipos que hoy se elaboran. Esto representa un problema importante al momento de comercializar debido a que las normas internacionales son sumamente estrictas en los parámetros físicos y químicos, pudiendo catalogar de “adulterado” a un aceite de oliva genuino cuando presenta algún cambio en su composición con respecto a los es- tándares internacionales. En este sentido, los actores vinculados con el sector plantean como una necesidad imperiosa la caracterización sistemática de los aceites que se elaboran en la Argentina. Para fortalecer el potencial exportador Con este propósito en la mira, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) organizaron las Jornadas “Los aceites de oliva de la Argentina: actualización en la determinación de su calidad”. Precisamente, el objetivo del encuentro fue reunir a los grupos que actualmente realizan actividades de tipificación del aceite de oliva para unificar criterios de estandarización y compatibilizar metodologías de determinación de los parámetros principales que permiten caracterizar y clasificar los aceites de oliva vírgenes y extra vírgenes de origen nacional. En dichas Jornadas participaron distintas delegaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las Universidades de Cuyo, Mendoza, Catamarca, Córdoba y el Sur, junto a entidades de distintos puntos del país relacionadas con el sector olivícola. La homologación de los ensayos de acuerdo a las normas establecidas por el Consejo Olivícola Internacional (COI) permitirá aumentar significativamente la competitividad de las exportaciones argentinas en este rubro. En este sentido, también el INTI, a través de su sistema de Centros, ofrece una amplia variedad de servicios para asistir a la industria olivícola en todas sus fases de producción. Contacto: Lucía Tomada [email protected] Nuevos sabores para el vino Elaboración de vinificados a partir de frutas finas en San Martín de los Andes Un productor de frutas finas, dueño de una dulcería de la ciudad de San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén, se acercó en noviembre del año pasado a la Coordinación Patagonia del INTI interesado en recibir asistencia para la elaboración de un vinificado de frutas finas que venía experimentando sin éxito. levadura, ya que con el tiempo vuelve a enturbiarse con el riesgo de que resulte con mal sabor y quede afectado por enfermedades u otros defectos. En el método casero, esto se realiza sifonando el vinificado con una manguera desde los toneles hacia otros contenedores limpios, cuidando que la misma no llegue al fondo. El trabajo consistió, en primer lugar, en realizar un relevamiento de recetas para poder identificar proporciones y métodos de elaboración y en base a estos datos adaptar una fórmula a la materia prima y la infraestructura disponibles del productor. Se decidió entonces elaborar vinificado de cassis, de corinto, una variedad MIX compuesta por una mezcla de tres grosellas, y por último uno de frambuesas. El INTI brindó asistencia técnica para todo el proceso de elaboración y se ocupó además de la adaptación de algunos materiales necesarios para tal fin, como por ejemplo, la conversión de tambores plásticos en fermentadores. Maduración y embotellado Luego del primer trasiego concluye la etapa de fermentación y comienza la de maduración en la que el vinificado progresará en su desarrollo. Además, se hace un segundo trasiego para asegurar la mínima presencia de residuos en suspensión y permitir que madure en condiciones óptimas. En esta fase se producen transformaciones importantes que le confieren las características finales al vinificado. Con la ayuda de varios establecimientos gastronómicos se recolectaron 130 botellas, se pidió prestada una encorchadora y se compraron corchos nuevos. Finalmente se procedió al embotellado y a la muy bienvenida degustación. El vino es el resultado de la fermentación alcohólica del mosto de uva, es por eso que denominamos “vinificado” a la bebida realizada. Este proceso implica que los azúcares naturales de la fruta se convierten en alcohol y dióxido de carbono por la acción de levaduras. A continuación se detallan algunas de las principales etapas del procedimiento que resultó en la producción exitosa de este tipo de vinificados: Macerado y prensado de la fruta Una vez recolectados los frutos y establecidas las proporciones a utilizar, la fruta fue trozada y sometida a una prefermentación. Este proceso rompe las células provocando la destrucción de las pectinas y Chacra en San Martín de los Andes donde se elaboró la bebida otras sustancias mucosas. Las enzimas pectolíticas presentes en las frutas junto con el agregado de agua facilitan esta fermentación mejorando el rendimiento del prensado en un 70%. La misma es muy importante en frutas que tienen alto contenido de pectinas como la grosella. Luego se procedió al prensado de la fruta. De esta forma, se extraen los jugos de la misma y en la prensa quedan los restos de semillas, epitelio y cabos. De las grosellas se puede extraer un 70 % de jugo de la fruta procesada y a partir de este cálculo se define la adición de agua y el agregado de azúcar. El agua se agrega con el fin de diluir el contenido de ácidos naturales de la fruta que pueden ser málico, cítrico y/o tartárico. La cantidad de azúcar a agregar depende del grado alcohólico que se desea obtener y del contenido de azúcar natural de la fruta. Sulfitado y fermentación Para detener la reacción de levaduras propias de la fruta y como antimicrobiano se agregó al mosto metabisulfito de sodio. El bisulfito en agua se disocia y forma dióxido de azufre (SO2 ) que tiene una acción selectiva que evita los defectos y enfermedades del vinificado sin que se vea afectada la actividad de las levaduras que se agregaron para la fermentación. Por otro lado, se preparó la solución de agua azucarada correspondiente a cada vinificado que se agregó al jugo ya dispuesto en los fermentadores. Finalmente, se adicionó la levadura activada en agua tibia y se taparon herméticamente dichos recipientes. El agregado de agua azucarada se realiza en varias etapas para controlar la reacción de la levadura que actúa a medida que el azúcar está disponible. La temperatura ambiente debe mantenerse entre 15 - 20 o C + 2 o C, ya que de lo contrario las levaduras se inactivan. Trasegado o aclarado Al concluir la fermentación las levaduras comienzan a precipitar y la turbiedad del líquido disminuye. Este es el momento adecuado para separar la A futuro, el productor planea ir incorporando la tecnología necesaria para continuar la experiencia y analizar la posibilidad de habilitar una parte de su infraestructura para la producción de este tipo de vinos. Esto es importante puesto que esta chacra es un atractivo turístico de la ciudad y la iniciativa le aportaría un producto vinculado a la “moda” del vino y que a su a su vez se destacaría como producto regional. Contactos: Juan Garófalo [email protected] Mariana Ganuza, [email protected] Página 4 • Septiembre de 2005 Responsabilidad Social Corporativa Un caso paradigmático En la edición anterior de Saber Cómo (No31, agosto 2005, pág. 5) se introdujo el tema de la Responsabilidad Social Corporativa, y las actividades que el INTI viene realizando al respecto junto a otras entidades empresarias y ONGs. Para continuar informando y reflexionando en torno a un tema de creciente interés e importancia, se presenta en este número un caso concreto y de gran relevancia: las conclusiones más importantes del informe encargado por la firma Meridian Gold Inc. (propietaria y responsable del proyecto aurífero “Cordón Esquel”) a la consultora internacional Business for Social Responsibility (www. bsr.org) Este informe, de carácter público, explica algunas de las importantes razones del categórico NO pronunciado por la comunidad de Esquel, Chubut, a la instalación de la mina, en el marco de la actual tendencia de la ciudadanía a exigir que las empresas incorporen el cuidado del ambiente y aporten un beneficio económico-social real para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La Responsabilidad Social Corporativa debe traducirse en un conjunto de buenas prácticas sociales y ambientales, requisito ineludible que posibilita concretar (o no) un proyecto empresario: la obtención de la “Licencia Social para Operar”. ¿Por qué Esquel le dijo NO a la mina? A siete kilómetros de la ciudad, la empresa Meridian Gold Inc (Minera El Desquite) intentó poner en marcha el proyecto “Cordón Esquel”, un proyecto de minería de oro a cielo abierto, en el que se emplean grandes cantidades de explosivos para demoler la montaña, y de agua mezclada con cianuro y otras sustancias para lixiviar la roca pulverizada y separar los metales valiosos, eliminando el resto como residuos. Muchos ciudadanos, que en un comienzo eran favorables al proyecto por las expectativas de reactivación económica general y especialmente las promesas de generación de empleo que traería el mismo, a poco andar comenzaron a hacerse preguntas y reflexiones que nadie aclaraba adecuadamente. Esta inquietud se fue incrementando al acercarse la fecha anunciada para el inicio del proyecto (Enero de 2003), situación que generó una creciente participación y movilización ciudadana en los últimos meses de 2002, proceso que culminó con un plebiscito (por SÍ o por NO a la mina) que tuvo lugar el 23 de marzo de 2003. Con una concurrencia del 75% del padrón (la mayor participación registrada en la ciudad), el 81% del electorado votó en contra de la mina, aún cuando la consulta no era legalmente vinculante. Luego de este revés impactante sufrido en la consulta popular, la empresa Meridian Gold se contactó con una consultora internacional dedicada a la responsabilidad corporativa, la Business for Social Responsibility (BSR, mencionada en la nota del Saber Cómo 31 como una de las principales en el mundo) para intentar comprender el por qué de semejante rechazo de la ciudadanía. BSR es una or- importancia para los ciudadanos de Esquel y debieron haberse discutido de un modo abierto y transparente. La empresa no brindó información oportuna y útil, y en algunos casos dificultó la obtención de información, como sucedió con el Estudio de Impacto Ambiental. -Una postura alternativa hubiera sido hacer pública la información sobre los posibles impactos y beneficios, y crear así un proceso que le permitiera a la comunidad comprender plenamente los aspectos que les generaban preocupación antes de iniciarse el proyecto; también más voluntad por parte de la empresa para modificar aspectos del proyecto que solucionaran estas preocupaciones. En síntesis, se necesitaba una verdadera sociedad entre la empresa y la comunidad que la primera nunca intentó plasmar. Vista aérea de una explotación minera a cielo abierto ganización no gubernamental que colabora con las empresas que la integran para que éstas puedan alcanzar resultados exitosos respetando los valores éticos, las personas, comunidades y el medio ambiente. De este modo, la BSR realizó una investigación en Esquel cuyos resultados fueron publicados por la propia Meridian Gold. Algunas de sus principales conclusiones sostienen que: -El proyecto de Minera El Desquite se caracterizó por la falta de un compromiso integral con la comunidad de Esquel, factor que influyó fuertemente en los miembros de la comunidad al momento de decidir no apoyar el proyecto de la mina y para dedicar toda su energía al movimiento opositor. -Las áreas de preocupación específica en relación con el uso del cianuro, la contaminación del agua, el drenaje ácido de roca, la disponibilidad del agua, los inadecuados beneficios económicos, los potenciales impactos sociales y ambientales negativos nunca fueron abordados pública y adecuadamente por la empresa. Estos puntos clave tuvieron vital -En el siglo XXI, los proyectos de minería deberán tener en cuenta el modo en que a largo plazo contribuirán con el desarrollo sostenible de las comunidades afectadas por su explotación. Y al momento de definir y tomar decisiones relacionadas con la visión de desarrollo sostenible a largo plazo, las comunidades locales deberán participar en forma integral como un socio esencial desde el principio y durante toda la vida de la mina. De no lograrse, se perderá la ‘Licencia Social para Operar’ y surgirá la consiguiente diferencia entre un proyecto en desarrollo y un proyecto interrumpido, como en el caso de Esquel. El informe completo puede consultarse en: www.meridiangold.com Requisitos para obtener la “Licencia Social para Operar” El informe de la Business for Social Responsibility (BSR), en su Apéndice IV, indica que el cumplimiento de las expectativas sociales se reconoce en la obtención de una Licencia Social para Operar. Esto significa que la empresa ha logrado el respaldo de las partes interesadas para la ejecución del proyecto, además de cumplir con los requisitos legales para su explotación. Los principales requisitos para obtener esta licencia implican que: La empresa informe completamente sus operaciones a la comunidad Una empresa debe ser abierta y honesta acerca de su proyecto, y brindar información veraz y pertinente sobre el mismo, sus métodos y posibles impactos positivos y negativos. En caso de potenciales impactos negativos, la empresa debería brindar a la comunidad la información necesaria sobre el modo en que se evitarán o mitigarán dichos impactos. Esta información debería ofrecerse gratuitamente a la comunidad y no estar disponible sólo cuando se la solicitara, tal como promueve la noción de “transparencia”. La empresa comunique la información necesaria según las necesidades de la comunidad local La comunicación de la información necesaria podría incluir por ejemplo, la traducción de documentos, el resumen de información técnica, la distribución de informes escritos, la preparación de presentaciones de audiovisuales, la elaboración de maquetas en escala de la mina propuesta, etc. También puede implicar la búsqueda de los vehículos adecuados para brindar la información necesaria, incluidas presentaciones individuales a varios grupos de la comunidad, la creación de un comité conjunto comunidad-empresa para estudiar varios aspectos del proyecto, la celebración de asambleas públicas, entre otros. La comunidad tenga la oportunidad de participar en las decisiones que la afectan En algunos casos, esto podría incluir el compromiso de contratación de mano de obra local, la promoción de negocios locales, el control ambiental conjunto y un acuerdo sobre los procesos de cierre. En este asunto, las empresas trabajan con las estructuras e instituciones locales, como ser los gobiernos municipales, las organizaciones sociales de las áreas de salud y educación, los grupos de negocios y las organizaciones ambientales. En algunos casos, es necesario crear una nueva estructura comunitaria que constituirá el vehículo principal para definir los intereses de la comunidad y tratar con la empresa. El proyecto se lleve a cabo teniendo en cuenta un desarrollo sostenible El concepto de desarrollo sostenible abarca las tres áreas mencionadas más arriba, los impactos ambientales, económicos y sociales. Ambiental: los proyectos mineros modifican el paisaje existente. Las empresas responsables reconocen que la atención dada a los impactos ambientales es fundamental si desean continuar obteniendo una licencia social para operar. Por ello, procuran reducir al máximo los impactos negativos en el área y restaurar o remediar las zonas que resulten afectadas por la explotación. A la vez que brindan información sobre los posibles impactos ambientales, las empresas apoyan cada vez más la creación de un Comité de Control Ambiental conjunto Comunidad-Empresa encargado de llevar a cabo el control de los impactos ambientales durante la explotación de la mina. Este comité también asegura que se ejecuten los planes propuestos de mitigación y reparación a largo plazo, incluidos los de la etapa de cierre de la mina. Económico: un proyecto minero se diseña para cumplir tanto con consideraciones operativas para la administración de la mina como también para aumentar el bienestar de la comunidad durante y después de la vida de la mina. En términos socialmente responsables, las comunidades y empresas examinan el modo en que puede dejarse en el área un beneficio neto. La creación de puestos de trabajo es una parte de este proceso. Las fuentes locales de servicios y suministros es otra práctica, sin embargo, estos son beneficios transitorios y podrían, en realidad, aumentar la dependencia de la comunidad en el funcionamiento de la mina. Por lo tanto, las comunidades y las empresas están mirando más allá de estas operaciones para encontrar beneficios netos para las comunidades. Por ejemplo, identificar el modo en que la presencia de la empresa podría contribuir a una infraestructura local mejorada, en materia de agua o caminos y aumentar las actividades económicas existentes o alternativas. Se trata de acrecentar el potencial bienestar económico de las futuras generaciones de la ciudad o de la región. En conclusión, la decisión final debe coincidir con la visión de las comunidades acerca de sus propias necesidades de desarrollo a largo plazo. Social: las empresas promueven mucho los impactos sociales positivos, por ejemplo el aumento de la población, de la base imponible local, y de una mayor diversidad comercial y empresarial.. Sin embargo, las empresas mineras también reconocen ahora la necesidad de tomar medidas para resolver los impactos sociales negativos antes de que se produzcan, como ser el aumento de los precios inmobiliarios, la afluencia de trabajadores no locales, y el aumento de los problemas sociales como el alcoholismo y la prostitución. Finalmente, se debe realizar una planificación respecto del período de cierre, incluidos posibles programas de reubicación del personal que no desee permanecer en la comunidad. Página 5 • Septiembre de 2005 Responsabilidad Social Científico-Técnica ¿Y por casa cómo andamos? La cuestión de la Responsabilidad Social Corporativa trae de la mano el tema de la responsabilidad social de los profesionales, en tanto ciudadanos, así como de las instituciones de ciencia y tecnología, en tanto servicios públicos de producción y gestión de conocimiento. Entre las demandas del mercado, y las de la sociedad, aulas, pasillos y laboratorios son escenarios cotidianos de las tensiones y dilemas éticos que atraviesan la práctica científico-técnica. También en nuestro INTI es tema de discusión interna en los círculos de calidad. La creación y funcionamiento en el ámbito de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Comité Nacional de Ética en Ciencia y Tecnología (www.eticacyt.gov.ar) consagra el reconocimiento oficial de esta agenda. El “caso Esquel” nos provee también de un ejemplo concreto que permite ilustrar los debates. Acerca de la responsabilidad social universitaria Por Lino Pizzolón* A confesión de parte... A raíz del informe de responsabilidad corporativa, la empresa a cargo del proyecto minero se dirigió a los ciudadanos con la siguiente carta pública. 12 de Agosto 2003 A los habitantes de Esquel: Meridian Gold ha recibido el informe de Business for Social Responsibility (BSR) y lo ha analizado con el Directorio de la Compañía, lo acepta, y toma muy seriamente sus conclusiones. Durante el transcurso del año pasado se cometieron muchos errores, y deseamos sinceramente presentar nuestras disculpas por ello a la comunidad de Esquel. (...) Lamentablemente, la explicación que se brindó a la comunidad de Esquel respecto del proyecto y las normas estrictas por las que se regía no fue la adecuada, y no supimos escuchar las preocupaciones de la comunidad ni entablar con ella un diálogo abierto, y lamentamos verdaderamente que haya sido así. (...) Reconocemos que deberíamos haber dado a conocer mas claramente todos los aspectos del proyecto, de modo de considerar las dudas y preocupaciones con los residentes de Esquel, e incluir el tratamiento de todas las inquietudes, manteniendo en todo momento los estrictos estándares internacionales. Asimismo, nos habría gustado darle a los ciudadanos la oportunidad de participar en el proceso de toma de decisiones relacionado con el proyecto. Creemos que el diálogo entre la empresa y los ciudadanos de Esquel habría sido beneficioso para lograr el mejor proyecto y que, juntos, podríamos haber garantizado beneficios reales y perdurables para la ciudad de Esquel y sus habitantes. Lamentamos sinceramente que estas conversaciones no hayan existido, y asumimos la responsabilidad por esa falta de diálogo. Hoy el proyecto está en pausa, y lo seguirá estando mientras evaluamos nuestras opciones, ya que estamos haciendo todo lo posible para prestar atención a las preocupaciones de la gente de Esquel. Es nuestra intención no seguir adelante con el proyecto sin el respaldo de la comunidad. “El fin principal de la educación debe consistir en estimular a los jóvenes para que discutan e impugnen las ideas que se daban por seguras. Lo importante es la independencia intelectual ... permitir que los estudiantes pongan en tela de juicio las opiniones consagradas y a las personas que ejercen el poder. Es necesario que surjan nuevas ideas, que los jóvenes tengan el mayor aliciente posible para disentir radicalmente de las estupideces de su época. .... ”. Bertrand Russel,(Cartas seleccionadas). Lo ocurrido en la ciudad de Esquel con respecto al megaproyecto minero fue para muchos docentes, investigadores y profesionales en general ocasión de una profunda reflexión sobre su rol en la sociedad, de un despertar de conciencia, de replanteo de la ética profesional, de profundización de convicciones y, en fin, de reaprender el sentido del propio quehacer. No fuimos los mismos después de eso. El proyecto minero entró en la sede universitaria local de la mano de las connivencias con el poder político de turno, del deslumbre por ingresos adicionales de fondos y de la falta de percepción global de sus reales consecuencias. También, sobre una base epistemológica totalmente reduccionista, con división del conocimiento en compartimentos estancos, muchos profesionales - dirigentes adhieren a un concepto fragmentario de desarrollo, que han digerido sin cuestionamiento alguno. La reacción interna tuvo lugar en espacios nuevos, como las “Cátedras Abiertas” y otros, que se crearon especialmente en respuesta a esta imposición y que abrieron canales diferentes a través de los cuales se empezó a dar el verdadero proceso de comunicación que la sociedad reclamaba (ver L. Pizzolon y A. Vartanián. 1993. Proyecto Minero en Esquel: educación y concientización). La opinión de técnicos y científicos no es de poca monta para el común de la gente. “Pese al deterioro general de la universidad nacional en las últimas décadas la comunidad percibe que el saber emanado de ella es el más desinteresado, el de mayor nivel y la mayoría lo acepta casi en forma indiscutida”(op.cit.). Las presiones actuales del proceso de globalización -léase rapiña sistemática de recursos naturales y apropiación de tierras y cuerpos de agua, tal como lo vemos a diario en Patagonia y también a lo largo de toda la frontera agraria. -sobre los cuadros téc- Un verdadero profesional universitario no puede dejar de cuestionarse para qué y para quién está trabajando. Debe tener una percepción global y ser consciente del mundo en que vive, captar y cuestionarse el sentido de las fuerzas dominantes en él, no entregarse a ellas ciega o servilmente; debe ser capaz de anticipar las consecuencias de su propio hacer individual e institucional, y saber encontrar las herramientas para crear y proponer alternativas de cambio. El mito de Fausto actualiza su vigencia: no estamos en venta para enmascarar científicamente proyectos destructivos del ambiente y justificar académicamente rapiñas de recursos naturales disfrazadas de desarrollo. Las fuerzas de la exclusión en función de intereses sectoriales se han desencadenado y lo observamos a diario en la acumulación de grandes espacios de territorio, hasta hace poco fiscales, en manos privadas, por citar solo un ejemplo. Así como intentan la cooptación, también ejercen sanciones a quienes no se doblegan a sus intereses, como acaba de suceder con la decapitación del Programa Ganadero Regional de Río Negro, a pesar de la exitosa promoción de un verdadero desarrollo sustentable en el sur de la provincia, por su resistencia a la instalación del proyecto aurífero a cielo abierto Calcatreu. Las reducciones presupuestarias y/o la necesidad de generar fondos adicionales a través de Servicios a Terceros ha llevado a muchos grupos universitarios cuando no a la institución entera, a compromisos laborales con empresas privadas, que incluyen frecuentemente cláusulas de confidencialidad muy estrictas, que impiden que la información sea difundida. El hecho es particularmente grave cuando se trata de proyectos que afectan el interés público de modos profundos o irreversibles, como era el caso del proyecto oro-Esquel. Esta situación afecta prácticamente a muchas universidades del mundo. Todo conocimiento científico de interés social tiene que ser forzosamente de conocimiento público. y tiene que comunicarse clara y respetuosamente, sin humillar ni subestimar al ciudadano “ignorante”, de modo que el mismo pueda expresar finalmente su voluntad informada. Las cláusulas de confidencialidad incluidas en los contratos por servicios a terceros son totalmente incompatibles con la responsabilidad social y ambiental que debiera caracterizar a los profesionales del sistema nacional científico y tecnológico. No hacer públicos en tiempo y forma los estudios e informes, como ocurrió en el caso del proyecto minero en Esquel, es aceptar y promover la privatización del conocimiento y hace que la institución funcione en contra del colectivo social que la sostiene. En particular las cláusulas de confidencialidad en servicios a terceros por temas ambientales y de interés social deben considerarse antidemocráticas, totalmente incompatibles con la responsabilidad social y ambiental que debe caracterizar a los profesionales del sistema nacional científico y tecnológico y deberán ser prohibidas en una necesaria nueva “reforma” universitaria. En una colonia no hacen falta universidades. Pero en tanto nos asumamos como un país libre y trabajemos para ello, el rol de la Universidad y el papel de sus egresados es esencial. * Profesor de Fisiología General, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia SJB; creó y dirige el Laboratorio de Ecología Acuática. Contacto: [email protected] Vientos de cambio Edward H. Colt Presidente de Minera El Desquite Vicepresidente Ejecutivo de Meridian Gold El pasado 26 y 27 de agosto, en la ciudad de Rawson, Provincia de Chubut, se realizó la Expo Eólica 2005. En la muestra se presentaron maquetas y trabajos realizadas por alumnos de EGB 3 pertenecientes a escuelas de distintas localidades de esa provincia. En los 13 trabajos presentados se mostraron propuestas para el uso de energías renovables, eólica, solar, entre otras, procedentes de Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, destacando el compromiso y la creatividad de los jóvenes en pos del cuidado del ambiente y el uso de las energías alternativas. Carta completa www.eldesquiteesquel.com.ar Durante la exposición se realizó un seminario sobre temáticas relacionadas con el uso de la energía eólica para la producción de hidrógeno como com- Quedamos a vuestra entera disposición por cualquier inquietud que pueda surgir. Atentamente, nicos-científicos son inauditas, pues para poder lograr el consenso social necesario para llevar adelante sus proyectos, necesitan disfrazarlos de “participativos”, de “desarrollo sustentable” (Enrique Leff, 2002), etc. Requieren entonces servicios especializados para maquillar sus proyectos, imponiéndolos desde la autoridad y prestigio de una supuesta “objetividad” científica que no se discute; o desde la otra “autoridad” contemporánea, los medios y la “opinión pública”, construida con encuestas y estudios que “demuestran” los resultados que los sectores de poder necesitan. Requieren para esto, de técnicos y científicos dispuestos a dar “un empujoncito” final a sus conclusiones, a borrar determinadas líneas de datos que no conviene que se vean, a no investigar lo que debe investigarse, en definitiva, más dedicados a cuidar los intereses de sus contratantes que a una rigurosa búsqueda de la verdad. Un ejemplo de esto son los varios informes de prefactibilidad y el Informe de Impacto Socioeconómico del Proyecto Oro Esquel, realizados por un sector de la universidad. Según este último, para el Municipio de Esquel el 90 al 95% de la población decía SÍ al proyecto. Sin embargo, el plebiscito realizado en marzo del 2003, arrojó un 81% por el NO y demostró empíricamente que la población, debidamente informada, analizó, decidió y refutó categóricamente dicho “informe”. bustible, aspectos técnicos de los aerogeneradores, análisis y parámetros de factibilidad para la instalación de parques eólicos e información para el uso del recurso en Argentina y comparaciones con otros países. El encuentro fue organizado por el C.R.E.E., Centro Regional de Energía Eólica, con motivo de celebrar su XX aniversario junto a la participación de docentes, directivos y estudiantes de EGB 3 de la Provincia de Chubut. El Centro fue creado en el año 1985 mediante un convenio entre la Provincia de Chubut, la Universidad Nacional de la Patagonia y la Secretaría de Energía de la Nación. Contacto: Héctor Zorzi, [email protected] Página 6 • Septiembre de 2005 Lo que el viento se trae... energía eólica: una oportunidad para el desarrollo industrial argentino Cifras para pensar Dinámica mundial de la industria de aerogeneradores La industria de grandes aerogeneradores (>100 KW de potencia) es la más dinámica entre las industrias productoras de grandes equipos para la generación eléctrica(1) y entre el conjunto de ramas industriales emergentes sólo es superada por la telefonía móvil. Las razones de ello se encuentran en que se basa en la aplicación y estudio de tecnologías y conocimientos ya maduros o tradicionales –electromecánica, aerodinámia, dinámica estructural, materiales plásticos compuestos, electrónica de control y de potencia, etc.que le permiten a esta industria tener un sendero de desarrollo con menor costo(2) y riesgo entre aquellas sustitutas inmediatas de las centrales térmicas de combustibles fósiles –energía solar y nucleoeléctrica, principalmente. La energía eólica es una fuente renovable y limpia en su etapa de generación, sin embargo la industria de aerogeneradores provoca efectos contaminantes. Es alta consumidora de acero, hormigón, y materiales plásticos compuestos, tales como epoxi y fibra de vidrio. Se trata de industrias pesadas que concentran entre el 10% y el 15% de las emisiones de C2O en el mundo. A pesar de ello, igualmente se encuentra entre las fuentes energéticas relativamente más limpias. La energía eólica, al igual que otras fuentes de energía alternativas, es subsidiada y tributaria de las políticas públicas. En la matriz de decisiones –eólica, solar y nuclear- se presentan diversas estrategias nacionales: Alemania, Dinamarca, España, India y el Estado de California son los principales promotores del desarrollo de la energía eólica. Así como Francia y China lo son de la nuclear, Japón y EE.UU. de la nuclear y solar principalmente. Es así como las empresas dinamarquesas, alemanas y españolas –a partir del desarrollo primario en sus mercados internos- concentran hoy cerca del 90% de la producción de grandes aerogeneradores en el mundo. Este mercado en el último año, alcanzó los u$s 9.000 millones de dólares, teniendo amplios derrames de empleo calificado en los sectores metalmecánicos tradicionales. La industria emplea directa e indirectamente 45 mil personas en Dinamarca, 30 mil en Alemania y 15 mil en España. El mayor fabricante es la dinamarquesa Vestas con cerca del 25% del mercado mundial –que junto a Neg Micon y AN Bonus tienen un 45% del mercado mundial-. El segundo fabricante es la española Gamesa Eólica(3) con cerca del 15%. Y los tres principales fabricantes de molinos alemanes: Enercon, Nordex y Repower, acaparan el 22,6% del mercado mundial. Disminución de costos Conforme el mercado ha ido creciendo y la energía eólica ha experimentado una enorme disminución de sus costos. Por ejemplo, los costos de la producción de un kilovatio hora eólico es hoy una quinta parte de lo que eran hace 20 años. Sólo durante los últimos cinco años, se han reducido aproximadamente un 20%. La eólica ya es competitiva con nuevas centrales térmicas de carbón y en algunos emplazamientos puede incluso competir con el gas, -actualmente la opción de menores costos directos-, dependiendo de la velocidad media de los vientos imperantes. El imperativo del cambio climático El impulso a la expansión de la energía eólica ha venido cada vez más de la necesidad urgente de combatir el cambio climático global. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático patrocinado por Naciones Unidas prevé que las temperaturas medias del planeta aumentarán hasta 5,8oC durante este siglo. Muchos países aceptan actualmente que las emisiones de gases de efecto invernadero deben recortarse de manera drástica para limitar la catástrofe medioambiental que se produciría. La eólica y otras tecnologías energéticas renovables generan electricidad sin producir los contaminantes asociados a los combustibles fósiles y a la energía nuclear, entre ellos, el dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero más significativo. A partir del Protocolo de Kyoto de 1997, que requiere una reducción global de las emisiones de gases de invernadero del 5,2% para el periodo 2008-2012 respecto de los niveles de 1990, se han introducido en cascada una serie de objetivos de reducción a escala regional y nacional. Éstos se han traducido, a su vez, en objetivos de introducción de una proporción creciente de energías renovables en el mix de suministro. Los 15 Estados miembros de la Unión Europea, por ejemplo, se han marcado como objetivo conjunto que el 22% de su electricidad provenga de fuentes renovables en el 2010, tomando como punto de partida la cuota del 14% existente en 1997. Para alcanzar estos objetivos, los países europeos y no europeos han adoptado una serie de mecanismos de apoyo al mercado que van desde simples primas por unidad eléctrica producida por las plantas de energía renovable a mecanismos más complejos que obligan a los generadores eléctricos a obtener un porcentaje creciente de su suministro a partir de energías renovables. El razonamiento que sostiene estos mecanismos es doble. En primer lugar, hay una necesidad de estimular el mercado renovable hasta el punto en el que se pueda establecer una industria sustancial. En segundo lugar, existe una distorsión histórica del mercado energético en favor de los combustibles fósiles y del nuclear. Se estima que las fuentes de energía convencionales reciben anualmente en todo el mundo subvenciones de entre 300 y 400 miles de millones de dólares. Por su parte, la energía nuclear continúa llevándose una parte significativa de los fondos de investigación tanto en EEUU como en Europa. Al mismo tiempo, en los costes de generación de los combustibles “convencionales” no se tienen en cuenta sus costes externos medioambientales, sociales y sanitarios. Sumadas a la liberalización competitiva de los mercados energéticos en todo el mundo, estas distorsiones hacen difícil la consolidación de las nuevas tecnologías energéticas renovables. Los costos externos para la sociedad y el medio ambiente derivados de la quema de combustibles fósiles o de la generación nuclear no están incluidos en los precios de la electricidad. Estos costos tienen un componente local y otro global, este último relacionado sobre todo, con las consecuencias finales del cambio climático. Existe, sin embargo, una gran incertidumbre sobre la magnitud económica de tales costes, ya que son difíciles de identificar y cuantificar. Un reciente estudio europeo, conocido como “Proyecto ExternE”, llevado a cabo durante los últimos 10 años en los 15 estados miembros de la UE, ha evaluado estos costes para distintos combustibles. Sus últimos resultados, publicados en julio de 2001, señalan los siguientes costes externos (en centavos de euro/kWh): eólica de 0,05 a 0,25, energía nuclear de 0,2 a 0,6, gas natural de 1 a 4, carbón de 2 a 15. El estudio concluye que si los costos externos sobre el medio ambiente y la salud fueran tenidos en cuenta, el costo de la electricidad generada con carbón o petróleo se llegaría a doblar y el de la obtenida con gas aumentaría un 30%. Por otro lado, la energía nuclear se enfrenta a mayores costos externos por aspectos tan importantes como son la responsabilidad civil asumida por los Estados, los residuos y el desmantelamiento. La energía eólica y el sistema energético latinoamericano Históricamente tanto Argentina como Brasil apostaron por el desarrollo de la energía hidráulica y nuclear para diversificar su matriz de fuentes de generación eléctrica(4). En la actualidad, y luego del proceso de privatizaciones de sus sistemas de generación y distribución eléctrica, ambos países tienen relativamente suspendidos sus programas de inversión en estas áreas –ambos tienen en vías de ejecución la terminación de centrales ya comenzadas en el período anterior-. El sistema energético sudamericano aceleradamente se dirige hacia ser un sistema integral interconectado. Ya en gran parte el de sus tres principales economías –Brasil, Argentina y Chile- constituyen un gran mercado interconectado de energía desde la producción primaria de petróleo y gas, el sistema de gasoductos y la interconexión de sus sistemas eléctricos. Uno de los principales jugadores en el mercado de la generación eléctrica en este gran mercado latinoamericano es el grupo español Endesa/ Enersis. A finales de la década del noventa el Grupo Endesa propugna por incentivos a la inversión en energía eólica en Argentina y Brasil para la realización de una fuerte inversión planificada en parques eólicos con equipos provistos por las españolas GAMESA y MADE Tecnologías Renovables. En septiembre de 1998 en Argentina se promulga la Ley 25.019 que establece un “Régimen de Promoción de la Energía Eólica y Solar” –que consiste en un subsidio directo de $0,01 por kw/h generado entre otros beneficios– a las que se le suman sendas leyes en la Provincia de Chubut y Buenos Aires. Paralelamente, en Brasil se conformó el programa PROEOLICA que aprobó subsidios estatales a un programa plurianual de inversiones privadas para la instalación de 3.600 MW en aerogeneradores y la constitución de un ente tecnológico estatal a nivel nacional que en la actualidad tiene realizado la “rosa de los vientos” de las principales “cuencas” eólicas del país. La crisis abierta en la economía argentina a finales de 1998 y la posterior devaluación y pesificación de las tarifas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) argentino diluyeron los efectos promocionales de la legislación promulgada. Como resultado de ello las inversiones programadas para la región patagónica por el Grupo Endesa y el otro gran grupo energético español, Iberdrola, se dirigieron a Brasil e inmediatamente se instalaron allí dos grandes plantas para la producción de aerogeneradores: una de la española GAMESA -empresa controlada por la misma Iberdrola-, y otra de la empresa alemana ENERCON Gmbh. Ambas empresas ocupan el 2° y 4° puesto en el mercado mundial de aerogeneradores respectivamente. Página 7 • Septiembre de 2005 La energía eólica en Argentina La región Patagónica constituye uno de los territorios con mayores “recursos eólicos potenciales” del mundo según estimaciones del “Centro Regional de Energía Eólica de Chubut, CREE”. Según estas estimaciones el potencial de energía eléctrica a producir a partir de los recursos eólicos se encontraría en alrededor de 500 mil MW. Hasta el presente la explotación de estos recursos es sólo marginal; la potencia eólica instalada total en la Argentina es de 26.560 kW. alcanzando una penetración cercana al 1% de la capacidad instalada en generación de energía eléctrica. Las razones de ello no sólo se encuentran en la regulación de los precios de la energía en el mercado eléctrico mayorista y los precios relativos favorables a la instalación de centrales térmicas a gas natural sino, principalmente, en la desconexión de la región patagónica del sistema interconectado nacional –problema que en gran parte estaría resuelto con la inversión en vías de ejecución desde abril del 2004 de la línea de alta tensión Choele-Choel – Puerto Madryn como parte inicial de la interconexión de la región patagónica (Plan Energético 2004-2008)-. Potencia eólica instalada en la Argentina al año 2003 IMPSA tiene firmado un convenio en agosto del 2004 con esta provincia y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral para el análisis de factibilidad económica y ambiental del “Proyecto Hidroeléctrico Río Leona” que abastecerá de energía a una futura planta fabril productora de los grandes aerogeneradores en serie. Es un proyecto que en total engloba montos por alrededor de u$s 350/400 millones –sólo el desarrollo del prototipo de aerogenerador se calcula en alrededor de u$s 15 millones a precios internacionales. Dada esta situación, hasta el presente la instalación de grandes aerogeneradores se presentó como un esquema rentable en un conjunto de productores locales aislados de la región patagónica y del sur de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Así, la última incorporación de un gran aerogenerador en nuestro país fue la instalación de la segunda turbina de 900 kW en la planta de la Cooperativa de Servicios Públicos de General Acha, provincia de La Pampa en el año 2003. Durante 2002 se concretó la ampliación del parque de la Sociedad Cooperativa Popular de Comodoro Rivadavia, con 16 máquinas de 660 MW – de la empresa Gamesa-, lo cual llevó la potencia total de instalaciones a 17.060 kW. En el primer semestre de 2001 ingresaron 1.200 kW –de la empresa Enercon Gmbh, producidas en Brasil-, en la localidad de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz. En base a la energía generada por estos equipos se instaló en la misma localidad la “Planta Experimental de Hidrógeno Pico Truncado” en el año 2004. El objetivo de la misma es aprovechar la energía eólica como fuente de la producción de hidrógeno en base a la electrolisis del gas natural. La viabilidad de este proyecto a gran escala permitiría establecer a la región patagónica como exportadora de energía eólica corporizada en hidrógeno, soslayando de esta manera, la cuestión de su desconexión del sistema eléctrico. Proyectos de producción de grandes aerogeneradores en Argentina Hasta el presente la Argentina se ha presentado como consumidora productiva de la industria de aerogeneradores mundial. Sin embargo, el enorme potencial de sus recursos eólicos en la región patagónica sumado a la capacitación relativa de su mano de obra en tecnologías que en gran parte domina permiten la emergencia de proyectos con mayor o menor grado de maduración para la fabricación de grandes aerogeneradores en el país. Tanto la española Gamesa y como la alemana Enercon, presentes actualmente en Brasil, proyectan la instalación de plantas en la Argentina en el caso que la escala de inversiones en energía eólica en el país amerite sustituir importaciones y los altos costos asociados al flete de estas mega-estructuras. Por otra parte, la empresa estatal rionegrina INVAP, ha tenido participación en diferentes proyectos relacionados con el aprovechamiento de la energía eólica desde hace casi dos décadas, llevando a cabo trabajos, estudios y proyectos, y desarrollando equipos para medición de viento y sofware de análisis de datos de viento. INVAP Ingeniería S.A. ha desarrollado a nivel comercial tres tipos de aerogeneradores de baja potencia: 500, 1.000 y 1.500 Watt. En el caso específico de grandes aerogeneradores, INVAP ha firmado un acuerdo con la empresa española “Ecotecnia Soc. Coop.” con el objeto de fabricar en Argentina turbinas de 225– 640–750 KW de potencia, realizar su montaje, puesta en marcha, mantenimiento y servicio post-venta. Estos equipos de Ecotecnia serán especialmente adaptados por INVAP para las condiciones patagónicas. La adaptación es necesaria puesto que las condiciones de viento en esta zona son notablemente distintas a las que se dan en otros puntos del planeta, tanto por la continuidad como por su fuerza y persistencia en la dirección. Equipos que en otras partes se comportan satisfactoriamente, en la Patagonia no superaron la prueba como consecuencia de lo continuo y recio del viento. Por último, IMPSA Wind es un proyecto con alto grado de maduración para el diseño y fabricación de grandes aerogenerados llevado a cabo por Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.(5) Este proyecto comenzó en el año 2000 y reúne a un conjunto de 15 ingenieros electromecánicos y civiles y 4 ingenieros aeronáuticos dentro de un equipo total de 50 profesionales y se encuentra dentro de la etapa de finalización de la fabricación de un prototipo de aerogenerador de grandes dimensiones (1 MW de potencia, 60m. de altura, palas de 26m.) que será pronto instalado y puesto a prueba en la provincia de Santa Cruz. Incluso En el presente IMPSA Wind y el INTI se encuentran definiendo los términos de un convenio general de colaboración tecnológica en el ámbito de ensayos y certificación y homologación de los sistemas del prototipo. Por el lado de la demanda, la empresa estatal ENARSA, junto con el Ministerio de Planificación Federal de la Nación y el Centro Regional de Energía Eólica (CREE) –ente público dependiente de la Provincia de Chubut-, firmaron un acuerdo a fines de febrero del 2005 para la elaboración de un “Plan Estratégico Nacional en Energía Eólica” que en dos años prevé incorporar 300 megavatios de potencia a partir del viento y donde los gobiernos de las provincias patagónicas participarán activamente en el emprendimiento. Las oportunidades que la energía eólica brinda a la Argentina Es común asociar los beneficios de la energía eólica a su carácter de energía renovable y relativamente limpia que permitiría diversificar la matriz energética sustituyendo la quema de hidrocarburos como fuente energética. Sin embargo, aunque importante, la perspectiva ambiental cobra menor importancia en el caso de la Argentina si tenemos en cuenta que los niveles generales saturación del ambiente por emisión de CO2 esta muy lejos de los umbrales mínimos de polución. El potencial eólico patagónico será socialmente aprovechado en su real magnitud si en base a esta ventaja comparativa se desarrolla una industria local y madura de grandes aerogeneradores. El desarrollo de esta industria metalmecánica pesada con amplios requerimientos directos e indirectos de producción de otros sectores y del asociado empleo industrial –se estiman entre 20 y 25 puestos de trabajo en producción e instalación por MW instalado, requerimientos muy superiores a otras ramas energéticas-, con una demanda mundial dinámica y en un campo de conocimiento y capacidades tecnológicas que la Argentina relativamente domina es la gran oportunidad que traen los vientos patagónicos. NOTAS 1-En el decenio 1993-2003 la capacidad instalada en aerogeneración eléctrica creció a una tasa promedio del 29,7% y la de equipos fotovoltaicos 21%. Muy atrás se encontraron las tasas de crecimiento de la capacidad instalada en equipos de energía tradicionales: Gas 2,2%, Petróleo 1,1%, Carbón 1% y Nuclear 0,6%. 2- Los costos de inversión en aerogeneradores se calculan en alrededor de 750 a 1.250 u$s/Kw de potencia, frente a 2.500 a 3.000 u$s/Kw de la energía solar. Este valor es similar a los costes medios de la inversión en centrales nucleares y sustancialmente mayores a las centrales térmicas tradicionales 250 a 400 u$s/Kw de potencia. 3- Es de destacar el desarrollo de esta empresa en España dado que, como veremos más adelante, es un gran jugador en el mercado emergente en nuestro país. GAMESA Eólica nace a comienzos de 1980 en una asociación de Iberdrola –gran generador y distribuidor privado de energía eléctrica en España-, el Banco BBVA y Vestas –la dinamarquesa aportaba tecnología y participaba con el 40% de las acciones-. GAMESA con tecnología dinamarquesa competía en la adjudicación pública de subsidios a los parques eólicos españoles con MADE Tecnologías Renovables, empresa de aerogeneradores controlada por ENDESA, empresa mixta público-privada, la mayor en generación y distribución de energía eléctrica en España, y otras 15 o 20 empresas pequeñas. GAMESA desde sus comienzos presenta una estrategia agresiva de adquisición de las pequeñas empresas competidoras. En el año 2001 adquiere MADE Tecnologías Renovables a ENDESA luego de pujar con la dinamarquesa Vestas que se había retirado de Gamesa en el 2000. Hoy GAMESA es un cuasi monopolio en el mercado de aerogeneradores español –segundo del mundo- y tiene plantas en EE.UU., Brasil, India y China. 4- Según un documento del Grupo Endesa se calcula que la inversión del Estado Argentino en el desarrollo hidráulico y nuclear fue de alrededor de u$s 30.000 millones de dólares en términos actuales –cifra que según el mismo documento no fue ni capitalizada ni amortizada por el Estado en el momento de la privatización del complejo eléctrico. 5- El Grupo IMPSA, que ya es un jugador mundial en equipos electromecánicos para centrales hidráulicas, con este proyecto diversificaría su oferta en equipos pesados para fuentes de energía renovables partiendo de sus capacidades electromecánicas ya adquiridas y se introduciría en el mercado de aerogeneradores mundial. Autor: Javier A. González. El autor es Coordinador de Economía Industrial del INTI, un equipo de investigación aplicada en economía industrial integrado por los “Economistas de Gobierno”: Diego Hybel, Carlos Maslatón, Gabriel Queipo, Juan Carlos Valero y Javier A. González. Contacto: Javier A. González, [email protected] Página 8 • Septiembre de 2005 CONTÁCTENOS [email protected] SEDE CENTRAL Parque Tecnológico Miguelete – PTM Colectora de Av. Gral. Paz 5445 (entre Albarellos y Av. de los Constituyentes) B1650WAB San Martín-Prov. de Bs. As.-República Argentina Tel: (54-11) 4724-6200/ 6300/ 6400 Novedades INTI “Socios por un día” manente del Consejo Directivo del OAA, en su carácter de Instituto Nacional de Metrología. La noticia es motivo de doble orgullo. Orgullo nacional por un lado, ya que con este logro del OAA se fortalece el sistema nacional de calidad y se afianza el anhelado camino independiente en la construcción del valor confianza, tanto a nivel interno como externo. Y orgullo regional por otro, ya que hasta ahora solamente el INMETRO de Brasil era el único organismo de acreditación latinoamericano aceptado como firmante del ILAC-MRA. La ceremonia oficial de la firma tendrá lugar en Auckland el 17 de septiembre como parte de la reunión anual de ILAC. La evaluación internacional del OAA volverá a repetirse dentro de 4 años, antes de noviembre de 2008. SEDE RETIRO Leandro N. Alem 1067 7° Piso C1001AF Capital Federal - República Argentina Tel. (54-11) 4313-3013/ 3092/ 3054 Fax: (54 - 11) 4313-2130 Centros del interior INTI CEREALES Y OLEAGINOSAS Tel: 02317 43-0842/1733 [email protected] INTI CONCEPCIÓN DEL URUGUAY Tel: 03442 44-3645 y 44-3676 [email protected] INTI CÓRDOBA Tel: 0351 468-4835 y 469-8304 [email protected] INTI CUEROS Tel: 0221 484-1876/0244 [email protected] INTI FRUTAS Y HORTALIZAS Tel: 0261 496-0400/0702 [email protected] INTI LÁCTEOS Tel: 03492 440-607 [email protected] INTI MADERAS Tel: 4452-7230/7240 [email protected] INTI MAR DEL PLATA Tel: 0223 480-2801 y 489-1324 [email protected] INTI NEUQUEN Tel: 0299 489-4849/4850 [email protected] INTI RAFAELA Tel: 03492 440-471 y 441-401 [email protected] INTI ROSARIO Tel: 0341 481-5976 y 482-3283 [email protected] INTI VILLA REGINA Tel: 02941 461-062 y 462-810 [email protected] El INTI recibió a 27 alumnos de distintos colegios El pasado 2 de agosto, por quinto año consecutivo, el INTI participó del Programa “Socios por un día” organizado por la Fundación Junior Achievement. El programa tiene como objetivo que los estudiantes del último año del secundario descubran cómo funciona el mundo del trabajo, acompañando a un profesional durante una jornada laboral y conociendo de esta manera, aspectos de la especialidad en la que les gustaría desarrollarse en un futuro. Cada uno de los estudiantes tuvo la posibilidad de compartir reuniones de trabajo, presenciar ensayos, interiorizarse sobre metodologías laborales y seguir un circuito administrativo-financiero, entre otras actividades. De acuerdo con las carreras elegidas por los estudiantes, participaron las siguientes áreas de INTI: Construcciones, Cereales y Oleaginosas, Textiles, Química, Dirección de Obras, Programa de Mejora Continua de la Administración Financiera, Asistencia Social y Psicológica, Programa de Ensayos y Asistencia Técnica, Programa de Estado y Proyectos Especiales, Programa de Desarrollo Institucional y Legal, Relaciones Institucionales y Ediciones. La ceremonia de cierre, con asistencia de las empresas e instituciones que abrieron sus puertas a los jóvenes estudiantes, se realizó en el Hotel Sheraton. En dicho acto se hizo entrega de un reconocimiento especial al INTI por ser el organismo que recibiera mayor cantidad de alumnos. De esta manera, el INTI continúa afianzando su compromiso con la comunidad educativa. Contacto: Haydée Perrone, [email protected] La Argentina ingresó al “club mundial de la calidad” A partir del 11 de agosto pasado la Argentina, a través del Organismo Argentino de Acreditación (OAA), se ha incorporado a la lista de firmantes del esquema de Reconocimiento Mutuo del International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC-MRA). De esta manera, nuestro país pasa a formar parte de la selecta red de 47 Organismos de Acreditación de 38 países del mundo conformada desde la firma del acuerdo en enero de 2001. El INTI es Miembro Per Contacto: Joaquín Valdés, [email protected] Exclusivo portal de compras para empleados del Estado A partir de septiembre, el INTI, a través del Programa de Comercio Electrónico, pone en funcionamiento el Portal “Compremos lo Nuestro” teniendo como principal objetivo a los empleados públicos, quienes podrán adquirir por este medio productos de origen nacional. En esta primera etapa, podrán participar mas de 20.000 empleados pertenecientes a 15 organismos del Estado Nacional a los que progresivamente se sumarán otros. Uno de los propósitos de este portal es beneficiar a los agentes del estado con la posibilidad de adquirir a través de Internet, una amplia variedad de productos directamente de fábrica, a precios diferenciales y con entrega a domicilio. Esta iniciativa promueve la tecnología de comercio electrónico desarrollando una herramienta para vincular en forma directa a pequeñas y medianas empresas con los empleados estatales para que ambos perciban un beneficio mutuo. Los fabricantes, mediante un medio innovador, acceden a un mercado de consumidores en forma directa y los usuarios reciben productos a mejores precios que los de mercado y los abonan a través de diferentes formas de pago. La modalidad de compra es sencilla, sin embargo para las empresas y usuarios que no están habituados a este medio, el portal dispone de una guía de orientación y de una mesa de consultas vía e-mail y telefónica. Con el respaldo del INTI, “Compremos lo Nuestro” ofrece todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de los datos personales y de las compras de los usuarios. Para acceder al portal: www.compremoslonuestro.com.ar Consultas: [email protected] Delegaciones Regionales INTI CENTRO OESTE Tel: 03822 453-612/673/674 [email protected] INTI MESOPOTAMIA Tel: 03434 208-899 [email protected] INTI NORESTE Tel: 03722 437-299 [email protected] INTI NOROESTE Tel: 0387 425-6042/6043 Int. 30 [email protected] INTI PATAGONIA Trelew; Tel: 02965 42-7725 [email protected] Pto. Madryn; Tel: 02965 45-0401 Int. 239 [email protected] Coordinaciones CENTRO Tel: 0351 468 1662 [email protected] GRAN CUYO Tel. 0261-960400/960702 [email protected] NOA y NEA Tel: 03722-437299 [email protected] PATAGONIA Tel: 02972 420-866 [email protected] PCIA DE BS. AS. Tel: 4754-4068 Int. 6388 [email protected] PTM - ALIMENTOS Y BIENES DE CONSUMO Tel. 4724-6200/6300 Int. 6593 [email protected] PTM - OTRAS ESPECIALIDADES Tel: 4724-6200/6300 Int. 6413 [email protected] www.inti.gov.ar 0800 444 4004 Ingeniero Hugo Donato El 25 de agosto falleció el Ing. Químico Hugo Donato, Gerente de Recursos Humanos del INTI, quien durante muchos años dedicó su trabajo y sus sueños a nuestro Instituto. Sus primeros pasos por el INTI fueron por los años 1974-1976. Posteriormente, como muchos otros argentinos en tiempos de dictadura y represión, debió partir del país rumbo al exilio en México donde rea- lizó el master en economía y diversas actividades docentes. A su regreso, en los primeros años del restablecimiento de la democracia, fue reincorporado al INTI, desempeñándose a lo largo de su carrera institucional, en el Centro de la Industria del Plástico, en el área de Estudio y Evaluación de Proyectos, en Ingeniería Ambiental. En los últimos años asumió la responsabilidad de la Gerencia de Recursos Humanos, desde la cual siempre ha puesto su visión y su energía en mejorar la calidad de vida de los trabajadores del INTI. Ha sido docente en la Universidad Tecnológica Nacional estando a cargo del área de Maestrías. Su ausencia deja un vacío profesional y afectivo en la institución y en todos sus compañeros. Cursos y seminarios del INTI Taller de elaboración de embutidos y salazones secos 6 a 8 de septiembre de 14 a 18 h. Taller de elaboración de embutidos cocidos 20 a 22 de septiembre de 14 a 18 h. INTI-Carnes. Contacto: [email protected], [email protected]. Tel: (011) 4724-6306/6303/6290. Sistemas de gestión de calidad-Normas ISO 9000:2000 Del 5 de septiembre al 5 de octubre (diez clases) de 17:30 a 20:30 h. INTI-Extensión y Desarrollo. Contacto: [email protected]. Tel: (011) 4724-6293 Calidad de envases plásticos termoformados 5 y 6 de octubre de 9 a 17 h y 7 de octubre de 9 a 13 h. INTI-Envases y Embalajes. Contacto: [email protected] Tel: (011) 4724-6210 Introducción a la tecnología del cuero Promovido por el Plan Integral “Más y Mejor Trabajo” del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), INTI-Cueros dictará en su sede un “Curso Teórico-Práctico de Introducción a la Tecnología del Cuero” del 3 de octubre al 2 de noviembre de 2005; destinado a capacitar personas con conocimientos de química que aspiren a incorporarse a la industria curtidora y afines, en procesos y operaciones aplicados a la elaboración de cueros; como así también actualizar la formación de personal que actualmente trabaja en la industria. Además de las clases teóricas sobre piel animal, conservación; procesos y operaciones de ribera; curtido, terminación; etc se realizarán prácticas a nivel de planta piloto de dichos procesos y operaciones; y de laboratorio de ensayos. Las personas que aún no han podido aún insertarse en el mercado laboral no abonarán el curso y podrán recibirán el apoyo del aludido Plan Integral del MTEySS. Las inscripciones se recibirán hasta el 16 de septiembre. Consultas e inscripción: [email protected] Más información sobre cursos y seminarios INTI: www.inti.gov.ar/capacitacion/index.html Para informarse sobre nuevos servicios y desarrollos consulte la publicación online Hilo INTI www.inti.gov.ar/hilo