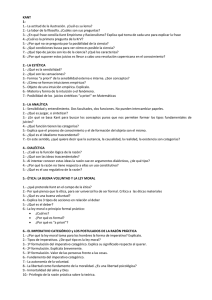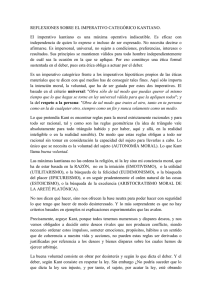Temas Curso 2013
Anuncio

TEMA 11. IMMANUEL KANT (1724-1804) 11-1.Biografía 11-2.Contexto filosófico 11-3.Filosofía o pensamiento de Kant a-El conocimiento (incluye la metafísica) b- Dios. c-La ética. d-El hombre. e-Política y sociedad. ---------------------------------------------------11-1.Biografía. Nace en Königsberg (Prusia). Su padre era talabartero y su madre, muy religiosa, profesaba el pietismo. En 1740 se inscribe en la Facultad de Filosofía de su ciudad, en la que predominaba la filosofía racionalista de Wolff. Kant se familiariza también con la lectura de Newton, los empiristas británicos y los ideales de la Ilustración francesa. Doctor en Filosofía, dará 15 años clases como profesor auxiliar en la Universidad de Königsberg, impartiendo materias muy variadas. En 1770 toma posesión de la Cátedra de Lógica y Metafísica de la universidad de su ciudad, con una obra conocida como “Disertatio”, que supone el punto de partida de su período crítico. Durante once años piensa la “Crítica de la razón pura”, que publica finalmente en 1781. Tras ella escribirá otras obras relevantes como “Crítica de la razón práctica” y “Crítica del juicio”. Es proverbial decir que nunca salió de su ciudad, y que llevó una vida sencilla, metódica, austera y sin perturbaciones. El único incidente “turbulento” de su vida fue el conflicto que tuvo con el rey Federico Guillermo II de Prusia, a raíz de la publicación de “La religión dentro de los límites de la mera razón” Murió el 12 de febrero de 1804, siéndole rendidos los últimos honores en un gran funeral. 11-2. Contexto filosófico. Pensador ilustrado: • • • Creencia en una ruptura histórica con el pasado representada por la minoría-mayoría de edad Confianza y esperanza puestas en una instancia superior, la Razón Deseo de la consecución de la realización de la libertad Influencias de su pensamiento: Ø Descartes como iniciador del idealismo Ø Hume, quien le despertó de su sueño dogmático Ø Newton, como filósofo de la naturaleza que explicaba los fenómenos combinando experiencia y razón Ø Rousseau, como filósofo del espíritu que descubre al ser humano como libre y sujeto de responsabilidad moral 11-3. El pensamiento de Kant. En su escrito “Respuesta a la pregunta ¿Qué es la Ilustración?” Kant nos dice que consiste en atreverse a pensar por uno mismo. Así, el lema de la Ilustración sería “Sapere aude”. Esto es equivalente a salir de la minoría de edad. Kant piensa, sin embargo, que aunque vive en una época de Ilustración, la mayoría de la gente no vive de manera ilustrada. Es común y fácil delegar el pensamiento en otro. No obstante, Kant piensa que la Ilustración es la meta de la historia, y considera a la historia como progreso en la Ilustración. Esto significa también, la progresiva realización de la libertad en la historia. La filosofía, según Kant, contribuye a la realización de esa meta mediante la respuesta a las siguientes preguntas: qué podemos conocer, qué debemos hacer, qué nos cabe esperar, las cuales sabemos que se resumen en ¿qué es el hombre? Además la filosofía debe instar al poder político, a la ciencia y a la técnica, a que subordinen su ejercicio hacia el logro de los fines de la humanidad. La primera de las preguntas será respondida en la “Crítica de la Razón Pura”. a-. El conocimiento (incluye la metafísica) En esta obra explica la naturaleza del conocimiento y sus límites. La crítica se realiza en relación a la razón en su uso teórico. La posición de Kant se llama Idealismo trascendental., y supone la síntesis superadora del racionalismo y el empirismo. Según Kant, nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo procede de ella. Según Kant hay dos facultades de conocimiento: la sensibilidad, que es la facultad por la que los objetos nos son dados, y el entendimiento, que es la facultad por la que los objetos son pensados o juzgados. La sensibilidad, que nos aporta intuiciones, es ciega sin el entendimiento, y los conceptos de éste son vacíos sin las intuiciones. Por tanto, sensibilidad y entendimiento deben colaborar para que el conocimiento sea posible. Hay una tercera facultad, la razón, pero que más que facultad de conocimiento, es facultad del pensamiento. Si atendemos a las relaciones entre sujeto y predicado los juicios pueden dividirse en tres tipos, según Kant: -juicios analíticos. Se trata de aquellos en los que el predicado está incluido en el sujeto. Son juicios explicativos, y en su predicado no nos informan de nada que no conociéramos ya en el sujeto. Su verdad radica en su coherencia, y no pueden ser negados más que contrariando el principio de contradicción. Juicios como “Ningún soltero está casado” y otros semejantes, son juicios de este tipo. A estos juicios los llamó Leibniz verdades de razón, y Hume relaciones de ideas; -juicios sintéticos a posteriori. Son aquellos en los que el predicado añade una información que no estaba contenida en el sujeto y basan su síntesis en la experiencia. Ej: “Algunos felinos son leones”. Su verdad es meramente contingente. Leibniz los llamó verdades de hecho, y Hume, cuestiones de hecho; -juicios sintéticos a priori. Estos juicios serían ampliativos de conocimiento, pero a la vez, no derivarían su verdad de la experiencia, y en este sentido son anteriores a ella. Enuncian juicios cuya verdad tendría universalidad y necesidad. Según Kant, tanto la Matemática como la Física cuentan con este tipo de juicios. A la hora de explicar la posibilidad del conocimiento que aportan los juicios sintéticos a priori, Kant renuncia a pretender que este pueda justificarse como una acomodación del sujeto al objeto, y realizando el conocido “giro copernicano”, Kant entenderá que la única explicación posible será la de que en él sea el objeto el que se adecúe a las estructuras y principios formales del sujeto. La estructura de la CRP es la siguiente: En la Estética trascendental Kant explicará cuáles son las condiciones que hacen posible la sensación y también qué papel tienen esas condiciones en la construcción de la Matemática. En la sensación hemos de distinguir la materia de la sensación y los elementos formales de la misma. La materia nos viene dada de fuera, del lado del objeto, mientras que los elementos formales provienen del sujeto. En relación a las formas (elementos formales), Kant estudia las formas puras de la sensibilidad, aquellas que son absoluta y universalmente necesarias para poder sentir en general, y por tanto para cualquier sentido y momento del tiempo. Esas formas puras de la sensibilidad son el espacio y el tiempo. El espacio es la forma pura de la sensibilidad externa (la que capta hechos físicos, es decir, hechos que aparecen como externos al sujeto), y el tiempo es la forma pura de la sensibilidad interna (la que capta hechos psíquicos, es decir, hechos que aparecen como internos al sujeto). No obstante, el tiempo es también la forma en la que se dan mediatamente los hechos externos, pues estos aparecen como siendo experiencias del sujeto. Por lo tanto, toda experiencia se dará en el tiempo, y además, las de objetos externos aparecerán espacializadas. Estas formas puras son también llamadas intuiciones puras de la sensibilidad. Dado que son intuiciones, Kant niega que sean conceptos. Como son puras, no tienen nada empírico, es decir, nada derivado de la experiencia. Hacen posible la experiencia en el plano de la sensibilidad, pero ellas son a priori. La Matemática, en cuanto geometría, contiene juicios sintéticos a priori, por ejemplo, el juicio “la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos”. Lo que hace posible la síntesis entre sujeto y predicado en este juicio es precisamente el espacio, y la universalidad y necesidad del juicio deriva precisamente del carácter a priori del espacio. La aritmética también cuenta con juicios sintéticos a priori. Así, cualquier operación es un juicio sintético de este tipo. Lo es por ejemplo “2+3= 5”. Lo que hace posible la síntesis entre sujeto y predicado en los juicios aritméticos es el tiempo. De este modo, cabe decir que, mientras la aritmética es construida en la intuición pura del tiempo, la geometría es construida en la intuición pura del espacio (tridimensional y euclídeo) En la Analítica trascendental Kant se ocupa del entendimiento y de la ciencia natural. El entendimiento es la facultad de los conceptos. Como sólo podemos referir los conceptos a las cosas mediante los juicios también se dice de él que es la facultad de juzgar. En relación a los conceptos hemos de distinguir entre empíricos (mesa, carbón, terremoto) y puros. Ambos tienen poder unificador, pero los puros no proceden de la experiencia, sino que son generados espontáneamente por el entendimiento. Es por estos conceptos puros además que podemos formar los empíricos, pues en el uso de estos están supuestos aquellos. Los conceptos puros son llamados por Kant categorías. Kant deduce las categorías de las formas lógicas de juicio que ya han clasificado los lógicos durante los siglos pasados. Esas formas lógicas de juzgar son doce, de lo que resultarán las doce categorías: unidad, pluralidad, totalidad; realidad, negación, limitación; sustancia-accidente, causa-efecto, comunidad; posibilidad, existencia, necesidad. Estos conceptos puros son condiciones necesarias para poder pensar objetos, son trascendentales por tanto, pues son condiciones que hacen posible el pensamiento de los objetos. Estos conceptos puros, por sí mismos, son vacíos, y no pueden producir conocimiento si no están aplicados a los datos ofrecidos por la sensibilidad (apariencias). Cuando aplicamos las categorías a las apariencias (materia de la sensación informada por la sensibilidad con el espacio y el tiempo) resulta lo que Kant llama fenómenos. Así, un juicio como “Todos los espíritus son bondadosos”, se realiza haciendo uso de las categorías, pero como en él no se aplican a datos dados por la sensibilidad (no hay apariencias sensibles de lo que dice) no produce conocimiento, sino un discurso vacío. Esto es, en definitiva, lo que Kant reprocha al racionalismo, pues esta filosofía, al igual que el juicio anterior, usa las categorías pero no sobre datos de la experiencia. En relación a la Física, Kant sostiene que cuenta con juicios sintéticos a priori como principios. Así, el juicio, “Si algo ocurre tiene una causa” es sintético pero es a priori. Ese juicio, que enuncia la ley general de la causalidad, es aplicado necesaria y universalmente a todos los fenómenos de la experiencia por el entendimiento .Suprímase esa ley y el mundo de la experiencia se torna imposible para la comprensión. Al igual que ese principio (basado en la categoría de causa), la Física cuenta con otros principios sintéticos y a priori que están igualmente basados en las categorías. Una de las consecuencias de la Analítica trascendental es la distinción entre fenómeno y noúmeno. Fenómeno es aquello que resulta de la aplicación de las categorías a los datos dados por la intuición sensible, de modo que es equivalente a lo que experimentamos en nuestro conocimiento ordinario de los objetos y a lo que conocemos cuando conocemos científicamente. O también, fenómeno es la realidad en la medida en que queda sometida a las condiciones formales de la sensibilidad y el entendimiento. Noúmeno es aquello que es la realidad en sí misma, es decir, al margen de lo que el sujeto de conocimiento pone en su labor ordenadora o sintética. Esta realidad en sí está más allá de los límites de nuestro conocimiento, el cual se ciñe a los fenómenos, y es a menudo llamada por Kant cosa en sí. Desde el punto de vista fenómenico sólo podemos afirmar que tenemos experiencia de un sistema natural sometido a la ley de causalidad, un mecanismo en el que todo lo que ocurre ocurre por necesidad y en el que nada escapa a la legalidad físico-matemática. Ahora bien, la realidad en sí misma, al margen de nuestro conocimiento de ella, puede no ser de la misma naturaleza que el fenómeno, aunque no podemos conocerla y quede simplemente como una noción negativa. En la Dialéctica trascendental Kant se ocupa de la razón y de si es o no la metafísica una ciencia. La razón es una tercera facultad sintetizadora, que tiene en Kant la función de elaborar argumentaciones. Por su propia naturaleza la razón produce ciertas ideas: en la serie de silogismos categóricos termina por producir la idea de yo (unidad incondicionada de los fenómenos psíquicos), en la serie de silogismos hipotéticos produce la idea de mundo (unidad incondicionada de los fenómenos físicos) y en la serie de silogismos disyuntivos produce la idea de Dios (unidad incondicionada de todo lo que puede ser pensado). Estas son las tres ideas de las que se ha ocupado históricamente la metafísica en sus tres secciones fundamentales: del yo en la psicología racional, del mundo en la cosmología racional y de Dios en la teología racional. Estas ideas tienen, a juicio de Kant, una función legítima, a la que llama función regulativa, y un papel no legítimo cuando se pretende hacer de ellas un uso constitutivo. Su papel regulativo consiste en animar la investigación científica hacia la obtención de teorías cada vez más generales sobre el sujeto, o hacia la obtención de teorías cada vez más generales sobre el mundo como un todo. Este papel es legítimo, y mantiene las ideas en un plano puramente orientador de la investigación. El papel constitutivo, que es a juicio de Kant ilegítimo, consiste en disponer las ideas de la razón como objetos de conocimiento sobre los que se pretende poder aplicar las categorías. Para Kant, este uso constitutivo de las ideas de la razón produce discursos ilusorios de la razón. Estos discursos ilusorios aparecen como paralogismos cuando se refieren al yo, es decir, aparecen como sofismas, aparecen como antinomias cuando se refieren al mundo (es decir, argumentos sobre el mundo en los que se puede demostrar una tesis sobre el mundo y su contraria. Así, por ejemplo, que ha de tener un comienzo en el tiempo y que no puede tenerlo, o que la materia debe ser infinitamente divisible y que no puede ser más que limitadamente divisible, etc) y como demostraciones inconsistentes de la existencia de Dios. Como conclusiones de la Dialéctica trascendental cabe señalar las siguientes: -la metafísica como ciencia es imposible si por metafísica entendemos el conocimiento de objetos trascendentes o más allá de la experiencia. Decir que estos objetos no se dan en la experiencia y que no pueden ser conocidos no significa negar que existan; -la metafísica como disposición natural es inextirpable del ser humano, pues está en la naturaleza de la razón producir las ideas metafísicas como unidades incondicionadas. Estas ideas pueden ser pensadas sin contradicción lógica pero no pueden ser conocidas, pues pretender conocerlas es hacer de ellas un uso constitutivo. Las ideas de Dios, del yo, de una voluntad libre no sometida a la necesidad físicomatemática y de mundo en sí, quedan pues como noúmenos. -la metafísica en cuanto Crítica, es decir, en cuanto análisis de los elementos formales del conocimiento y en cuanto conocimiento de los límites de la razón, sí es ciencia, y Kant pretende estar legando a la posteridad los fundamentos de la misma con su obra. b- Dios. A propósito de la existencia de Dios dentro del uso teórico de la razón, cabe decir primero, que desde la filosofía trascendental de Kant, resulta ilegítimo usar las categorías de causa, existencia, necesidad, etc., más allá de la experiencia, y, por tanto, que resultaría ilegítimo aplicarlas a un ser que, como Dios, está más allá de esa experiencia, y segundo, y al margen de la filosofía trascendental, Kant añade otras razones de por qué la existencia de Dios es indemostrable. Según él las pruebas para demostrar la existencia de Dios, las pruebas tradicionales que la historia de la filosofía ha presentado, se reducen a tres: el argumento cosmológico, el teleológico y el ontológico. Pues bien, para Kant, los dos primeros dependen del tercero, y el tercero es inválido. Sus argumentos son así: la demostración de Dios como ser necesario que es causa de todo lo demás (demostración cosmológica), y la de Dios como suprema inteligencia ordenadora (teleológica) requieren del argumento ontológico, pues se necesita sostener que la causa incausada existe por ser perfecta, o que la inteligencia ordenadora existe por ser perfecta. Sin embargo la existencia no es un predicado que se encuentre en la idea del ser perfecto (del mismo modo que no se encuentra en la idea de ningún otro ser), y sólo puede añadirse por experiencia (sintéticamente), de modo que el argumento ontológico es insostenible. El uso teórico de la razón no puede, pues, conocer la existencia de Dios, lo que no significa negar que exista, ni negar que puede ser pensado sin contradicción. En el uso práctico de la razón, en filosofía moral, aparece Dios como el tercero de los postulados de la moral. Sólo Dios puede, por omnisapiente, conocer la proporción exacta de felicidad que cada cual merece por su virtud, y sólo Dios, por omnipotente, puede otorgar felicidad conforme a virtud en el grado correspondiente. Así pues, para que el sumo bien (unión de virtud y felicidad) pueda realizarse, debe haber Dios, y de Él cabe tener fe racional. c- Ética o filosofía moral. Con su ética y con su idea de la religión como algo que debe estar dentro de los límites de la mera razón, y por tanto como supeditada a la moralidad o razón práctica, Kant va a responder a las otras dos preguntas: qué debo hacer y qué me cabe esperar. Es sabido que la ética de Kant es formal y que el autor prusiano criticará las llamadas éticas materiales (o de fines o bienes) por considerarlas incapaces de justificar la necesidad y universalidad de la moral y por ser heterónomas (en ellas la voluntad se subordina a algo exterior a ella) Kant parte en su ética de otro factum incontrovertible o indudable, el llamado factum de la moralidad. Es incuestionable que en la conciencia hay deberes morales, deberes incondicionales que se expresan en forma imperativa o de mandato: debo decir la verdad, debo mantenerme en la existencia, etc. Estos mandatos se presentan en forma incondicionada y pueden considerarse como leyes morales o principios objetivos de la voluntad. Además de estos mandatos incondicionales o categóricos, Kant habla de mandatos hipotéticos. Los mandatos hipotéticos no pertenecen al ámbito de la moralidad. Así, por ejemplo, “Estudia el código de la circulación si quieres aprobar el examen de conducir” es un mandato hipotético, pues lo que manda se condiciona a querer el fin, que por otra parte bien puede no ser querido, y por tanto no es universal. Al comienzo de la Fundamentación de la metafísica de las costumbres escribe Kant lo siguiente: “ni en el mundo ni fuera del mundo puede pensarse nada como absolutamente bueno sin restricción excepto una buena voluntad”. ¿Qué entiende Kant por una buena voluntad? Pues aquella que sigue el deber moral, la ley, por mero respeto a la ley. Reparemos en que podemos realizar acciones contrarías a la ley moral o conformes con la ley moral. Si realizamos acciones conformes a la ley moral podemos hacerlo por dos motivos: por interés personal o inclinación (por ejemplo, decimos la verdad por miedo a ser descubiertos en la mentira), por respeto a la ley (decimos la verdad por respeto al deber, al margen de las consecuencias que esto acarree). Según Kant sólo tienen valor moral, es decir, sólo nos hacen buenos, las acciones realizadas conforme al deber y por respeto al deber. La buena voluntad es, por tanto, la que cumple el deber por respeto al deber, o también, y dado que lo común a todos los deberes no es sino su universalidad, la que cumple la ley universal por respeto a su universalidad. Sobre esto es sobre lo que establece Kant el principio de su ética formal o imperativo categórico: obra solo de tal manera que puedas querer que la máxima de tu acción pueda convertirse en una ley universal. O dicho de otro modo, siempre que estamos siguiendo el deber por respeto al deber estamos obrando de acuerdo con ese imperativo categórico, que es el único imperativo de la ética kantiana. Es importante percatarse, sin embargo, de que la ley moral o el principio objetivo de volición no se deduce del imperativo categórico, aunque cualquier mandato y cualquier acción moral lo suponga. Este imperativo, sin dejar de ser el mismo y único imperativo categórico, también puede formularse así: obra de tal manera que tomes a la humanidad, en tu persona y en la de los demás, siempre y a la vez como un fin, y nunca meramente como un medio. La voluntad queda vinculada así al imperativo categórico por el carácter de fin en sí mismo que tiene el ser racional. La tercera formulación del imperativo categórico expresa lo que llama Kant el principio supremo de la moralidad, o lo que es lo mismo, la autonomía de la voluntad: obra de tal modo que tu voluntad pueda considerarse hacedora de ley universal mediante su máxima. Kant establece una noción más en su ética. Se trata de la idea del reino de los fines, la cual debe entenderse como el conjunto de los seres racionales vinculados por leyes que ellos se dan a sí mismos. A ese reino se pertenece como miembro, y como tal uno queda sometido a ley, y como soberano, y como tal cada uno puede considerarse así mismo como legislador. Preguntamos ahora por la condición de posibilidad de que la voluntad pueda sentirse obligada por deberes. La respuesta de Kant es que eso es posible sólo si la voluntad es libre, y por lo tanto, para que la moralidad pueda ser es necesario que seamos libres. La libertad es lo que se llama el primero de los postulados de la moralidad. Kant se ve obligado a aceptar entonces que, a la vez que desde el punto de vista fenoménico nuestros actos están sometidos a la necesidad de la causalidad, en cuanto actuamos moralmente hemos de ser libres, y por tanto que una misma acción es fenoménicamente determinada y nouménicamente libre. El segundo de los postulados de la moralidad es la inmortalidad. Resulta ser una exigencia de la razón moral la realización plena de la virtud, o también y dicho de otro modo, la razón práctica exige que nuestra voluntad se acerque todo lo que pueda al ideal de voluntad santa (aquella que obra siempre por deber y no puede no hacerlo). Ahora bien, es imposible conseguir esto si sólo suponemos que hay esta única vida. Además, la razón práctica exige que haya proporción entre la virtud realizada y la felicidad, y por tanto, y dado que en esta vida tampoco podemos encontrar esa proporción, hemos de aceptar la inmortalidad para que esa armonía o proporción sea real. Ligado al postulado anterior aparece el tercero, a saber, Dios. Sólo Dios puede, por omnisapiente, conocer la proporción exacta de felicidad que cada cual merece por su virtud, y sólo Dios, por omnipotente, puede otorgar felicidad conforme a virtud en el grado correspondiente. Así pues, para que el sumo bien (unión de virtud y felicidad) pueda realizarse, debe haber Dios. No se puede demostrar ni la libertad, ni la inmortalidad, ni Dios, y sin embargo, deben ser aceptados para que la moralidad tenga sentido. Por eso habla Kant de una fe racional, fe que nos lleva a esperar, con fundamento racional, la inmortalidad, el sumo bien y la existencia de Dios. d- El hombre Preguntas que se plantea como imprescindibles para saber qué es el ser humano: - ¿Qué puedo conocer? A la que responde la epistemología - ¿Qué debo hacer? A la que responde la ética - ¿Qué me cabe esperar? A la que responde la ética y la religión Todas estas preguntas se reducen a una: ¿Qué es el ser humano? A la que responde la Antropología. El interés último de su filosofar es la persona humana. El ser humano es: un sujeto cognoscente y un sujeto moral. Conoce y actúa y lo hace porque tiene Razón (razón pura y razón práctica). • - La Razón posee dos funciones o usos: Un uso teórico: se ocupa del SER, da lugar a la CIENCIA y formula JUICIOS Un uso práctico: se ocupa del DEBER SER, da lugar a la MORAL y formula IMPERATIVOS. • - El ser humano pertenece a dos mundos: El mundo de la naturaleza, como ser físico o yo empírico El mundo de la libertad, en cuanto persona racional y moral • La libertad la encuentra en el hecho de la moralidad (es un hecho la conciencia del deber). La libertad es un presupuesto de la moralidad, es un POSTULADO de la razón práctica. • Los contenidos de la metafísica (libertad, inmortalidad del alma, Dios) son ideas de la razón en los que se puede pensar aunque no se pueda tener un conocimiento científico de ellos pero son POSTULADOS de la razón en su uso práctico. Para que exista una ley moral universal hay que presuponer: la libertad, la inmortalidad, Dios, sin estos presupuestos un orden moral universal carecería de sentido. e- Sociedad y política En la Paz perpetua expone ideas muy actuales sobre el derecho internacional: Algún día alcanzaremos la paz de la mano del derecho y de las organizaciones internacionales. Su pacifismo no es moral ni religioso, sino jurídico e institucional. - Puesto que se da la guerra entre Estados, es necesario crear alguna clase de autoridad internacional que disponga del uso de la violencia legítima en la esfera internacional. - Para que cualquier conflicto se convierta en algo que afecte a toda la humanidad y no deseable por nadie, es necesario llegar a una unión universal de países, un cuerpo político federativo. Esta ciudadanía mundial que propone se basa en que la Tierra es un espacio limitado y de toda la humanidad. Es necesario que todos los países sean democracias representativas donde cada individuo se implique en la toma de decisiones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------