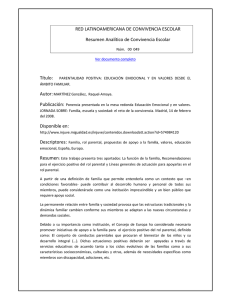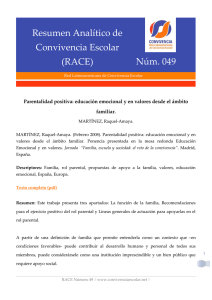La terapia familiar multisistémica. Un modelo de
Anuncio

La terapia familiar multisistémica. Un modelo de intervención sociofamiliar dentro del sistema de justicia juvenil. FUENTE: PSICOLOGIA.COM. 2004; 8(2) José Luis Alba Robles. Unidad de investigación: Procesos psicológicos y conducta antisocial. Departamento de Psicología Básica. Universidad de Valencia E-mail: [email protected] PALABRAS CLAVE: Competencia parental, Competencia social, Justicia juvenil, Eficacia educativa, Terapia multisistémica. [artículo de revisión] [12/7/2004] Resumen La ley de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000 contiene, por primera, vez un conjunto de medidas socioeducativas que responden a la necesidad de reinserción social más que retributiva de las penas impuestas hasta ahora a los más jóvenes dentro de nuestro marco jurídico. Por esta razón, precisamos de técnicas educativas eficaces que sean capaces de dar respuestas concretas a cada una de estas medidas .En este sentido, la terapia multisistémica (en adelante, TMS) es una de las estrategias más eficaces en la rehabilitación de los delincuentes juveniles, tal y como refieren los estudios más recientes que evalúan los programas de tratamiento aplicados en delincuentes juveniles, incluyendo a jóvenes condenados por actos violentos. Este modelo de intervención, que se sustenta en hallazgos previos derivados del enfoque Cognitivo-Conductual, de la terapia Sistémica y de la Psicología Comunitaria, ofrece importantes aplicaciones dentro del contexto actual español, donde está en vigor la ley de responsabilidad penal del menor 5/2001. Este artículo presenta una revisión conceptual y teórica sobre la que se sustenta esta metodología de intervención. Así, términos como la competencia social, la competencia parental y los modelos ecológicos y sistémicos confluye para dar contenido a una propuesta eficaz de intervención dentro del sistema de justicia juvenil. Introducción El presente trabajo persigue contestar a la siguiente pregunta operativa: ¿Constituye la Terapia Familiar Multisistémica una herramienta eficaz en la mejora de la competencia parental? La idea para esta propuesta surge del trabajo de investigación que se está llevando a cabo en el Departamento de Psicología Básica bajo la dirección de María Jesús López Latorre, en colaboración con Vicente Garrido Genovés y el autor del presente texto durante el periodo 2003/05. Uno de los objetivos planteados en esta investigación es el de realizar una adaptación de la Terapia Familiar Multisistémica como un modelo de intervención sociofamiliar eficaz en la reducción de la conducta antisocial en menores infractores institucionalizados o en contacto con el sistema de justicia juvenil. Sabedor de la relación ampliamente constatada en la literatura científica entre conducta antisocial e incompetencia parental, la presente hipótesis viene a arrojar luz sobre un hecho que creo cierto: la modificación de las estrategias educativas de los padres, unido a la mejora de la competencia social conjunta de los jóvenes antisociales reduciría cuantitativamente el riesgo de reincidencia en aquellos adolescentes que presentan conducta antisocial como producto de los desajustes en el funcionamiento del sistema familiar. Este trabajo constituye, por tanto, una escisión del objetivo general recogido en la mencionada investigación; es decir, no se centra únicamente en el modelo como herramienta eficaz en la reducción de la reincidencia, sino que va más allá, intentando focalizar su atención en aquellas prácticas parentales que muestran una clara mejoría tras la aplicación de la metodología multisistémica. Para conseguir una respuesta sólida y válida me he propuesto los siguientes objetivos, los cuales constituyen los pasos necesarios para llegar a la comprobación de dicha afirmación. Los pasos previos recogidos en el presente trabajo son los que aparecen a continuación: (1) Definir la competencia parental como constructo teórico y operativo (2) Establecer la relación entre competencia parental, conducta antisocial, y competencia social, así como sus derivaciones en la rehabilitación de jóvenes antisociales. (3) Establecer la eficacia de la competencia social en el tratamiento de la conducta antisocial. (4) Revisar la metodología, historia y aplicación de la terapia familiar multisistémica (TFM) (5) Establecer los beneficios de la TFM, en su caso, en la competencia parental de los padres con hijos que presentan serios problemas de conducta. La competencia parental Con el término Competencia Parental nos referimos al conjunto de estrategias educativas utilizadas por los padres con la finalidad de satisfacer las necesidades socioemocionales que reclaman los hijos a lo largo de todo su proceso evolutivo, fundamentalmente durante el proceso de consolidación del yo social e interpersonal. Numerosos autores acuerdan definir la competencia parental en contraste con el conjunto de estrategias que articulan la incompetencia parental, es decir, aquellas estrategias que conforman el riesgo de abuso o de negligencia en el trato con los hijos, como una falta de sincronía en las relaciones duales madre-hijo (Cerezo, Cantero y Alhambra, 1993). Del mismo modo, y con la finalidad de establecer una definición comprehensiva y general, Pourtois ( 1984) define el término como: “el hecho de que un padre posea las cualidades necesarias que le permitirán lograr con éxito la culminación de sus funciones educativas”. Esta definición adolece, sin embargo, de precisión ya que no establece cuáles son esas “cualidades necesarias” para la consecución de tal tarea socializadora y educativa. Si añade, no obstante, en un párrafo posterior el acervo siguiente: “se trata de un concepto relativo ya que no existe una única manera de ser “buen padre”. Familia, competencia parental y conducta antisocial La familia es el más importante de cuantos sistemas ejercen influencia en los niños y en su conducta. En concreto, la criminología y la psicología han estudiado la relación entre el modo de funcionamiento de la familia y la delincuencia de los hijos. Para ello, se ha valido de dos técnicas investigadoras principales: los autoinformes y el registro observacional del funcionamiento familiar (Cerezo, 2001). Estas dos técnicas han permitido estudiar dos aspectos fundamentales de las transacciones familiares (Henggeler, 1989): (1) El funcionamiento del afecto en la familia; y (2) el funcionamiento de los estilos de control de los padres sobre los hijos (o las estrategias de control paterno). El afecto familiar La expresión afecto familiar abarca aspectos como la aceptación que tiene el niño en su casa, la “responsividad” de los padres (en qué medida responden frente a la conducta de los niños) y la dedicación al niño (o el grado en que los padres y otros familiares adultos se ocupan del niño), ( Pons-Salvador y Cerezo, 1999) Existen algunas investigaciones recientes que han estudiado la relación entre el afecto familiar y la conducta delictiva. Por ejemplo, una investigación de Canter (1982) encontró que el sentimiento de los adolescentes de pertenencia a la familia, evaluado a partir de su grado de implicación en actividades familiares, se relaciona negativamente con la conducta delictiva. El aumento de ese sentimiento de pertenencia familiar tiene una correlación inversa con la conducta delictiva. Es decir, cuanto mayor sea la integración de los jóvenes dentro de la propia familia hay una menor probabilidad de delincuencia juvenil. Según Canter, estos sentimientos de pertenencia a la familia explicarían hasta un 19% de la varianza de la conducta delictiva. En un estudio posterior Henggeler y sus colaboradores (Henggeler, 1989) evaluaron 112 familias de jóvenes delincuentes varones y un grupo control integrado por 51 familias de jóvenes no delincuentes, seleccionadas de entre el mismo vecindario. Se observó, en la misma línea de Canter, que unas relaciones familiares inapropiadas (especialmente en lo referente a la falta de atención y ayuda materna) favorecía el inicio de carreras delictivas juveniles, en un grado explicativo (o varianza explicada) del 20%. Pese a todo encontraron que dos factores diferentes, el contacto con jóvenes delincuentes y la edad de la primera detención, predecían mejor aún la conducta delictiva que las propias relaciones familiares. En conclusión, la relación entre afecto familiar y delincuencia es evidente en toda la investigación. Así, los niños que reciben buen afecto familiar tienen una menor probabilidad de convertirse en delincuentes, mientras que los niños que tienen malas relaciones afectivas con los padres son más proclives a la conducta delictiva. Pese a todo no está claro que la relación entre afecto familiar y conducta delictiva de los jóvenes tenga una direccionalidad unívoca. Con anterioridad se pensaba que la mala relación entre los padres y los jóvenes, y sus efectos perjudiciales favorecedores de delincuencia, tenía su origen exclusivo en los padres. En la actualidad se considera que esta mala interacción entre padres e hijos tiene un carácter recíproco y bidireccional. Aunque en muchas ocasiones, los padres son el origen primero de esta relación inapropiada con sus hijos, puede suceder también, por ejemplo, que el comportamiento antisocial de los hijos se halle en el origen de ciertos problemas maternos, que puedan acabar influyendo sobre su superación( Pons-Salvador, 1992). Los problemas de delincuencia pueden, de este modo, tener una influencia negativa sobre la familia, fomentando el estrés y la desunión de los padres y originando procesos de rechazo hacia el joven. Las estrategias de control paterno Las estrategias de control paterno son aquellos estilos de funcionamiento que se relacionan con las demandas que se le hacen al niño y con el control que se ejerce sobre él. Son aquellos estilos que tienen los padres o quienes se encargan del niño de hacerle demandas y de controlar su conducta. Es lo que la mayoría de los autores consensuan en denominar Competencia parental ( Pons-Salvador, 2003). Una amplia revisión realizada por Synder y Patterson (1987) ha analizado la relación existente entre estrategias familiares de control y conducta delictiva, tal y como ya antes habían hecho otros autores clásicos en criminología (por ejemplo, Glueck y Glueck, en 1956, Hirschi, en 1969, McCord, en 1959, y West y Farrington, en 1973). Estos autores han llegado a la conclusión de que las familias de delincuentes suelen emplear estrategias de disciplina inefectivas, que no logran controlar la conducta de los jóvenes, ni con antelación a la realización de conductas delictivas ni después de producirse éstas. De este modo, no podemos establecer una definición de padres competentes o incompetentes, sino de estrategias más o menos competentes (Cerezo, Dolz, Pons-Salvador, y D’Ocon, 1995). Las cuatro áreas principales que intervienen en los patrones de crianza de los niños, dando una visión comprehensiva de las dimensiones de competencia parental presentadas por Snyder y Paterson (1987) se refieren a la disciplina, la parentalidad positiva, la supervisión y la resolución de problemas. Ha sido la supervisión, la dimensión parental más relacionada en numerosas investigaciones con la génesis de la conducta antisocial. Una adecuada supervisión de los hijos implica estar pendiente de ellos, corregir sus conductas inapropiadas e indicarles nuevos comportamientos más adecuados. Cuando la familia utiliza una adecuada supervisión, los padres responden de manera apropiada y coherente a las conductas antisociales de los hijos. No es infrecuente que los niños tengan algún problema en la propia familia o en la calle, que se vean envueltos en alguna pelea o que cometan algún pequeño hurto. Muchos niños y jóvenes han realizado conductas inapropiadas cuando tenían siete, diez, doce o catorce años, que no serán importantes excepto si no se prolongan en el tiempo y aumentan progresivamente su gravedad. Ello puede suceder si no existe una adecuada supervisión paterna y los padres no son capaces de minimizar el contacto de sus hijos con jóvenes delincuentes. Un fenómeno muy citado en la literatura es el del “niño de la llave”, término importado de América para referirse a aquellos niños procedentes de barrios marginales de las grandes urbes norteamericanas y que pasan todo el día solos con la llave de casa colgando y en los cuales el efecto del aprendizaje social de las conductas disruptivas es un claro exponente del fallo de la supervisión y la incompetencia parental en el proceso de socialización del niño. Estos estudios han llegado también a conclusiones interesantes acerca de la relación que existe entre los hábitos de crianza y la conducta agresiva que acaba en delincuencia. Por ejemplo, se ha observado que los chicos agresivos en la calle tienen también altas tasas de conducta agresiva en su propia casa —berrinches, golpes, peleas entre hermanos—. Además, los padres de estos chicos suelen intentar controlar sus conductas antisociales mediante el uso frecuente del castigo. Cuando un chico se comporta violentamente, los padres suelen actuar también violentamente, pese a que comprueban reiteradamente que suele resultar poco efectivo. Muchos jóvenes aceleran su propia violencia a partir de la imitación de la violencia de los padres. La interacción entre afecto familiar y estrategias paternas de control Henggeler ha esquematizado las posibles interrelaciones entre las dimensiones afecto familiar y estrategias paternas de control, que podrían dar lugar a determinados estilos de desarrollo y de comportamiento infantil, con arreglo al siguiente esquema de combinaciones: 1. Una situación ideal para el desarrollo infantil se produciría, según el esquema de Henggeler, en la combinación de un alto nivel de demandas y control paterno junto a un buen nivel afectivo. Este ideal educativo se traduciría en unos padres implicados con sus hijos y con autoridad, y su probable resultado serían hijos con una buena independencia, responsabilidad y autoestima, a la vez que una agresividad controlada. 2. Si las demandas y el control paterno son altos pero existe poca afectividad hacia el niño nos encontraríamos con padres autoritarios pero que no educan adecuadamente a sus hijos. El resultado serían niños con importantes deficiencias en la internalización de las normas, a la vez que una baja competencia social y una baja autoestima. Las normas son impuestas de manera rotunda y caprichosa por los padres. Al niño no se le requiere que tome decisiones personales, sino sencillamente que cumpla aquello que se le ordena, a la vez que los incumplimientos son reprimidos con contundencia. 3. Cuando la dimensión afectiva es alta pero el control paterno de sus actividades es inexistente nos hallaríamos ante padres protectores y permisivos. Los niños que se desarrollan en un ambiente familiar de estas características podrían manifestar una alta impulsividad y agresividad a la vez que una baja independencia y responsabilidad personal. 4. Por último, si tanto el control paterno como el afecto son bajos nos hallaríamos ante padres indiferentes y poco implicados en la educación de sus hijos. El resultado más probable de esta situación sería niños con graves déficit en su desarrollo cognitivo y social y con problemas para la interacción humana. Esta sería la categoría que mayor incidencia tendría en la generación de jóvenes delincuentes, según el grueso de la investigación. El paradigma de la competencia social. Un modelo de prevención y rehabilitación de la conducta antisocial La competencia social es el concepto que actualmente engloba las perspectivas educativas más modernas relativas al ámbito de la integración social, y por consiguiente, en lo relativo a la prevención del fracaso personal y social. Con el término "competencia" nos referimos, generalmente, a un patrón de adaptación efectiva al ambiente. En un sentido amplio, tal adaptación se define como el éxito razonable en alcanzar las metas del desarrollo propias a la edad y a su género en una cultura determinada. En un sentido más restringido se refiere al éxito en un dominio del desarrollo determinado, tal como el rendimiento escolar, la buena integración social entre los compañeros, etc. Pero la competencia resulta de una serie de complejas interacciones entre un individuo y su entorno (Catalano y Hawkins, 1996; Hawkins, Von Cleve y Catalano, 1991: McCord y Tremblay, 1992). Tal ambiente, qué duda cabe, puede favorecer o disminuirla. Por ejemplo, se puede mejorar el funcionamiento de un niño hasta el límite superior a través del apoyo y orientación proporcionados por un adulto. Contrariamente, un niño capaz puede que fracase si su medio no le permite las suficientes oportunidades para la acción. Es el caso, por ejemplo, de aquellos padres que no se preocupan por desarrollar las capacidades de sus hijos, o bien lo someten a una privación emocional –o incluso física- que produce retrasos en su proceso madurativo (López y Garrido, 2000). De lo anterior se desprende que el desarrollo de la competencia requiere de múltiples niveles de intervención, como los esfuerzos dirigidos a cambiar las capacidades del niño; las oportunidades de los contextos o lugares en los que el niño se desarrolla, en especial el ambiente de la familia y de la escuela; o el logro de un mejor ajuste entre un niño y su contexto. Lo cierto es que la competencia social, ayuda al sujeto a desarrollarse en aquellas áreas que aseguran un adecuado ajuste personal y social, de tal manera, que la adaptación surgirá como resultado de poseer y poner en práctica un conjunto de características consideradas social y culturalmente como positivas: ser tolerante, autónomo, seguro emocionalmente, solidario, respetar las normas y valores sociales... en definitiva, conductas prosociales de cooperación. Lo contrario de esto, es decir, carecer de estas dimensiones básicas, sitúa al individuo en una posición de clara desventaja académica, vocacional y social, lo que a su vez incrementa el riesgo de futuros desajustes personales y sociales. De hecho, al revisar la literatura sobre los factores de riesgo del comportamiento violento y el fracaso escolar, encontramos que muchos de ellos están relacionados con un retraso en el desarrollo sociocognitivo (Reiss y Roth, 1993; Rodríguez y Paíno, 1994; López y Garrido, 2000). Sin embargo, más que asumir que el retraso cognitivo sea la causa directa del fracaso y la conducta antisocial, planteamos que la capacidad cognitiva sirve de protector contra los mismos, tal y como han demostrado los estudios sobre factores protectores (Garrido y López, 1995): hay niños que consiguen evitar la delincuencia y otros comportamientos desajustados a pesar de los condicionantes adversos que les rodean, y parte de esta "resistencia" parece estar relacionada con poseer un conjunto de habilidades de cognición social (planificación, generación de soluciones alternativas a los problemas, y pensamiento de medios-fines). Las habilidades cognitivas, por tanto, pueden ayudar a los individuos a enfrentarse a presiones ambientales o personales hacia el comportamiento antisocial, y a relacionarse con su ambiente de forma más adaptada. Así pues, junto al concepto de competencia destaca con insistencia otra idea que ha ayudado de modo extraordinario en los últimos años de investigación a perfilar el contenido y dirección de los programas preventivos. Se trata del fenómeno de los “niños resistentes” o “niños invulnerables”. La importancia para la prevención de los niños resistentes radica en que si somos capaces de aislar los aspectos más esenciales que cualifican la resistencia, podríamos elaborar programas de prevención en ambientes hostiles al desarrollo (incidencia elevada de fracaso escolar, consumo de drogas, altas tasas de delitos, pobres servicios sociales, etc.) intentando inocular en las personas y en los medios aquellos aspectos considerados críticos para promover la invulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia. Sin duda, ninguna institución tiene un lugar más destacado a la hora de promocionar la resistencia que la escuela y la familia. Es dentro de este contexto familiar, aunque posteriormente también la escuela, donde sitúo el modelo de la competencia social, es decir, en el logro de unas adecuadas prácticas de competencia parental que conllevan, por consiguiente, un mejor ajuste social, cognitivo y emocional en los niños y adolescentes y situaría a la familia como el eje principal de intervención sistémico para reducir el comportamiento disruptivo de los niños( Alba, Garrido y López, 2001). La terapia familiar multisistémica. Sus derivaciones en la competencia parental Un número importante de investigaciones señalan el hecho de que la conducta antisocial en jóvenes y sus familias es multicausal. De este modo y para desarrollar un tratamiento efectivo para estos problemas, los diferentes agentes sociales y educativos necesitan una teoría de la la conducta humana compatible con esta evidencia. Es decir, se trata de establecer una teoría comprehensiva del funcionamiento humano que facilite le intervención en aquellas áreas señaladas como factores de riesgo en la conducta antisocial. La Teoría General de Sistemas ( Bertalanffy, 1968) y la teoría de la ecología social (Bronfenbrenner, 1979) se ajustan a lo que sabemos sobre las causas y factores asociados a los problemas emocionales graves y los problemas de conducta en jóvenes. La teoría general de sistemas La teoría sistémica ha constituido un salto cualitativo en el panorama científico internacional durante las últimas décadas en lo relativo a la intervención frente a un foco lineal y mecánico donde la atención estaba centrada en qué causa, qué perspectiva explicaba por sí sola la delincuencia. Esta nueva perspectiva entiende la causalidad en términos de simultaneidad en la ocurrencia, en la influencia mutua, en definitiva, en la interrelación de fenómenos diversos en la base de la génesis de la delincuencia y la conducta antisocial. Con esta visión sistémica, el todo representa más que la suma de sus partes, es decir, se toman en consideración todo el amplio abanico de factores asociados al desarrollo vital de adolescente, todas aquellos elementos que coadyuvan a la construcción del yo a lo largo de su proceso de socialización. ( Plas, 1992). El paradigma científico tradicional se caracterizaba por concepciones binarias y mecánicas de la causalidad (Peper, 1942; Schartz, 1982). Cuando la conducta se conceptualiza desde una perspectiva binaria, la conducta se concibe como perteneciente a una categoría o a otra( Ej: un trastorno está presente o ausente).Por otro lado, cuando la conducta se conceptualiza desde una perspectiva mecanicista, una sola causa o una cadena de causas, son las que producen un efecto determinado. Además, el recorrido entre la causa y el efecto es lineal y directo. Es decir, A causa B, que a su vez causa C, y C no tiene influencia sobre B o A. Sin embrago, el paradigma sistémico interpreta la conducta como una función de las interacciones dinámicas de los elementos que conforman el todo del sistema así como las transacciones del sistema con su entorno social-ecológico ( ecología social según la traducción del inglés).Por tanto, desde una perspectiva sistémica, A, B, y C ejercen entre sí una influencia mutua de manera dinámica. Además, ninguna conducta en particular es vista como producto de múltiples causas, sino que se interpreta como el resultado de un proceso dinámico donde los diversos factores se van encontrando a lo largo de todo el itinerario. A partir del pensamiento sistémico, que penetró en múltiples áreas de la ciencia (física, biología, etc.) en el últimos siglo, Gregory Bateson y sus colegas ( Bateson, 1972; Bateson, Jackson, Haley y Weakland, 1956) desarrollaron una corriente terapéutica en 1950, aproximación que se centraba en el sistema familiar más que en la intervención individual. Estos estudios influyeron en el posterior desarrollo de numerosos modelos de terapia familiar, todos los cuales enfatizaban el pensamiento sistémico. Aunque cada uno de los diferentes modelos de intervención familiar diferían en su interpretación sobre la teoría sistémica, la mayoría mostraban una tendencia a centrase en la familia como foco de la intervención más que en entender las patologías de los jóvenes individualmente ( Plas, 1992). Así, la mayoría de las intervenciones familiares intentaban entender de qué manera los problemas emocionales y conductuales se ajustaban dentro del contexto de las relaciones interpersonales cercanas del individuo, enfatizando la naturaleza recíproca y circular de este tipo de relaciones. De este modo, un terapeuta que trabaje desde una perspectiva sistémica debe considerar no solo el modo en que afectan las estrategias de competencia parental a la conducta del adolescente, sino que también debe considerar el modo en que la conducta del niño configura y guía la conducta de los padres. Los terapeutas sistémicos deben también preguntarse en que medida la conducta en la díada padre-hijo está asociada con las relaciones adoptadas por los padres, el grupo de pares del adolescente y las interacciones escolares. Además, las perspectivas y sentimientos de los miembros de la familia en lo relativo a la identificación de problemas son considerados muy importantes para comprender la capacidad de la familia en la resolución de problemas. La ecología social La teoría social-ecológica ( Bronfenbrenner, 1979) jugó también un papel importante en el desarrollo de la Terapia Multisistémica ( en adelante TMS). A pesar de que esta teoría comparte algunas de los principios de la teoría sistémica, la ecología social posee un mayor alcance. Bronfenbrener (1979) definió el entorno ecológico individual como un conjunto de estructuras anidadas, cada una dentro de la siguiente como un conjunto de muñecas rusas. En el nivel más interior se encuentra el núcleo esencial del desarrollo de la persona. Cada uno de los estratos concéntricos representa un sistema o subsistema que juega un role integral en la vida de la persona. Como en la teoría de sistemas, la teoría de la ecología social define a los individuos como sujetos en desarrollo que reestructuran activamente sus entornos a la vez que son influenciados por éstos. Es decir, la acomodación mutua de los individuos y de sus entornos es el resultado de la reciprocidad de ambos sistemas: individuo-entorno socialecológico. Además, y al igual que la teoría de sistemas, la ecología social también considera las definiciones subjetivas individuales y la interpretación de las propias circunstancias. En lo que difieren la teoría social ecológica y la teoría de sistemas es en el foco de influencias, ya que la teoría social ecológica recoge un mayor número de influencias dentro de la vida del individuo. Mientras que las interacciones entre el individuo y la familia o la escuela son importantes, la conexión entre los sistemas o círculos concéntricos es vista como equitativamente similar. Normalmente, un logro en el adolescente en el colegio puede ser visto como algo dependiente de la existencia y naturaleza del vínculo entre la escuela y la familia adecuados. Sin embargo, una aproximación social ecológica propone que la conducta está influenciada por grupos y personas que no están en contacto directo con el individuo. Por ejemplo, las condiciones del puesto de trabajo de los padres tienen efectos en el desarrollo del niño (Bronfennbrenner, 1979). Asimismo, las dificultades económicas, la violencia en los medios de comunicación y los perjuicios son sólo algunos ejemplos de las influencias lejanas que pueden afectar la conducta del niño. La teoría social enfatiza el significado de la “validez ecológica” al entender el desarrollo y la conducta, es decir, la asunción básica de que la conducta puede ser entendida completamente solo en la medida en que es vista dentro de su contexto natural de ocurrencia. Los principios de intervención en la TMS La TMS es un modelo de trabajo dirigido especialmente a jóvenes agresores violentos y crónicos cuyo objetivo es prevenir o atenuar la actividad delictiva como un medio para afectar favorablemente a sus vidas, a sus familias y a sus comunidades. Para lograrlo, parten de un enfoque social y ecológico de la conducta humana que considera la delincuencia como conducta multideterminada: el comportamiento delictivo se une directa o indirectamente con características importantes de los jóvenes y la familia, amigos y escuela ( Henggeler et al.., 1998). De este modo, toda intervención que pretenda ser eficaz deberá ser flexible, integradora y multifacética, para poder ocuparse de los múltiples determinantes de la conducta antisocial. El éxito de la TMS según sus autores radica en una serie de características teóricas y clínicas diferentes e innovadoras, basadas en las dos teorías explicadas más arriba, y de las cuales podemos extraer los siguientes acervos científicos: Modelo teórico La terapia multisistémica es un enfoque terapéutico altamente personalizado en la familia y basado en la comunidad y es consistente con los modelos de conducta social ecológicos, lo cuales consideran la conducta como el resultado de las interacciones recíprocas entre los individuos y los sistemas interconectados en los que se construye y consolida su propio “self”. Integración de servicios Ya que la TMS trata de identificar factores que pueden promover o atenuar la conducta irresponsable por parte del joven y la familia, todo plan de intervención se desarrolla en la colaboración con los mismos, e integra intervenciones dentro y entre la familia, los amigos, la escuela y la comunidad. Modelo de preservación familiar La TMS ha sido implementada usando el modelo de preservación familiar. Este modelo enfatiza la condición de que los servicios basados en el hogar y enfocados hacia la familia sean intensivos, con un tiempo limitado, pragmáticos, y orientados hacia una meta principal: capacitar a los padres mediante el aprendizaje de las habilidades y recursos para dirigir las inevitables dificultades que surgen en la crianza de los adolescentes, y relacionarse de forma efectiva e independiente con el entorno. Con este fin, los servicios son realizados en entornos del mundo real (P. Ej: Casa, escuela, centros recreativos..) con la esperanza, por una parte, de mantener a los jóvenes en sus ambientes naturales, y por otra, desarrollar una red social de apoyo duradera entre los padres y el entorno social. Tratamientos específicos En la terapia multisistémica se utilizan estrategias enfocadas en el presente y orientadas hacia la acción, incluyendo técnicas derivadas de la terapia de conducta y la terapia cognitivo-conductual, pero todo esto dentro de un marco integrador y ecológico. Atención individualizada Dado que el conjunto de factores de riesgo y protección son únicos para cada familia, el terapeuta desarrolla planes de tratamiento individualizado que se utilizan para mejorar las debilidades específicas de cada caso. Una vez llegados a este punto, expondré los nueve principios de tratamiento recogidos en la terapia multisistémica: (1) El primer propósito de la evaluación es entender la relación entre la identificación de los problemas y su más amplio contexto sistémico. Es necesario evaluar factores como la sintomatología psiquiátrica del joven y los padres, los problemas de conducta, la actividad delictiva, el grupo de pares desviado, las relaciones familiares (su funcionamiento y prácticas disciplinarias). (2) Los contactos terapéuticos deben enfatizar lo positivo y utilizar fuerzas sistémicas como influencias para el cambio. Se trata de identificar los factores protectores y utilizarlos para facilitar la consecución de las metas de tratamiento. (3) La intervención está diseñada para potenciar la conducta responsable y minimizar la irresponsable entre los miembros de la familia. (4) Las intervenciones están enfocadas en el presente y orientadas a la acción, centrándose en problemas específicos y bien definidos. (5) Las intervenciones se dirigen a secuencias de conductas, dentro, y entre múltiples sistemas, que mantienen los problemas identificados. (6) Las intervenciones deben adecuarse a las necesidades evolutivas del joven. (7) Las intervenciones son diseñadas para requerir un esfuerzo diario semanal por parte de los miembros de la familia. Por ejemplo, los padres después de asignar tareas a su hijo deben controlar su realización diaria y administrar refuerzos si las completan. (8) La eficacia de la intervención se evalúa de forma continua desde múltiples perspectivas. Se pide información a los padres, al hijo, a los profesores o demás personas vinculadas con la familia. (9) Las intervenciones son diseñadas para promover la generalización del tratamiento y el mantenimiento a largo plazo de los cambios terapéuticos. Es a partir de este modelo de intervención multisistema desde donde voy a extraer los elementos específicos que conforman la intervención en el ámbito familiar. Será necesario, por tanto describir el modo en que este modelo evalúa el sistema familiar para posteriormente indicar aquellas estrategias que nos llevan a mejorar las prácticas de competencia parental y que la literatura ha demostrado con suficiente respaldo su efectividad en la reducción y prevención de la delincuencia. Por tanto, ya tenemos algunas recomendaciones importantes sobre los programas efectivos de intervención y prevención con jóvenes violentos: deben ser programas donde se intervenga en la mejora de la competencia familiar como un sistema integrado dentro de una amplia red de sistemas que convergen en el comportamiento del niño y que el modelo sistémico recoge desde su perspectiva ecológico social. En definitiva, el hecho de que el tema de la asignatura de doctorado se concrete en la competencia parental como sistema de influencia en el desarrollo del niño, es lo que me lleva a centrarme exclusivamente en la intervención familiar. La evaluación del funcionamiento familiar dentro de la TMS Actualmente, la familia tiene multiplicidad de formas; algunos autores han llegado a afirmar que la familia tradicional se encuentra en crisis. Esta diversidad de familias ha generado en los últimos años una gran proporción de jóvenes criados en familias monoparentales, divorciadas, madres solteras, casados en segundas nupcias, parejas de hecho (homosexuales o no). Estas nuevas formas de familia no son en sí perjudiciales ni contraproducentes para el correcto desarrollo y crianza de los niños. Es el funcionamiento, el conjunto de elementos que conforman su construcción y su efecto sobre los hijos lo que las hace más o menos eficaces. La conceptualización sistémica de las familias efectivas está basada en la teoría ecológico social y la teoría de sistemas y en el desarrollo del niño, el desarrollo de psicopatologías, las prácticas parentales, las relaciones maritales y las características individuales de padres e hijos asociadas al óptimo desarrollo del niño.. La litetaratura recoge las cinco categorías de los fenómenos familiares implicados en la etiología de la conducta antisocial severa: (1) las interacciones dentro del sistema familiar; (2) los estilos parentales y los conocimientos, creencias y habilidades sobre los que se sustentan dichas prácticas; (3)Las interacciones maritales, es decir, entre los miembros de la pareja encargados de la tarea educativa del niño; (4) las características de cada uno de los padres incluyendo sus entornos ecológico sociales ( trabajo, economía etc..) y como éstas se reflejan en sus tareas educativas; y (5) los aspectos concretos y prácticos de la ecología familiar (tipo de alojamiento y transporte, etc..). El funcionamiento familiar efectivo en la TFM Para este modelo, la conducta y el funcionamiento psicológico de todos los miembros de la pareja es entendido en términos de progreso y patrones repetitivos de las transacciones familiares más que en términos de procesos unidireccionales o lineales en las relaciones interpersonales; es decir, la TFM interviene para cambiar patrones de interacción que sustentan los problemas identificados. La naturaleza propia de la TFM, orientada al presente y a la solución de problemas es consonante con los modelos de terapia estratégicos y estructurales ( Minuchin, 1974; Haley, 1976). Dos son los subsistemas que se exploran y evalúan en el sistema familiar dentro del modelo sistémico: el subsistema padre –hijo, y el subsistema marital. Cada uno de estos subsistemas está estructurado sobre la base de una serie de elementos que los definen y que constituyen los objetivos de intervención dentro de nuestra labor terapéutica, cuyo fin último es la reducción y prevención de la conducta antisocial. Así, el subsistema padre-hijo constituye una díada que se articula en base a tres elementos claves: la calidez afectiva, el control paterno y el estilo educativo de los padres o similares. Del mismo modo, dos serían los elementos que este modelo recoge dentro del subsistema marital, a saber, la intimidad y el poder y en segundo lugar el conflicto. Haré una breve definición de cada uno de los elementos que configuran ambos subsistemas: El afecto Esta dimensión de la interacción padre-hijo refleja el tono emocional de la conducta verbal y no verbal, desde la aceptación, la calidez afectiva hasta el rechazo. Los padres que expresan afecto son responsivos ante las demandas de sus hijos, los alimentan bien y utilizan con frecuencia refuerzos positivos cuando interactúan con sus hijos. En el extremo opuesto se encuentran aquellos padres poco afectivos, que alimentan mal a sus hijos y en general presentan un patrón desorganizado y caótico ante las demandas de los hijos. De este modo, lo niños que no han tenido experiencias positivas en las interacciones padre-hijo presentan dificultades a la hora de establecer relaciones interpersonales con los demás. El control Las estrategias de control parental tienen importantes funciones en el desarrollo del niño. Enseñan tolerancia a la frustración, esencial para el desarrollo de unas relaciones personales adecuadas. También enseñan a los niños a aceptar normas sociales de conducta, incluyendo el rechazo de la violencia, la cooperación con los otros y a respetar a la autoridad. Cuando los hijos no aprenden a respetar a la autoridad creyendo que tienen los mismos derechos que un adulto, los niños presentan graves problemas en las relaciones con las figuras de autoridad que conforman su núcleo de relación más amplio (maestros, médicos, etc...).La literatura científica indica que la mayoría de los niños y adolescentes que presentan graves problemas de conducta provienen de hogares donde los padres muestran estrategias de control inefectivas y conductas de rechazo hacia sus hijos ( Olweus, 1980; Patterson & Stouthamer-Loeber, 1984). El estilo parental La investigación ha demostrado reiteradamente como el afecto paterno, la disciplina inductiva ( castigos acompañados de razonamientos con sentido) y la consistencia en las pautas de crianza están asociados con un desarrollo positivo en los niños ((Maccoby & Martín, 1983) y los adolescentes (Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts, & Dornbusch, 1994) y que esta disciplina es más efectiva cuando se ejecuta en el contexto general de las interacciones positivas entre padres e hijos ( Wierson & Forehand, 1994).El uso de la disciplina inductiva dentro del contexto de las relaciones paterno-filiales cálidas definen un estilo parental autorizativo, estilo que constituye en la mayoría de las ocasiones el objetivo principal de la intervención en el modelo familiar sistémico. Este estilo constituye uno de los cuatro estilos descritos en la tipología iniciada en los años setenta, y que ha sido validada posteriormente en numerosos estudios. Los tres estilos restantes recogidos en la investigación son el autoritario, el permisivo y el negligente. El estilo autorizativo muestra a unos padres responsivos ante las necesidades de los hijos, consiguiendo una adecuado desarrollo y socialización de éstos. El estilo autoritario por el contrario ( alto control y afecto) muestra a unos padres directivos y sobreprotectores, y exigen una incuestionable obediencia a las figuras paternas. Estos padres fallan a la hora de conseguir una maduración apropiada en los niños. El estilo autoritario está asociado con agresiones, aislamiento y retraimiento social con el grupo de pares y pobre autoconcepto ( Baumrind, 1989; Steinberg et al. 1994). El estilo permisivo (bajo control, alto afecto) falla a la hora de macar límites en los niños y estructurarlos en una disciplina; exigen escasas demandas hacia la conducta de los hijos impidiendo un correcto desarrollo madurativo, tolerando incluso conductas que muestran una clara reprobación social. Este estilo parental está asociado con agresiones, consumo de alcohol y drogas y conductas disruptivas en la escuela ( Olweus, 1980). Por último, el estilo negligente ( bajo control y afecto) muestra a aquellos padres que manifiestan escasa responsividad a las necesidades razonables de sus hijos, siendo incongruentes y desorganizados en el cumplimiento de las tareas educativas que deben realizar generando en los niños un importante y grave déficit en el proceso de socialización. Es considerado, por tanto, el estilo parental más perjudicial y severo dentro de sistema familiar y es el que origina un mayor número de problemas en las relaciones interpersonales de los niños, ya que su trayectoria abusiva y agresiva se perpetúa y consolida e la adolescencia y edad adulta (Steinberg et al.. 1994). Intimidad y poder Si el control y el afecto son las dimensiones más relevantes en las interacciones padre-hijo, en el caso del sistema marital, son la intimidad y el poder los principales elementos vertebradores de las interacciones que la pareja lleva a cabo en la tarea educativa de los hijos ( Emery, 1992, 1994). La intimidad hace referencia a la capacidad de los adultos para establecer vínculos afectivos constructivos, dado que un vínculo emocional positivo es un indicador claro de la duración de la relación entre adultos. Por otro lado, el poder se refiere a la influencia de cada miembro de la pareja en los aspectos afectivos e instrumentales de la relación. A un nivel instrumental, las parejas necesitan tomar decisiones sobre asuntos económicos, tareas domésticas, prácticas educativas y obligaciones sociales. Cuando los roles de la pareja no están claramente definidos, cuando son incapaces de resolver conflictos que van a pareciendo a lo largo de la relación y cuando son incapaces de mantener un vínculo afectivo entre ellos, la pareja se resiente, sufre y acaba por perder su función socializadora. El conflicto Durante los últimos años, numerosos estudios han venido demostrando la robusta relación entre conflictos entre los padres y una larga y extensa variedad de problemas de conducta en los jóvenes, incluyendo problemas externalizantes de agresión, depresión en las madres, prácticas de crianza inconsistentes, etc.. (Cummings & Davies, 1994; Grych & Fincham, 1992). La frecuencia e intensidad de los conflictos y la presencia de agresiones físicas y verbales ( fantuzzo et a., 1991; Vissing, Straus, Gelles & Harrop, 1991) están asociadas con altos niveles de problemas de conducta en los jóvenes. Esto es así debido a que los problemas maritales generan un distrés emocional que incide directamente en el desarrollo de los niños ya que disminuye la responsividad de los padres hacia las necesidades de éstos, impiden una adecuada aplicación de disciplinas parentales y modelan comportamientos antisociales y pobres en resolución de problemas interpersonales produciendo en ellos graves problemas de conducta en el presente, pero también en el tránsito a la adolescencia y la edad adulta. Hasta aquí se ha venido mostrando la filosofía y la base teórica del modelo sistémico de intervención, así como la concepción del funcionamiento del sistema familiar dentro de éste. Es hora por tanto de repasar cuáles son las modalidades de tratamiento más comúnmente usadas en la TMS en las intervenciones familiares, los criterios y pasos a seguir para aplicar dichas intervenciones dentro del marco de las interacciones padre-hijo, el subsistema marital y por extensión, con el sistema ecológico el que anidan ambos subsistemas. Intervenciones familiares dentro de la TFM La intervención familiar multisistémica no es una modalidad terapéutica simple, ya que incluye diferentes tipos de intervención integrados procedentes de terapias familiares estratégicas y estructurales y desde acercamientos sistémicos de la conducta familiar ( Robin y Foster, 1989), entrenamiento de padres ( Forehand & Long, 1988; Patterson, 1979; Wierson y Forehand, 1994), intervenciones conductuales familiares ( Sanders, 1996) y terapia cognitivo-conductual ( Kendall y Braswell, 1985, 1993). Las intervenciones destinadas a modificar los estilos de crianza abarcan desde pequeñas intervenciones, intervenciones conductuales puntuales en la interacción padrehijo (p.ej: pedir al padre que no responda a sus comportamientos disruptivos para evitar el reforzamiento de tales conductas) que cualquier padre puede aplicar con una mínima supervisión del terapeuta, hasta una serie de intervenciones más complejas y organizadas por el entrenador y dirigidas simultáneamente hacia múltiples problemas como conflictos maritales, depresión materna, y la interacción padre-hijo. Para la mayoría de las familias a las que se dirige la TFM, un simple consejo y la asignación de alguna tarea, por pequeña y poco laboriosa que sea, no suele ser suficiente, y las intervenciones dirigidas a las interacciones padre-hijo y maritales, los déficits en habilidades, y las barreras sociales para el correcto desarrollo de un estilo parental efectivo requiere de la implementación de diversas intervenciones a lo largo del proceso perseguido para la consecución de los diferentes objetivos. La flexibilidad de la TFM y el conjunto de intervenciones disponibles para el terapeuta multisistémico puede llevar a confusión a la hora de establecer un foco específico y secuencia de intervención. Diferentes factores van a influir en la decisión del terapeuta a la hora de usar una determinada estrategia de intervención familiar: · Una evaluación comprehensiva de la TFM con relación al ajuste que determinado problema presenta en el conjunto de la ecología contextual en le que se halla inmerso ( Principio uno señalado más arriba). · Los ocho principios restantes. · La literatura empírica relacionada con la efectividad de una técnica concreta sobre un determinado problema. · El buen juicio clínico del terapeuta. · La experiencia y habilidades del terapeuta respecto a una técnica concreta · La creatividad del terapeuta. La modificación de las prácticas parentales Cuando se comprueba que las prácticas educativas incompetentes están en la base de los problemas del niño y/o el adolescente (P.Ej: estilo permisivo, autoritario o negligente) los entrenadores o terapeutas y las figuras paternas involucradas identifican los factores que conforman el contexto ecológico y que pueden estar manteniendo el estilo inefectivo, y analizan el modo en que sus prácticas parentales varían dependiendo del papel que cada uno de los factores juega en dicho contexto global ecológico. Así, los entrenadores ajustan sus intervenciones al conjunto general de capacidades y necesidades que presentan los padres o similares, la familia en su conjunto y su entorno ecológico social. El mantenimiento del clima afectivo y el manejo de los padres para modificar sus estrategias Muchos padres presentan un alto nivel de frustración ante la conducta disruptiva de sus hijos y se muestran incapaces a la hora de ejercer un adecuado control sobre ella. Cuando un padre se encuentra ante esta situación no necesita agentes educativos externos o extraños que le indique implícita o explícitamente que su estilo educativo es clave en la génesis del problema del niño. Los entrenadores generalmente proporcionan apoyo emocional a los padres y resaltan cualquier aspecto positivo de parentalidad mientras evalúan los factores familiares implicados en los problemas identificados: Algunos padres son capaces de admitir fácilmente su frustración y demandan ayuda con frecuencia. En otros padres, sin embargo, la frustración les lleva a afirmar que el niño constituye el problema y rechazan las sugerencias referentes a la posibilidad de cambio ya que esto supone un esfuerzo por parte de los éstos y un reconocimiento de su incompetencia A la luz de la diversidad de modos en que los padres responden a los consejos sobre la modificación de las prácticas parentales, los terapeutas poseen una gran variedad de estrategias en su repertorio de respuestas.. El objetivo de cada estrategia es evitar confrontaciones innecesarias con los padres mientras se aseguran que la importancia del cambio es bien entendida por ellos. Algunos padres, por ejemplo, responden positivamente ante las explicaciones de los terapeutas sobre los efectos nocivos de mantener los mismos estilos de parentalidad. Otros sin embargo, sólo responden positivamente cuando se dan por ellos mismos de las consecuencias negativas de mantener dichas estrategias de control. El hecho de alcanzar tal “insigth” puede conseguirse a través de las tareas ya realizadas y donde se reflejan los estilos de parentalidad, los registros de interacción diseñados por el terapeuta, o las impresiones compartidas con otros agentes educativos (abuelos, maestros, etc..). En aquellos padres en los que las consecuencias de la conducta de los hijos acarrean problemas a en sus propias vidas es aconsejable iniciar el asesoramiento exponiendo este matiz, en lugar de mostrar las consecuencias negativas que presentan para el adolescente. Esto les motivará más que si lo planteamos en términos de las ventajas que producirían en el adolescente, pues existe la creencia en estos padres de que el niño no sufre con su comportamiento antisocial, sino que este es un comportamiento voluntario y con la intención de hacer sufrir a los cuidadores. El cambio en las estrategias disciplinarias Cuando se torna evidente que los problemas de conducta presentados por los niños y/o adolescentes son mantenidos por prácticas de disciplina inconsistentes, los entrenadores sistémicos tiene tres tareas generales que cumplir frente a los padres a la hora de proporcionales estrategias educativas alternativas. En primer lugar, los padres deben aprender a establecer normas claras y bien definidas ante la conducta de sus hijos. En segundo lugar, los padres deben desarrollar un conjunto de consecuencias que estarán inevitablemente ligadas al cumplimiento de las normas; es decir, cuando un niño cumple con la norma, el padre debe reforzar tal comportamiento; cuando el niño no llegue a cumplir tales normas se aplicará cualquier técnica de eliminación y/o reducción de esa conducta ( castigos, extinción u otros). Tercero, los padres deben aprender a manejar de una manera eficaz el cumplimiento de las normas, incluso cuando no estén presentes. Munger (1993) describe algunos de los pasos a seguir en le cumplimiento de las tres tareas señaladas anteriormente en un libro para padres, donde da ejemplos concretos para llevar a cabo la tarea con éxito. Lo terapeutas raramente utilizan libros en su metodología dentro de la teoría sistémica, no obstante recomiendo la lectura de este libro para aquellos terapeutas inexpertos iniciados en este modelo de intervención. En definitiva, el establecimiento de normas y la adecuada administración de recompensas y castigos estarían en la base de las principales estrategias de modificación de los estilos de crianza inconsistentes. La exposición teórica de tales procedimientos es omitida de una manera deliberada ya que se trata de técnicas de terapia de conducta ampliamente descritas en numerosos manuales de psicología al alcance de cualquier profesional. Factores que contribuyen a la ineficacia de los estilos parentales Se han comentado en el punto precedente aquellos factores necesarios para un óptimo cambio en las prácticas educativas y por lo tanto, efectivas en la modificación del comportamiento problemático de niños y adolescentes. Sin embargo, existe otro conjunto de factores a tener en cuenta a la hora de realizar y diseñar cualquier plan de intervención familiar, factores que conducirían a la ineficacia de tales intervenciones por su macado carácter nocivo para con los hijos. Conocimientos y creencias sobre la maternidad Numerosos estudios han demostrado la asociación entre el conocimiento parental, las atribuciones y conductas parentales en el desarrollo de los niños ( Baumrind, 1993; Cohen & Siegel, 1991) El conocimiento acerca del desarrollo infantil ( P.ej: a qué edad los niños son capaces de anticipar el futuro y pensar de manera abstracta) y las creencias sobre la motivación de la conducta infantil están asociada con prácticas parentales rígidas y con conductas agresivas en los niños. Cuando la evidencia sugiere que los mitos y creencias erróneas sobre la crianza mantienen las prácticas ineficaces, los terapeutas deben centrarse en estas falsas estas creencias antes de modificar dichas prácticas. El apoyo social a los padres La literatura señala a menudo el hecho de que el aislamiento social de los padres produce unas prácticas educativas ineficaces y por consiguiente problemas en la conducta infantil ( Dumas & Wahler, 1985) y en el ajuste de los padres y los hijos al divorcio ( Emery, 1994). El aislamiento social y la falta de apoyo está estrechamente asociado con depresión materna; irritable, inconsistente y rígida disciplina, así como atribuciones negativas parentales acerca de la conducta de los niños. Por el contrario, la accesibilidad a una amplia red de apoyo social se relaciona de manera significativa con un ajuste marital positivo, con un control efectivo de los problemas padrehijo y otros logros en el buen funcionamiento del sistema familiar ( Pierce, Sarason y Sarason, 1995). Desde la teoría sistémica, lo terapeutas abordan el tema de la red social de apoyo desde la perspectiva ecológicosocial en que se halla inmerso el núcleo familiar, con la finalidad de restablecer un adecuado funcionamiento de éste en el marco del contexto comunitario más próximo ( Dumas y Wahler, 1995; Wahler & Graves, 1983). Los trastornos psiquiátricos Cuando el terapeuta observa la presencia de trastornos depresivos, ansiedad u otros problemas psiquiátricos graves en los padres, éstos deben realizar unos pasos determinados. En primer lugar, el terapeuta debe recoger la información necesaria en lo referente a la intensidad, severidad y duración del trastorno, si existen o no antecedentes familiares y buscar el profesional adecuado para su tratamiento. Esta información es necesaria para establecer en qué medida el trastorno afecta al desarrollo del niño e impide el cambio en las prácticas parentales adecuadas, si el trastorno puede ser abordado por el terapeuta sistémico e incluso establecer una colaboración con el psiquiatra en lo referente a la adhesión al tratamiento por parte del padre afectado. El uso/abuso de sustancias por parte de los padres Cuando el consumo de sustancias disminuye la capacidad de los padres para aplicar unas buenas prácticas educativas y éstas constituyen la base de los problemas de conducta en los jóvenes, esta conducta parental de abuso debe ser uno de los primeros objetivos de intervención de los terapeutas sistémicos. Los educadores, con frecuencia, suelen olvidar los problemas adictivos de los padres a la hora de establecer cualquier intervención con los menores infractores. Esto obedece, fundamentalmente, a la escasa ineficacia y dificultad de cualquier acción encaminada a modificar esos hábitos en los padres, y también al hecho de que para la mayoría de estos educadores, sus objetivos de intervención se centran en el menor que entra en contacto con el sistema de justicia juvenil. Olvidan por tanto el marco teórico ampliamente recogido por la terapia multisistémica de la interrelación existente entre el niño, como núcleo de desarrollo y el entorno social ecológico en el que se halla inmerso. En conclusión, los factores señalados en este apartado son los principales obstáculos que la investigación multisitémica ha recogido para explicar los obstáculos en la modificación de los estilos de crianza. Existirían otros más específicos encaminados a modificar patrones parentales sexualmente abusivos o altamente negligentes; también aquellos encaminados a reestablecer posibles cambios en las interacciones padre-hijo tras divorcios, nuevos casamientos, y en general cualquier cambio transicional que se produzca en el seno de la familia. No obstante, y resumiendo lo hasta aquí recogido, es importante señalar como estas intervenciones se enmarcarían dentro de un contexto mucho más amplio desde donde convergen distintas y diversas intervenciones dentro del marco teórico sistémico. Así, la intervención familiar constituye uno de los objetivos fundamentales de cualquier programa educativo individualizado del menor, junto con la intervención destinada a disminuir el vínculo con pares antisociales, la promoción de la competencia social y escolar y afianzar el vínculo con los recursos comunitarios. En definitiva, se trata de realizar una intervención amplia, pero entendiendo cada objetivo como un proceso con gran plasticidad y dinamismo, de manera que la modificación en algunos de estos subsistemas puede generar la mejora en otros, ejerciéndose una influencia recíproca. De esta manera superamos el paradigma causa-efecto que actualmente sigue vigente en la mayoría de los educadores de menores infractores en nuestro país. Llegado a este punto, debo reflexionar sobre la pregunta inicial planteada en este trabajo. Estoy en condiciones de afirmar, que efectivamente, la terapia multisistémica constituye una herramienta poderosa desde la que establecer una metodología de intervención encaminada a modificar las prácticas de competencia parental ineficaces y por lo tanto, aumentar la competencia social de los niños y adolescentes, posibilitando una socialización positiva y disminuyendo el número de conductas problema en niños y adolescentes. Además, todo ello se lleva a cabo desde un marco social ecológico que entiende el desarrollo del ser humano, como un sistema flexible donde el conjunto de interacciones entre los diferentes subsistemas van a conducir a definir el perfil interrelacional abusivo del niño. Reseñas biliográficas Alba , J.L (2000) .El proyecto “ Jóvenes competentes”. En Garrido, V, Lopez Latorre, et al.. Libro de ponencias. 1º congreso hispano-alemán de psicología jurídica. Pamplona. Julio 2000. Alba, JL. ( 2002)Un modelo de intervención en drogodependencias en el marco de la nueva ley de responsabilidad jurídica del menor. Ed: Direcció general de drogodependències. Conselleria de Benestar Social. Generalitat valenciana. Libro de ponencias. Alba J.L. (2001). Una segunda aplicación del programa de apoyo en la comunidad. Ed: Oficina del defensor del menor. VI Congreso iberoamericano de psicología jurídica Madrid Alba, JL (2003) Violencia familiar y procesos psicológicos. El perfil del maltratador de mujeres, el maltrato infantil y el maltrato a los ancianos. Ed: Diputació D’Alacant. Blanco, A. (2000). La polifacética relación entre violencia televisiva y comportamiento agresivo. En J. Urra, M. Clemente y M.A. Vidal (Eds), Televisión: Impacto en la Infancia (p. 129-156). Madrid: Siglo XXI. Bloom, M. (1996). Primary Prevention Practices. Sage Publications. Carpenter, J. y Treacher, A. (1993). Problemas y soluciones en terapia familiar y de pareja. Barcelona: Paidós. Catalano, R.F. y Hawkins, J.D. (1996). The social development model: A theory of antisocial behavior. En J.D. Hawkins (Ed.), Delinquency and crime: Current theories (p.149-197). New York: Cambridge. Cerezo, M.A. & Pons –Salvador, G.(1999). Supporting appropiate parenting practices. A preventive approach of infant maltreatment in a community context. International Journal of child and family Welfare. Defensor del Pueblo (2000). Violencia Escolar. El maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria. Madrid: Publicaciones. Durlak, J. (1995). School-Based Prevention programs for children and adolescents. Sage Publications. Farrington, D.P. (1992). Implicaciones de la investigación sobre carreras delictivas para la prevención de la delincuencia. En V. Garrido y L. Montoro (Eds), La Reeducación del delincuente juvenil. Los programas de éxito. Valencia: Tirant lo Blanch. Frydenberg, E. y Lewis, R. (1997b). Coping with stresses and concerns during adolescence: a longitudinal study. Comunicación al Congreso Anual de la Asociación Americana para la Investigación Educativa. Chicago. Illinois. Garrido, V. y Gómez, A. (1997). El pensamiento psicosocial. Una guía introductoria. Valencia: Cristóbal Serrano. Garrido, V. y López-Latorre, M.J. (1995). La Prevención de la delincuencia: un enfoque de la competencia social. Valencia: Tirant Lo Blanch Garrido, V. y Martínez, M.Dn. (1998). Educación Social para Delincuentes. Valencia: Tirant lo Blanch. Glasser, W. (1972). La Reality Therapy: Un nuevo camino para la psiquiatría. Madrid: Narcea. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam. Goodman, P. (1973). La des-educación obligatoria. Barcelona: Península. Hawkins, J.D., Von Cleve, E. y Catalano, R.f. (1991). Reducing early chilhood aggression: Results of a Primary Prevention Program. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 30 (2), 208-217. Hengeler, S, Schoenwald, S, Borduin, C, Rowland, M y Cunningham, P (1998). Multisystemic Treatment of antisocial behavior in Children And adolescents. The Guilford press. New York-London Hudson, W. y Weiner-Davis, M. (1990). En busca de soluciones: Un nuevo enfoque en psicoterapia. Barcelona: Paidós. Jaffe, P.G., Sudermann, M. y Reitzel, D. (1992). Working with children and adolescents to end the cycle of violence: A social learning approach to intervention and prevention programs. En R. Peters, R.J. McMahon y V.L. Quinsey (Eds.), Aggression and Violence throughout the life span. Newbury Park: Sage. López, M.J. Garrido, V. y Ross, R. (2001). El programa del pensamiento prosocial: avances recientes. Valencia: Tirant Lo Blanch. López, M.J. y Garrido, V. (2000). La necesidad de prevenir e intervenir en la delincuencia juvenil. Informe Técnico no publicado para la Universidad Carlos III. Instituto Duque de Ahumada (Madrid). McCord, J y Tremblay, R.E. (1992). Preventing Antisocial Behavior: Interventions from Birth through Adolescence. New York: Guilford Press Olweus, D. (1993). Bullying at school. What we know and what we can do?.Oxford: Blackwell. Ortega Esteban, J. (Coord.) (1999a). Educación social especializada. Barcelona: Ariel. Ortega Esteban, J. (Coord.) (1999b). Pedagogía social especializada. Barcelona: Ariel. Patterson, G.R. (1992). Developmental changes in antisocial behavior. En R. Peters, R.J. McMahon y V.L. Quinsey (Eds.), Aggression and violence throughout the life span. Newbury Park: Sage. Pons –Salvador, G.(1997). El establecimiento de las pautas de visita del padre no custodio en el proceso de separación parental. Familia. Revista de ciencias y orientación familiar. Reiss A. y Roth, J. (1993). Understanding and Preventing Violence. National Academy Press. Rice, F. P. (1999). Adolescencia. Desarrollo, relaciones y cultura. Madrid: Prentice Hall. Rodríguez, F.J. y Paíno, S.G. (1994). Violencia y desviación social: bases y análisis para la intervención. Psicothema, 6, 229-244. Rodríguez, F.J.; Grossi, F. J.; Garrido, V. y otros (1998). Violencia en las Aulas de Primaria. Informe de la Realidad Social en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Oviedo: Informe no Publicado para la Dirección Regional de Educación Ross, R.; Antonowicz, D. y Dhaliwal, G. (Eds.) (1995). Going Straight. Ottawa, Canada: Air Training & Publications. Ross, R.; Fabiano, E.; Garrido, V. y Gómez, A. (1996). El pensamiento prosocial: El modelo cognitivo para la prevención y tratamiento de la delincuencia y abuso de drogas. Valencia: Cristóbal Serrano. Ross, R.R. y Ross, R.D. (Eds.) (1995g). Thinking Straight: The Reasoning and Rehabilitation Program for Delinquency Prevention and Offender Rehabilitation. Ottawa, Canada: Air Training and Publications. Silva, F. y Martorell, M.C. (1995). BAS-3. Batería de Socialización. Madrid: TEA Ediciones. Young, J.G. y Chiland, C. ( 1994). Children and Violence. London: Jason Aronson.