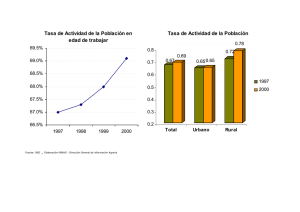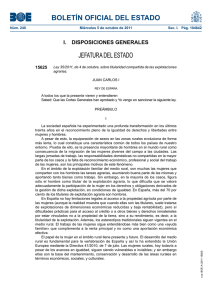1. Objetivos e hipótesis de la investigación Hay, sin embargo
Anuncio

1. Objetivos e hipótesis de la investigación El tema que aborda este libro requiere, por su complejidad y amplitud, algunas consideraciones previas al planteamiento de las hipótesis y al comentario del método y de las fuentes adoptadas a lo largo de su desarrollo. Es obvio que este trabajo no constituye la primera aportación al conocimiento de la estructura dual de la propiedad agraria campiñesa; la investigación se ha desarrollado en muchos casos a partir de tesis defendidas por otros, de interrogantes nacidos de diversas aportaciones y como crítica, en algunas ocasiones, a determinados planteamientos sobre el tema. Hay, sin embargo, aspectos no abordados hasta ahora o exigentes de análisis más exhaustivos, en torno a los que se ha polarizado fundamentalmente nuestra atención; dichos aspectos pueden concretarse en los siguientes: Análisis comparado de las características territoriales y organización espacial de la pequeña y gran propiedad; seguimiento de los procesos genéticos y cambios de titularidad; estudio diferencial de los regímenes de tenencia y de sus repercusiones en la dinámica de la propiedad; y, finalmente, las relaciones de interdependencia entre pequeños y grandes propietarios, una de las claves, sin duda, para comprender la viabilidad y«funcionalidad» del minifundio campiñés y, en general, toda la coherencia interna 13 de la estructura de propiedad de la Campiña y Ribera béticas. Para el desarrollo de esta temática, y en el marco de una línea de investigación a la vez genética, dinámica y estructural, se han incorporado al análisis determinadas fuentes documentales, poco o nada utilizadas hasta ahora, que se han revelado de gran riqueza para el seguimiento pormenorizado de la propiedad y tenencia agrarias y que han hecho parcialmente realidad algo a lo que frecuentemente se refieren los estudios de geografía agraria -la evolución de la propiedad-, pero. que en muchas vece ^ no es más que un repertorio de cortes éstructurales en el tiempo. V arias son las hipótesis que abordamos, nacidas de una serie de interrogantes sobre la articulación de la pequeña y de la gran propiedad agrarias en el espacio campiñés. Aquellos interrogantes pueden reducirse a los siguientes: - Existiendo como existen en la región áreas respectivamente «dominadas» por la pequeña propiedad y por la gran propiedad, zqué papel han podido desempeñar las distintas características del medio físico en el proceso de apropiación y en la localización actual de la estructura fundiaria? En otras palabras, zcómo se hán valorado históricamente y dentro de unas pautas generales de ocupación, la variedad de tierras existentes en la C ampiña andaluza? - Un segundo grupo de cuestiones, ya abordadas por otros investigadores, pero a las que, sin embargo, conviene seguir dando respuestas, puede plantearse en los siguientes términos: zCuáles y de qué envergadura han sido los procesos genéticos y los cambios operados en la titularidad de la propiedad de la tierra y en qué medida han contribuido a alterar o reproducir su distribución y a cambiar las formas de explotación? - La propia dualidad de la estructura agraria regional favorece el planteamiento de otro grupo de interrogantes: zPuede pensarse en el funcionamiento más o me- 14 nos independiente desde el siglo Xv hasta hoy de dos tipos de unidades productivas, explotación familiar-gran explotación, sustentadas, respectivamente, en la pequeña y en la gran propiedad agraria? Unas primeras constataciones permitieron elaborar al comienzo de este trabajo las siguientes hipótesis o grupos de hipótesis a contrastar a lo largo de su desarrollo: Arrancando del mismo proceso repoblador, pero sobre todo del siglo XIV en adelante, puede afirmarse que la acumulación de tierras en manos de los estamentos terratenientes ha sido selectiva. En este sentido, la gran propiedad andaluza dispone hoy de una renta diferencial positiva derivada de las características físicas y naturales de su terrazgo. La pequeña propiedad ha tendido a ubicarse, bien sobre las áreas de más fácil labranza o sobre zonas de colonización institucional. En uno y otro caso, aunque muy especialmente en el segundo, las potencialidades de sus tierras son hoy inferiores a las de la gran propiedad. No es ésta, ciertamente, una hipótesis nueva; lo que no se ha hecho hasta ahora es contrastarla de modo sistemático y suficiente en un área tan extensa como la unidad subregional que nos ocupa. Por lo que respecta al segundo grupo de cuestiones planteadas, las hipótesis a contrastar son las siguientes: Los cambios operados en la titularidad de la tierra no han repercutido esencialmente sobre el funcionamiento de la producción, cuando lo que se alteraba era sólo la titularidad y no el estado de la acumulación. Por el contrario, cuando las mutaciones conllevan además repartos fundiarios las transformaciones productivas son notables e inmediatas. Esos mismos cambios, y sobre todo el proceso de acumulación, han sido más continuos y menos espectaculares de lo que generalmente se viene afirmando. La concentración de la tierra no tiene, ni mucho menos, dos hitos exclusivos -los «Repartimientos» y la Desamortización- sino etapas más prolongadas, alguna de las cuales no han sido suficientemente 15 destacadas, concretamente los siglos XVI y XVII y las postrimerías del siglo XIX y comienzos del actual, coincidiendo ésta última con la llamada «crisis agraria». El tercer grupo de interrogantes sugirió el planteamiento de la siguiente hipótesis: Las relaciones de complementariedad entre pequeñas y grandes propiedades han existido siempré, en el apogeo de la agricultura tradicional y en el marco de la producción actual; pero esa complementariedad implicá una continua dependencia de los pequeños respecto de los grandes propietarios, por lo que puede afirmarse que, con muy contadas excepciones en el tiempo y en el espacio, no. ha existido ni existe en la Campiña andaluza un grupo numeroso y representativo de unidades familiares de producción más o menos autónomas. En resumen, pues, los temas que serán objeto de mayor atención a lo largo de este libro pueden concretarse en los siguientes: - El carácter selectivo de las iniciativas de apropiación de la tierra y la diferente ubicación de la pequeña y de la gran propiedad agraria en función de los distintos niveles de potencial agrario del ámbito campiñés. - Procesos genéticos y cambios de titularidad de la propiedad rural, ánalizando las vías y las etapas en que se producen y los efectos que generan sobre los regímenes de tenencia y la organización productiva. - Relaciones de dependencia entre pequeña y gran propiedad, mediante el análisis del tamaño y la capacidad productiva, la. opción de cultivos y la dedicación laboral de los minifundistas campiñeses. 16