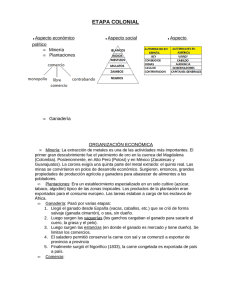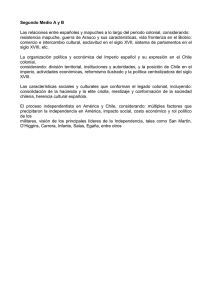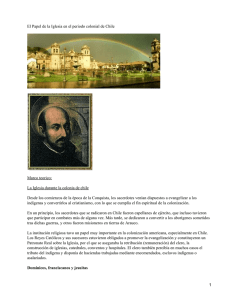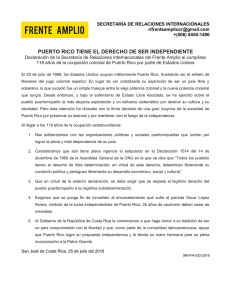Del orden moral al orden político. Contextos y estrategias del
Anuncio

Artículo publicado en Bernard Lavallé (ed.), Máscaras, tretas y rodeos del discurso colonial en los Andes, Lima, IFEA/PUCP, 2005. Del orden moral al orden político. Contextos y estrategias del discurso eclesiástico en Santiago de Chile1 JAIME VALENZUELA MÁRQUEZ Pontificia Universidad Católica de Chile Discurso eclesiástico y orden colonial Sin duda, el concepto “discurso” implica contextos, formas, contenidos y proyecciones que van mucho más allá del significado literario que se le ha asignado tradicionalmente. En efecto, más allá de ser un registro coherente de ideas y propuestas explícitas, el “discurso”, ya sea en su vertiente verbal, gestual, icónica o literaria, plantea un desafío científico mayor a quien se adentre por sus meandros simbólicos. Tal como lo señala el título del simposio que nos convoca en esta oportunidad, el discurso explícito, enmascarado y “ladino”, juega las reglas del mundo colonial, mediando entre sus contradicciones sociales, navegando por las aguas híbridas de sus mestizajes, definiendo nuevas formas y recogiendo los sistemas de significación que el variopinto continente iberoamericano fue fraguando a lo largo de los siglos. Dentro de la amplia variedad de “discursos” que se construyeron en ese contexto, aquellos que aparecen ligados al poder, al control de la sociedad y a la regulación de la vida y de las conciencias de las personas se prestan con mayor facilidad para el análisis de su funcionalidad. Ello, en la medida en que los canales que utilizan para expresarse y los contenidos transmitidos tienden permanentemente a reforzar el “orden” colonial, manteniendo las necesarias tensiones simbólicas en la Tierra y en el Cielo. En este sentido, es evidente que el discurso eclesiástico, elaborado y/o reproducido en Hispanoamérica, forma parte del aparato discursivo más global del sistema colonial, es funcional a sus objetivos y consustancial a su perpetuación en el tiempo. Y con ello no sólo estamos aludiendo a la ligazón jurídica más explícita que vinculaba a la Corona española con la Iglesia Católica, a través del Patronato. En un sentido mucho más amplio, la Iglesia 1 Este artículo forma parte del proyecto de investigación “Religión y sociedad en Santiago colonial. Iglesia, prácticas devocionales y sensibilidades colectivas en los siglos XVII y XVIII”, financiado por FONDECYT (Nº 1010467). 2 se constituyó en un potente canal de occidentalización, desplegando no sólo un universo religioso específico y original, sino también patrones de conducta, pautas valóricas y formas de ver y de aprehender el mundo...; pero, también, patrones para organizar y legitimar dicho mundo, y que van desde el orden jurídico, pasando por el orden social, hasta llegar al orden político. Así, por ejemplo, la Iglesia, con su vocación universalista, genera un discurso social que busca dar cabida simbólica a todos los segmentos humanos; discurso que es, a la vez, unívoco -en sus objetivos generales- y diferenciado -en la definición de los límites de dicha integración- y que utiliza como energía tensional el orden moral, indisociable del ansiado orden social. Ambos, a su vez, debían plantearse en función de los poderes que regían al mundo, es decir, Dios y el rey, quienes, más allá de las obvias y doctrinales diferencias de rango, compartían objetivos y se interlegitimaban en forma sistemática a través de la acción discursiva de sus agentes -funcionarios de la Corona y sacerdotes, respectivamente-. De esta forma, la interdependencia entre el orden divino y el orden político atravesaba toda la estructura colonial y se inmiscuía en las múltiples fascetas de la práxis discursiva, desde la prédica y catequesis religiosa, pasando por la producción literaria, hasta la gestualidad litúrgica; y desde la reglamentación policial de las ciudad hasta las aplicaciones del Derecho de Patronato. En otras palabras, y en el marco de las hipótesis que guiarán nuestra argumentación, los tópicos teológicos del discurso eclesiástico, las estrategias pastorales diseñadas por el clero y las herramientas aplicadas para su ejecución, las vemos como los hilos de una red ligada directamente al orden colonial; entendiendo este último, en el contexto de la época estudiada, como una derivación lógica del orden moral católico. Tópicos, estrategias y herramientas La Iglesia postridentina americana entró en una lucha frontal y permanente no sólo contra las transgresiones e incumplimientos de los fieles, sino también -y sobre todocontra las desviaciones y heterodoxias que se multiplicaban con gran vitalidad a partir de 3 los procesos de hibridismo cultural que marcaron las nuevas conformaciones sociales y mentales. Por ello, desde los comienzos de la actividad misional, el clero se esforzó por acomodar el discurso y la práxis oficial a las realidades que debía cambiar. Manuales de catequesis, guías para administrar los sacramentos, diccionarios y sermonarios, entre otros textos de apoyo, fueron surgiendo de la mano de “sacerdotes-etnógrafos” que sistematizaban los conocimientos acumulados “en terreno”. Estos textos y otros múltiples testimonios sobre la evangelización americana nos permiten estudiar la manera en que los tópicos doctrinales tradicionales -como las antinomias entre Dios y el Demonio, y entre la salvación y la condenación eternas, o la noción de culpa y de pecado- son transmitidas a los neófitos. También nos permiten observar, siempre a propósito de nuestras hipótesis, las formas y perspectivas que asume la relación entre las faltas individuales cometidas contra Dios, su prolongación colectiva en los llamados “pecados públicos” y el consecuente castigo propinado por la mano divina. Era evidente, por lo tanto, la necesidad de eliminar dichos pecados, corregir las costumbres y dirigir las conductas y comportamientos en el sentido deseado por dicha divinidad, haciendo del orden social, como hemos dicho, una consecuencia natural del orden religioso-moral. Para conseguir estos objetivos, el discurso eclesiástico circulaba entre lo verbal y lo audiovisual, esto último particularmente notorio en el contexto de una cultura, como la barroca, tan volcada al impacto estético y al uso espectacular de gestos, sonidos e imágenes artísticas. La prédica y el recurso sistemático a sermones metafóricos permitían cautivar audiencias y transmitir contenidos doctrinales y pautas de comportamiento bajo el maquillaje terrible o salvífico que le impusiera el orador. Así, resultaba particularmente efectivo la apropiación que pudiera hacer el predicador de fenómenos naturales catastróficos, como epidemias o sismos, que eran interpretados como castigos divinos por los pecados humanos. Una ayuda fundamental, en este mismo sentido, fue la posibilidad de usar las lenguas indígenas, decodificando, traduciendo y acomodando el contenido cristiano a las formas idiomáticas vernáculas2. 2 Véase nuestro artículo: “El lenguaje y la colonización cultural de América en el siglo XVI”, en Julio Valdeón Baruque (ed.), La cultura y el arte en la época de Isabel la Católica, Valladolid, Instituto Universitario de Historia Simancas, 2003. 4 La reproducción en América de las cofradías europeas, como formas asociativas vinculadas a una advocación, permitió estructurar entes corporativos donde, bajo la iniciativa y dirección espiritual de las distintas órdenes religiosas, se agrupaban los segmentos étnicos, laborales y socioeconómicos de la población. En fin, sin pretender una enumeración exhaustiva de las estrategias a través de las cuales se canalizó y se asentó la cristianización colonial, conviene subrayar el papel central que jugaron las prácticas devocionales, especialmente el uso de las imágenes, la frecuencia, orden y espectacularidad de las procesiones públicas, así como la definición de los sacramentos como llaves esenciales para acceder a la gracia divina. En efecto, todos los manuales escritos para ser usados en la evangelización americana subrayan la trascendencia del bautismo como hito primordial para estar entre los salvados. La penitencia, por su parte, se transformaba en una herramienta central a la hora de hablar del orden moral. La definición y aplicación de la noción de pecado occidental a prácticas socioculturales determinadas, la generación de sentimiento de culpa por dichas faltas -en sermones, catequesis e introspección individual previa al sacramento mismo- y la necesidad de verbalizar estas últimas ante un mediador oficial de la divinidad -el sacerdote- para lograr la absolución, permitían un progresivo disciplinamiento de las conciencias, aunque fuese en forma parcial3. Sin duda que la fragilidad objetiva de los cuerpos ante cualquier accidente o adversidad sanitaria y la posibilidad cierta de que la muerte llegase en cualquier momento, aumentaban las angustias individuales por una eventual condenación si ese momento llegaba sin estar confesado. Y si hablamos del orden colonial, no podemos dejar de mencionar el papel jugado por las campanas eclesiásticas en el devenir cotidiano de la sociedad. Durante buena parte del período y para la mayoría de las personas, no existía el uso de relojes. El ritmo natural del día, determinado por la circulación del sol, era cortado artificialmente por la regularidad de las horas canónicas, transmitidas al exterior de los conventos a través de las campanas. Su lenguaje sonoro, verdadero medio de comunicación de masas, marcaba el transcurrir de los habitantes urbanos, haciendo que su temporalidad cotidiana estuviese ritmada por un instrumento y por códigos sonoros que apelaban a la omnipresencia de la divinidad y de sus 3 Véase nuestro artículo: “Confessing the Indians. Guilt Discourse and Acculturation in Early Spanish America”, en James Muldoon (ed.), The Spiritual Conversion of the Americas [en prensa]. 5 agentes en la Tierra4. Las campanas, además, servían para convocar a la población, sobre todo a la “gente de servicio”, a la catequesis dominical, especialmente durante la Cuaresma y el Adviento5. No obstante, la proyección social de las campanas sólo mostraba esta funcionalidad adicional en el contexto de concentraciones urbanas. En el campo, el lenguaje de las campanas se diluía a través de los amplios espacios, si alcanzar el oído de individuos dispersos y comunidades aisladas. Algo similar ocurría con el resto de estrategias y herramientas mencionadas en los párrafos anteriores. Por ello, la Iglesia y el Estado mantuvieron un discurso unívoco y recurrente en el sentido de legislar y promover la concentración demográfica de las personas, tanto en ciudades como en los llamados “pueblos de indios”. El asentamiento urbano traía beneficios a ambas instancias, desde el cobro de impuestos hasta la difusión de la doctrina religiosa y desde el disciplinamiento político hasta el moral, ambos resumidos en un concepto muy recurrente en la época: “vivir en policía”. El contexto chileno: los contrastes entre el mundo rural y el urbano Hasta la fiebre fundacional borbónica que hizo presa de las autoridades chilenas desde mediados del siglo XVIII, se puede decir que la gobernación de Chile tenía sólo tres asentamientos urbanos que podríamos calificar bajo el término de “ciudad”: Santiago, su capital política; La Serena, hacia el norte, intermedia en el trayecto hacia el Perú, a 400 kms. de la anterior; Concepción, en el límite sur del dominio español, vecina a la frontera con los Mapuche, y también a 400 kms. de la capital. Todas ellas, en realidad, no pasaban de ser villorrios; pero eso no quita que podamos descubrir el contraste que se producía en la acción eclesiástica entre dichos asentamientos y las grandes extensiones rurales que las separaban. 4 Véase nuestro artículo: “La percepción del tiempo en la Colonia: poderes y sensibilidades”, en Mapocho. Revista de humanidades y ciencias sociales, Santiago, DIBAM, n° 32, segundo semestre 1992. 5 Sínodo diocesano de 1688, cap. V, const. III, en Sínodos diocesanos del Arzobispado de Santiago de Chile celebrados por los ilustrísimos señores doctor don fray Bernardo Carrasco Saavedra [1688] y doctor don Manuel de Alday y Aspee [1763], New York, Eduardo Dunigan y hermano, 1858, p. 45. 6 Además, las comunidades indígenas existentes a la llegada de los hispanos habían sido desintegradas por los encomenderos, que trasladaron las poblaciones al interior de sus haciendas. Por lo anterior, y pese a numerosas cédulas reales y a los esfuerzos de los obispos locales, el proyecto de reducciones o “pueblos de indios” fue prácticamente inexistente en Chile, lo que dificultaba e incluso anulaba la labor de adoctrinamiento. Así, por ejemplo, en carta al rey de mayo de 1626, el obispo de Santiago señalaba: “Para enseñar la doctrina cristiana a estos naturales no hay en este reino cosa concertada, por no haber pueblos ni reducciones, por haberse disipado los más con pestes, como porque los que han quedado están repartidos en las estancias de sus encomenderos y amos que se sirven de ellos [...]. Y por estar los indios tan divididos no los pueden doctrinar los curas ni será posible que esto se consiga mientras no se redujeren a pueblos como se ha hecho en el Perú [...]”6. En 1642, en un registro levantado “con interrogatorio a testigos” sobre el estado de las parroquias del obispado, se informaba que: “[...] las iglesias están todas por el suelo [...] y los ornamentos sagrados, y campanas y otros bienes de las iglesias están repartidos en las capillas de las estancias, por no tener dónde tenerlos; por cuya causa ha crecido el número de tantas semiparroquias, que apenas hay capilla que no lo sea, y en cada una questá en su estancia y casa tiene el estanciero los sacramentos y entierros. Y ansí es imposible que el cura pueda administrar su oficio, por la distancia que hay tan grande entre las dichas iglesias y tanta multitud dellas, ni el cura las puede asistir ni visitar”7. 6 Elías Lizana (comp.), Colección de documentos históricos recopilados del Archivo del Arzobispado de Santiago (en adelante, CDAS), vol. 1, p. 118 (destacado nuestro). El obispado de Santiago se extendía desde el río Copiapó, en el límite con el desierto de Atacama (paralelo 27) hasta el río Maule (paralelo 35), comprendiendo cerca de 940 km. de largo y 160 km. de ancho en promedio, además de la provincia transandina de Cuyo. En la visita que efectuó el oidor Hernando Machado, en 1614, contó 354 estancias y 48 pueblos de indios dispersos en todo el obispado, los que estaban a cargo de sólo 23 curas doctrineros. En 1666 este número no había aumentado, y el obispo señalaba la existencia de sólo 30 iglesias parroquiales, más un número importante de capillas privadas que actuaban como nódulos de culto en las grandes propiedades rurales: Jean-Paul Zúñiga, Espagnols d'outre-mer. Émigration, reproduction sociale et mentalités à Santiagodu-Chili au XVIIe siècle, tesis doctoral, Florencia, Institut Universitaire Européen, Département d'Histoire et Civilisations, 1995, págs. 366-367. Los datos del informe de Machado están reproducidos en la crónica de Antonio Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las Indias Occidentales, Madrid, B.A.E., 1969, parágrafo 1.933. Véase también el estudio de Della M. Flusche, “Church and State in the Diocese of Santiago, Chile, 1620-1677: A Study of Rural Parishes”, Colonial Latin American Historical Review, Albuquerque (NM), University of New Mexico, vol. 4, n° 3, summer 1995. 7 Documento de 10 de febrero de 1642, CDAS, vol. 1, p. 197 (destacado nuestro). 7 Como vemos, la acción pastoral y, en general, la cristianización de los campos chilenos dependía de la voluntad de los estancieros-encomenderos. Por lo tanto, el “orden moral” y el objetivo de “vivir en policía” consubstancial al discurso eclesiástico, se desvirtuaba en su esencia y quedaba circunscrito al “orden laboral” que primaba en la vida cotidiana de estos indígenas y mestizos. En la práctica, las doctrinas y curatos habían sido reemplazados por la estancia: “[...] las pocas veces que los curas llegan a las estancias y obrajes en que están [los indígenas], para doctrinarlos o confesarlos, no permiten los dueños de ellas que falten del trabajo; y porque no falten dél, fingen muchos pretestos y rogando a los curas que lo dejen para otra ocasión; y, como en todas están ocupados los miserables y atareados, pocas veces llega la de poderlos confesar y doctrinar. Con lo cual y su mal natural no saben ni aun persignarse los más [...] con que los más se mueren sin confesión y sin disposición alguna para salvarse, porque ni la tienen ni saben cuál es. Todos los cuales inconvenientes y otros muchos que se pudieran referir cesarían, si se edificasen pueblos y se redujesen los indios a ellos y viviesen en policía, como en el Perú, teniendo cura presente y parroquia en que congregarse para la doctrina cristiana, sermones y santos sacramentos [...]”8. La distancia que separaba a las estancias y la consecuente dispersión de la población se unían a la ineficiencia y pobreza teológica del clero encargado. En efecto, debido al bajo monto de los diezmos recaudados en las zonas rurales, no había interesados para ocupar las doctrinas, y el obispo debía obligar a clérigos de escasa formación y vocación. No debe extrañar, por lo tanto, que en la carta de 1641 ya citada, se constatase el fracaso del adoctrinamiento, ejemplificado por el obispo al señalar que había visto “muchos indios de sesenta años [...] que no saben persignarse, ni el primer rudimento de la fe”9. Frente a este universo rural, la ciudad de Santiago presentaba una realidad bastante diferente. Sin duda, insistimos, era un pequeño villorrio comparado con las grandes urbes del continente -en 1657 tenía alrededor de 5.500 habitantes y a fines de ese mismo siglo 8 9 Carta del obispo de Santiago al rey, 15 de marzo de 1664, Ibid., p. 257-258 (destacado nuestro). CDAS, vol. 1, p. 190. A comienzos del siglo XVIII la situación seguía siendo similar y el obispo del momento, Luis Francisco Romero, reclamaba por las consecuencias nefastas que ella provocaba a nivel de la instrucción, "pues con vivir la gente en campaña, divididos unos de otros con distancia de leguas más o menos, no puede haber escuela en ninguna parte por la imposibilidad de que concurran los niños": carta al rey, 24 de enero de 1710, Ibid., págs. 436-437. 8 alcanzaba sólo a unos 17.000-. No obstante, el sólo hecho de constituir una concentración demográfica permitía una acción más sistemática de la Iglesia sobre su población. Más aún si tomamos en cuenta que en un radio de apenas ocho cuadras que ocupaba la ciudad a fines del siglo mencionado, se hallaban cerca de veinte establecimientos religiosos, entre parroquias, conventos, ermitas y beaterios, además de la catedral. La Iglesia, podía, así, irradiar todo el espacio, con sus campanas, procesiones y liturgias, constituyéndose, a partir de la presencia generalizada de sus edificios, en una herramienta fundamental de control de la población urbana. Además, cada templo tenía delante una pequeña plazoleta que, como lo apuntaba el jesuita Alonso de Ovalle, servía no sólo para sus procesiones sino también como centro de sociabilidad y referente espacial para el barrio respectivo10. Este rostro de ”sobrecontrol” religioso frente al mundo rural también lo mostraba Santiago por el número de sacerdotes que vivían en ella. De hecho, ya la visita ad limina efectuada por el obispo en 1609 constataba la desproporción: de un total de 191 religiosos seculares que existían en el obispado, 156 residían en la capital11. A partir de la catedral, en el centro simbólico del poder colonial que era la plaza mayor, el Santiago castellano pareciera abrazar su radio de asentamiento con una iglesia en cada punto cardinal. De hecho, el espacio urbano que definimos como fundacional había estado delimitado desde el siglo XVI por una serie de ermitas o pequeñas capillas. Si bien no tenían un culto permanente, ellas habían definido, al mismo tiempo, los extramuros de la ciudad y los límites de la devoción “ortodoxa” española12. 10 Alonso de Ovalle, Histórica relación del reino de Chile y de las misiones y ministerios que ejercita en él la Compañía de Jesús [Roma, 1646], Santiago, Instituto de Literatura Chilena, 1969. Más allá de los límites urbanos, al igual que ocurría en la España de la época, las ciudades como Santiago también actuaban como centros devocionales para la zona rural de su entorno, cuyos habitantes conocían muy bien la geografía sagrada de templos, santos, imágenes milagrosas y reliquias locales: cf. William Christian, Religiosidad local en la España de Felipe II, Madrid, Nerea, 1991, p. 186. 11 Cit. por Maximiliano Salinas, Historia del pueblo de Dios en Chile, Santiago, Ediciones Rehue, 1987, p. 43. 12 Hacia el norte -si bien alejada del espacio urbano-: la capilla de Nuestra Señora de Montserrate, establecida junto al cerro Blanco desde los comienzos de la conquista; hacia el poniente: la capilla Santa Ana, establecida por el Cabildo en 1587; hacia el sur-poniente: San Lázaro, establecida en 1575; hacia el sur: la capilla de Nuestra Señora del Socorro, establecida por Pedro de Valdivia luego de la fundación de la ciudad; hacia el oriente: la capilla de Santa Lucía, en la colina del mismo nombre, también establecida en los primeros años, y San Saturnino, al pie de ella, fundada en 1577: Armando de Ramón, Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana, Madrid, MAPFRE, 1992, págs. 67-68. 9 En este contexto, el rol que cumple Santiago en el diseño de un orden colonial también se ve facilitado porque en su espacio, si bien se presenta la diversidad étnica característica de todas las ciudades coloniales, ésta se ve agudizada por el hecho de que la mayoría de los habitantes no hispanocriollos no eran originarios de la propia urbe ni de su entorno inmediato. Este fenómeno era particularmente notorio entre la población indígena. En el primer tercio del siglo XVII, alrededor del 40% de la población total de Santiago incluidos todos los grupos- eran indígenas provenientes de la “zona de guerra” -la Araucanía-, siendo la mayoría esclavos mapuche capturados, deportados y vendidos gracias a la cédula que lo autorizó desde 160813. Otra proporción importante provenía de los huarpes de la región de Cuyo; también se trataba de indígenas deportados por sus encomenderos, que se vinieron a vivir a Santiago. Su importancia fue tan significativa que a una de las parroquias urbanas, la de San Saturnino, se la mencionaba como la doctrina “de los guarpes”14. La búsqueda del orden ortodoxo en la plurietnicidad La diversidad étnica de indígenas y de africanos -también de orígenes geográficos y culturales diferentes- permitían al sistema colonial, en una ciudad pequeña y más fácil de controlar que otras urbes americanas, recrear identidades socioculturales funcionales a sus parámetros políticos y religiosos. En este último plano, es interesante analizar el esquema de cofradías organizadas por las distintas órdenes que se instalaron en la ciudad, donde, bajo directrices y esquemas exógenos a sus integrantes, se agrupaban diferenciadamente “españoles”, “indios”, “negros” y “castas”, sin tomar en cuenta sus diferencias culturales originarias. Esta nueva identidad étnico-devocional definida por las cofradías, unida al desarraigo espacial y comunitario de sus integrantes, permitía al clero contar con un sustrato de fieles fragilizados psicológicamente y en rápido proceso de “ladinización”; y, por lo mismo, más proclives a recibir la doctrina cristiana. La cofradía actuaba, en este sentido, como una herramienta de integración al sistema 13 Ibid., p. 48. 14 Informe de 1662, CDAS, vol. 1, p. 233. -desde el punto de vista de los cofrades no 10 hispanocriollos- y como canalizadora de los proyectos de orden moral y de “vida en policía”. Es interesante destacar, como una estrategia práctica para generar estos objetivos, la técnica asumida por los jesuitas al organizar su cofradía de indígenas en Santiago. Ésta fue fundada inicialmente con indios ladinos, ya adoctrinados y de confianza, con el fin de que “[...estos] hermanos cofrades fuesen coadjutores de los padres y les ayudasen a recoger y juntar a los demás indios para que viniesen a la doctrina y para que les quitasen aquellos sus ritos y supersticiones y les apartasen del vicio que ésta tiene tan arraigado de embriaguez, y así lo hacían con más cuidado y aplicación que lo que se pensaba, siendo estos conductores los primeros a dar ejemplo huyendo de los vicios que pretenden quitar de los otros”15. Como vemos, la generación de sub-agentes catequéticos provenientes de los mismos sustratos étnicos que los grupos receptores del discurso cristiano y actuando como apoyos sustantivos -“coadjutores”- de los sacerdotes, se presenta como una herramienta efectiva y potente. De hecho, estos cofrades ladinos eran vistos como verdaderos “espejos” culturales para sus pares, dando ejemplos concretos del camino de corrección moral que éstos debían seguir. La construcción de estos mediadores religiosos se extendía a otros contextos del adoctrinamiento de la ciudad, como quedó estipulado en el sínodo de 1688: “Fuera de los Domingos, y días festivos se les hará la doctrina a los párvulos, que no trabajan, y a las chinas pequeñas e indias adultas, dos veces a la semana, juntándolas una hora sobre tarde en la iglesia, donde alguna, que esté bien instruida en las oraciones y cathecismo, las rece y enseñe a las demás, sin que intervenga hombre ninguno”16. La catequésis al exterior, en las calles y plazas de la ciudad, era una práctica común, definida también en el sínodo citado y aplicado regularmente por los párrocos y, en forma particularmente apostolar, por los jesuitas. Así, a fines del siglo XVII, era costumbre que acudiesen hasta cuatro sacerdotes de la Compañía a la plaza mayor, “[...] dividiéndose en ella, dos que doctrinen i platiquen a los indios i negros i gente de servicio i a mucho número de españoles. Y otros dos habiéndose en las mismas ocupaciones a otro igual número de criadas [...]”. Las consecuencias positivas que este adoctrinamiento podía traer 15 Ovalle, Histórica relación..., págs. 184-191 (destacado nuestro). 16 Sínodo diocesano de 1688, op. cit., cap. IV, const. IV (destacado nuestro). 11 para el orden del sistema hacían que el propio gobernador “[...] acudiese con su acostumbrado celo, embiando varios ministros de justicia para que conduzcan a dicha plaza a toda esta gente”17. Si volvemos por un momento a la cita relativa a los cofrades ladinos de los jesuitas, veremos que su primera labor consistía en “recoger y juntar”. Dos conceptos que, para la época estudiada, tienen directa relación con el de “disciplinar”, como se evidencia en el último ejemplo, con funcionarios enviados por el gobernador para acarrear a los catecúmenos. Años después serán las casas de ejercicios espirituales, también organizadas por los jesuitas, las que cumplirán un rol más sistemático en la canalización moral de la población santiaguina, aislando temporalmente a los fieles de su vida cotidiana para concentrarse en la catequesis, oración y meditación,. Como apuntaba un informe de mediados del siglo XVIII sobre el estado de la provincia jesuita: “Es tan visible el fruto que se palpa en esta ciudad, resultado de estos santos retiros, que las cabezas de familia echan mano de los santos ejercicios como de un remedio presente y eficacísimo para reducir cualquiera de sus domésticos y familiares a una conducta arreglada, difundiéndose a tanta distancia esta persuasión, que ocurren a esta ciudad, cuando se acerca el tiempo de los ejercicios estables, algunas personas que habitan cuarenta y cincuenta leguas distantes de ella”18. El temor a Dios Ahora bien, en el contexto devocional del Barroco, el disciplinamiento no sólo apuntaba a funciones de orden social, laboral o policial, como se refleja en las citas anteriores, sino también a lo propiamente religioso. De hecho, la disciplina de los cuerpos, materializada en las frecuentes automortificaciones públicas y privadas de los cofrades y fieles penitentes, era signo de la penetración de un discurso eclesiástico culpabilizador, de aquella “pastoral del temor” definida por Jean Delumeau, y que caracterizó a la experiencia 17 Archivo del Arzobispado de Santiago, fondo “Secretaría del Arzobispado”, vol. 98, fj. 149v (documento de 1699). 18 “Estado de la Provincia de la Compañía de Jesús en el Reino de Chile, desde el mes de marzo de 1757, hasta esta fecha del presente año de 1762”, Historia, Santiago, P. Universidad Católica de Chile, núm. 6, 1967, p. 319 (destacado nuestro). 12 religiosa colonial. La expiación de los pecados por la vía de la flagelación y el uso de cilicios, buscaban así alejar tentaciones y mantenerse congraciado con los cielos. El temor a la ira de Dios era un tópico recurrente de sermones, pláticas y exhortaciones, discursos que buscaban aplacarla, persuadiendo a la población a que viviese de acuerdo a las normas cristianas. Este objetivo podía ser más fácil de alcanzar en la medida en que Santiago, al igual que otras regiones vinculadas a los Andes, vivía en constantes movimientos telúricos. Los terremotos eran interpretados, en el discurso eclesiástico, como la materialización de esa ira divina. Ésta, a su vez, era motivada por los pecados públicos y privados, es decir, por no vivir conforme al orden moral impulsado y definido por la iglesia. Cada vez que ocurría una catástrofe de esta naturaleza, el clero incentivaba la sensación apocalíptica de la población, explotando teológicamente la terrible realidad que se estaba viviendo. El terremoto de 1647 fue paradigmático en este sentido, pues destruyó casi la totalidad de la ciudad y de sus habitantes. La carta annua enviada por el viceprovincial jesuita al año siguiente describía en detalle el panorama desolador que se vivió aquel 13 de mayo en Santiago. En la noche que siguió al sismo el obispo organizó una gran procesión, que salió del convento de San Agustín, “sacando un santo crucifijo que asombraba y atemorizaba con su vista [..]. Llegó la procesión a la plaza, juntóse innumerable auditorio y, sosegado el tumulto, comenzó su señoría un sermón con tan doblado espíritu que a la fuerza y eficacia de sus palabras, no pudiendo contenerse los oyentes, clamaban al Cielo pidiendo misericordia. Y habiendo oído la voz de su pastor, quedó el pueblo sosegado y con nuevos alientos para seguir la virtud”19. La Compañía de Jesús, por su parte, desplegó a sus mejores oradores en un púlpito que levantó a los pocos días en plena calle. Usando también el marco tenebroso de la noche, “[...] se dispuso el primer sermón. Prosiguieron otros cuatro y fue tanta la muchedumbre de gente, tantas las lágrimas y alaridos, tales los clamores, que el predicador no se oía con el ruido de los sollozos, de las bofetadas y 19 Archivum Romanum Societatis Iesu, Provincia chilensis, vol. 6, fjs. 208-208v. 13 golpes y aún con las penitencias públicas, no avergonzándose actualmente cuando se predicaba de disciplinarse descubiertos los rostros [...], hacer actos de contrición a gritos, proponiendo la enmienda de sus vidas, tan rendidos todos a la persuasiva del orador evangélico, que como él quería los obligaba a estas demostraciones y mayores”20. Abatida psicológicamente, la población era fácil presa de una oratoria desplegada por profesionales de la persuasión, que efectuaban estudiadas analogías bíblicas para interpretar estos fenómenos naturales como una decisión divina enmarcada en el plan providencial que Dios tenía para la humanidad. Pecado y política Pero esta ira de Dios también tenía consecuencias políticas, en la medida en que la inexistencia de un orden moral ortodoxo entre los súbditos conllevaba la acumulación de pecados públicos en el cuerpo político de la monarquía. Esto, finalmente, podía atraer la descarga de dicha ira sobre su cabeza: el rey. En el sentido inverso, la disminución de la carga de pecados en el imperio traería aparejada la gracia benevolente de los cielos. Esta concepción teológico-política circulaba por los engranajes del poder y el propio monarca se encargaba de hacerlo ver regularmente a los prelados. Así lo recoge, por ejemplo, la carta enviada por el obispo de Santiago al rey en 1684, donde acusa recibo de una cédula que le ordenaba poner ”el cuidado necesario en el remedio de los daños públicos, corrección de pecados y administración de justicia [...], y haciendo que se predique penitencia [...]”21. La noción de “pecado público”, por su parte, podía ser utilizada por el clero en directa relación con el refuerzo de la autoridad imperial y contra la infracción de sus leyes, como sucedió, por ejemplo, con la posición asumida por el obispo de Santiago en 1666, ante el incumplimiento de la normativa que prohibía el servicio personal de los indios: “El clamor de los indios es tan grande e insistente que llega hasta los cielos. Y a menos que vayamos en ayuda de estos pobres o que nuestro ardiente deseo extinga sus lágrimas, acudiré al tribunal del mismo Juez Justísimo y desgracias y calamidades más grandes sufriremos, que las que 20 Ibid., fjs. 209-209v (destacado nuestro). 21 Carta de 26 de marzo de 1684, CDAS, vol. 1, p. 354. 14 en estos tiempos desastrozos hemos experimentado. Y aquellos que oprimen y calumnian a los pobres para aumentar sus riquezas serán por el Señor conminados. Tal vez por estas opresiones de los pobres y por las violentas exacciones del trabajo ajeno y por las riquezas así adquiridas por la mayor parte de los hombres de nuestras Indias, ellas no sólo no han sido de ayuda, sino que [...] han sido causa principal de tantas desgracias y ruinas enviadas por Dios justo vengador”22. La venganza justa de Dios, que se ha expresado en calamidades y desgracias, se seguirá desatando sobre este reino que abusa de sus indios y no cumple los mandatos reales, salvaguardados moralmente por un clero que observa, vigila, persuade y denuncia lo incorrecto. “El obispo es atalaya [-señala otra carta de 1670-]. Traidor sería a Dios y al Rey el atalaya que disimulase con los enemigos que infestan la mar o la tierra. Esta de Chile, como las demás de la monarquía, hierve en pecados públicos, que son los enemigos que debemos más temer. Por ellos destruyó Dios el mundo y padecen los reinos las calamidades que se esperimentan”23. Pero la relación entre las estrategias discursivas de la Iglesia y el poder propiamente político no sólo se daba en el plano de la manipulación de los temores colectivos y la omnipresencia de un dios amenazante y punitivo. Tanto o más importante era la canalización de un discurso positivo, que buscaba legitimar la estructura monárquica a través de sermones panegíricos glorificadores, rogativas de súplica y acciones de gracia por favores concedidos al sistema. La panoplia litúrgica, apoyada en la estética barroca eminentemente persuasiva, brindaba el marco efectista necesario para aunar voluntades y penetrar en las conciencias24. Los ejemplos son numerosos a lo largo del período y para todo el continente, pues se trataba muchas veces de acciones tomadas a partir de una cédula real distribuida a todos los prelados, con el fin de concertar un discurso unívoco en sus formas, objetivos y contenidos; perspectiva ésta, sin duda, claramente funcional a un orden imperial. 22 Relación diocesana de 26 de marzo de 1666, en Fernando Aliaga (comp.), “Relaciones a la Santa Sede enviadas por los obispos de Chile colonial”, Anales de la Facultad de Teología, Santiago, P. Universidad Católica de Chile, vol. XXV, 1974, p. 62 (destacado nuestro). 23 24 Carta del obispo al rey, 20 de febrero de 1670, CDAS, vol. 1, p. 301. Sobre este tema y las variantes religiosas de la legitimación política en el contexto colonial chileno, véase nuestro trabajo: Las liturgias del poder. Celebraciones públicas y estrategias persuasivas en Chile colonial (1609-1709), Santiago, DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana / LOM, 2001. 15 Quisiéramos solamente analizar, ya para terminar, un fragmento de la carta que envía el obispo de Santiago al rey en 1642, en la que da cuenta del cumplimiento de una cédula relativa a dicho fin: “En dos cartas, una de primero de enero y otra de diez y seis de febrero del año pasado de seiscientos cuarenta, me manda Vuestra Majestad haga rogativas en todo este obispado por el buen suceso de las guerras, y que para más obligar a Dios Nuestro Señor se extirpen vicios y se exhorte a las virtudes, en cuya conformidad se han hecho procesiones generales, celebrado fiestas con novenario, descubierto el Santísimo Sacramento, en que prediqué yo para que todos entendiesen la santa resolución de Vuestra Majestad y no quedase persona sin bastante noticia de la justificación de la guerra”25. En el texto anterior vemos cómo se conjugan varios tópicos que hemos venido subrayando. El monarca ha solicitado al clero que interceda ante la divinidad para que ésta bendiga la guerra en que está embarcado. Pero para lograr esto último, es fundamental reconstituir el tejido moral de la población. Para lograr este cometido, el obispo desplegó la serie litúrgica habital en estos casos, mezclando la expiación de los pecados y la acción de las cofradías en las procesiones públicas, la petición colectiva de ayuda en el marco de las novenas rogatorias, la participación activa del cuerpo de Cristo -que generalmente se mantenía dentro del sagrario, oculto con un velo de misterio a la vista de los fieles- y la oratoria explícita, con un sermón que fue, a la vez, persuasivo, informativo y legitimante. La cita anterior nos revela la relación directa que existía entre la Gracia divina y el éxito bélico de la monarquía. De la misma manera, se refleja el lazo que unía indisolublemente al cuerpo político-social, encabezado por el rey, del orden moral de sus súbditos, cuya transgresión invocaba el castigo, materializado, por ejemplo, en la pérdida de batallas. Ambas esferas eran canalizadas por el discurso persuasivo y la praxis litúrgicosacramental de la Iglesia colonial, usando máscaras, tretas y herramientas como las que hemos visto en este trabajo. 25 Carta de 26 de marzo de 1642, CDAS, vol. 1, p. 199 (destacado nuestro).