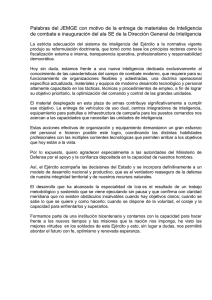La-Guerra-de-los-Treinta-Anos Parker
Anuncio

Europa en crisis. La Guerra de los
Treinta Años
Geoffrey Parker
Preludio: La primavera de Praga
En la mañana del miércoles 23 de mayo de 1618, vigilia del día de la Ascensión, cuatro
miembros católicos del consejo de regencia del reino de Bohemia fueron como de costumbre a
oír misa en la catedral de San Vito, en Praga. Después de ello, a las 8,30 aproximadamente,
volvieron al palacio real y subieron a su cancillería, emplazada en lo alto de una torre que
dominaba la ciudad. Media hora más tarde fueron sorprendidos por la llegada de una nutrida
delegación de protestantes de los estados (o Parlamento) del reino, que se habían reunido en
un lugar próximo. Los diputados, seguidos por sus sirvientes, todos ellos armados (casi
doscientas personas en total), irrumpieron en la sala del consejo. Las escaleras les habían
dejado acalorados y sin aliento, y estaban tensos y preocupados porque sabían lo que habían
acordado hacer. Aguardaron. Los cabecillas preguntaron a los consejeros si eran responsables
de la orden según la cual los estados habían de disolverse, y les acusaron de ser enemigos de la
religión y de la libertad del reino, amenazándoles con condenarles a muerte. Pocos veían lo
que estaba sucediendo, pero las voces se elevaban cada vez más y la temperatura aumentaba
por momentos. Repentinamente, las ventanas se abrieron con violencia y dos de los consejeros,
gritando de terror, fueron arrojados por el aire mañanero, desde 18 metros de altura. Su secretario, leal pero imprudente, protestó ante esta barbaridad: corrió la misma suerte. Milagrosamente, los tres cayeron sobre los montones de desperdicios que se habían ido acumulando en el
foso del castillo y salvaron la vida. Tambaleándose, ayudados por- sts criados, esquivaron los
disparos que les hacían desde la cámara del consejo y se pusieron a salvo.
Es fácil ver por qué la defenestración de Praga se ha convertido en el acontecimiento más
conocido de la historia europea del siglo XVII: se mezclaron en él el drama y la farsa, la pasión
y la piedad. En la época fue discutido con enorme interés en todas las capitales europeas, de
Estocolmo a Moscú y de Londres a Madrid. Todo el mundo tomaba partido por uno de los dos
bandos, todo el mundo se identíficaba con uno de ellos, porque lo que estaba en juego era de
interés general: la religión y la libertad. «La religión--y la libertad van juntas y caen juntas»,
era el punto de vista de la mayor parte de los contemporáneos, y era opinión general que la
suerte que corrieran la religión y la libertad en un país afectaría inevitablemente a su situación
en todos los demás. Si los bohemios desafiaban con éxito a sus gobernantes, aumentaría la
libertad religiosa y política de los súbdítos en todos los países; si su desafío fracasaba, el poder
de todos los príncipes se reforzaría. «Creedme», escribía un diplomático holandés a su colega
alemán en el verano de 1619, «la guerra de Bohemia decidirá el destino de todos nosotros.»
Por esto, cuando seguimos la cadena de antecedentes y repercusiones relacionados con el
drama de la defenestración, comprobamos que enlaza con todos los rincones de Europa.
1
I. El apogeo del imperialismo de los Habsburgo
1. LA REVUELTA DE BOHEMIA, 1618-21
«El mes de mayo no transcurrirá sin gran dificultad... porque todo está ya dispuesto,
especialmente en aquellos lugares en los que la comunidad goza de gran poder.» La predicción
para el año 1618 realizada por Johannes Kepler, el astrólogo más famoso de su tiempo, resulto
inquietantemente correcta: en Bohemia se produjo una «gran dificultad» que había de durar
treinta años, destruyendo tanto la prosperidad del reino como el poder de sus estados. Pero
Kepler no hacía horóscopos a oscuras: no en balde ostentaba el cargo de matemático imperial.
Estaba claro para todos los miembros de la corte imperial que la situación religiosa en Bohemia
no había quedado totalmente resuelta con la carta de majestad de 1609 y la carta religiosa de
1611. Por encima de todo, no se había llegado a un acuerdo acerca del derecho de los
protestantes a construir iglesias en tierras pertenecientes a la Iglesia, o en tierras pertenecientes a
la corona pero posteriormente enajenadas à la Iglesia católica (la cuestión era importante:
Matías enajenó 132 parroquias sólo al arzobispo de Praga durante su breve reinado). En 1614
existían graves problemas en dos ciudades donde los nuevos señores eclesiásticos católicos
intentaron cerrar las iglesias protestantes construidas de acuerdo con los términos de la carta de
majestad: Broumov (Braunau) y Hroby (Klostergrab), las dos cercanas a la montañosa frontera
del norte del reino. Los estados bohemios consideraron estos casos como piedras de toque y en
1614 y de nuevo en 1615 condenaron el intento de terminar con el culto protestante en las dos
ciudades. No obstante, el gobierno pasó por alto todas las quejas y en 1617 ordenó que los
principales protestantes de Broumov fueran arrestados y autorizó al señor de Hroby a derribar la
iglesia protestante de la localidad. Además, durante el invierno de 1617-18, el gobierno de la
regencia (compuesto por siete católicos y tres protestantes) estableció una censura sobre la
literatura impresa, prohibió la utilización de subsidios católicos para pagar a los ministros
protestantes y se negó a admitir a no católicos (que constituían el 90 por ciento de la población)
en cargos públicos.
Estas medidas resultaban alarmantes. Parecían presagiar un ataque en toda regla contra
el protestantismo en Bohemia, y los defensores creados por la carta de majestad decidieron
convocar una asamblea protestante en Praga el 5, de marzo de 1618. La asamblea se reunió en
su momento y solicitó del emperador (en Viena) que reparara los daños causados por sus
regentes; también escribió a los estados de Moravia, Silesia y Lusacia (que se hallaban unidos a
la corona de Bohemia por una unión federal) solicitando su apoyo. El 21 de marzo, tal como se
esperaba, Matías rechazó esta petición; pero también, inesperadamente, declaró que la asamblea
era ilegal y prohibió expresamente que volviera a reunirse. Esto era sin duda anticonstitucional el derecho de los defensores a convocar una asamblea estaba garantizado en las cartas tanto de
1609 como de 1611 y los defensores se sintieron justificados a la hora de convocar de nuevo a
sus seguidores de Praga para el 21 de mayo. De nuevo el gobierno les instó a que se dispersaran,
pero los delegados se negaron. En lugar de esto, el 23 de mayo invadieron el palacio real y
arrojaron por la ventana a los dos regentes católicos que encontraron allí, sobre la base de que
habían aconsejado a Matías rechazar la petición de la asamblea en marzo. Dos días después de
la defenestración de Praga, la asamblea eligió un comité dé treinta y seis miembros, doce de
cada uno de los estados de la Dieta (nobles, pequeños nobles y burgueses), para formar un
gobierno provisional, y les autorizó a formar un ejército de 5 000 hombres para expulsar a las
pocas guarniciones del país leales al emperador. También se propusieron obtener el apoyo de la
opinión pública europea: una Apología publicada en mayo presentaba su actitud como una
2
actitud de tolerancia y constitucionalismo frente al fanatismo y al absolutismo (de los malos
consejeros de Matías, por supuesto, no del soberano) y solicitaba apoyo financiero y
posiblemente militar. Se pidieron préstamos a varias ciudades del imperio, como Hamburgo,
Erfurt, etc., y se solicitó equipo militar a príncipes simpatizantes, como Cristián de Anhalt, que
había resultado tan útil durante la crisis de 1609. También se hicieron llamamientos a los
estados de las otras provincias de los Habsburgo, y en el verano de 1618 Silesia y Lusacia
acordaron apoyar, a Bohemia, enviando tropas para ayudarle a repeler el ejército de 14 000
hombres enviado por el emperador. En agosto los directores autorizaron a todos los señores de
Bohemia a explicar a sus vasallos las razones de la rebelión, con la esperanza de obtener apoyo
popular (aunque, dado el sistema brutalmente represivo de servidumbre que prevalecía en la
mayor parte de las zonas era poco probable que los señores y los campesinos permanecieran
unidos durante mucho tiempo).
Al principio, no obstante, los estados bohemios obtuvieron ciertos éxitos militares. En
noviembre de 1618 su ejército tomó Pilsen, una de las dos plazas fuertes del imperio que
quedaban aún en el reino, y en breve comenzaron las negociaciones entre el emperador y sus
rebeldes. Ni siquiera la muerte de Matías, el 20 de marzo de 1619, pudo evitar la conclusión de
un alto el fuego y el comienzo de conversaciones oficiosas entre los estados y el archiduque
Fernando, el cual, como rey designado de Bohemia tomó inmediatamente las riendas del poder
una vez muerto Matías.
En muchos aspectos los dirigentes bohemios habían escogido un buen momento para su nuevo
desafío. La muerte de Matías dejaba vacante el título imperial, y no existía acuerdo entre los siete electores acerca de su sucesor: los electores de Colonia, Tréveris y Maguncia se inclinaban
por Fernando de Estiria, candidato de los Habsburgo; pero Brandemburgo, Sajonia y el
Palatinado apoyaban a Maximiliano de Baviera; y Bohemia se encontraba en aquel momento
«vacante». En 1617, cuando estaba claro que a Matías no le quedaba mucho tiempo de vida, se
habían producido algunas discusiones entre los electores eclesiásticos acerca de la candidatura
de Maximiliano (el elector de Colonia era hermano suyo), pero no se había llegado a decisión
alguna. Fernando gozaba, cierto, del apoyo de España (por el tratado de Graz), pero el gobierno
de Madrid parecía estar ocupado organizando una campaña contra los piratas de Argelia y
preparándose para la expiración de la tregua de los doce años con los holandeses en 1621.
Fernando consiguió incluso perder a algunos de sus partidarios. Los excesos cometidos por su
ejército en Moravia bajo el mando de Alberto de Wallenstein provocaron tales protestas que en
mayo de 1619 los miembros no católicos de los estados decidieron expulsar a todos los oficiales
de Fernando y aliarse con los rebeldes de Bohemia. En julio los estados de la Baja Austria
hicieron lo mismo, creando una comisión permanente para gobernar el país hasta el momento en
que el archiduque confirmara sus libertades. En agosto, a instancias de su veterano dirigente
Tschernembl, se aliaron con la Alta Austria y Bohemia. Fernando controlaba, pues, tan sólo el
Austria Interior y Hungría.
Los confederados tuvieron también al comienzo a la suerte de su parte en su búsqueda de
apoyo extranjero. Desde junio de 1619, el duque de Saboya se ofreció a contribuir al
mantenimiento de un regimiento de 2 000 alemanes reclutados en el Palatinado por el conde
Ernesto de Mansfeld. Parecía probable que las cartas escritas el 16 de junio a los holandeses,
ingleses, venecianos y protestantes alemanes dieran frutos similares. Todo parecía indicar que
Fernando se vería forzado a negociar, y es indudable que los confederados esperaban ganar
prácticamente sin esfuerzo, cómo había ocurrido en 1609 y 1611. Pero el clima internacional
había variado en detrimento de ellos. Aunque eran vistos con muy buenos ojos en el extranjero,
sus seguidores no estaban ya en los puestos de mando. Desde 1617 hasta la primavera de 1619,
la república holandesa estuvo paralizada por la lucha a muerte entre Oldenbarnevelt y
Mauricio de Nassau: Todas las solicitudes de ayuda de los bohemios fueron rechazadas o
aplazadas. En agosto de 1618 los Estados Generales respondieron a la llamada bohemia del 16
de junio pidiendo a los protestantes alemanes que les ayudaran en su lugar; en noviembre
3
rechazaron una petición bohemia de 600 000 florines y en su lugar escribieron a Jacobo I
sugiriéndole que él les podría ayudar. Pero también allí los bohemios tuvieron mala suerte.
Aunque Jacobo había firmado un tratado de alianza con la Unión Protestante alemana en Wesel
en 1612, casado a su hija con el jefe de la Unión en 1613 y renovado el tratado de Wesel a
comienzos de 1619, ni él ni sus principales consejeros sentían simpatías por los rebeldes, y
especialmente por los rebeldes republicanos. Como dijo el lord canciller Francis Bacon en
marzo de 1617 (un año antes de que estallara la crisis bohemia), el gobierno inglés desaprobaba
la «progresiva inclinación actual a crear estados y ligas populares en detrimento de la
monarquía». En septiembre de 1619, Jacobo declaró oficialmente que no enviaría ayuda a Bohemia; en lugar de ello se ofreció a hacer de mediador entre Fernando y sus súbditos.
La negativa de apoyo por parte de Jacobo fue crucial, dado que ninguna de las demás
potencias que sentían simpatías por Bohemia estaba dispuesta a actuar en solitario. Francia se
mantuvo al margen, al igual que Venecia, Suecia y Dinamarca; el duque de Saboya, al darse
cuenta que se estaba pasando de la raya, dejó de pagar las tropas de Mansfeld en abril de 1619.
Tras esto, el único aliado dispuesto aún a suministrar ayuda a los bohemios fue Bethlen Gabor,
príncipe de Transilvania, desde 1613, que soñaba con conquistar el resto de Hungría como casi
lo había hecho su predecesor, Esteban Bocskay, durante la revuelta de 1604-6,
No obstante, los rebeldes estuvieron a punto de obtener la victoria sin ayuda. También
Fernando había recibido escaso apoyo de sus partidarios: España no envió más que dinero –
300.000 ducados en el transcurso del año 1618- y Polonia, el papado y los archiduques de los
Países Bajos no enviaron ni siquiera eso. Cuando las tropas confederadas marcharon sobre la
capital Imperial en mayo de 1619 no encontraron resistencia alguna, y el 5 de junio se hallaban
a las puertas de Viena. No obstante, cuando empezaban a olfatear la victoria, todo se vino abajo
con la llegada de un destacamento de soldados regulares de Fernando a la capital y la noticia de
que el 10 de junio el ejército de Mansfeld había sido derrotado por las fuerzas imperiales en
Záblatí, dejando a Bohemia indefensa (y entregando también a Fernando toda la
correspondencia de Mansfeld con los holandeses y Saboya, desacreditando a ambos). Los
confederados reaccionaron enérgicamente ante su derrota: en julio confiscaron las propiedades
de la corona, de las instituciones católicas y de los súbditos leales a gobierno; y en agosto
depusieron a Fernando y erigieron en su lugar a Federico del Palatinado, como rey de Bohemia.
Aunque estas medidas causaron escándalo y sorpresa en gran parte de Europa, habían sido dispuestas mucho antes. Al menos desde 1614, algunos de los cabecillas protestantes bohemios habían resuelto que cuando Matías muriera elegirían a un soberano que no perteneciera a la
dinastía de los Hasbsburgo. Desgraciadamente para ellos, cuando en 1617 Matías convocó una
Dieta para designar a su sucesor los planes para una alternativa eran aún vagos -algunos de los
oponentes del régimen se inclinaban por el elector de Sajonia, otros por el elector palatino- pero
la preelección de Fernando no terminó con la búsqueda de un candidato adecuado. El 26 de
agosto de 1619, los dirigentes del movimiento sometieron el asunto a votación: 146 estaban a
favor del elector palatino, 7 a favor del de Sajonia. Dos días más tarde, a 400 kilómetros de
Francfort, los electores (ignorando la deposición de Fernando) le nombraron Sacro Emperador
Romano.
Todo el mundo se dio cuenta del potencial peligro que suponía esta doble elección
contrapuesta. «Si es cierto que los bohemios están a punto de deponer a Fernando y de elegir a
otro rey», escribía el conde de Solms (embajador palatino en Francfort) a su señor, «que se
prepare todo el mundo para una guerra que puede durar veinte, treinta o cuarenta años. Los
españoles y la casa de Austria desplegarán todos sus recursos en este mundo para recuperar
Bohemia; de hecho los españoles preferirían perder los Países Bajos antes que permitir que su
casa perdiera Bohemia demanera tan ignominiosa y escandalosa.» Poco después de la elección,
el duque de Baviera (que era primo del elector palatino) advirtió a Federico que la aceptación de
la oferta de Bohemia sería su ruina, dado que los Habsburgo se vengarían del Palatinado así
como de Bohemia. Finalmente, la Unión Evangélica, en su asamblea de septiembre, también le
aconsejó que no se entrometiera en Bohemia, al igual que los propios consejeros de Federico:
adujeron catorce razones para rechazar la corona de Bohemia y tan sólo seis para aceptarla.
Venecia estaba también en contra de la aceptación. Tan sólo en Inglaterra existía un genuino
entusiasmo. Aunque el rey estaba a favor de la mediación y no de la intervención, había muchos
4
que apoyaban la causa palatina, encabezados por el arzobispo de Canterbury, George Abbot. La
intervención británica, profetizó, «reconfortará a los bohemios, honrará al Palsgrave [Federico],
fortalecerá a la Unión [Evangélica], arrastrará a los estados de los Países Bajos, incitará al rey
de Dinamarca...; y Hungría, espero [dado que está en la misma causa], correrá la misma suerte».
Esta visión apocalíptica, en la que Federico había de dirigir las fuerzas del bien (los
protestantes) para derribar al anticristo (los católicos), fue recogida en la voluminosa literatura
panfletaria de la época (en su mayor parte impresa en Holanda para su distribución en el extranjero). Se realizó una colecta pública en favor de Bohemia (que el rey Jacobo hizo todo lo posible
por sabotear) y una campaña de reclutamiento (que tan sólo dio como resultado unos dos mil
hombres); pero ninguna de las dos ayudas estuvo disponible hasta el otoño de 1620. La ayuda
holandesa, igualmente, fue tardía y escasa. A pesar de que los Estados Generales reclutaron 5
500 hombres y enviaron casi 250 000 florines entre mayo y septiembre de 1619, posteriormente
los subsidios holandeses fueron disminuyendo. Tan sólo fueron enviados 300 000 florines más
entre el otoño de 1619 y la primavera de 1621. El único aliado que de hecho prestó ayuda
sustancial a Federico fue el príncipe de Transilvania, Bethlen Gabor, que comenzó la conquista
de la Hungría de 1619.
En el terreno político, por lo tanto, aceptar la corona de Bohemia era poco recomendable: las
promesas de apoyo eran escasas. Pero Federico no consideraba que su política fuera puramente
secular. La elección bohemia, dijo a uno de sus tíos, «es una llamada divina a la que no puedo
desobedecer. Mi único fin es servir a Dios y a su Iglesia». Y el 28 de septiembre notificó a los
estados bohemios que estaba dispuesto a aceptar la corona que le habían ofrecido. Fue coronado
en Praga el 4 de noviembre de 1619, dieciocho meses después de la defenestración, y ocho
meses después de la muerte de Matías.
Tal vez Federico del Palatinado se habría pensado mejor su obediencia a la «llamada divina» si
hubiera comprendido el significado de ciertos cambios que se estaban produciendo en el gobierno de España. El 4 de octubre de 1618, uno de los favoritos del duque de Lerma, don Rodrigo
Calderón, que ostentaba un alto cargo en el gobierno, fue arrestado por asesinato. Su modo de
vida venía siendo desde tiempo atrás una fuente de envidia y estorbo, y su desgracia dio a los
enemigos de Lerma la oportunidad de tirar por tierra al protector junto con el protegido. En
otoño de 1618, tras un reinado que había durado veinte años, Lerma, que se había ordenado
sacerdote y había llegado a cardenal en el mes de marzo (sin duda para evitar un destino peor),
cedió su influencia sobre la política real y su patronazgo a otras personas. Los asuntos exteriores
pasaron a manos de don Baltasar de Zúñiga, veterano de la corona que había sobrevivido a la
Armada Invencible, convirtiéndose en embajador en Bruselas (1599-1603), París (1603-608) y
Viena (1608-1617). Desde el momento de su regreso a Madrid, donde su sobrino Olivares
estaba ya firmemente atrincherado como jefe de la casa del presunto heredero, Zúñiga
argumentó que lo más primordial para España era apoyar la autoridad de los Habsburgo
austríacos, ya fuera contra Venecia o contra los turbulentos estados. El 18 de julio de 1618,
incluso antes de la caída de Lerma, Zúñiga consiguió persuadir al rey que enviara 100 000
ducados (unas 25 000 libras esterlinas) al emperador y permitiera que las unidades pagadas por
España en Istria fueran utilizadas contra los rebeldes bohemios; el 2 de agosto fueron enviados
otros 200 000 ducados. A lo largo del siguiente invierno, Zúñiga convenció a su señor de que
eran necesarias nuevas medidas, y en mayo de 1619, por orden de Felipe III, 7 000 soldados
abandonaron el ejército español en los Países Bajos y marcharon a Austria, mientras que en el
transcurso del verano otros 10 000 soldados españoles e italianos marcharon desde Lombardía
para unirse a ellos. Al mismo tiempo llegó más ayuda financiera: 500 000 ducados. También el
papado aportó 60 000 florines renanos (10000 libras esterlinas), en julio de 1618 con la promesa
en agosto de un subsidio regular de 10 000 florines mensuales, que fue elevado en marzo de
1620 a 20 000. A finales de 1620, el papa había enviado 380 000 florines al emperador, y otros
255 000 florines al duque de Baviera, como jefe de la Liga Católica alemana. En los años 16213 fueron enviados nuevos subsidios, por un importe de 1,3 millones de florines, al emperador,
casi 700 000 al duque de Baviera y más a Polonia 5.
No obstante, tanto la ayuda papal como la española estuvieron a punto de llegar demasiado
tarde. En octubre de 1619, Bethlen Gabor, habiendo finalizado la conquista de Hungría, marchó
5
sobre Viena, apoyado por el ejército confederado bohemio y algunas tropas reclutadas por los
estados austriacos. Por segunda vez en seis meses, la capital imperial pareció estar a punto de
caer. Pero mientras los sitiadores se preparaban para la victoria, Bethlen recibió noticia de que
un ejército cosaco, enviado por el rey de Polonia para ayudar a su cuñado Fernando, había
atravesado los Cárpatos y estaba devastando Transilvania. Polonia habría de pagar cara esta
acción -provocó una invasión turca a gran escala en 1620, porque Transilvania estaba bajo
protectorado otomano-, pero salvó Viena y la causa de los Habsburgo, ya que Bethlen retiró
inmediatamente sus fuerzas, forzando, por lo tanto, a sus aliados a retirar las suyas. El 16 de
enero de 1620 firmó una tregua de nueve meses con Fernando.
La retirada del último aliado real de Federico dejó peligrosamente aislada a la causa de los
confederados: todo lo - que tenía ahora del extranjero eran promesas vacías. Una obra de teatro
jesuita en Amberes incluía una escena en la que un correo anunciaba al elector palatino que
acababan de llegar 100 000 arenques de Dinamarca; 100 000 quesos de Holanda y 100 000
embajadores de Inglaterra. No obstante, habría de llegar bastante más de Fernando y sus
amigos. El 8 de octubre de 1619, el nuevo emperador mantuvo una conferencia estratégica en
Munich con el duque Maximiliano de Baviera, compañero de universidad de Ingolstadt y
cuñado suyo, en la que se acordó que el duque utilizaría el ejército de la Liga Católica para
ocupar el Alto Palatinado, que el emperador declararía revertido a los Habsburgo en vista del
comportamiento de Federico. A cambio, el emperador se comprometía a sufragar los gastos de
la Liga, a permitir que el duque conservara las tierras que conquistaran sus tropas y a transferir
la dignidad electoral de Federico a Maximiliano (primo de éste). Con estas promesas en el
bolsillo, Maximiliano persuadió en diciembre a los miembros de la Liga Católica de que le
ayudaran a reclutar una fuerza de 25 000 hombres al servicio del imperio. Podía permitírselo sin
problemas: su fortuna personal se cifraba ya en cinco millones de florines renanos, y en
cualquier caso los costos de la campaña serían reembolsados más adelante por Fernando.
El 30 de abril de 1620, el emperador lanzó su ultimátum de que a menos que Federico se
retirara del territorio de los Habsburgo antes del 1 de junio, se le declararía la guerra; y el 9 de
mayo el gobierno de Felipe III sancionó el envío de un gran ejército procedente de los Países
Bajos españoles para ocupar el Palatinado Renano tan pronto como el emperador diera la señal.
Mucho dependía de la actitud de la Unión Evangélica, y en este punto Jacobo I y Luis XIII
acudieron en su auxilio. El primero, adoptando la recomendación de los miembros proespañoles de su consejo y siempre remiso a favorecer a los rebeldes, puso su influencia en la
Unión al servicio de la neutralidad. Luis XIII hizo lo mismo, en parte debido a su ferviente
deseo de velar por los intereses de la Iglesia romana y en parte a fin de tener las manos libres
para enfrentarse a su propio problema protestante. El 3 de julio, expirado el ultimátum imperial
a Federico, los enviados franceses e ingleses persuadieron a la Unión Evangélica, reunida en
Ulm, de que permaneciera neutral y no prestara ayuda a su antiguo director. Ya el principal
príncipe luterano, Juan Jorge de Sajonia, había aceptado invadir Lusacia en nombre del
emperador (en el sobreentendido que podría quedarse con ella una vez que Federico hubiera
sido derrotado).
Tras el acuerdo de Ulm, la campaña imperial estaba lista para su lanzamiento. La Unión se
limitó a contemplar cómo el ejército de la Liga penetraba en la Baja Austria el 24 de julio y el
pequeño ejército imperial invadía la Alta Austria. Los holandeses, que en septiembre de 1619 se
habían jactado de que «organizarían tales acciones a modo de diversión, que las fuerzas
españolas en estas provincias bajo el mando del archiduque no tendrían punto de reposo ni
utilidad para ser empleadas en Alemania», se mantuvieron al margen y observaron en agosto de
1620 cómo Spínola, a la cabeza de 22 000 soldados, atravesaba el Rin por medio de puentes de
pontones en Coblenza, invadía el Palatinado Renano y tomaba 30 ciudades en seis meses. El
ejército organizó el primer sistema de contribuciones de la guerra de los Treinta Años y
encontró la vida tan fácil «como si estuviéramos en Toledo». El ejército de Sajonia, entretanto,
comenzó su avance en Lusacia y Silesia.
Las fuerzas confederadas permanecían aún intactas; de hecho, con casi 24 000 hombres,
superaban ligeramente en número a las fuerzas católicas. Pero los confederados estaban
desmoralizados, las unidades holandesas estaban amotinadas, y sus comandantes contaban con
que el invierno les salvara. Comprendiendo esto, los veteranos comandantes católicos (tanto
6
Bucquoy, que conducía al ejército imperial español, como Tilly, que estaba al mando de las
tropas de la Liga, tenían a sus espaldas más de treinta años de servicio activo), decidieron
arriesgarse a la batalla, y el 8 de noviembre de 1620 atacaron a los confederados, parapetados en
trincheras excavadas a toda prisa en la Montaña Blanca (Bílá Hora), en las afueras de Praga.
El combate duró tan sólo una hora, pero resultó decisivo: los confederados fueron derrotados y
se retiraron desordenadamente a Praga. Federico y su corte evacuaron aquel mismo día su
capital, abandonando Praga con tal prisa que la reina Isabel no tuvo tiempo de contar a sus hijos
y temió durante algún tiempo haberse dejado alguno atrás. Y con el hundimiento del gobierno
central, cualquier resistencia estaba condenada de antemano.
Para la mayor parte de los habitantes de las tierras bohemias nunca había tenido sentido combatir por el «rey de Invierno», un rígido calvinista al que le importaban poco las creencias
husitas de la mayoría de sus súbditos. A pesar de haber sido «elegido», Federico de hecho debía
su trono a un pequeño grupo de nobles que disfrutaban de escaso apoyo tanto de las ciudades, a
las que se exigieron mayores impuestos después de la defenestración, como de los campesinos,
que se vieron obligados a soportar los excesos de la mal pagada soldadesca. En el verano de
1620, Federico había perdido grandes zonas de Bohemia como consecuencia de las revueltas
campesinas o de la deserción campesina a ciudades leales al emperador. Los observadores de la
corte del rey de Invierno, hombres que no eran en modo alguno demócratas, estaban
asombrados ante la indiferencia o la crueldad mostrada por Federico y su corte hacia los
«desgraciados campesinos». Sólo el dirigente austríaco Tschernembl afirmaba que «si los
siervos fueran liberados y la servidumbre abolida... los hombres del común estarían dispuestos a
combatir por su país». Creía incluso que los campesinos combatirían más eficazmente que las
tropas reclutadas en el extranjero. Pero su opinión fue desdeñada: los dirigentes confederados
dependían de la explotación sistemática de sus campesinos y toda reducción de las prestaciones
de trabajo o del control social amenazaba su bienestar. Combatieron malamente, como
comentaron los ingleses, por una buena causa.
Tal vez Tschernembl fuera un poco duro con las tropas extranjeras. Algunas de ellas
resistieron a los Habsburgo mucho después de la Montaña Blanca: los oficiales de Mansfeld se
mantuvieron en Pilsen hasta marzo de 1621, mientras que las tropas escocesas y holandesas
enviadas por los Estados generales conservaron Tábor hasta noviembre de 1621 y Trebon hasta
octubre de 1622. En el Palatinado Renano, la guarnición inglesa de Frankenthal resistió hasta
que recibió órdenes de Jacobo I de rendirse, en mayo de 1622. Todos los dominios de Federico
estaban ahora bajo control católico; la ribera occidental del Rin en manos de los españoles, la
ribera oriental y el Alto Palatinado en manos de la Liga. A estas alturas Silesia, Lusacia y
Moravia también se habían rendido y Behlen Gabor se había retirado de Hungría. La totalidad
de las tierras de los Habsburgo estaba -a los pies de Fernando.
2. AÑOS DE VICTORIA, 1621-23
La victoria de los Habsburgo sobre los confederados y sus aliados exteriores quedó así
cómodamente asegurada antes de que expirara la tregua de los doce años con los
holandeses el 9 de abril de 1621. Spínola regresó a los Países Bajos a fínales de abril con la
mitad de su ejército de conquIsta, dejando a un subordinado encargado de dar fin al sitio de
Mannheim, Frankenthal y Heidelberg, las únicas ciudades que aún se mantenían fieles a
Federico (todas se rindieron en 1622). Ya el 1 de abril, Spínola pudo utilizar sus tropas palatinas para ímponer a la Unión Protestante un acuerdo según el cual dispersarían sus tropas a
cambio de la garantía de que España respetaría su neutralidad (acuerdo de Maguncia). La
marcha de los acontecimientos difícilmente podría haber estado mejor regulada desde el
punto de vista español.
No obstante la decisión de no renovar la tregua holandesa en 1621 fue sorprendente, dado
que pocos en Madrid habían previsto una victoria tan fácil en Alemania y nadie deseaba
combatir simultáneamente en dos frentes. Pero entre la élite gobernante española existía una
7
rotunda oposición a prolongar la tregua con los holandeses en las mismas condiciones. Las
cuestiones allí implícitas habían sido debatidas acaloradamente desde que en marzo de 1618
una circular del secretario del rey invitara a los consejeros centrales a dar su opinión sobre la
política correcta a seguir con respecto a los Países Bajos a partir de 1621. El consejo de
Hacienda, como era de prever, se oponía a cualquier acción -tal como una declaración de
guerra- que pudiera incrementar el gasto público, especialmente en un momento eu que había
muchos fondos asignados a Alemania. También fue este el punto de vista adoptado por los
archiduques en Bruselas. No obstante, los consejos de Portugal y las Indias ínsistían en que la
tregua había arruinado los imperios ultramarinos ibéricos al permitir a los holandeses
desarrollar su comercio hasta un grado sin precedentes: existían ahora fortalezas holandesas
en Arguim (África occidental), en Pulicat (India), en Batavia (Indonesia) y en la
desembocadura del Amazonas en América. Había comerciantes holandeses en todos los
mares. Por supuesto, parte de este comercio clandestino era inevitable. América, Asia y África producían mercancías atractivas para los holandeses, y las producían en cantidades
superiores a las que podían controlar las flotas española y portuguesa. Además, ciertas zonas
(tales como el Caribe) producían mercancías de gran volumen y bajo valor que los barcos
españoles no consideraban rentables, y al no haber cargamentos de salida no había entrada de
mercancías europeas. Zonas descuidadas por el régimen español, tales como el Caribe, eran
por lo tanto objetivos evídentes para los traficantes holandeses, que eran muy bien acogidos
por las comunidades locales: ambas partes se sentían encantadas de intercambiar materias
primas coloniales baratas por productos manufacturados europeos. Más de 150 barcos
holandeses visitaron cada año el Caribe a partir de 1594, otros 25 comerciaban anualmente
con África occidental, 20 con Brasil y (a partir de 1600), 10 con el Lejano Oriente. En todas
estas zonas el número de barcos holandeses implicados se incrementó tras la firma de la
tregua de los doce años en 1609. Si esto hubiera sido todo, tal vez el gobierno español habría
estado dispuesto a tolerar la presencia holandesa en ultramar. Pero había más. Las
expediciones holandesas se dedicaron también a fomentar rebeliones contra España entre las
tribus nativas de América y se produjeron ataques directos contra puestos coloniales
españoles. Así pues, los consejeros de Felipe III pudieron argumentar no solo que la tregua
abia enriquecido á. Holanda, sino que a prolongacion del status quo empobrecería a las
potencias ibéricas a través de la apropiación de sus imperios ultramarinos. El consejo de
Estado temía también que, a menos que se reemprendiera la guerra en los Países Bajos, los
holandeses tendrían las manos libres para apoyar a los enemigos de España en Italia una vez
más, como ya habían hecho en el caso de Saboya y Venecia en 1617-18.
Los ministros de Felipe III se vieron así enfrentados a un dilema irresoluble: por una parte, el
prestigio, la posición estratégica y la prosperidad comercial de la monarquía hacían necesaria la
guerra; por otra parte, la falta de dinero y la excesiva extensión de sus recursos dictaban prudencia. Incluso una vez recibidas todas las opiniones, en abril de 1619, el primer ministro del
rey, don Baltasar de Zúñiga, no veía solución alguna. No se podía reducir por la fuerza de las
armas a estas provincias a su antigua obediencia. Todo el que analizara la cuestión
cuidadosamente y sin apasionamientos quedaría impresionado por la fuerza militar de esas
provincias, tanto en tierra como en el mar, y la ventaja de su posición geográfica, rodeada por el
mar y por grandes ríos y cercana a Francia, Alemania e Inglaterra; además los Países Bajos
estaban en toda su grandeza, mientras que España estaba sumida en la confusión. Prometerse
conquistar a los holandeses era perseguir un imposible, era engañarse. A los que culpaban de
todos los problemas a la tregua y veían grandes beneficios en romperla les decía que, se le
pusiera o no fin, España siempre estaría en desventaja. Los acontecimientos podían llegar a un
punto en el que, cualquiera que fuera la decisión tomada, ésta sería mala, no por falta de buenos
consejos sino porque la situación había llegado a ser tan desesperada que no era posible
concebir remedio alguno.
Resulta enormemente significativo que si bien Zúñiga y sus compañeros de consejo tenían
muy claro lo que constituía una derrota para España, eran incapaces de imaginar lo que podía
constituir una victoria.
Finalmente se llegó a la resolución de que la tregua sólo podría ser renovada si ciertas
cláusulas del acuerdo original eran alteradas en beneficio de España. Zúñiga, aspiraba a cuatro
8
cosas: que los holandeses concedieran total tolerancia a los católicos romanos en la República;
que la navegación a lo largo del Escalda desde y hasta Amberes estuviera libre de controles e
impuestos por parte de los holandeses; que cesara el comercio holandés con América, y que se
restringiera el comercio holandés con Asia. Consciente de que estas exigencias resultaban
difícilmente aceptables, el gobierno de Madrid inició los preparativos para reemprender la
guerra sobre unas bases más económicas que las imperantes antes de 1a tregua. Se aplicaría
una presión económica mucho mayor sobre los holandeses por medio de embargos, piratería y
acciones navales, dejando al ejército de Flandes como fuerza defensiva.
Los holandeses, por supuesto, no estaban dispuestos a bailar al son que España les tocara. La
caída de Oldenbarnevelt silenció la voz política de sus seguidores, los oligarcas de las
ciudades occidentales de los Países Bajos, los cuales, al igual que España, estaban a favor de
una renegociacion de la tregua. En su lugar en agosto de 1619, los Estados Generales,
dominados por los orangistas autorizaron la construcción de una flota de guerra especial que
habría de navegar hasta Perú y capturar (o destruir) la plata con la que España esperaba
financiar la guerra en los Países Bajos. Sin el apoyo activo de las ciudades occidentales, no
obstante, no eran posibles preparativos más amplios: los oligarcas holandeses pagaban la mitad de los impuestos de la República. Los dirigentes de los Estados Generales tuvieron por lo
tanto que pasar por todos los trámites oficiales de una negociación seria, a pesar de que tenían
la intención de combatir, para convencer al partido pacifista de la República (así como a las
potencias extranjeras) de que un acuerdo con España era imposible. Por lo tanto, en 1620 y
1621 se desarrolló una operación muy compleja en la que España (y, en menor medida, los
archiduques) fueron alentados a aumentar sus exigencias por los falsos rumores propagados
por los holandeses de que estaban irremediablemente divididos y dispuestos a renovar la
tregua prácticamente en cualquier condición. Estas filtraciones fueron respaldadas por rumores
similares, igualmente maliciosos, procedentes de Inglaterra y Francia. Inglaterra deseaba que
se reanudara la lucha porque podría servir de ayuda para que el yerno de Jacobo I, Federico V,
recuperara el Palatinado ahora en manos del ejército de ocupación español. Igualmente Francia deseaba que España reemprendiera la guerra contra los holandeses, dado que esto restaría
recursos españoles a Italia, donde Francia intentaba reestablecer su influencia; y el 11 de enero
de 1621 el embajador francés en Bruselas recibió instrucciones de buscar «hábilmente la
oportunidad de encauzar la situación allá con arreglo a las intenciones de Su Majestad de que
la tregua sea rota». Al final, a pesar de su minucioso servicio secreto diplomático, los
Habsburgo cayeron al parecer en la trampa de sus enemigos, y cuando en marzo de 1621
enviaron una misión oficial a La Haya para renegociar la tregua, aquélla exigió que los
«rebeldes» reconocieran de nuevo la soberanía española. Nadie dentro de los Estados Generales podía tolerar semejante exigencia, por lo que los orangistas consiguieron hacerse con el
apoyo general para la reanudación de la guerra.
No obstante, hubo que pagar un precio. Más de 800 navíos holandeses llevaban a cabo un lucrativo comercio con puertos de los imperios español y portugués cada año; alrededor de dos
quintas partes del comercio marítimo de toda la República, medido en términos de tonelaje, se
realizaba con la monarquía española. Pero en abril de 1621, todos los barcos holandeses fueron
expulsados, junto con los comerciantes holandeses establecidos en España e Italia, y se decretó
un embargo sobre las importaciones de mercancías holandesas. El comercio holandés
experimentó una caída inmediata; en un principio, los españoles esperaron al parecer que esta
presión económica fuera suficiente para forzar a la sitiada República a hacer concesiones. Una
verdadera riada de enviados secretos cruzaron la frontera de Bruselas a La Haya y viceversa. Al
transcurrir el tiempo sin que ocurriera nada, a comienzos de 1622 se añadió a la presión
económica la militar: la estratégica fortaleza de Jülich, en posesión de los holandeses desde la
crisis de 1614, fue capturada en febrero. La plaza fuerte de Steenbergen, en el norte de
Brabante, fue tomada en julio. Entonces el victorioso ejército de Flandes, un tanto
equivocadamente, fue enviado a sitiar el puerto de Bergen-op-zoom. A pesar de todos los
esfuerzos, el canal que unía la ciudad al mar permaneció abierto, de modo que pudieron llegar
vituallas y refuerzos a la ciudad a lo largo de todo el asedio. Mientras tanto, las pérdidas entre
los sitiadores eran catastróficas: de los 20 000 hombres que rodeaban Bergen en julio, sólo
9
quedaban 13 000 en octubre. Al final el asedio hubo de ser abandonado porque no quedaban
suficientes hombres para enfrentarse al ejército de refuerzo que se aproximaba.
Felipe IV, que a los dieciséis años de edad había sucedido a su padre en el trono de España y
Portugal (en marzo de 1621), no se dejó impresionar por estos acontecimientos. Tampoco sus
ministros. Durante un debate del consejo de Estado, en abril de 1623, un consejero
experimentado mantenía que «la guerra en los Países Bajos ha sido la ruina de esta monarquía»
y que «la forma en que se está librando la guerra en este momento es la peor que imaginarse
pueda»: España no podía permitirse el lujo de mantener un ejército de 63 000 hombres que
costaba 100 000 libras esteralinas al mes y que lograba tan pocos éxitos. En posteriores
reuniones el consejo llegó a la conclusión de que asediar ciudades holandesas como Bergen no
era más que un despilfarro de hombres y dinero, y que la guerra económica debía reemplatar a
los asedios. Los gastos en la flota de los Países Bajos se triplicaron por lo tanto en el transcurso
del año (y el incremento fue deducido del presupuesto del ejército), mientras que en España se
pusieron en marcha registros regulares de barcos neutrales. En 1623, más de 150 navíos
británicos, franceses y alemanes fueron registrados por sorpresa por comisionados especiales
procedentes de Madrid, y aquellos que transportaban productos holandeses fueron sometidos a
multas y confiscaciones. A partir de 1624, esta guerra económica fue coordinada por un nuevo
organismo, el A1mirantazgo del Norte.
Tál vez no sea justo hacer generalizaciones a partir de la derrota del ejército de Flandes en
Bergen-op-zoom, ya que Spínola y sus tropas fueron derrotados por acontecimientos totalmente
imprevistos en Alemania. Tras la Montaña Blanca, Federico del Palatinado realizó intentos de
reagrupar a sus seguidores en Lusacia (diciembre) y conseguir ayuda de Dinamarca (febrero de
1621) antes de pedir finalmente asilo en Holanda, donde se dedicó a organizar una nueva
campaña. El 27 de abril, el elector firmó un tratado por el cual los Estados Generales aceptaban
financiar una campaña para reconquistar las tierras de su patrimonio. Jacobo I envió también
2000 hombres y algo de dinero, aunque insistió en que su yerno no se aliara con Bethlen Gabor,
vasallo de los turcos, cuyas victorias (ya fueran contra Polonia o el emperador) servirían a la
causa del Islam a expensas de la cristiandad. En lugar de esto, Federico habría de centrarse en la
búsqueda de aliados alemanes. Cristián de Brunswick (administrador protestante de la diócesis
de Halberstadt y primo de la reina de Bohemia) y el margrave de BadenDurlach accedieron a
reclutar un ejército para la causa palatina, mientras que Mansfeld conseguía liberar a algunos de
los supervivientes de la campaña bohemia y llevarlos a Alsacia. En abril de 1622, Federico
abandonó La Haya para unirse a Mansfeld.
Los Habsburgo y sus aliados, no obstante, estaban muy bien preparados. Había 4 000 soldados
españoles en Alsacia y 5 000 más en los valles alpinos que unían Alsacia y Austria con la
Lombardía española; el ejército de la Liga Católica, bajo el mando de Tilly, fue totalmente
movilizado; y España y el papado seguían enviando fondos tanto a la Liga como al emperador.
Gracias a su mayor grado de preparación, el ejército católico pudo evitar que los seguidores de
Federico llegaran a unirse. En lugar de esto, fueron derrotados uno por uno: el margrave de
Baden en Wimpfen, junto al Neckar (6 de mayo); Cristián de Brunswick en Höchst, junto al
Meno (20 de junio). Sólo quedó en pie el ejército de Mansfeld: tras la derrota de sus aliados,
dirigió a sus tropas hacia los Países Bajos, y fue su llegada por sorpresa a Bergenop-zoom la
que obligó a Spínola a abandonar el asedio el 4 de octubre.
Esto, no obstante, fue un parco consuelo para Federico y sus seguidores. «Madame, mi más
querida amada reina», babeaba Brunswick ante la reina de Bohemia al día siguiente de su
derrota en Höchst, «la culpa no es de vuestro más fiel y afectuoso siervo que siempre os ama y
estima. Os ruego, muy humildemente, que no estéis enojada con vuestro fiel esclavo por este
desastre.» Pero era imposible no sentirse desmoralizado. «Debería hacerse alguna distinción
entre amigos y enemigos», se quejaba Federico desde el campo de Mansfeld el 8 de julio, «pero
esta gente arruina por igual a ambos... Creo que estos hombres están poseídos por el demonio y
gozan prendiendo fuego a todo. Me alegraría mucho dejarles».7 Una semana más tarde no pudo
soportarlo más y regresó a La Haya, cancelando las misiones de Mansfeld y Brunswick.
El emperador no se rendía tan fácilmente. Los escasos príncipes protestantes que se habían
unido temerariamente a Federico a lo largo de 1622 -los duques de Weimar, así como Cristián
10
de Brunswick y Baden-Durlach- fueron sistemáticamente perseguidos y sus fuerzas destruidas
en Stadtlohn mientras intentaban escapar a las Provincias Unidas (6 de agosto de 1623).
Simultáneamente fue abortado el intento de Bethlen Gabor de apoyar a este nuevo desafío
protestante. Mientras tanto, todos los restantes focos de resistencia en el Palatinado y Bohemia
fueron liquidados. Había llegado el momento de pasar la cuenta a aquellos que se habían
rebelado. Aunque Fernando no era el tirano que decían sus enemigos, ningún monarca de
comienzos de la Edad Moderna podía permitirse el lujo de dejar impune una rebelión armada: el
castigo era inevitable.
La labor de pacificación fué iniciada casi enseguida por los ejércitos de ocupación (bávaro en
la Alta Austria, imperial en Bohemia y Moravia, sajón en Lusacia y Silesia). Algunos de los
rebeldes fueron ejecutados inmediatamente; otros vieron sus propiedades saqueadas o
quemadas; otros, por último, vieron confiscados sus dominios de manera inmediata. Incluso
antes de la Montaña Blanca, por una decisión de 6 de agosto de 1619, Fernando comenzó a
transferir posesiones de los rebeldes a los comandantes de su ejército a modo de paga,
asegurándose así la permanencia de sus tropas en el campo de batalla. Quince días después de la
Montaña Blanca, una proclama imperial confiscaba todas las propiedades de los rebeldes y
creaba una comisión judicial para determinar quién había participado en la revuelta. El 21 de
junio de 1621, veintisiete personas (entre ellas el rector de la Universidad de Praga) fueron
ejecutadas, y en el transcurso de ese año 486 haciendas de terratenientes (más de la mitad de la
totalidad de las haciendas) y numerosas fortunas de comerciantes fueron confiscadas.
Los que sobrevivieron a la encuesta de los jueces sufrieron su castigo de una manera diferente:
por la rápida devaluación de la moneda. Hacia finales de 1621, el emperador decidió saldar
cuentas con sus fuerzas vendiendo todas las tierras confiscadas por 30 millones de florines. Para
ayudar a los compradores a reunir esta suma con rapidez (había que seguir pagando al ejército
hasta que quedara desmovilizado), Fernando concedió una licencia a un consorcio de los
principales compradores que les permitía acuñar nuevas monedas con bajo contenido de plata y
distribuirlas a los antiguos precios, más altos. Dado que se acuñaron monedas por un valor de
42 millones de florines a lo largo de 1621 y 1622, y que el consorcio conseguía acuñar doce
veces más monedas que antes con la misma cantidad de plata, la operación fue un gran éxito:
todos los compradores se hicieron muy ricos y pudieron pagar al contado sus nuevas tierras en
un breve espacio de tiempo. Pero la política del emperador supuso la ruina para las poblaciones
de Moravia, Bohemia y Austria, donde circulaban las nuevas monedas. Hasta 1623, sólo
aquellos que habían participado activamente en la rebelión, consideraron prudente refugiarse en
el extranjero, pero tras la gran devaluación de la moneda un número cada vez mayor de
personas -tal vez 120 000 en total- abandonaron el país. En 1628, el decreto imperial por el que
se expulsaba a todos los nobles protestantes hizo de este éxodo una huida masiva. Muchos de
los refugiados fueron a la vecina Sajonia, donde la iglesia checa de Dresde tenía 47 miembros
en 1623, 400 en 1629 y 642 en 1632. Llevaron consigo sus riquezas y sus conocimientos, y
conservaron sus costumbres, su lenguaje, su religión y su organización, y hasta imprentas que
publicaron trabajos tan importantes como la primera edición checa del Laberinto del mundo de
Comenius (Pirna, 1631: una triste y amarga exposición de la futilidad de los ideales y las
aspiraciones del hombre en contraste con la seguridad de la protección de Dios). En poco
tiempo, el clero luterano de Sajonia comenzó a temer la influencia corruptora de tantos
calvinistas y husitas comprometidos en su seno; en 1630 imprimía ya textos en checo para
explicar la doctrina luterana con la esperanza de convertir a algunos de los recién llegados.
Pocos de estos exiliados regresaron, excepto durante la breve ocupación de Praga por el ejército sajón en 1631-32. Se negaban a abandonar su religión y los Habsburgo no estaban ya
dispuestos a gobernar herejes. Las provincias patrimoniales podrían ser menos prósperas y
menos populosas (la población de Bohemia disminuyó en un 50 por 100 entre 1615 y 1650; la
de Moravia en un 30 por 100), pero los Habsburgo consideraban que la devoción de los
habitantes supervivientes a la Iglesia y a la dinastía era suficiente compensación.
Fernando tomó medidas para aislar sus recién purificadas tierras hereditarias del resto del
imperio, convirtiéndolas en una especie de propiedad vinculada. En 1621 decretó que sus
11
diversas provincias patrimoniales habían de permanecer unidas para siempre y de ser heredadas
por el primogénito. Creó para ellas unas instituciones especiales: en 1620 fue creada una
cancillería común (Hofkanzlei), mientras que la competencia del consejo de guerra
(Hofkriegsrat) y el consejo aúlico era ampliada hasta abarcar la totalidad de las tierras
patrimoniales. La constitución de Austria fue revisada en 1625, la de Bohemia en 1627 (el
proceso incluyó la revocación ceremonial de la carta de majestad, que Fernando desgarró
simbólicamente con dos golpes de su daga). Moravia recibió su «constitución renovada» en
1628. En todas estas zonas el alemán se convirtió en la lengua oficial del gobierno; la lengua
nacional, al igual que la religión nacional, fue ignorada allá donde entraba en conflicto con la
del soberano. La independencia de los estados fue abolida: la autoridad del príncipe y la Dieta
dejó paso a la autoridad exclusiva del príncipe. Sólo en Hungría `sobrevivió el viejo sistema
dualista: Bethlen Gabor estaba aún ansioso por extender sus territorios y Fernando no tenía
intención alguna de repetir los errores de 1604 y 1605.
La misma política de imposición da una uniformidad relgiosa, lingüística y política fue
también seguida por los nuevos terratenientes que compraron las propiedades confiscadas que
inundaron el mercado en la década de 1620. Las medidas impuestas por el noble checo Alberto
de Veldstejn, o Wallenstein como llegó a ser conocido, en el compacto ducado de Friedland,
adquirido en 1622-24, que cubría 260 kilómetros cuadrados en el norte de Bohemia, pueden
servir como ejemplo. Proporcionaba al duque una renta de 70 000 libras esterlinas (cuatro veces
el valor de los ingresos de Escocia de Carlos I). El gobierno de Wallenstein se realizaba por
completo en alemán («Debéis tener un funcionario alemán en la cancillería, ya que no deseo que
nada sea tratado en checo») y el 99 por 100 de sus propias cartas estaban escritan ahora en
alemán. Era ayudado, en la cúspide de su poder, por una casa de 899 personas (incluyendo un
verdugo privado) que costaba 20 000 táleros al mes (más de 4 000 libras esterlinas) en salarios,
ropas y alimentos. La mayor parte de estos sirvientes y su sustento procedían de las propiedades
de Wallenstein. Los nuevos súbditos del duque se beneficiaron también de su política
económica: compró la exención del tránsito militar y del acantonamiento para sus dominios (la
mayor parte de los otros terratenientes-soldados, que sabían lo destructivas que podían ser sus
tropas, hicieron lo mismo); compraba -todo lo que podía dentro del ducado para su casa y, a
partir de 1625, para los ejércitos imperiales bajo su mando («prefiero que se lo queden los
habitantes de Friedland antes de que me roben unos extraños»); favoreció la prospección de
recursos naturales y suministró el capital para desarrollarlos; en 1628 ordenó la publicación de
un Sistema económico de veintiún puntos en el que explicaba cómo habían de ser explotadas sus
tierras. Y aquellos que no participaban en el sistema eran castigados por el propio aparato judicial de Wallenstein, con respecto al cual, por decreto imperial, no hubo apelación posible a partir de 1627. Así los habitantes podían ser obligados a beber tan sólo la cerveza fabricada en las
cervecerías ducales, y el no hacerlo así suponía multas para ellos, para el tabernero y para el señor de la villa en la que la violación se hubiera producido. Además, la cerveza tenía que ser de
buena calidad: un fabricante cuya cerveza dejó mal sabor en el paladar ducal fue sentenciado a
cien latigazos. Este absolutismo a nivel local no se limitaba a las cuestiones económicas.
Mientras la Reformationskommission expulsaba en el resto de Bohemia a todos los ministros
protestantes en 1622 (y de Moravia en 1624), y posteriormente a todos los protestantes en 1628,
Wallenstein llevó a cabo sus propias purgas en Friedland pero a un ritmo más lento. Construyó
un colegio de jesuitas en Gitschin, su capital, en 1623, e hizo planes para una organización
eclesiástica propia bajo la dirección de un obispo (plan que, al igual que la constitución y la
Dieta proyectadas para el ducado, se vino abajo porque Wallenstein murió antes de que pudiera
ser llevado a cabo); pero a los protestantes se les permitió quedarse e incluso algunos llegaron a
desempeñar cargos hasta 1628.
En otros lugares de Bohemia, los nuevos terratenientes no eran tan comedidos en materia de
religión ni estaban tan bien dotados para la economía, pero sus exigencias eran igualmente
abrumadoras. Finalmente, la combinación de persecución religiosa y explotación sin escrúpulos
de las prestaciones de trabajo, a la que se sumaron los problemas monetarios, dio lugar a
revueltas populares de gran envergadura. Se produjeron tres en Bohemia y Moravia oriental en
12
1622, 1.624-25 y 1627, pero la más peligrosa tuvo lugar en 1626. Los señores austriacos habían
empleado durante algún tiempo administradores profesionales para que se hicieran cargo de sus
dominios partiendo de principios más eficaces (incrementando las prestaciones de trabajo y los
impuestos, adquiriendo derechos legales para imponerlos y controlando los movimientos y el
consumo de sus súbditos). Tras la importante revuelta campesina de 1595-97 se produjo un
cierto relajamiento de la presión, pero a partir de 1620 la confiscación, la inflación y la
persecución crearon una grave situación. En particular, la Reformationskommission de Fernando
empezó a confiscar las propiedades eclesiásticas y las fundaciones escolares que hasta entonces
habían sido administradas por los concejos municipales protestantes, lo que les había
proporcionado considerable beneficio y prestigio y también privó a los protestantes de todo
cargo local. Los acreedores católicos fueron alentados a ejecutar las hipotecas de los
protestantes y forzar la venta de sus tierras. En julio de 1628, los diversos agravios provocaron
el estallido del levantamiento popular más importante en las tierras germanoparlantes desde la
guerra de los campesinos de 1524-25. Los dirigentes populares eran todos protestantes de
familias campesinas acomodadas que en el pasado habían suministrado magistrados locales y
disfrutado de un estatus privilegiado en la comunidad, estatus que parecía condenado bajo el
Nuevo Orden de Fernando.
No obstante, la rebelión, que fue aplastada por el ejército de la Liga Católica después
de cruentas batallas en noviembre de 1626, no iba dirigida contra Fernando, ya que la Alta
Austria estaba bajo una administración bávara. El emperador, carente de los fondos necesarios
para sufragar los gastos del ejército de Maximiliano durante su servicio contra Bohemia, había
permitido al duque administrar la Alta Austria a la vez como reembolso parcial y como garantía
de que Baviera recibiría finalmente las recompensas prometidas en Munich en octubre de 1619.
La administración, por lo tanto, era bávara, pero se veía obligada a seguir la política de los
Habsburgo: aunque Maximiliano deseaba conservar el status quo para mantener la afluencia de
sus rentas, Fernando deseaba extender su control económico y social. Fue la política del
emperador la que causó las revueltas dé 1626 y llevó a Maximiliano a devolver la Alta Austria
en 1628 habiendo recibido tan sólo una renta de un millón de florines en lugar de los seis
millones que esperaba obtener, los doce millones que Fernando le debía o los veinte millones
que había gastado en el ejército de la Liga. Pero ya en 1628 Maximiliano había recibido otras
recompensas no financieras y Fernando fue perfectamente capaz de completar el sometimiento
de Austria por sí solo.
Federico V había sido declarado proscrito por el emperador en enero de 1621. Mucha gente
en Alemania, apoyada por los reyes de España e Inglaterra, creyó en un principio que la
proscripción sería levantada y Federico restaurado en sus posesiones ancestrales. Pero su
invasión del imperio en 1622 lo impidió: Federico era ahora claramente un rebelde y no
ocultaba sus planes de violar la paz imperial en 1623. El emperador decidió por lo tanto que era
el momento de saldar cuentas. En enero de 1623 convocó una reunión de los más importantes
príncipes del imperio en Ratisbona, donde propuso que Federico fuera privado de su dignidad
electoral así como de sus tierras, y que ambas fueran transferidas a Maximiliano de Baviera. Se
argumentó que el electorado al menos correspondía por derecho a Baviera, puesto que en 1329
se había acordado que la dignidad se alternara entre las ramas bávara y palatina de la familia
Wittelsbach, aunque los palatinos jamás habían renunciado a ella. Pero este argumento tuvo
poco éxito en Ratisbona. La oposición a la transferencia había de ser vencida de otra forma. Sajonia fue aplacada por la cesión de Lusacia. Brandemburgo (el otro electorado protestante)
recibió amplios derechos sobre Prusia Oriental del cuñado de Fernando, el rey de Polonia; los
escrúpulos de los prínicipes católicos, entusiastas defensores ya del jefe de su Liga, fueron
eliminados por la hábil diplomacia de los enviados papales, que indicaron que la transferencia
daría a los electores católicos una mayoría de cinco a dos, en lugar de cuatro a tres (objetivo de
la diplomacia papal al menos desde mayo de 1621). Finalmente todas las objeciones y
dificultades (tanto en España como en Alemania) quedaron resueltas, y el 25 de febrero de 1623
Maximiliano recibió finalmente la dignidad electoral junto con el Alto Palatinado (el Bajo
Palatinado o Palatinado Renano permanecía por el momento en manos de los españoles). Los
agentes papales (que llegaron a ser tan numerosos en Ratisbona que se consideró prudente
13
retirar a algunos) pretendían que la transferencia salvaría de la derrota a la causa católica en
Alemania y tanto Maximiliano como Fernando afirmaban creer que pondría fin a los problemas
que desde 1618 amenazaban con hundir el imperio. Pero todo esto no era más que retórica, ya
que en febrero de 1623 la Liga Católica votó la creación de nuevos impuestos para mantener su
ejército y en marzo Fernando y Maximiliano renovaron su alianza defensiva. Todo el mundo
reconocía que la ceremonia de Ratisbona constituía un desafío abierto a la causa protestante en
general que no sólo afectaba a Dresde y Berlín, sino también a Londres, Copenhague,
Estocolmo y La Haya.
3. ASCENSIÓN Y CAIDA DE UNA COALICIÓN, 1624-29
A finales de 1621, un destacamento del ejército de Federico V interceptó un correo imperial que
llevaba un paquete de cartas altamente secretas del emperador y el nuncio en Viena. Revelaban
con embarazoso detalle los planes de los Habsburgo y el papado para la reorganización del
imperio, incluyendo la transferencia del electorado (que hasta entonces había sido un secreto
cuidadosamente guardado). En marzo de 1622 el consejero de Federico, Ludwig Camerarius,
publicó las cartas en una serie de panfletos, junto con un jocoso pero irrecusable comentario. El
opúsculo más popular, titulado «La cancillería española» (Cancelleria hispanica, 173 páginas),
revelaba en toda su extensión las maquinaciones papales en España, Italia y Alemania a fin de
garantizar tanto el electorado para Maximiliano como la recatolización del imperio. Durante
algún tiempo no fue creído, ya que los católicos mantenían que era una falsificación (no lo era;
tampoco lo era «La cancillería de Anhalt», un panfleto católico de 1621 compuesto por documentos capturados tras la caída de Praga que había servido de modelo a «La cancillería española»); pero a partir de febrero de 1623 se puso de manifiesto que todo lo que Camerarius había
dicho era cierto. El panfleto fue reeditado con añadiduras y tuvo un éxito aún mayor, y
Camerarius comenzó a explotar el apoyo que había movilizado. Desde La Haya encaminó los
esfuerzos del gobierno en el exilio de Federico hacia la formación de una gran coalición antiHabsburgo que recuperara para su señor el Palatinado y Bohemia. Sus esfuerzos continuaron
incesantemente hasta que, en 1631, muchos de los que habían huido precipitadamente de Praga
tras la batalla de la Montaña Blanca pudieron regresar.
El gobierno palatino en el exilio tenía dos objetivos diferentes: combatir incesantemente «pro
causa communi» (es decir, por la restauración de una paz religiosa en el imperio, favorable al
protestantismo) y «pro rege Bohemiae» (es decir, por la recuperación de Bohemia y el Palatinado para Federico). Era la imagen invertida del programa papal. Los protagonistas palatinos
emplearon también los métodos opuestos: donde el papado trataba de actuar a través de
príncipes autocráticos para establecer el absolutismo confesional, los consejeros de Federico
deseaban un constitucionalismo aristocrático para asegurar una cierta tolerancia. Esto hizo que
Camerarius, en particular, fuera cuidadoso a la hora de elegir aliados que tendieran a apoyar sus
principios constitucionales (como los holandeses y, en alguna medida, Inglaterra) y le llevó a
una ruptura con otro antiguo consejero de Federico, Cristian de Anhalt, que se inclinaba por Dinamarca y Suecia a pesar de las tendencias autocráticas de sus gobernantes. Pero al final, los
exiliados tuvieron que aceptar todas las ofertas de ayuda que se les presentaron. El propio
Federico era en ocasiones un problema. «Nuestro rey languidece en la ociosidad», se quejó en
una ocasión Camerarius, «y empieza a rehusar toda acción meritoria, enérgica o heroica»; y en
otra ocasión dijo: «El "rey de Bohemia" está totalmente confuso y muy deprimido de ánimo.»
No fue sino a finales de 1625, con la culminación de una gran coalición anti-Habsburgo, cuando
su ánimo se levantó de nuevo.
El primero y más firme aliado del rey de Invierno era la república holandesa. Federico era
sobrino tanto de Mauricio de Nassau, que murió en marzo de 1625, como del hermanastro y
sucesor de Mauricio, Federico Enrique, y este lazo personal se vio fortalecido cuando Federico
Enrique se casó con Amalia von Solms, hija de uno de los principales consejeros palatinos. La
posición militar de los holandeses en este momento no era buena. Aunque no hubo grandes
acontecimientos en 1623 (excepto un intento por parte de la familia Oldenbarnevelt de asesinar
a Mauricio), a comienzos de 1624 los españoles lanzaron un importante ataque a través de los
14
ríos congelados, arrasando un vasto territorio y llegando casi hasta Utrecht. En agosto pusieron
sitio a Breda, importante ciudad del norte de Brabante: en junio de 1625, gracias a la llegada de
refuerzos del emperador, la ciudad se vio obligada a rendirse. Esta derrota supuso una seria
pérdida de prestigio para la República, y se produjo en un momento en el que los incrementos
de los impuestos (destinados a financiar la guerra) habían provocado graves tumultos en muchas
ciudades, incluyendo Amsterdam, Haarlem, La Haya y Delft. El malestar popular se vio
exacerbado por la general desorganización económica causada por el bloqueo español.
La creación del Almirantazgo español en octubre de 1624, con una flota de 24 barcos, para
impedir que los barcos holandeses utilizaran los puertos españoles, estaba teniendo un éxito
considerable. Todos los registros de los puertos atlánticos que han llegado hasta nosotros
muestran que los barcos franceses, ingleses y hanseáticos habían conseguido hacerse con una
parte importante del comercio ibérico y casi monopolizaban los breves recorridos entre los
puertos cantábricos y Burdeos, Nantes y Saint Malo (donde los barcos holandeses podían llegar
sin problemas). Las autoridades españolas estaban convencidas de que arrebatar el comercio a
los holandeses era lo más importante que podían hacer para contribuir a la guerra en los Países
Bajos y llegar así a un resultado favorable, y en abril, junio, julio y octubre de 1625 se
promulgaron decretos reales para reforzar el embargo y extenderlo a los ríos controlados por el
ejército de Flandes (Escalda, Mosa, Lippe y Rin) y a los controlados por los aliados de España
(Eems, Weser y -a partir de 1627- Elba). Los precios comenzaron a subir en la república
holandesa; los suministros de madera; vital para la construcción de barcos, empezaron a
escasear; no podía importarse sal en cantidades suficientes; y las capturas de arenques
disminuyeron (en parte porque el bloqueo eliminó algunos de los mercados pero también por los
ataques españoles contra la flota pesquera en 1625 -80 pesqueros de arenques hundidos-, 1626 y
1627). Se le puede perdonar al patricio de Güeldres, Alexander van der Capellen, esta pesimista
anotación en su diario: «La peste de Dios se abate sobre estas tierras.».
Los únicos éxitos de los holandeses se produjeron en ultramar, e incluso éstos resultaron
efímeros. Bajo la égida de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, formada en 1621,
una serie de flotas financiadas por el Estado navegaban por aguas americanas en busca de
comercio, piratería y botín. En 1623, una flota de cinco navíos fuertemente armados fue enviada
a Chile y Perú con la intención de provocar un alzamiento de los nativos contra los españoles.
No lo logró, pero más adelante, en ese mismo año, una flota de 26 barcos, con 3 310 hombres y
450 cañones, fue enviada para apoderarse del Brasil portugués. El gobierno colonial no pudo
hacer frente a esta demostración de fuerza y su capital, Bahía, cayó en mayo de 1624. No
obstante, justo un año más tarde, apareció una flota luso-española con fuerzas irresistibles (52
barcos, 12 566 hombres y 1 185 cañones) que reconquistó Bahía y alejó a una expedición de
refuerzo holandesa.
Fracasados los esfuerzos holandeses para desviar los recursos españoles de la guerra en los
Países Bajos, la República empezó a contemplar más favorablemente los esfuerzos de los
diplomáticos palatinos por construir su coalición antiHabsburgo en Europa. Camerarius fue
enviado para obtener el apoyo de Suecia, y quedó profundamente impresionado por la
personalidad de Gustavo Adolfo («Gedeón», le llamaba): «No puedo alabar adecuadamente las
heroicas virtudes de este rey: piedad, prudencia y resolución. No tiene igual en toda Europa. Si
el rey de Inglaterra tuviera su temple, nuestro Federico no sólo tendría ahora el Palatinado sino
también el reino de Bohemia». Pero este entusiasmo era prematuro: al final, Gustavo se negó a
unirse a ninguna coalición que él no pudiera controlar, y en lugar de ello invadió Polonia,
mientras que Jacobo I sorprendió a todo el mundo enviando tropas a Holanda. Su docilidad a los
intereses de los Habsburgo venía principalmente de la esperanza (diestramente esgrimida por el
hábil embajador de Felipe IV en Londres, el conde de Gondomar) de una novia española para su
hijo. Cundo quedó claro, en el otoño de 1623, que España no tenía intención alguna de permitir
un “casamiento español» (¡fíjense en lo que ocurrió la última vez, argumentaba el consejo en
Madrid, cuando Catalina de Aragón se casó con Enrique VIII!), Jacobo estableció una nueva
alianza defensiva con los holandeses (15 de junio de 1624). Ya, cinco días antes en Compiégne
(Francia), los holandeses habían firmado también un tratado con Francia que les garantizaba
1200 000 libras (100 000 libras esterlinas) para 1624, y 1 000 000 para cada uno de los dos años
siguientes, para ayudar a sufragar los gastos de lucha contra España; a cambio, fue enviada una
15
flota holandesa para ayudar a Luis XIII a reducir la ciudad rebelde de La Rochelle. En octubre,
Ios holandeses también firmaron una alianza más estrecha con Brandemburgo.
A medida que avanzaba esta política de alianzas en el oeste, en el norte se producía una
actividad similar. Cristian IV de no era amigo de la casa de los Habsburgo. Se resentía de la
presencia del Collegium Nordicum en Olomouc, en Moravia, desde el cual se enviaban
misioneros jesuitas a Dinamarca y Suecia; y temía una expansión de la ofensiva católica hasta
Escandinavia si Fernando sa1ía victorioso en el imperio. En marzo de 1621 envió una misión
oficial a Viena para protestar de que la causa de la inquietud en Europa no era Federico de
Bohemia, sino los españoles: instó a Fernando a expulsarles. Tomó también medidas más
positivas. En el invierno de 1620-1621 prestó 300 000 táleros (75 000 libras esterlinas) a
Federico V (cuya esposa, Isabel Estuardo, era sobrina suya) y poco tiempo después envió
también dinero a otros adversarios alemanes del emperador: casi un millón de táleros habían
sido adelantados a finales de 1622. El rey intensificó también la política que había seguido
desde 1605 de comprar tierras, particularmente tierras eclesiásticas en el norte de Alemania, de
forma que en 1620 poseía extensas propiedades en la Baja Sajonia. Intentó persuadir a sus
nuevos vecinos de que prestaran su apoyo a la causa palatina, ofreciendo una vez más subsidios
si aceptaban y señalando que una victoria imperial total pondría en peligro los derechos de todos
aquéllos que poseían tierras eclesiásticas secularizadas (incluyéndole a él). En febrero de 1625,
Cristián firmó una alianza con los duques de Sajonia-Weimar, que habían combatido a favor de
Federico y habían sido proscritos por sus esfuerzos, y en mayo sobornó a los príncipes de la
Baja Sajonia para que le eligieran presidente y le permitieran reclutar un ejército para luchar
allí. El duque Juan Ernesto de Sajonia-Weimar se convirtió en el intendente general y dirigió el
nuevo ejército a Hannover, donde se encontró con las tropas de la Liga Católica bajo el mando
de Tilly, extendidas a lo largo del Wesser para cerrarlo a los barcos holandeses.
Aunque Cristián podía financiar las acciones iniciales de su agresiva política exterior con su
propia fortuna, que alcanzaba el millón y medio de táleros (375 000 libras esterlinas) en 1625,
tropezó con la oposición interna de su consejo aristocrático, que había empezado a darse cuenta
de que las actividades del rey en Alemania estaban a punto de precipitar a Dinamarca en una
guerra importante. Las negociaciones con los nuevos gobernantes de las Provincias Unidas
(Mauricio murió en abril de 1625 y le sucedió su hermanastro Federico Enrique) estaban ya
muy avanzadas. En otoño de 1624, Jacobo había decidido, en efecto, permitir que el conde
Mansfeld reclutara un ejército en Inglaterra en nombre del elector palatino; pero no deseaba una
ruptura abierta con España. Carlos, en cambio, no tenía estos escrúpulos y, pocas semanas
después de subir al trono, se preparó una expedición para atacar a los Habsburgo. La alianza
anglo-holandesa contra España fue firmada en septiembre, y las flotas de ambos países se
hicieron a la mar inmediatamente. Pero la expedición no consiguió tomar Cádiz ni capturar la
vital flota del tesoro de las Indias. No fue éste el único fracaso en política exterior: Francia se
negó a abrazar la causa protestante, aunque Carlos se había casado con la hermana de Luis XIII,
Enriqueta María, en mayo de 1625, y había recibido garantías oficiosas de un futuro apoyo francés a sus parientes palatinos. El 9 de diciembre de 1625, por lo tanto, tan sólo Dinamarca,
Inglaterra y la república holandesa firmaron la convención de La Haya con Federico V. No
obstante, los planes de la coalición resultaban impresionantes sobre el papel: Cristián había de
dirigir un ejército, en parte financiado por Inglaterra; Mansfeld había de acaudillar un segundo
ejército, en parte financiado por los holandeses; y Federico había de crear una nueva Unión
Protestante que suministraría un tercer ejército dentro de Alemania.
Estos acontecimientos no pasaron inadvertidos para sus presuntas víctimas. Los españoles
estaban avisados del inminente ataque a Cádiz: de los 88 barcos británicos y 12 000 hombres
que partieron en octubre de 1625, tan sólo 50 barcos y 5 000 hombres regresaron a finales de
año. El duque de Baviera, cuyo ejército se enfrentó a las tropas de Cristián a lo largo del Weser,
solicitó del emperador, a primeros de 1625, que reclutara un ejército que pudiera ayudar a sus
propias fuerzas en caso de que Dinamarca atacara. «Tilly no puede conseguir la superioridad
por sí solo», advirtió. «Los daneses tienen grandes ventajas: actuarán los primeros y nos
aplastarán.» En mayo, Fernando aceptó su consejo: autorizó a su comandante en Praga,
Wallenstein, a crear y acaudillar un nuevo ejército de 50 000 hombres. El general, que con sus
vastas posesiones bohemias podía suministrar munición y con sus beneficios de la acuñación
16
contratar soldados, le complació con presteza. En agosto, el nuevo ejército imperial se reunió en
Eger, en la frontera de Bohemia, y posteriormente se desplazó al norte hasta tomar posiciones al
este de las fuerzas de Tilly. Mientras el ejército de la Liga esperaba en el Weser, sin perder de
vista al ejército de Mansfeld en la frontera holandesa, Wallenstein acampaba en el Elba para
evitar que las fuerzas de Cristián salieran de la Baja Sajonia. Los cuatro ejércitos permanecieron
bloqueados en estas posiciones hasta abril de 1626, en que Mansfeld intentó forzar el paso del
Elba por el puente de Dessau, que los imperiales habían fortificado cuidadosamente. Mansfeld
perdió 5 000 hombres y se vio obligado a retirarse. Poco más tarde condujo al resto de su
ejército a través de Silesia y Moravia para unirse a Bethlen Gabor, que había invadido la
Hungría de los Habsburgo, mientras Tilly permanecía en el norte para oponerse a Cristián.
Wallenstein, no obstante, siguió a Mansfeld por el sudeste, rechazando a Bethlen a finales de
septiembre y desgastando gradualmente a las fuerzas de Mansfeld hasta que su desesperado
comandante se dio por vencido y las abandonó. Poco después moría.
Lás fuerzas al mando de Cristián en persona no corriereron mejor suerte. Esperando
beneficiarse de la partida de Wallenstein en persecución de Mansfeld, en agosto el ejército
danés se desplazó hacia, el sur, acercándose a Tilly. Pero Cristián fue desastrosamente
derrotado en Lutter, a 32 km al sur de Wolfenbüttel (27 de agosto): la mitad de su ejército y la
totalidad de su artillería de campo se perdieron; todos sus aliados alemanes se precipitaron a
hacer las paces con los triunfadores, todos los duques de Mecklemburgo (omisión que les
costaría cara); y el rey se retiró ignominiosamente a Holstein para reorganizar sus fuerzas.
Mientras tanto, Wallenstein y Tilly utilizaron su aplastante superioridad numérica para derrotar
a todas las demás fuerzas protestantes que quedaban en el Imperio.
La posición de Cristián era ahora comprometida. Carecía de aliados alemanes, y la ayuda inglesa tardaba en llegar. Carlos I había conseguido enemistarse de tal forma con su parlamento
que, aun cuando éste aprobaba en principio la alianza protestante, se negó a votar los fondos
necesarios para hacer honor a los compromisos del gobierno. Al final, los 5 000 soldados
prometidos a Cristián sólo pudieron ser proveídos recurriendo a las tropas enviadas en 1624 a
los Países Bajos. No habían recibido su paga en Holanda; tampoco la recibieron en Dinamarca.
Inevitablemente, muchos de ellos se amotinaron, y muchos más desertaron y se fueron a casa.
Cuando en abril de 1628 los supervivientes de la empresa se rindieron a Tilly, quedaban menos
de 2 000.
La rendición del contingente inglés completó prácticamente la reconquista católica de las
zonas rebeldes al oeste del Elba. Al este del río, la guerra era llevada por el ejército imperial al
mando de Wallenstein, que fue recompensado por su espectacular avance hasta el Báltico en
abril de 1628 con la posesión del ducado de Mecklemburgo, confiscado por el emperador a sus
gobernantes hereditarios por el firme apoyo de éstos al rey Cristián. El comandante supremo
era ahora señor de 300 000 súbditos y se trasladó al palacio ducal de Güstrow para dirigir las
fases finales dela guerra. Derrotó a las fuerzas de Cristián en Wolgast cuando intentaban
invadir Mecklemburgo (septiembre de 1628); saboteó un intento francés de negociar una paz
por separado entre la Liga y los protestantes derrotados (abril de 1629), y ocupó la totalidad de
la península de Jutlandia mientras esperaba a que Cristián aceptara sus condiciones (la paz de
Lübeck fue firmada el 7 de junio de 1629).
Tan soló uno de los signatarios de la convención de La Haya de diciembre de 1625 había salido ganando: la república holandesa. Aunque el bloqueo dirigido por el Almirantazgo seguía
dañando al comercio, al igual que lo hacía la desorganización del comercio báltico por las
diversas guerras libradas a lo largo de sus costas, la presión de los Habsburgo sobre la
república se vio considerablemente reducida al concentrarse el emperador y sus aliados en
Dinamarca. En cualquier caso, España estaba empezando a experimentar un agotamiento
financiero tras mantener a sus ejércitos completamente movilizados en Alemania y los Países
Bajos durante tanto tiempo: los pagos de España al ejército de Flandes empezaron a retrasarse
cada vez más hasta que el 4 de febrero de 1627 el gobierno de Felipe IV se declaró en
bancarrota, congelando todas sus deudas. Los efectos de esta medida fueron suavizados por Ïa
oferta de un consorcio de banqueros portugueses de suministrar inmediatamente prétamos a la
corona en los Países Bajos a través de sus contactos (en su mayoría judíos) en Lisboa y
Amsterdam, rompiendo así el casi monopolio mantenido por los banqueros genoveses desde
17
1575; pero los nuevos financieros se vieron gravemente afectados por la captura de la flota del
tesoro prócedente de Nueva España, con 800 000 libras a bordo sólo en plata, por una flota
holandesa al mando del almirante Piet Heyn, en septiembre de 1628. No llegó dinero de
España al ejército de Flandes entre octubre de 1628 y mayo de 1629, y durante el resto del año
las cantidades recibidas de España fueron menos de la mitad del suministro normal. Era
imposible que las tropas de Federico IV en los Países Bajos actuaran eficázmente en estas
circunstancias, y en 1626 los holandeses tomaron Oldenzaal, seguida de Groenlo en 1627,
completando así la reconquista de los territorios del nordeste tomados por Spínola en 16051606. El anciano marqués fue llamado a Madrid para explicar estos reveses, y allí intentó convencer al rey de que había que llegar a un acuerdo con los holandeses antes de que se perdieran
más ciudades importantes.
Había habido una serie de intentos poco entusiastas de negociar desde que la tregua de los
doce años expiró en 1621 -un intermediario, Madame t'Serclaes (pariente de Tilly y una de las
pocas diplomáticas de ese siglo) cruzó la frontera más de 38 veces entre 1621 y 1625; otro enviado fue el pintor Pedro Pablo Rubens-, pero Spínola insistió en 1628 en comenzar seriamente
las conversaciones de paz. Argumentó que los Países Bajos españoles estaban siendo
devastados por las tropas de ambos bandos y por los efectos del embargo sobre el comercio
holandés que impedía que las materias primas llegaran a los centros manufactureros de
Brabante y Flandes. En breve, argumentaba, no valdría la pena defender los Países Bajos. Un
informe similar fue enviado por Rubens desde Amberes: «Esta ciudad languidece como un
cuerpo tísico que se consume poco a poco. Cada día vemos decrecer el número de habitantes,
ya que esta desgraciada gente carece de medios para ganarse la vida, ya sea por medio de la
manufactura o del comercio». Gradualmente, los «halcones» del consejo de Felipe IV fueron
neutralizados. En abril de 1628, estaban a favor de la paz siempre que los holandeses garantizaran la tolerancia para los católicos en la República, abrieran al comercio el Escalda,
desistieran de todo comercio con América y reconocieran la protección de España (aunque no
necesariamente su soberanía) sobre la República; pero en septiembre, Spínola convenció a sus
colegas de que aceptaran cualquier paz o tregua que salvaguardara la «religión y la reputación»
(es decir, la tolerancia para los católicos holandeses y algunas concesiones simbólicas en otras
materias). No obstante, la exigencia religiosa era totalmente inaceptable para la República, y
las conversaciones se interrumpieron.
Los acontecimientos de 1629 justificaron plenamente el derrotismo de Spínola. Aunque una
fuerza española atravesó los ríos, marchó hacia Holanda e incluso tomó la ciudad de
Amersfoort, se vio obligada a retirarse a finales de agosto cuando los holandeses se hicieron
con el control del paso Rin en Wesel, a través del cual habían de llegar todos sus suministros.
Luego, el 14 de septiembre el grueso del ejército holandés, engrosado hasta 120 000 hombres,
forzó la rendición de Hertogenbosch, ciudad de gran valor estratégico en el norte de Brabante
que servía también de cuartel general a la propaganda y a la labor misionera de los católicos en
la República. La ciudad y 170 aldeas de los alrededores fueron ocupadas por los holandeses. El
bloqueo español de los es ríos quedaba así roto. Los consejeros de Felipe IV habían cometido
un error de cálculo de enormes consecuencias. Habían contado con que las fuerzas del
emperador, tan próximas a la victoria sobre Dinamarca, savaran Hertogenbosch. Y, de hecho,
Wallenstein estaba dispuesto a cooperar: una fuerza de 20 000 hombres fue destacada en junio
y enviada hacia Bruselas. Pero en julio la orden fue revocada: los imperiales recibieron
instrucciones de marchar hacia el sur, a Italia, donde había estallado de nuevo la guerra por la
sucesión de Mantua. Los holandeses tuvieron desde luego suerte: escudados durante tres años
vitales por Dinamarca, se vieron de nuevo salvados durante otros dos por Mantua. Las nuevas
ofertas de paz de los españoles podían ser rechazadas.
4.- LA GUERRA FRÍA POR ITALIA
La península italiana era en 1600 la zona más densamente poblada y más urbanizada de
Europa. Sus 13 millones de habitantes estaban concentrados a razón de 42 habitantes por
kilómetro cuadrado, y existían 32 ciudades con más de 10 000 habitantes, incluyendo cinco con
más de 100 000. Nápoles era, con la excepción de Estambul, la ciudad más grande de Europa
18
por aquellos tiempos. No obstante, Italia estaba fragmentada políticamente hasta extremos
asombrosos. Aunque España controlaba casi la mitad de la península (los Estados de
Lombardía, Nápoles, Sicilia y Cerdeña), con una población global de 5 millones de personas, el
resto estaba dividido entre más de una veintena de Estados soberanos. Aun así, los más
importantes de estos pequeños Estados resultaban grandes para los criterios de la época, al
menos en términos de población (que a comienzos de la Edad Moderna era el índice por el que
la mayor parte de los contemporáneos medían el poder económico y político): la república de
Venecia tenía 1 800 000 súbditos italianos, los Estados Pontificios aproximadamente los
mismos, el duque de Saboya tenía alrededor de 1 000 000 de súbditos, el gran duque de
Toscana unos 750 000; la república de Génova (que gobernaba también Córcega) tenía
alrededor de 450 000 ciudadanos, el ducado de Mantua-Monferrato sólo algunos menos. La
importancia relativa de estas poblaciones queda de manifiesto cuando se las compara con las de
los Estados europeos del norte: Suecia y la república holandesa tenían cada una 1 250 000
habitantes, Escocia tan sólo 1 000 000.
En ningún lugar la fragmentación política era tan acusada como en el norte, en la llanura de
Lombardía. Las tres potencias dominantes -Venecia, Milán y Saboya- estaban constituidas cada
una de ellas por una serie de unidades menores anexionadas en siglos anteriores, y estaban
ansiosas por crecer a expensas de sus vecinos más pequeños. En particular Lombardía (que
significaba España) y Venecia deseaban ambas dominar el valle alpino conocido como la
Valtelina, que había pertenecido a Lombardía hasta 1386; y Saboya y Lombardía competían por
la sucesión al Estado unificado de Mantua-Monferrato, aún indecisa tras las guerras de 16141615 y 1616-1617. Fue la Valtelina la que irrumpió primero en la primera fila de la política europea.
Los valles alpinos al sudeste de los cantones suizos contaban con una población de tan sólo
80 000 habitantes, pero constituían una zona de inmensa complejidad Política y religiosa.
Estaban gobernados por una Dieta electiva, pero el poder efectivo estaba en manos de los
dirigentes de tres asociaciones de terratenientes conocidas como las Ligas Grises (Grisons o
Graubünden). Las Ligas administraban conjuntamente la Valtelina como un Estado vasallo,
vendiendo los cargos al mejor Postor y dejando luego que los titulares de esos cargos se
resarcieran de su inversión explotando a los habitantes del lugar. La Reforma añadió divisiones
religiosas a estas injusticias políticas: la mayor parte de las tierras de las propias Ligas Grises se
convirtieron al Zwinglianismo, pero la Valtelina seguía siendo irreductiblemente católica. Sus
habitantes rechazaban la política protestantizante de sus gobernantes, que a veces utilizaba
propiedades de la Iglesia católica para mantener las escuelas protestantes recién fundadas, y a
veces simplemente se apropiaba de ellas para su uso particular. Los registros de las visitas
diocesanas de finales del siglo XVI revelan un escandaloso grado de abandono: multitud de
parroquias carecían de párroco y muchas de ellas carecían incluso de púlpito o de ornamentos
eclesiásticos.
A través de este volcán de inestabilidad política, religiosa y lingüística, que ya había hecho
erupción en forma de sangrienta revuelta campesina en torno a Sondrio en 1572, corrían varias
rutas internacionales. Algunas unían a Venecia con las Ligas Grises, los cantones suizos y
Francia; otras unían a Lombardía con Alsacia, Austria y los Países Bajos. La zona era una de las
encrucijadas de la política europea, donde los mensajeros las tropas y el tesoro del eje
Habsburgo-católico que iban en una dirección se encontraban con los del eje anti-Habsburgoprotestante que iban en dirección opuesta.
Fue la guerra de Saluzzo de 1600-1601 lo que situó a la Valtelina en la primera fila de la
política europea, ya que la paz de Lyon privó a Francia de su tradicional acceso a Italia (a
través de Saluzzo y Saboya) y a España de su pasillo hacia los Países Bajos y el Franco
Condado. Ambas potencias comenzaron a buscar una nueva ruta para sus comunicaciones
imperiales. Francia fue la primera, al firmar un tratado con los Grisones en diciembre de 1601
por el que se reservaba los valles «para ella sola» en materia militar, y, a pesar del carácter
aparentemente exclusivo de esta concesión, Venecia firmó un acuerdo similar en 1603. España,
no obstante, vio rechazadas sus ofertas y, como venganza, el gobernador español de Lombardía,
conde de Fuentes, construyó una poderosa fortaleza en la entrada de la Valtelina y prohibió toda
exportación de Lombardía a las tierras de los Grisones. Comenzó también una generosa
19
campaña de distribución de sobornos entre los católicos más destacados del valle, dado que el
interés es el mejor dominio que se puede tener sobre los suizos, como informaba Fuentes
cínicamente a Felipe III en 1604. En 1607 esta política dio sus frutos cuando un intento
veneciano de pasar tropas por los Grisones provocó un levantamiento popular de las comunidades católicas que tomaron Chur, capital de los Grisones, y bloquearon los pasos a Italia.
Finalmente los protestantes recuperaron el control, ejecutaron a dos cabecillas católicos y
restauraron el orden, pero el problema básico no quedó resuelto: los valles no podían
permanecer neutrales, y, no obstante, su adhesión bien a los Habsburgo o a los anti-Habsburgo
produciría unas divisiones fatales. En 1618 se produjo otro disturbio. Los protestantes de los
Grisones habían comenzado a prestar ayuda clandestina a Venecia en las hostilidades de la
República contra Fernando de Estiria. Lógicamente, algunos de los cabecillas católicos del valle
pusieron objeciones a estas actividades. La reacción protestante, encabezada por un fogoso
pastor llamado George Jenatsch, fue inesperadamente violenta: un ejército marchó sobre la
Valtelina católica y arrestó, juzgó, torturó y ejecutó a dos cabecillas católicos (uno de ellos el
arcipreste de la Valtelina). Otros catorce católicos, en su mayor parte miembros de la pequeña
nobleza, fueron desterrados.
Estas acciones enojaron a Francia, al igual que la decisión de los Grisones de expulsar al
embajador de Luis XIII en un intento de mantener una estricta neutralidad en la lucha europea
por el poder. Y al mismo tiempo, la revuelta de Bohemia convirtió a la Valtelina en una pieza
más crucial que nunca, tanto para España como para los Habsburgo austríacos, ansiosos por
crear un pasillo militar seguro entre Lombardía y el Tirol de forma que pudieran ser enviados
hombres y dinero para ayudar a Fernando. En 1619 dos regimientos, la vanguardia de la ayuda
española, fueron enviados por el paso de San Gotardo y a través de los cantones católicos suizos
hasta Baden, junto al Rin, pero desde allí tuvieron que marchar a pie hasta Viena. La Valtelina
resultaba mucho más cómoda y así, en 1620, el gobernador de Lombardía prestó oídos a los
católicos de la Valtelina cuando éstos solicitaron apoyo para un proyectado levantamiento
contra sus señores de los Grisones, que desde la purga de 1618 estaban imponiendo la
protestantización con creciente energía. Incluso en el terreno religioso resultaba aconsejable el
apoyo español, dado que la Valtelina católica proporcionaba tanto una barrera a la expansión del
protestantismo en Italia como una garantía de que los Grisones (al igual que la confederación
federación suiza en general) permanecerían divididos y por lo tanto débiles; pero la escalada del
conflicto en tierras de los Habsburgo hizo necesaria la intervención militar. En julio de 1620,
por lo tanto, tropas españolas se desplazaron hasta la entrada de la Valtelina y la bloquearon
contra cualquier posible contraataque de los Grisones, mientras que los católicos del valle
mataban a unos 600 protestantes, en su mayor parte señores de los Grisones. Simultáneamente,
un destacamento de tropas imperiales se desplazó hasta el extremo norte del valle en apoyo de
los católicos de la Valtelina, exiliados en 1618, que se habían refugiado en Innsbruck. La guerra
civil entre los seguidores de ambos credos comenzó en 1621; los protestantes buscaron ayuda
militar en Venecia, Francia y los cantones protestantes, y los católicos en España y Austria.
El resultado final era previsible. Las tropas de Lombardía estaban ya en escena, y pronto
fueron engrosadas por fuerzas tirolesas enviadas por el obispo Leopoldo de Passau. A finales de
1621 habían ocupado todas las tierras de los- Grisones y obligado a su Dieta a otorgar la
independencia a -la Valtelina, que quedó entonces bajo la protección de España. Cuatro mil
soldados fueron acantonados en los valles, y un levantamiento protestante en el verano de 1622
fue brutalmente aplastado; había 3 600 españoles estacionados en Alsacia, y otros 5 000 en el
Palatinado Renano. Como decía el embajador inglés en Venecia, Sir Henry Wotton, «los
españoles pueden ahora caminar (mientras tengan un pie en el Bajo Palatinado) desde Milán
hasta Dunkerque sin salir de sus heredades y adquisiciones, cuestión de terrible importancia en
mi opinión». En 1623, la opinión de Wotton se vio confirmada cuando un ejército de más de
7000 hombres marchó por Chiavenna y Chur, a través del corazón de las tierras de los Grisons,
hasta el sur de Alemania y los Países Bajos.
Fue precisamente el rotundo éxito de los Habsburgo lo que les traicionó: la toma de la
Valtelina podría haber sido permitida por las demás potencias; la ocupación de todas las tierras
de los Grisones no. En febrero de 1623, Francia, Venecia y Saboya firmaron una alianza (el
tratado de París) en la que se comprometían a expulsar a los Habsburgo de sus nuevas
20
conquistas. Los españoles reaccionaron entregando la Valtelina al papado, que envió sus propias
fuerzas. Pero esto seguía dejando a los austriacos en posesión de los demás valles y permitía a
España seguir enviando fuerzas a través de la Valtelina; de forma que, tras varios ultimátums,
Francia envió un ejército y en el transcurso de 1624 fueron ocupadas todas las tierras de los
Grisones, incluyendo la Valtelina. No obstante, al cabo de un tiempo, Francia aceptó que las
guarniciones papales regresaran a la Valtelina, cuya independencia de los Grisones se vio
confirmada (tratado de Monzón, 5 de mayo de 1626). Los Habsburgo pudieron de nuevo utilizar
los pasos a su gusto, enviando un ejército español a los Países Bajos en 1631 a través del
corazón de los Grisones y dos a Alemania a través de la Valtelina en 1633 y 1634; en dirección
opuesta, varios regimientos del ejército imperial marcharon a través de la Valtelina hasta
Lombardía en 1629-1631.
El ritmo irregular de la intervención francesa en Italia vino dictado por las oscilaciones de la
política interna. La reconciliación entre la reina madre y su hijo en agosto de 1620, negociada
por Richelieu (por la cual fue recompensado con el capelo cardenalicio dos años después),
anunciaba una serie de medidas procatólicas en la política exterior e interior francesa. En el
interior, el rey decidió recatolizar la ancestral provincia de su padre, Béarn, en los Pirineos,
cosa que Enrique IV había prometido hacer en 1595 como condición para su absolución por el
papa, absolución que era un preliminar vital para su victoria global en Francia. Pero Enrique no
había hecho más que nombrar dos obispos. Ni siquiera les había dado posesión de las
temporalidades ligadas a sus obispados, y cuando su hijo decretó en junio de 1617 que fueran
reconocidos en sus tierras, la asamblea general de la Iglesia protestante ordenó con tono retador
a sus miembros en Béarn que no admitieran a los obispos. En 1620, tras el fin de la oposición
aristocrática, el rey en persona condujo un ejército al sur y restauró plenamente el culto católico
en la provincia. Inmediatamente, la asamblea de los hugonotes ordenó una movilización
general para defender su integridad territorial, y la guerra civil comenzó en 1621. En vista de
que ninguna de las facciones conseguía victorias decisivas, en octubre de 1622 se llegó a un
compromiso por el cual los hugonotes conservaban sus plazas fuertes, de las cuales la más
importante era La Rochela, pero los católicos se quedaban con Béarn (tratado de Montpellier).
Pero hubo que pagar un precio por este éxito. Luis y sus ministros, en su ansia porque
ningún grupo de protestantes extranjeros estuviera en condiciones de suministrar ayuda a los
hugonotes, no había ofrecido apoyo ni a los protestantes alemanes ni a la república holandesa
en su lucha contra los Habsburgo. También habían conseguido mezclar a Jacobo I en ambos
conflictos, animándole a participar con cautelosas promesas de apoyo que fueron violadas tan
pronto como Inglaterra hubo avanzado demasiado como para poder retroceder. Luis, no
obstante, no esperaba que los Habsburgo realizaran unos progresos tan rápidos, y se sintió
alarmado por su éxito. Por lo tanto resolvió, una vez firmado el tratado de Montpellier, adoptar
una política exterior más positiva. Desgraciadamente, no pudo encontrar a nadie capaz de
concebir una: Luynes había muerto en diciembre de 1621, y los supervivientes del Régimen de
los Concini (incluyendo a Richelieu, que había dirigido operaciones militares con gran
habilidad en 1616) seguían aún en desgracia. Los únicos ministros aceptables eran el
septuagenario Nicholas Brúlart y su hijo, pero su política exterior no consiguió salvar la
Valtelina de la ocupación de los Habsburgo ni evitar la transferencia del electorado de Federico
V a Maximiliano de Baviera. A comienzos de 1624, el elector de Sajonia preguntaba
amargamente al embajador francés en su corte: «¿Hay todavía un rey en Francia?» Era el tipo
de afrenta a la que era especialmente sensible el susceptible y engreído Luis. Malhumorado,
infeliz, irritable y tartamudo, era también sumamente orgulloso y tenía una gran conciencia de
su propia importancia. «Recordad que el mayor honor que tenéis en este mundo es el de ser mi
hermano», dijo una vez arrogantemente al (ilegítimo) duque de Vend6me, mayor que él. Luis
no podía tolerar largo tiempo una política exterior que tan sólo le producía descrédito. En
febrero de 1624, por lo tanto, licenció a los Brúlart y en abril se tragó su adversión a un hombre
contaminado por su asociación con el odiado Concini y confió a Richelieu la dirección de los
asuntos exteriores. Se le hizo responsable en especial de la cuestión de la Valtelina; y a medida
que aumentaba la importancia de ésta, aumentaba también el poder de Richelieu.
21
La reina madre se alegró por la promoción de su fiel consejero al consejo real, ya que a
través de él esperaba recuperar su influencia sobre el rey y su política. Pero en esto cometió un
grave error de cálculo que trató de recuperar durante seis años, ya que Richelieu declaró
inmediatamente su total adhesión a Luis. El rey se sintió satisfecho, y en agosto destituyó a la
mayor parte de sus otros consejeros, nombrando a Richelieu presidente del consejo. El cardenal
no perdió tiempo en llenar la administración de sus propios servidores (tales como Bouthillier)
y confidentes (como el padre José, provincial de los capuchinos de Poitou y uno de los
primeros en advertir las excepcionales dotes de Richelieu).
Luis XIII, a pesar de la adversión y la desconfianza que sentía hacia el cardenal desde los sucesos de 1617, tenía mucho en común con él. Richelieu era tan celoso defensor de la fe católica
como Luis y, al igual que el rey, era personalmente muy piadoso, haciendo ayunos regulares.
Ambos eran físicamente débiles; ambos se tomaban muy en serio sus deberes y trabajaban
infatigablemente en ellos; ambos tenían un temperamento nervioso e inflexible y se
encontraban a gusto cuando estaban solos. Ninguno de ellos lamentó dejar el mundo al llegar la
hora de su muerte, envejecidos prematuramente por sus enfermedades y por los enemas y
purgas casi diarios que les eran prescritos. Pero la relación entre el rey y el cardenal, que sólo
se rompió con la muerte, era frágil. A partir de 1633, cuando murió el último de los antiguos
consejeros que se oponían a él, el ascendiente de Richelieu pareció ser completo, y deslumbró a
sus contemporáneos con sus arrogantes exhibiciones de riqueza, su patrocinio de las artes, su
nepotismo y su onmisciencia en los asuntos públicos (que llevó al gran literato Malherbe a
exclamar un día: «Juro que hay algo sobrehumano en ese hombre»). Pero el poder del cardenal
se basaba totalmente en el favor del rey. Necesitaba mantenerse en constante contacto con los
que rodeaban a su señor (que viajaba por todo el reino mientras Richelieu tenía que quedarse
con los otros ministros en París) para seguir la pista a cualquier mauvaise humeur que pudiera
minar su posición de confianza. También tenía que arreglárselas para ocultar las noticias o
decisiones desagradables hasta que el rey estuviera de humor adecuado para recibirlas.
Llevarse bien con Luis no fue nunca fácil, y Richelieu tuvo suerte de sobrevivir a los fracasos
políticos de sus siete primeros años.
Un grupo influyente del consejo, encabezado por el cardenal Pierre de Bérulle y apoyado por
la reina madre, la reina y los dévots católicos, mantenía una firme oposición a la política de
compromiso de Richelieu con los hugonotes y de intervención contra los Habsburgo en el
exterior. Insistía en que la supresión del problema de los hugonotes (se había producido otra
revuelta en 1625) debía ser lo primero y llamó a Richelieu «el cardenal de La Rochela» cuando,
una vez más, compró a los protestantes con concesiones. En 1626 este grupo consiguió
convencer a Luis de que cediera la Valtelina y firmara el tratado de Monzón; y en 1627, cuando
La Rochela se rebeló por tercera vez en diez años, maquinó una alianza con España para
aplastar la resistencia de la ciudad. Durante casi dos años, a pesar de las dudas de Richelieu, el
asedio de La Rochela ocupó el primer lugar.
El destino de la ciudad fue decidido en gran medida por la extraña política seguida por el duque de Buckingham, que ejercía un control absoluto sobre los asuntos exteriores de Inglaterra.
Veía en La Rochela un peón por medio del cual podía asegurar el apoyo francés a la causa del
elector palatino en Alemania. Todo su aliento a los magistrados de La Rochela, e incluso su
desdichada expedición a la isla de Ré, constituyó una cruel burla a los asediados: durante todo
ese tiempo, Buckingham estuvo negociando con Richelieu, ofreciéndole retirar la ayuda inglesa
a cambio de la tan ansiada declaración francesa a favor de Federico V. Richelieu, no obstante,
confiaba en tomar la ciudad sin hacer tratos con nadie y, mientras intentaba organizar una
segunda expedición contra La Rochela, Buckingham fue asesinado (agosto de 1628). La ciudad
se rindió en octubre.
La indecisa política exterior de Buckingham hizo el juego a los Habsburgo: con las tropas y la
flota inglesas atascadas en La Rochela, no se podía reservar nada para Cristián de Dinamarca, y
los imperiales avanzaron hasta Jutlandia prácticamente sin oposición. También España se aprovechó de la preocupación inglesa por los hugonotes para negociar un alto el fuego en la guerra
comenzada en 1625 (el acuerdo fue negociado en 1627 por el pintor Pedro Pablo Rubens; un
tratado completo de paz fue firmado en Madrid en noviembre de 1630). Esto dejó a España las
22
manos libres para dedicarse a la largo tiempo diferida conquista y partición de Mantua tras la
muerte del último duque de Gonzaga el 26 de diciembre de 1627. Felipe IV reclamó el ducado
de Mántua, y estuvo de acuerdo en que Saboya se anexionara Monferrato; ambas partes se
negaron a reconocer las pretensiones a la sucesión del duque de Nevers, nacido en Francia, el
pariente varón más próximo al fallecido duque de Gonzaga. España era consciente de que no
estaba en condiciones de librar otra larga guerra en Italia, que no iba a resolver nada, pero dado
que Francia estaba ocupada en La Rochela, se esperaba que Nevers pudiera ser derrotado y
forzado a otorgar concesiones siones a cambio de su reconocimiento; y la comisión de
abogados y teólogos a los que se les pidió que consideraran la justicia de la nueva guerra
afirmó en enero de 1628 que aquella diplomacia de cañonero era a la vez legítima y rentable.
Por lo tanto fueron movilizadas las tropas, y en julio fue derrotada una expedición de
voluntarios franceses. Pero las fortaleza de Casale y Mantua aún seguían fieles a Nevers, y los
ejércitos español y saboyano tuvieron queprepararse para un largo asedio.
Fue en ese momento cuando la estrella de los Habsburgo comenzó a declinar, ya que un
asedio requería tiempo, y tiempo era algo de lo que no disponían. En octubre de 1628, La
Rochela capituló, reducidos sus 28 000 habitantes a 5 400 «fantasmas, no personas». Aunque
pequeños focos de resistencia hugonote continuaron desafiando a la Corona durante otros
veinte meses, el Estado-dentro-de-un-Estado creado por el edicto de Nantes y los brevets de
1598 había llegado a su fin. El edicto de Gracia, firmado por el rey en Alés el 28 de juniq de
1629, confirmó la tolerancia religiosa para los hugonotes pero abolió sus derechos a mantener
una asamblea propia, a reclutar ejércitos y a poner guarniciones en las ciudades.
Inmediatamente, Luis y Richelieu condujeron un ejército hasta Saboya, obligaron al duque a
negociar, y siguieron adelante para liberár Casale. Atrás quedó una guarnición francesa
encargada de defender la ciudad para Nevers, y el resto de Monferrato fue limpiado de tropas
españolas. Los Estados independientes de Italia se apresuraron a mandar enviados al campo
francés para aclamar a Luis como su libertador y como el campeón de Italia contra los
Habsburgo; pero se vieron amargamente defraudados. En breve, los diplomáticos franceses se
vieron obligados a aceptar la retirada de todas sus tropas de Italia (paz de Ratisbona, 13 de
octubre de 1630, y acuerdo de Cherasco, 19 de junio de 1631). Sólo Pinerolo siguió siendo un
enclave francés al otro lado de los Alpes: Francia tenía mucho menos territorio en Italia que en
1559.
Cuatro factores habían hecho fracasar el primer esfuerzo imperialista de Francia desde
Cateau-Cambrésis. En primer lugar, sus intentos de reclutar y mantener un ejército se habían
visto dificultados por una grave epidemia de peste en el sur de Francia e Italia en 1630 –1631.
La gente moría en tales números que las cosechas no podían ser recogidas, de forma que los
soldados que escapaban a la peste morían no obstante de inanición por falta de provisiones. Los
ejércitos de los Habsburgo, por supuesto, también se vieron afectados por esta catástrofe (que
fue utilizada en el siglo xix con efecto gráfico como fondo de la novela de Alessandro
Manzoni, Los novios), y en 1630 se solicitó una tregua en los combates porque ninguno de los
dos bandos disponía de hombres suficientes para continuar las operaciones. En segundo lugar,
gracias a la pacificación de Alemania, el emperador había podido proceder a un envío
constante de tropas a Lombardía a través de la Valtelina paara combatir por Espáña: más de
30000 hombres cruzaron en 1629-1630 al mando de los delegados de Wallenstein, Collalto,
Gallas y Piccolomini. En marzo de 1631, quedaban aún 12 000 imperiales y 25 000 soldados
españoles en el norte de Italia: era una concentración de tropas de primera línea que Francia no
podía aún igualar dado que sus tropas eran necesarias como guarnición de las ciudades
conquistadas en Saboya (tan sólo evacuadas en junio de 1631), para derrotar al resto de las
fuerzas hugonotes (hasta junio de 1630) y para intimidar al duque de Lorena, que se había
aliado con los adversarios de Richelieu encabezados por el hermano del rey, Gastón de
Orleans. Pero la razón final y la más importante del fracaso de Francia en Italia, fue el amargo
desacuerdo político entre Richelieu y los dévots que culminó en noviembre de 1630 en la
Journée des Dupes.
El sitio de La Rochela fue muy popular entre los dévots -el padre José compuso incluso un
poema épico en hexámetros latinos para celebrar su desarrollo- pero resultó también
23
extremadamente caro. Los impuestos, sobre todo los directos, tuvieron que ser incrementados, y
Richelieu decidió también aumentar las contribuciones exigidas a los pays d'états (aquellas
provincias de la periferia del reino en las que los impuestos eran votados y repartidos por los
estados locales). El cardenal opinaba que los estados no estaban realizando adecuadamente su
trabajo, y en 1628 ordenó que las provincias de Borgoña, Delfinado, Languedoc y Provenza
fueran divididas en élections, cada una de ellas con un equipo de élus nombrados desde París
para determinar las obligaciones fiscales correctas de cada parroquia. Dado que era notorio que
los pays d'élections pagaban mucho más que los pays d'états, pocos se sorprendieron de que la
propuesta de Richelieu provocara una implacable resistencia. No obstante, el cardenal no había
previsto tan feroz respuesta. En el Languedoc hubo una huelga de impuestos, en Borgoña una
temible revuelta popular, en Provenza una serie de alzamientos alentados y no castigados por
los estados y los tribunales provinciales. Tan sólo en el Delfinado no se produjo una oposición
seria. Hubo también una oleada de motines antifiscales en 1629-1630 en otras zonas.
En este ambiente de agitación nacional, los dévots realizaron su intentona final de derrotar a
Richelieu: de nuevo había hecho concesiones a los hugonotes (se les permitió el culto público
por el edicto de Gracia de Alès) para combatir a los Habsburgo en Italia. Capitaneada por
Bérulle, la oposición argumentaba que Luis había «adquirido ya suficiente gloria» y que, a
menos que Francia abandonara todos sus compromisos en el extranjero y dejara tiempo para una
reorganización y una reforma, la monarquía se vería desbordada. Había muchos que
simpatizaban con este punto de vista, incluso entre los propios seguidores de Richelieu. El padre
José, por ejemplo, soñaba con una paz entre los cristianos seguida de una nueva cruzada contra
los turcos y compuso una epopeya en verso de dimensiones virgilianas -la Turciade- acerca de
ella. Pero en una coyuntura crucial, en octubre de 1629, Bérulle murió, y una voz a la que el rey
siempre había prestado oídos quedó en silencio. El portavoz de los dévots era ahora el guardián
del sello, Michel de Marillac, cuyos escritos de consejos al rey insistían en que «por doquier
Francia bulle de sedición, pero los tribunales no castigan a nadie. El rey ha nombrado jueces
especiales para estos casos, pero los tribunales de apelación (Parlements) evitan la ejecución de
las sentencias de forma que, en consecuencia, las rebeliones quedan autorizadas. No sé qué
podemos esperar o temer de todo esto, dada la frecuencia de las revueltas de las que nos llegan
noticias de una nueva casi cada día». Marillac, que tenía sesenta y siete años en 1630, recordaba
claramente las guerras de religión en Francia, en las que los altos impuestos y las innovaciones
religiosas habían producido fraccionalismos y revueltas.
Richelieu no discutía estos hechos, y aceptaba la necesidad de una reforma. De hecho, los años
de su ministerio de 1624 a 1630 fueron los más fértiles en proyectos de reorganización: se creó
una marina, bajo la supervisión directa del cardenal, para su servicio tanto en el Atlántico como
en el Mediterráneo; se formaron compañías comerciales en 1626-1627 para explotar los felices
intentos privados de colonizar las Antillas, Senegal y Canadá, y se patrocinó el comercio francés
con el resto de Europa. Pero Richelieu estaba dispuesto a sacrificar todas estas empresas, al
igual que la reforma fiscal y otras reformas que el gobierno había propuesto a una Assemblée
des Notables en 1626, con tal de oponerse al poder de los Habsburgo antes de que se hiciera
demasiado tarde. Para «detener el proceso de la expansión española» y «proteger a Italia de las
pretensiones de España» era necesario «abandonar todo pensamiento de paz, economía y
reorganización en este reino», avisó al rey en una serie de punzantes escritos de consejo.
En cada escalada de la crisis mantuana -tras la derrota de Nevers en julio de 1628; tras la liberación de Casale en abril de 1629; tras la toma de Pinerolo en marzo de 1630- se producía un
debate en toda regla entre Richelieu, que estaba a favor de la reconciliación con los hugonotes y
la invasión de Italia, y los dévots, que abogaban por todo lo contrario. En septiembre de 1630,
con Mantua en manos imperiales y Casale a punto de caer, Luis cayó gravemente enfermo y la
reina y la reina madre intentaron convencerle de que era un castigo por dejar de lado los
intereses de la Iglesia católica (que se verían mejor servidos adoptando la política de Marillac).
El rey dio la impresión de que destituiría a Richelieu y, aunque continuó retrasando el momento
de hacerlo, el gobierno de Francia quedó totalmente paralizado. Durante este vacío de poder, la
guerra mantuana fue liquidada por los ministros franceses que quedaban en Italia sin
instrucciones de ninguna clase y por lo tanto abiertos a la persuasión del mediador papal, que
24
posteriormente entraría al servicio de Francia, Giulio Mazzarini. Animada por este éxito, que
constituía un revés para la política de mano dura de Richelieu, la reina madre decidió forzar la
destitución de su antiguo servidor. El 10 de noviembre de 1630, montó una escena en su palacio
de Luxemburgo ante su hijo y obligó a Richelieu, con lágrimas en los ojos, a arrodillarse ante
ella. Luis, que detestaba enfrentarse a esta clase de decisiones, huyó de Luxemburgo,
abandonando aparentemente al cardenal a su suerte, igual que había abandonado a Concini en
1617. La corte inmediatamente se agrupó en torno a la reina madre y Richelieu empezó a
considerar la posibilidad de una huida. Pero Luis, que pasó el día sentado en su cama
arrancando malhumoradamente los botones de su chaleco, mandó finalmente a su criado que
llamara a su presencia a Richelieu. La noticia se extendió como un reguero de pólvora: al día
siguiente el palacio de Luxemburgo estaba desierto.
La Journé des Dupes (Día de los Incautos), como lo llamaron los contemporáneos, fue un
momento decisivo en la historia europea. La reina madre y Gastón de Orleans, que la había
apoyado, huyeron al extranjero; Marillac pasó el resto de su vida en la cárcel y su hermano fue
juzgado y ejecutado; los partidarios del grupo fueron encarcelados, exiliados o confinados en
sus propiedades. No quedaba ya ningún obstáculo importante en el camino del sueño de
Richelieu de poner freno a la expansión de los Habsburgo, y el cardenal no perdió el tiempo. Tal
vez se hubiera perdido Italia, pero Alemania aún podía ser salvada. En enero de 1631, Francia
firmó el tratado de Bärwalde con el rey de Suecia, con arreglo al cual, a cambio de unos
subsidios regulares, Gustavo Adolfo dirigiría 36 000 hombres contra el emperador y destruiría
el control de los Habsburgo sobre Alemania. Una importante guerra europea estaba a punto de
estallar.
II. La derrota de los Habsburgo, 1629-1635
1. SUECIA Y POLONIA
La reducción de Polonia al rango de potencia de segunda fila en Europa oriental fue un
acontecimiento capital, pero no debe ser datado con anticipación. Aunque tras la extinción de la
dinastía de los Jagellón en 1572 la monarquía electiva, los magnates superpoderosos y la Dieta
decidida a no cooperar indicaban una paralizadora impotencia, al menos durante setenta años
más el Estado polaco-lituano conservó el vigor político y la prosperidad económica; y siguió
siendo la vanguardia cultural de la Europa eslava durante casi un siglo. Fue la secesión de.
Ucrania en 1648 (que llevó consigo una costosa guerra contra Rusia) y las invasiones suecas de
1655-1660 (que devastaron grandes zonas de Polonia) las que dieron lugar a la partición en la
década de 1660. Con anterioridad a 1648 los comentarios de los extranjeros con respecto a la
estructura política y económica de Polonia rara vez eran adversos: Giovanni Botero, Jean Bodin
y Francis Bacon se ocuparon por extenso de su singular sistema político (sin haber estado allí), e
incluso observadores de primera mano como Willian Bruce o Fynes Morison no fueron más
severos con su experiencia de la economía polaca que con lo sufrido en otras partes del mundo
durante el transcurso de sus viajes.
No obstante, la decadencia de Polonia como gran potencia comenzó en la década de 1620,
Sus pretensiones rusas fueron finalmente abandonadas, los turcos le infligieron una aplastante
derrota y experimentó diversos descalabros militares contra las fuerzas invasoras de Gustavo
Adolfo de Suecia. Esta triste historia es en ocasiones achacada a la estructura social y política
del país o al descenso de la produccion y exportación de grano, pero ni la una ni el otro fueron
tan importantes como la inferioridad militar del ejército polaco. Este se basaba aún en el
sistema de contrato preferido por los Estados europeos en el siglo XV: la corona contrataba a
un «maestro en el arte militar» que reclutaba a un grupo de hombres (seis para la caballería,
doce para la infantería) para que le acompañaran a la guerra, percibiendo por ello un salario
determinado. Los equipos así formados estaban normalmente unidos por lazos familiares,
creándose de este modo dinastías militares, especialmente en el sur, donde era necesaria una
25
fuerza de defensa permanente (los cosacos) contra los invasores tártaros. También los maestros
(aproximadamente a partir de 1600) se agruparon en sindicatos militares que se reunían
anualmente y elegían a los negociadores que habían de establecer los acuerdos salariales con la
corona en nombre de todo el ejército. Si la corona no pagaba lo convenido, el sindicato (que se
llamaba a sí mismo confoederatio) se negaba a obedecer y tomaba sus propias medidas
financieras y disciplinarias hasta que el Estado suministraba nuevamente fondos. El poder de la
confoederatio militar fue uno de los principales puntos débiles de la campaña de Moscú, pero
no fue el único. Un cierto número de maestros de armas abandonaron el ejército de la corona
por entrar al servicio de los magnates, atraídos por el ofrecimiento de mayores salarios, así que
la primera no pudo contar ya con algunas de sus mejores tropas veteranas. Lo que es más, las
tropas restantes no fueron equipadas con pertrechos modernos: el ejército polaco no emuló a
los ejércitos occidentales en su gran incremento de la potencia de fuego (y su capacidad de
usarla más eficazmente), con lo que cuando la caballería de Segismundo Vasa se enfrentó al
ejército de su primo Gustavo en la década de 1620, fue diezmada por el fuego de artillería antes
de que pudiera acercarse siquiera a su objetivo. Aunque se tomaron medidas inmediatas para
introducir reformas de tipo occidental (compañías y regimientos; artillería de campo y
mosquetes; nuevas fortificaciones y cartografía militar), llegaron demasiado tarde para evitar
que Polonia perdiera territorio en el norte -a lo largo de la costa del Báltico- a manos de los
suecos y en el sur a manos de los turcos y los tártaros.
Los turcos alcanzaron sus éxitos de la forma habitual: superando netamente en numero al adversario. Cuando en el invierno de 1619-1620 Segismundo III envió un ejército para arrasar el
principado de Transilvania, vasallo de los otomanos, que apoyaba a los estados bohemios
contra su cuñado Fernando II, y otro para penetrar en territorio otomano (llegando de hecho
hasta Varna, a sólo 320 km de Estambul), los turcos se vengaron invadiendo Polonia con una
fuerza arrolladora y destruyendo completamente el ejército de Segismundo en Cecora, junto al
Pruth (20 de septiembre de 1620). Al año siguiente, el sultán en persona se puso al frente de
otra gran invasión y cercó a un segundo, ejército polaco en Chocim, junto al Dniéster. Los
generales de Segismundo tuvieron la suerte de pactar un alto el fuego en octubre de 1621, hacia
el final de la temporada de campaña. Llegó justo a tiempo, ya que Gustavo Adolfo de Suecia,
que acababa de cumplir veintisiete años, aprovechó la amenaza turca para invadir Livonia.
Gustavo no podía contar con las enormes reservas materiales y humanas del sultán; en lugar
de ello se realizaron grandes reformas a fin de aprovechar al máximo los recursos con los que
Suecia contaba. Los nobles fuerón incitados a convertirse en mayor número en funcionarios
civiles -embajadores, administradores, consejéros-; cada uno de los cinco grandes ministerios
del Estado fue ampliado hasta transformarse en un departamento o «colegio» gubernamental:
tesoro, cancillería, guerra, almirantazgo y minas. Había también un tribunal supremo creado en
1614. Los principales administradores estaban asimismo presentes en el colegio superior, el
riksrad o consejo de Estado, donde el rey y sus consejeros discutían los asuntos de mayor
importancia. Las actas de las deliberaciones, que se imprimían, revelan que este organismo
funcionaba casi como un gabinete moderno, estuviera el rey presente o no (entre 1621 y:1632
pasó menos de seis años enteros en Suecia). En cada provincia, las órdenes del rey y de sus
ministros eran llevadas a efecto por un gobernador que supervisaba un equipo de administradores locales. Se había dado fuerza de ley a todo el sistema en una vasta muestra de derecho
administrativo, el Modo de Gobierno (julio de 1634), que perpetuaba las medidas adoptadas en
los últimos años de Gustavo (medidas que restaban importancia a la Dieta, lo que luego sería
causa de problemas). Gracias a este estable sistema administrativo, pudo el rey disponer de
tanto tiempo para ganar guerras en el extranjero y, tras su muerte, pudieron los regentes de su
hija Cristina luchar durante dieciséis años para asegurar una paz satisfactoria.
Gustavo tenía, naturalmente, otras fuerzas en las que sustentar sus empresas militares,
además de un gobierno sólido. Los inversores extranjeros operaban desde hacía largo tiempo en
Suecia; organizando la producción de sus materias primas -hierro y cobre especialmente- para
el mercado. Ambos productos eran esenciales para la guerra por su utilización directa en la
fabricación de material militar (particularmente artillería) y también porque su exportación y
venta en el mercado de Amsterdam era una fuente de divisas que Gustavo podía utilizar como
garantía adicional de los préstamos necesarios para pagar a sus tropas. Desgraciadamente para
26
Suecia, justo cuando necesitaba vender el máximo de cobre posible, España abandonó la
acuñación de monedas con aleación de cobre (después de 1626 no se acuñó vellón hasta la
década de 1640), apareciendo además en el mercado de Amsterdam el cobre japonés, que hizo
bajar los precios. No obstante, en la década de 1620 las exportaciones suecas de cobre,
organizadas por el inteligente exiliado liejés Louis de Geer, alcanzaban un promedio anualde
737 toneladas, y los ejércitos suecos recibían suficientes cañones de campaña y de sitio de
bronce como para garantizar su constante superioridad en potencia de fuego. De Geer era
solamente uno más de la nutrida colonia de neerlandeses en Suecia, establecida en Gotemburgo
(donde al principio el holandés era la lengua oficial): la corona los animó a establecerse allí, a
introducir nueva tecnología y nuevos conocimientos, y en general a incrementar la riqueza de
Suecia, cosa que hicieron con gran éxito.
La nueva tecnología y los nuevos conocimientos fueron rápidamente aplicados por Gustavo a
las reformas militares. Fue un pionero en el empleo de artillería de campo, concentrando a menudo el fuego de 150 cañones sobre las líneas enemigas, y equipó a sus tropas con un nuevo tipo
de cañón ligero de tres libras utilizando cuero y bronce alrededor del tubo para hacerlo más
ligero. De los holandeses tomó el mortero (inventado en 1588), la metralla (ideada hacia 1600),
la normalización de las armas (decretada por los Estados Generales en 1599) y finalmente el
orden lineal de combate (en lugar del cuadrado de picas), en el que filas sucesivas de
mosqueteros disparaban sus armas y se retiraban para cargar de nuevo, produciendo de este
modo una barrera continua de fuego. Copió también las formaciones tácticas, más pequeñas, del
ejército holandés, así como su económica organización logística, que permitía a un ejército
moverse rápidamente con un mínimo de carretas y pertrechos. En 1623 introdujo un sistema de
reclutamiento para su infantería, el primero de Europa, a fin de incrementar el número de
voluntarios reclutados en el extranjero (especialmente en Escocia). Creó finalmente una nueva
flota de transportes y navíos de guerra con los que garantizar las comunicaciones y el comercio
entre Suecia y su imperio del Báltico.
Estas innovaciones fueron puestas en práctica por vez primera en el sitio de Riga, la principal
ciudad de Livonia, en 1621. Muchos observadores admiraron la barrera de fuego móvil, traveses
y trincheras empleados por Gustavo en el curso del asedio, y a todos impresionó grandemente la
disciplina de sus hombres, tanto antes de la victoria como después de ella. Este triunfo procuró a
Suecia el control de un centro comercial que desde 1581, fecha en que la ciudad pasó a ser
polaca, manejaba casi un tercio de todas las exportaciones del reino transportadas por mar, sobre
todo, lino y cáñamo y primordialmente con destino a Europa occidental. Inicialmente Riga
quedó como avanzada sueca, mientras Gustavo negociaba con los dirigentes protestantes
alemanes las condiciones de su apoyo a la causa de éstos, pero en junio de 1625, cuando
Dinamarca se puso a la cabeza de la Baja Sajonia, Gustavo recomenzó la conquista de Livonia.
La nueva ofensiva comenzó en junio de 1625, y su resultado fue decidido por la gran victoria de
Gustavo sobre el ejército polaco en Wallhof (enero de 1626): el resto de la provincia fue
rápidamente conquistado. Suecia controlaba ahora unos 800 km de la costa sur del Báltico junto
con su hinterland, desde Viborg, en la frontera de Finlandia (provincia sueca), hasta Riga, junto
al río Düna, y Gustavo estaba decidido a sacarle todo el partido posible. Ya en 1617, cuando la
paz de Stolbova con Rusia le dio el control de Ingria y Estonia, el rey comenzó a estudiar las
ventajas económicas que ofrecían las nuevas tierras. Informó de ello a los nobles suecos al mismo tiempo que anunciaba las condiciones de la paz:
Yo os digo... a los que clamáis por tierras: ¿qué hacéis aquí, pisándoos los unos a los otros, luchando y
disputando por unas pocas granjas miserables? ¡Marchaos a estas nuevas tierras y roturad granjas tan
grandes como deseéis, o al menos tan grandes como podáis trabajar! Os otorgaré privilegios e inmunidades; os prestaré ayuda; os concederé toda clase de favores.
Poco tiempo después, Gustavo autorizó la deportación a las nuevas provincias de los
campesinos díscolos y de los condenados por caza furtiva y robo en los dominios de la corona
para que sirvieran como colonos. En 1627 se envió una comisión real a todas las provincias del
Báltico para reformar la Iglesia, fundar centros de enseñanza secundaria (gymnasia) y una
universidad, y estudiar las oportunidades que dichas provincias ofrecían a la inmigración. Hacia
1650, más del 40 por ciento de Livonia era propiedad de aristócratas suecos, y todos los cargos
27
gubernamentales estaban en sus manos o en las de aquellos nativos que habían pasado al menos
dos años en la universidad de Dopart, en la que se hablaba sueco exclusivamente (dicha
universidad abrió sus puertas en 1632).
Tan pronto como Livonia estuvo segura bajo control sueco, Gustavo decidió continuar la dilatada guerra con Segismundo atacando otro feudo de la corona polaca: la Prusia ducal (la costa
entre Memel y Elblag, con su hinterland y el gran puerto de Königsberg, ahora Kaliningrado;
reconocida como feudo polaco desde 1466, pero administrada desde 1618 por el elector de
Brandemburgo). El rey desembarcó en Pillau, cerca de Königsberg, en mayo de 1626,
desplazándose sin vacilación a lo largo de la costa hasta el Vístula, que cerró al tráfico. Los
polacos, sin embargo, habían aprendido la lección: declinaron entablar batalla, manteniendo en
cambio una presión constante sobre las guarniciones suecas para coartar su libertad de acción en
todo lo posible. Gustavo estaba lejos de poder emular la majestuosa marcha de Wallenstein y
Tilly hacia el Báltico en 1627 y 1628: quedó atascado con su ejército en Prusia y fue incapaz de
responder a las peticiones de auxilio de los desesperados protestantes en Alemania del norte,
salvo con el envío de una pequeña columna al mando de Alexander Leslie para socorrer el
puerto asediado de Stralsund en Pomerania.
La ruptura del cerco de Stralsund fue, sin embargo, sumamente importante: desbarató el intento, muy bien planeado, de los Habsburgo de crear una flota en aguas del norte de Europa. La
idea de una flota del mar del Norte, con base en los puertos de Frisia Oriental o en los de la Liga
Hanseática, había sido formulada en 1598 y 1624, pero los comerciantes alemanes se habían
negado a cooperar. En 1626 llegó a España una oferta de Segismundo III que proponía la
creación de una flota conjunta de los polacos y los Habsburgo para dominar el Báltico con
barcos comprados a la Hansa. Felipe IV envió negociadores y un crédito de 50 000 libras para
comenzar a trabajar en la creación de una armada de 24 navíos, pero naturalmente la tarea no
era fácil: pocos puertos contaban con tal stock de navíos en servicio, y en la primavera de 1628
no se había comprado o construido ni un solo barco. De aquí provenía el deseo de tomar Stralsund, dado que su amplia bahía sí contenía una flota de tales características. Pero Stralsund no
fue tomado. En lugar de ello, Wallenstein, que se había interesado por el proyecto, ofreció su
nuevo puerto de Wismar, en Mecklemburgo, como base de la nueva flota. Tanto en Viena como
en Madrid, los ministros se entusiasmaron con el proyecto, y Olivares expresó la esperanza de
que la flota (una vez construida) apoyara a Segismundo en su guerra contra Gustavo e impidiera
«a este valeroso principe, que goza de tanta ayuda holándesa, pasar por encima del rey de
Polonia y acometer mayores empresas». Señalaba también que el comercio báltico era para la
economía holandesa lo que el de las Indias para la española: fuente tanto de beneficios como de
materias primas vitales, incluyendo todos los productos, desde alquitrán hasta madera, que los
holandeses necesitaban para construir sus barcos. Por consiguiente, argüía Olivares, toda
presencia naval en los mares del norte que interrumpiera el próspero movimiento del comercio
holandés con Danzig y los otros puestos del Báltico haría, en teoría al menos, inclinarse a las
Provincias Unidas a firmar con España una paz casi incondicional.
Causa admiración esta audaz visión estratégica, ya que una flota pirata con base en un puerto
seguro como Wismar o Stralsund habría podido causar más daño a la marina holandesa que los
corsarios de Dunquerque. De hecho, el bloqueo sueco del Vístula hizo que entre 1626 y 1629
los precios del grano se dispararan y los beneficios de la República disminuyeran; el número de
barcos holandeses que zarparon del Sound pasó de 2 133 en 1618 a 817 en 1625 y 966 en 1626.
Pero en la época en la que Felipe IV asignaba fondos para la nueva flota, Polonia había sido
derrotada y los pocos barcos ya adquiridos en los puertos hanseáticos hubieron de ser enviados a
los Países Bajos. Los españoles perdieron quizá su mejor oportunidad de forzar a los holandeses
a un acuerdo rápido.
Tras los éxitos iniciales de 1625-1626, Gustavo se mostró incapaz de incrementar sus
conquistas en Prusia, a pesar de que contaba con ventajas fundamentales: los Habsburgo se
hallaban muy ocupados en Alemania, y la presión ejercida por Holanda y Transilvania facilitó la
invasión de Polonia por los tártaros de Crimea en 1626 y 1627. Quizá sorprendentemente, el
ejército polaco se las arregló para rechazar estos ataques y, cuando los tártaros se retiraron a
lamerse las heridas, un conflicto sucesorio distrajo sus energías. Mientras tanto aumentó la
osadía de Segismundo (que había tenido buen cuidado de evitar batallas campales con los
28
suecos desde 1626) como consecuencia de la llegada de refuerzos del oeste. Tras el sometimiento de Dinamarca, Wallenstein envió una fuerza de 12 000 veteranos para ayudar a Polonia
contra los invasores suecos, quienes sufrieron una aplastante derrota en Stuhm (u Honigfelde) el
17 de junio de 1629. Gustavo tuvo suerte de escapar con vida.
La victoria, sin embargo, fue obra de los alemanes de Wallenstein: los súbditos de
Segismundo se mostraron reacios a unirse a ellos. Como lúgubremente observó el generalísimo:
«Los polacos son por naturaleza hostiles a los alemanes. Los magnates polacos consideran que
cuanto más poderoso se vuelva el emperador, más pronto les cortará las alas su propio rey». . Y,
de hecho, la exigencia de paz de la Dieta polaca llegó a ser irresistible. Segismundo, al fin viejo
y desmoralizado, se mostraba dispuesto, y Gustavo, no habituado a las derrotas y ansioso de
intervenir en Alemania antes de que la creación de una flota por los Habsburgo hiciera difícil un
desembarco, no se opuso. Con la ayuda de mediadores franceses, también deseosos de facilitar
la invasión sueca de Alemania, los primos Vasa, firmaron la tregua de Altmark, que
interrumpía las hostilidades durante seis años, el 25-26 de septiembre de 1629. Las ganancias de
Suecia eran modestas: su posesión de Livonia, reconocida en 1622, fue ahora confirmada, pero
todas las demás conquistas en Polonia o Brandemburgo hubieron de ser devueltas. La única
compensación que obtuvo en Prusia por los cuatro costosos años de guerra fue la garantía de
percibir mientras durara la tregua todos los derechos sobre los barcos que utilizaran los puertos
ducales (a los que, tras un acuerdo por separado en febrero de 1630, se sumó Danzig). Estos
derechos de aduana, pagados en plata y en el acto, supusieron (mientras duraron) una quinta
parte de los ingresos de la corona sueca: 663 000 táleros imperiales de un total de 3 200 000 en
1633, y más aún en los dos años siguientes. Fue en parte la posesión de esta nueva fuente de
financiación militar la que dio a Gustavo la oportunidad de actuar inmediatamente después de
Altmark para romper el control de los Habsburgo sobre Alemania del norte, posibilidad que
venía considerando de antiguo.
Ya en enero de 1628, una comisión de la Dieta sueca había resuelto que la intervención
en Alemania estaba justificada tanto para proteger los intereses suecos (impidiendo la formación
de una flota de los Habsburgo en el Báltico) como para devolver su lustre a la causa protestante;
el rey haría bien en determinar el momento adecuado. En 1629, Gustavo casi se había
desplazado del Vístula al Oder, pero la ayuda de Wallenstein a Segismundo se lo había
impedido. Ahora, en junio de 1630, en paz con sus antiguos enemigos, con más territorio y más
ingresos de los que un rey sueco poseyera jamás, Gustavo Adolfo desembarcó en Alemania,
concretamente en Peenemünde (Pomerania), reuniendo rápidamente un ejército de 80 000
hombres. Trataba de infligir una derrota aplastante a las fuerzas imperiales para garantizar no
sólo su expulsión del Báltico sino también la imposibilidad de su vuelta. Los recientes acontecimientos en el Imperio darían una ventaja decisiva a estos propósitos.
2. GUSTAVO ADOLFO Y WALLENSTEIN
En el otoño de 1629, la mayor parte de Europa gozó de un breve momento de paz. En
Alemania la causa protestante estaba hecha pedazos y sus aliados derrotados; el conflicto suecopolaco estaba temporalmente resuelto; Inglaterra y Francia habían saldado sus diferencias
(tratado de Susa, abril de 1629); Inglaterra y España se encontraban apunto de hacerlo (tratado
de Madrid, noviembre dé 1630). Pero en las guerras, los momentos de respiro eran breves, y la
paz fue socavada por los Habsburgo tanto en Mantua como en el Imperio.
Antes incluso de la derrota de Dinamarca y de la paz de Lübeck, Fernando había dado los
pasos necesarios para traducir su victoria en términos prácticos. En 1623, los predicadores
calvinistas fueron expulsados del Palatinado Renano y se inició un programa de recatolización
forzosa. Lo mismo ocurrió en el Alto Palatinado (bajo control bávaro) y en las otras zonas
protestantes conqustadas por fernando o por la Liga. Estos esfuerzos fortuitos quedaron
eclipsados, sin embargo, cuando el 6 de marzo de 1629 el emperador firmó el edicto de
restitución. Esta medida (esbozada en 1627), aspiraba a hacerse de golpe con todas las
propiedades eclesiásticas adquiridas por los protestantes desde 1552. El ejército de Wallenstein
había de poner en práctica la decisión de los enviados especiales en las dos Sajonias, donde
29
habían de ser devueltos doce obispados y arzobispados y más de 500 abadías. Además, los
calvinistas habían de perder todos sus derechos políticos, En menos de dieciocho meses, seis
obispados con sus tierras y 190 conventos (y otros 80 más en proceso de restitución) habían
vuelto a manos clericales, mientras que incontables parroquias, tanto rurales como urbanas,
eran reclamadas por los católicos. No se hizo distinción alguna entre los Estados protestantes
rebeldes (habituamente calvinistas) y leales (luteranos en su mayor parte): estaba claro que el
edicto no era sino una de 1as medidas destinadas a extirpar el protestantismo.
El descontento, tanto por el edicto como por 1a forma de aplicarlo, fue general:
La causa de todos lós problemas es esta Reforma católica inoportuna y estricta, así como el edicto
imperial concerniente a la restitución de las tierras de la Iglesia y la expulsión de los calvinistas.
El edicto imperial ha puesto a todos los no católicos en contra de nosotros... todo el imperio estará
en contra de nosotros, ayudado por los suecos, los turcos y Bethlen Gabor
Estos extractos de dos cartas escritas por Wallenstein a su colega militar Collalto durante el
invierno de 1629-1620 eran una pizca falsos, ya que como el mismo general se jactaba de ello,
había hecho poco por poner en práctica el edicto de restitución fuera de las tierras rebeldes de
la Baja Sajonia; nada se hizo en Württemberg hasta el verano de 1630 y nada se había hecho
(nunca se haría) en los dos grandes electorados protestantes de Brandemburgo y Sajonia. La
mayor part. de la oposición no apuntaba al edicto mismo, aunque apenas gustó a nadie, salvo al
clero católico, sino al instrumento elegido para aplicarlo: Wällenstein y su ejército. Con un
poder casi absoluto, el general dirigía, aprovisionaba y mantenía un ejército de 134 000
hombres dispersos por toda Alemania, desde Stuttgart, en el sur, hasta Kolberg, en el Báltico,
pasando por Halberstadt, donde tenía el cuartel general. Sus tropas ocupaban guarniciones en
todo tipo de territorios (laicos, eclesiásticos, imperial) e imponían gravosas contribuciones a
todo género de personas (católicos, luteranos, calvinistas). Sólo se salvaba el propio ducado del
general, Mecklemburgo. Este era el papel en el que sobresalía Wallenstein: el empresario, el
administrador que se ocupaba de que los suministros y los fondos llegaran a tiempo, fueran de
la cantidad y calidad requerida y se eligieran adecuadamente. Dictaba o escribía montañas de
cartas al día, que iban desde los largos despachos en los que explicaba la situación al emperador hasta las breves misivas a sus intendentes para recordarles que las botas debían ir atadas
por pares a fin de hacer la distribución más fácil. Pero no a todo el mundo impresionaba este
talento administrativo. Después de todo, tenía un precio: los gravámenes mensuales recaudados
por los comisarios del ejército eran exigidos íntegramente y en efectivo en una época en la que
el comercio flojeaba y la producción agrícola estaba desorganizada por las recientes
hostilidades.
Fueron los príncipes católicos quienes iniciaron la campaña encaminada a la reducción del
ejército de Wallenstein y, habida cuenta de su resistencia a poner en práctica el edicto a la
sustitución dél general. Eii reuniones celebradas en febreró y diciembre de 1629, los miembros
de la Liga Católica, encabezados por los electores de Maguncia y Baviera, resolvieron
presionar para obtener los dos cambios mencionados en la reunión de los grandes príncipes que
se sabía iba a ser convocada por el emperador: se celebró finalmente en Ratisbona en junio
de 1630. El emperador quería que los electores reconocieran oficialmente a su hijo como
presunto heredero del Sacro Imperio Romano y aceptaran enviar el ejército de la Liga a los
Países Bajos para luchar por España, pero los electores se negaron a considerar siquiera estas
materias hasta que Wallenstein fuera separado de su cargo (y desposeído de su ducado de
Mecklemburgo) y su ejército reducido. La disputa continuó a lo largo de junio y agosto,
mientras el general seguía atentamente los acontecimientos desde la cercana ciudad de
Memmingen, esperando quizá una citación para justificar su conducta. La citación nunca llegó.
En lugar de ello, Wallenstein, con furia creciente, observó impotentemente cómo tramaban la
venganza contra él los hombres en cuyas tierras estaban acuarteladas sus tropas: «Si desean
librar una guerra en la que las cosas estén dispuestas de tal forma que el acuartelamiento dé
gusto al imperio, y no disgustos», decía atronadoramente a uno de sus oficiales, «¡que nombren
al mismo Dios general, no a mí! ». Pero tales estallidos fueran inútiles. El 13 de agosto, el
emperador decidió destituir a Wallenstein, reemplazándolo no por Dios, sino por Tilly, el
30
general de la Liga. Además, el ejército imperial había de reducirse en dos tercios y el edicto
había de ser sometido a toda una Dieta imperial. El ex general se retiró, abatido, a sus estados
ducales de Friedland; su principal financiero, Hans de Witte, se suicidó.
Todo esto supuso un gran triunfo para..Maximiliano de Baviera, el nuevo elector; bien
pronto él y sus seguidores alcanzarían otra victoria, ya que, ayudados por diplomáticos
franceses, se Ias arreglaron para evitar reconocer al hijo de Fernando como presunto heredero
(«Rey de los Romanos») y se negaron abiertamente a enviar ayuda militar a los Países Bajos
españoles, como Felipe IV había solicitado. El emperador fue completamente manipulado:
había sacrificado a Wallenstein con la esperanza de que ello llevaría al menos al reconocimiento de su hijo, pero no ganó nada y perdió su ejército.
Los diplomáticos franceses que, dirigidos por el padre José, confidente de Richelieu, se
hallaban en Ratisbona a fin de negociar el final de la guerra en Mantua, estaban llenos de alegría
por el curso de los acontecimientos. No era éste, sin embargo, el caso de su señor:
fastidiosamente para él, el padre José y sus colegas habían prometido no aliarse con los
enemigos del emperador, aunque sabían que el cardenal se había comprometido ya a apoyar la
invasión alemana de Gustavo Adolfo.
Las condiciones finales de la cooperación franco-sueca no se habían establecido aun. Gustavo
estaba ansioso por devolver el Palatinado y el título electoral a Federico V y poner fin a las pérdidas de tierras protestantes, mientras que Richelieu deseaba que Baviera y la Liga Católica se
convirtieran en la tercera fuerza de la política alemana. Incluso cuando Gustavo invadió
Alemania en junio de 1630, Richelieu seguía regateando las condiciones del apoyo de Francia,
pero el mismo día en que tuvo noticias del acuerdo de Ratisbona, el cardenal dio instrucciones a
sus agentes para que cerraran la alianza con Gustavo inmediatamente, en los términos
propuestos por el rey sueco. Francia no podía arriesgarse a que Gustavo consiguiera sin su
ayuda una posición dominante desde la que volver a dibujar el mapa de Alemania. El rey estaba
en Bärwalde (Brandemburgo) cuando llegaron los enviados franceses, firmándose allí un tratado
el 23 de enero de 1631 que prometía a Suecia un millón de libras (83 000 libras esterlinas)
anuales durante cinco años para financiar una guerra que «salvaguardara el mar Báltico y el
Océano, la libertad de comercio y la liberación de los Estados oprimidos del Sacro Imperio
Romano». El tratado, que fue hecho público inmediatamente, junto con una nota en la que se
informaba de que Francia había pagado 300 000 libras en el acto, causó sensación, ya que
proclamaba abiertamente el apoyo francés a la causa protestante e indirectamente constituía una
declaración de guerra contra el emperador. Fue generalmente aclamado como un golpe maestro
de la diplomacia sueca; no fue el único. Se llegó también a un acuerdo con el zar de Moscovia
según el cual Suecia importaría grano ruso a un precio subvencionado, permitiendo a los
agentes de Gustavo venderlo en Amsterdam con beneficios. En 1629-1630 esta operación
supuso 400 000 táleros aproximadamente (90 000 libras esterlinas), cantidad bastante superior a
la ayuda francesa, aunque en años posteriores la venta del grano ruso no reportó a Suecia
grandes beneficios. También los Países Bajos prometieron apoyo financiero. En la misma Alemania se publicó una proclama en cinco idiomas explicando las razones del rey para
desembarcar; se despacharon además diversas misiones diplomáticas a los potentados
protestantes. Pero tras las derrotas de la década de 1620, pocos fueron lo bastante temerarios
como para arriesgarse a una segunda rebelión. Aparte de los ya desposeídos duques de SajoniaWeimar y Mecklemburgo, únicamente la ciudad de Magdeburgo (1 de agosto) y el landgrave de
Hesse-Cassel (11 de noviembre) se pronunciaron a favor de Suecia. Ambos estaban demasiado
lejos de la base de Gustavo en Pomerania, afortunadamente para ellos. Los que se hallaban más
cerca mostraron mayor prudencia. En febrero de 1631, una reunión de príncipes protestantes
celebrada en Leipzig (Sajonia) exigió oficialmente la revocación del edicto de restitución. Pero
no se propuso nada más: los príncipes confiaban en que podrían utilizar la invasión sueca como
baza con la que arrancar concesiones al emperador. Los príncipes no necesitarían movilizarse.
No podían permitírselo: la deuda pública de Brandemburgo ascendía a 18 millones de táleros (3
750 000 libras esterlinas) en 1618, la de Sajonia totalizaba 5 300 000 florines renanos en 1621 y
7 100 000 (1200 000 libras esterlinas) en 1628. De este modo, sin que ninguno de los Estados
protestantes le apoyara, Gustavo recorría impacientemente de arriba abajo la costa del Báltico,
conquistando Mecklemburgo y Pomeranía, con lo que el control de Suecia era ahora completo
31
desde Dinamarca hasta Finlandia: el Báltico era un lago sueco. Gustavo había alcanzado el
primero de los objetivos de su invasión. Ahora tenía que conseguir un acuerdo que garantizara
las ganancias de Suecia en el futuro: para ello requería el apoyo activo de los dos electores
protestantes.
Empezó con su cuñado de Brandemburgo. Descendió por el Oder y su ejército tomó y saqueó
brutalmente la ciudad de Francfort el 13 de abril. Desde allí, Gustavo planeaba dirigirse hacia el
oeste y liberar a sus aliados de Magdeburgo, estrechamente cercados por los imperiales, pero
antes de eso juzgó esencial asegurarse una alianza con Bramdemburgo que protegiera sus líneas
de comunicación con los puertos bálticos. Pero desgraciadamente el elector rechazó todas las
compensaciones ofrecidas por los suecos y, mientras Gustavo perdía el tiempo negociando, las
fuerzas católicas tomaron y saquearon Magdeburgo (el 20 de mayo), haciendo gala de una
brutalidad mayor aún que la de los suecos en Francfort. De las casi 40 000 personas que había
en la ciudad en vísperas del sitio, perecieron al menos las tres cuartas partes; y la mayoría de las
casas fueron destruidas por el fuego. El mundo protestante quedó desolado, porque Magdeburgo
había ocupado un lugar preeminente en la fe luterana desde la década de 1520.
Incluso los católicos estaban horrorizados: el general imperial Pappenheim, que mandó el
asalte final, comentó que no se había visto una visita de Dios tan espantosa desde que los
romanos, en tiempos de Tito, destruyeron Jerusalén. La lengua alemana tendría a partir de
entonces un nuevo verbo: Magdeburgisieren, «hacer un Magdeburgo) de alguna parte.
Gustavo había advertido al elector de Brandemburgo en febrero de que «las circunstancias del
momento eran siempre la base de sus planes. Tomaba sus decisiones a la luz de las acciones del
enemigo, las circunstancias del momento y la conducta de sus amigos». La toma de
Magdeburgo dejó nuevamente en libertad de acción al grueso del ejército imperial, por lo que
Gustavo decidió marchar sobre Berlín, donde obligó al tembloroso elector a entregar todas sus
fortalezas a las guarniciones suecas y a pagar una contribución mensual de 30 000 táleros
imperiales (22 de junio de 1631).
La escala de la penetración de Gustavo en Alemania en 1631 cogió a todo el mundo por
sorpresa: él mismo se encontró fuera de la zona cubierta por los mapas que había llevado
consigo. El emperador temía una invasion de sus provincias patrimoniales, y tras la campaña de
Mantua llamó a sus fuerzas destacadas en Italia. La clave de la situación era ahora Sajonia. Los
dominios del elector Juan Jorge eran vastos y dominaban la parte oriental del imperio. Si
Sajonia se ponía al lado de Fernando, las provincias adyacentes de los Habsburgo estarían
protegidas contra un ataque sueco, pero si Sajonia se ponía al lado de Suecia, Bohemia y
Moravia se convertirían en primeras líneas y se enfrentarían a nuevas devastaciones. El elector,
sin fondos y endeudado, confiaba aún en conservar la neutralidad negociando con ambos
bandos. La invasión sueca de su vecino, Brandemburgo, forzó a Juan Jorge a reclutar un ejército
de 18 000 hombres a fin de defender sus territorios, pero serían los imperialistas quienes
asestaran el primer golpe. El 4 de septiembre, Tilly, agotada la paciencia, hizo que el ejército
imperial cruzara la frontera sajona y avanzara rápidamente hacia Leipzig.
Juan Jorge no tenía ahora más alternativa que unirse a Gustavo, lo que hizo el 11 de
septiembre, y las tropas sajonas se incorporaron a las suecas, formando un ejército de 40 000
hombres. Tilly estaba en inferioridad numérica y además el estado de sus tropas era penoso.
Justamente antes de invadir Sajonia se había quejado de ello: «En todos los días de mi vida no
he visto nunca un ejército tan súbita y completamente privado de todo lo necesario, grande o
pequeño... Estoy totalmente asombrado de que los pobres soldados resistan a esta necesidad
durante tanto tiempo.» En realidad, una de las razones de la invasión había sido la apremiante
necesidad de hallar mejores acuartelamientos para sus tropas: Sajonia era una de las pocas zonas
de Alemania respetadas por la guerra. Pero los veteranos de Tilly cargaban ahora con el peso del
botín, y el ejército enemigo, superior en número, se encontraba sólo a 30 km y cerraba filas.
Tilly no se atrevió a retroceder: tenía que plantarse y dar la batalla, confiando en que la
inexperiencia de la milicia sajona le diera una ventaja y quizá la victoria, lo que estuvo a punto
de suceder. Cuando los dos grandes ejércitos se encontraron en Breitenfeld, al norte de Leipzig,
el 17 de septiembre de 1631, los sajones fueron derrotados y abandonaron el campo precipitadamente. Sólo la férrea disciplina y las nuevas tácticas de los suecos les permitieron desplegar a sus hombres y cubrir los huecos dejados por los sajones. Después de muchas horas de
32
cruenta lucha, con grandes pérdidas por parte de los imperiales, la superior potencia de fuego
del ejército sueco resultó decisiva: las fuerzas de Tilly .se derrumbaron. Perdieron unos 20 000
hombres durante la batalla y después de ella, de los que unos 7 000 fueron hechos prisioneros
que pasaron a engrosar posteriormente las filas del ejército vencedor. Gustavo perdió algo más
de 2 000 hombres, sin contar a los sajones, que retornaron poco a poco a sus puestos. Gustavo
capturó también la artillería y la tesorería enemigas. La victoria de Breitenfeld, el primer éxito
protestante de importancia desde el comienzo de la guerra, empezó inmediatamente a rendir
frutos. El reorganizado ejército sajón fue enviado a la vecina Silesia y a la indefensa Bohemia:
Praga fue ocupada el 15 de noviembre y los exiliados de 1620 pudieron vólver. El ejército
sueco, por su parte, extendió su control al oeste del Elbá; desplazándose a través del corazón
mísmo de la Alemania católica -los obispados de Würzburgo, Maguncia y Bamberg- hasta
Renania. Gustavo pasó el verano en la ciudad de Maguncia, rodeado de esplendor.
La situación militar se había modificado completamente. Suecia y sus aliados controlaban la
mayor parte del imperio que quedaba al norte de una línea trazada desde Mannheim, junto al
Rin, hasta Praga, en Bohemia. Las únicas excepciones estaban en el oeste: Westfalia, dónde un
ejército imperial al mando de Pappenheim y el ejército español en Flandes habían luchado
juntos a lo largo del invierno; la orilla occidental del Rin, donde las tropas francesas ocuparon el
electorado de Tréveris y el ducado de Lorena; el Palatinado y Alsacia, finalmente, ocupados
todavía por tropas españolas con apoyo imperial. El sur de Alemania era una especie de tierra de
nadie que se extendía hasta el Danubio, tras el cual estaban situados los destrozados restos del
ejército católico mandado por Tilly, cuyos cuarteles generales estaban en Ingolstadt (Baviera).
Francia no había esperado ni deseado un éxito sueco de esta magnitud, y Richelieu quería
ahora proteger a toda costa a los católicos alemanes de un ataque sueco. El 9 de diciembre, el
consejo de Luis XIII discutía la mejor forma de conservar la tercera fuerza que tan
cuidadosamente habían creado en Ratisbona el año anterior. La mejor solución que pudieron
hallar fue ofrecer protección francesa a todo príncipe alemán que la solicitara, pero estando los
cuarteles generales suecos en Maguncia, en la esfera de influencia francesa, únicamente un
príncipe se atrevió a moverse, el elector de Tréveris (e incluso éste sólo aceptó protección
francesa en abril de 1632, después de que los suecos hubieran ocupado su capital). No obstante,
las tropas francesas penetraron en el electorado durante el curso del verano, ocupando las
cabezas de puente de Tréveris y Coblenza, sobre el Mosela, y de Philipsburg y Ehrenbreitstein,
sobre el Rin. Richelieu quedó satisfecho con esto. No buscaba, como se ha pretendido tantas
veces, hacerse con el control de la cuenca del Rin, ni llevar la frontera francesa hasta el río.
Deseaba simplemente tener libertad para intervenir en Alemania en apoyo de los príncipes que
Francia protegía contra los Habsburgo (o, en caso de necesidad, contra otra potencia extranjera,
como Suecia). Fue la carencia de otras cabezas de puente similares más al sur lo que hizo que
Richelieu se viera obligado a contemplar impotente cómo era devastada Baviera.
El duque Maximiliano había provocado su propia destrucción. No creyó en las garantías
francesas de que Suecia respetaría sus tierras: se daba cuenta de que, dado que Gustavo no
admitía órdenes de nadie, las garantías francesas no tenían valor alguno. Así pues, suplicó al
emperador que le salvara, urgiéndole a formar otro ejército al mando de Wallenstein para
reemplazar el perdido en Breitenfeld.
Desde la gran batalla, el general había estado esperando un encargo de esa índole. Cuando
llegó, en diciembre de 1631, supo lo que hacer: aceptó el mando supremo sólo por tres meses,
período en el que formaría un gran ejército. Confiaba en que, con un ejército que mandar y los
suecos a punto de avanzar, se encontraría en la posición ideal para imponer al emperador y a
aquellos que habían forzado su dimisión en 1630 las condicioes en las que aceptaría continuar al
mando después de que los tres meses hubieran pasado. Hizo bien su trabajo, reclutando y
equipando a casi 40 000 hombres y creando un eficaz cuartel general en Znaim (Moravia del
sur) para proteger a Viena contra los sajones en Bohemia: contaban con una tesorería, un
hospital, un tribunal militar, una cancillería (con catorce secretarías y una imprenta de campaña)
y todos los requisitos habituales y necesarios en el gobierno de un ejército. El 13 de abril de
1632, en una entrevista sostenida con los consejeros más antiguos de Fernando en Göllersdorf, a
medio camino entre Znaim y Viena, Wallenstein fue persuadido de continuar al mando supremo
a cambio de tres concesiones del emperador: que sus tropas recibirían subsidios regulares en
33
dinero del emperador y de España, que sería plenamente compensado por Mecklemburgo y por
sus servicios actuales (pero no se especificó la «recompensa») y que tendría libertad para
negociar una paz por separado entre Sajonia o cualquier otro príncipe alemán en armas y el emperador. Aunque la propaganda protestante desorbitó el acuerdo de Göllersdorf, convirtiéndolo
en una especie de pacto satánico para subvertir el imperio, parece que estas tres condiciones no
fueron más que garantías orales, si bien Wallenstein, confortado por ellas, se puso a aumentar su
ejército a 100 000 hombres.
El emperador esperaba que Wallenstein no luchara solo. Su cuñado, Segismundo de Polonia
parecía dispuesto a romper la tregua de Altmark y declarar nuevamente la guerra a Suecia,
acontecimiento que reclamaría a Gustavo en el norte y salvaría a Baviera de la devastación. Pero
también los suecos habían previsto esta contingencia. El armisticio de Deulino debía expirar en
1633, y tanto Polonia como Rusia se preparaban para una guerra que decidiría la suerte de
Smolensko, capturada por la primera en 1611. Suecia hizo todo lo posible por apresurar la ruptura de las hostilidades, suministrando al zar consejeros militares (incluyendo a Alexander
Leslie) y pertrechos militares, pero con todo Polonia reclutó un ejército de 20 000 cosacos para
ayudar al emperador. Segismundo murió- en abril de 1632, produciéndose un vacío mientras la
Dieta procedía laboriosamente a la elección de Ladislao IV (el único candidato posible) como
rey. Este acontecimiento interrumpió efectivamente todas las operaciones militares polacas,
tanto de ataque contra Suecia como de defensa contra Rusia, cuyos ejércitos empezaron a
invadir en agosto los territorios ocupados en el transcurso del conflicto. El sitio de Smolenskp
comenzó en diciembre de 1632 pero, al no tener éxito, los dos bandos llegaron a un acuerdo en
junio de 1634 por el que se confirmaban todos los territorios conquistados por Polonia con
anterioridad a 1618. Ladislao únicamente renunciaba a sus derechos a ser zar. Fue un triunfo
considerable para el nuevo rey, pero llegó con dos años de retraso para salvar a los católicos del
imperio: no hubo un segundo frente hacia el que desviar el ataque sueco en 1632.
Moscú no era el único blanco de la diplomacia sueca en el invierno de 1631-1632. Los
progresos militares de Gustavo le llevaron a pensar en obtener una seguridad a largo plazo para
Suecia mediante la creación de una liga de príncipes alemanes, bajo su dirección, que tras la
guerra fuera una garantía permanente contra la reaparición del peligro. Los tratados con sus
nuevos aliados alemanes (Anhalt, Brunswick, los duques restaurados de Mecklemburgo)
incluían cláusulas en las que se reconocía la existencia de un protectorado sueco por encima de
ellos, que persistiría cuando la guerra hubiera acabado. Las reclamaciones territoriales de 1630 Pomerania principalmente- se habían convertido ahora no sólo en la seguridad (assecuratio) de
Suecia, sino también en su compensación (satisfactio) por los gastos y riesgos de liberar al
imperio. Con respecto a los territorios ocupados que no se aliaron con él, Gustavo creó un
«gobierno general» en Francfort, al mando del canciller Oxenstierna, que organizó la
recaudación de fondos, pertrechos y munición de sus 120 000 hombres, utilizando la maquinaira
administrativa existente. Todo estaba dispuesto para la nueva campaña, y era opinión general
que de su resultaclo dependería la suerte de Europa.
Las operaciones dieron comienzo en marzo de 1632, cuándo Tilly, quizá precipitadamente,
atacó y expulsó a las guarniciones suecas de la diócesis de Bamberg. Esto hizo que Gustavo
invadiera Baviera, que fue devàstada con ejemplar minuciosidad en abril y mayo. El drama de la
Pasión representado por los habitantes de Oberammergau conmemora cómo escapó esta aldea a
la devastación sueca, pero otras 900 localidades fueron destruidas, huyendo los habitantes más
ricos a las ciudades y los más pobres a los bosques (conducta normal en la guerra de los Treinta
Años). Hubo poca resistencia, dado que los vigilantes campesinos sólo tenían éxito cuando
había fuerzas amigas cerca a las que poder recurrir en caso de necesidad, y en Baviera no había
unidades regulares. Tilly, que tenía setenta y tres años y había mandado tropas durante
cincuenta, murió mientras retrocedía ante los victoriosos suecos. Maximiliano, auqnue sólo
contaba cincuenta y nueve años, «se arrastraba con la ayuda de un bastón...como una sombra,
tan abatido que era difícilmente reconocible».
El duque Maximiliano había esperado que Wallenstein salvara su ducado como recompensa
por su apoyo al emperador desde 1619 (que le había costado ya 15 millones de florines
renanos); pero el general prefirió velar primero por los intereses de su amo sacando a los
sajones de Bohemia mientras Gustavo estaba ócupado en Baviera. Hizo luego una finta hacia
34
Sajonia, que llevó a los suecos hacia él; los dos ejércitos cerraron filas preparándose para la
batalla justamente al oeste de Nuremberg. Pero la batalla nunca tendría lugar: Wallenstein se
retiró con sus fuerzas a un campamento cuidadosamente fortificado, el Alte Feste, y desafió a
los suecos a que le sacaran de allí. Confiaba en que la gran distancia que separaba a Gustavo de
sus bases de aprovisionamiento sería causa de un debilitamiento gradual que obligaría a sus
adversarios a retirarse. El 18 de septiembre, después de dos meses de asedio infructuoso,
Wallenstein vio recompensada su paciencia: los suecos se replegaron hacia el norte, saliendo de
los territorios católicos de Fernando y Maximiliano. En octubre intentaron volver pero
Wallenstein los forzó de nuevo a retroceder invadiendo Sajonia: el 1 de noviembre ocupaba
Leipzig. Entonces, inexplicablemente, el general empezó a enviar a sus hombres a los cuarteles
de invierno, con lo que cuando Gustavo atacó el cuartel de las fuerzas imperiales en Lützen, al
sudoeste de Léipzig (el 16 de noviembre) Wallenstein, en inferioridad numérica, no pudo sino
forzar una retirada. En la noche siguiente a la batalla, ambos ejércitos abandonaron el campo.
Los imperiales se retiraron a Bohemia, donde 17 personas fueron fusiladas por cobardía ante el
enemigo y 330 vieron confiscadas sus propiedades por el papel desempeñado en el regreso de
los exiliados en 1631-1632. El ejército sueco pasó el invierno en guarniciones dispersas por
toda Alemania, pero no así Gustavo Adolfo: pereció en Lützen junto a otros 15 000
combatientes más, dejando e1 gobierno del imperio que había creado en manos de un equipo dé
generales y ministros adiestrados por él, del mismo modo que las conquistas de Alejandro
Magno pasaron a los diádocos.
Las opiniones respecto al más grande de los reyes suecos son divergentes. En los primeros
años de su reinado, su encanto cautivó a todos los que le conocieron; tras su muerte, sus logros
fueron respetados, si no admirados, por toda Europa. Pero en el curso de su invasión de
Alemania, su palabra se hizo áspera y sus modales rudos. El rey ya no intentaba disimular el
desprecio que sentía por sus aliados alemanes, su indiferencia ante los deseos de quienes le
apoyaban en el exterior, su rencor hacia toda posible interferencia exterior en sus planes.
Habiendo alcanzado sus victorias de 1631 casi sin ayuda, el orgullo parece haber hecho presa
de él en 1632: el hombre que había salido victorioso de una batalla como la de Breitenfeld ya
no necesitaba transigir en política exterior o interior. Gustavo se había convertido en. una
fuerza que nadie podía controlar. Aunque su muerte en Lützen a resultas de un disparo por la
espalda a corta distancia fue lamentada por casi todos los protestantes, fue recibida con alivio
por casi todos los políticos.
La campaña d e 1632 no había conseguido por lo tanto modificar la situación militar del
imperio: el emperador había reconquistado Bohemia, pero por lo demás los Habsburgo y los
protestantes estaban en posesión de las mismas zonas al final del año que al principio. Sólo se
había perdido Baviera. En estas circunstancias, los príncipes alemanes de los dos bandos
empezaron a mostrarse favorables a la paz, capitaneados por Sajonia y Brandemburgo (siempre
combatientes a disgusto), quienes vieron en la muerte del formidable monarca sueco la
oportunidad de poner fin al conflicto. Incluso el gobierno sueco, actuando en nombre de
Cristina, hija de Gustavo, empezó a coñiderar las condiciones en las que podría retirarse de
Alemania. Ya el 14 de enero de 1633, dos meses escasos después de la muerte del rey, al
canciller Oxenstierna propuso al consejo de regencia en Estocolmo que Suecia firmara la paz
si se le garantizaban dos cosas: la posesión de Pomerania como satisfactio por los gastos dé
guerra y la creación de una unión protestante fuerte, ya propuesta por Gustavo, como
assecuratio de que Suecia no se sería amenazada de nuevo por el poder imperial. El consejo
aprobó este plan y el canciller regresó a Alemania para ponerlo en práctica: en abril se formó
una nueva asociación de príncipes protestantes, la liga de Heilbronn, con Oxenstierna como
director. Pero Brandemburgo y Sajonia se negarón a unirse a élla, y el primero se negó también
a aceptar las pretensiones suecas sobre Pomerania (a la que el elector tenía legítimo derecho,
una vez que muriera el duque reinante, el último de su linaje). También el ejército era causa de
preocupación: pasó la mayor parte del verano, ocioso y amotinado por su paga, y en octubre,
Wallenstein rodeó y capturó una fuerza sueca en Steinau (Silesia) y avanzó hacia Pomerania.
La situación financiera era aún más alarmante. Aunque el costo de la guerra en Alemaniá para
Suecia había pasado de 2 400 000 táleros en 1630 a solamente 130 000 en 1633, empezó a
aumentar de nuevo hasta alcanzar los 2 000 000. Los subsidios holandeses se habían
35
interrumpido en 1632 (y en cualquier caso sólo habían supuesto 50 000 libras esterlinas) y las
subvenciones francesas iban a parar ahora a la tesorería de la liga de Heilbronn. La tregua con
Polonia expiraba en 1635 y Ladislao estaba obteniendo éxitos frente a Moscovia. Suecia había
dejado de ganar la guerra en términos diplomáticos, militares y financieros.
El gobierno de la regencia de la reina Cristina, menor de edad, no estaba preparado para
enfrenarse a estos reveses. El canciller Oxenstierna, de cincuenta años de edad y en la cúspide
de su poder, disfrutaba en verdad de una posición preeminente en el consejo, dado que casi dos
tercios de sus miembros estaban relacionados con él o con sus aliados políticos más cercanos
(para ser precisos, de los 72 consejeros designados entre 1602 y 1647, 54 pertenecían a la
facción de Oxenstierna). Pero el canciller se vio forzado a permanecer en Alemania desde la
primavera de 1633 hasta julio de 1636, y en su ausencia un grupo de consejeros empezó a
oponerse a su política. Este grupo creía deseable la retirada de Alemania y Polonia tan pronto
como fuera posible, cediendo los derechos de los puertos prusianos a los polacos y ofreciendo
incluso la devolución de Pomerania á cambio de una cantidad en metálico pagada por el
imperio (en marzo de 1634 se mencionó la cifra de 6 millones de táleros).
Esta disposición al pacto fue frustrada por dos cosas: el curioso comportamiento de
Wallenstein y la intervencion de España. No hay certidumbre con respecto a Wállenstein, a
pesar de los incontables libros y del copioso material de archivo. El acuerdo de Göllersdorf
concedía poderes al general para entablar negociaciones de paz por separado con cualquiera de
los enemigos alemanes del emperador, y, en enero de 1633, inició conversaciones de paz con
los sajones. Pero tambíén mandó enviados a Suecia y a Francia, cosa para la que no estaba
autorizado. Escritores posteriores, basándose en la prensa hostil que siguió al fracaso de estas
iniciativas de paz, tacharon estas negociaciones de traidoras, pero puede ser igualmente cierto
que Wallenstein estuviera intentando dividir a sus enemigos. Así fue como lo vio el perspicaz
embajador francés Feuquières tras haber sido engañado todo el verano: «Su juego es demasiado
sutil para mí. De su silencio ante todas mis ofertas sólo puedo deducir que su verdadero
propósito es introducir desavenencias entre Su Majestad [Luis XIII] y sus aliados». Los suecos
y los sajones se dieron cuenta de su error aproximadamente al mismo tiempo y rompieron las
negociaciones, tras lo cual Wallenstein mandó su ejército a Silesia, mientras un ejército español
llegaba a Alsacia para romper el sitio de las ciudades imperiales de Constanza y Breisach.
El emperador y sus consejeros, empero, no estaban convencidos. Habían mantenido el
ejército de Wallenstein durante casi un año, con grandes gastos, aunque no había librado una
sola batalla ni arrojado al enemigo de sus tierras: los suecos estaban aún en Baviera y en el sur
católico. Si el general había confiado en interrumpir la guerra a fin de llegar a un acuerdo,
también ahí podían criticársele, porque la iniciativa de paz había fracasado rotundamente. Por
consiguiente, en diciembre de 1633 el emperador comenzó a reasegurarse su control sobre
Wallenstein. 'Primero ordenó al general que atacara y expulsara inmediatamente a las tropas
suecas y protestantes del sur de Alemania; segundo, le prohibió que trajera de vuelta a sus
tropas para alojarlas en las provincias patrimoniales: habían de pasar el invierno en las zonas
protestantes del imperio. Para estar seguro de ser obedecido, el emperador ordenó a sus comandantes en Austria el reclutamiento de tropas extras que pudieran mantener a raya a los
hombres de Wallenstein. Aunque tras un tiempo Fernando se aplacó, permitiendo que el
ejército de Wallenstein pasara el invierno en Pilsen (Bohemia occidental), estaba claro que la
autoridad del general estaba llegando a su fin. La confianza imperial, socavada por el fracaso
de la campaña de 1633, se había venido abajo a causa de las revelaciones sobre las
negociaciones secretas con Sajonia, Suecia y Francia (la mayor parte de las cuaes procedían del
cuartel general sueco en Francfort). Estaba claro que Wallenstein tendría e' marcharse, y en
enero de 1634 Fernando y su oó,nsejo llegaron a la conclusión de que la única-' fórnia
cczmpletamente segura de relevarle del mando era el asesinato.
El laberíintico proceso mediante el cual fue ejeutado este plan desafía toda descripción. Como
dijo uno de los jefes de la conspiración: «Dicho suavemente, el disimulo es el alfa y el omega
del asunto.». El general fue separado gradualmente de tódos sus partidarios hasta que, junto
con los cuatto últimos, fue asesinado por los agentes del emperador el 25 de febrero de 1634.
Había sobregente a su utilidad. Había traicionado a tanta gente y devastado tantos países,
comenzando por su Bohemia natal, que pocos sentían simpatías por él. Se ha escrito demasiado
36
acerca de su supuesto deseo de llevar la paz al imperio en su último año: rey sin reino, pocas
oportunidades tenía de lograrlo. Fue sacrificado no por las soluciones radicales que podría
haber impuesto en Alemania, sino por perder una campaña y desafiar las órdenes de su señor.
En cualquier caso, en la primavera de 1634 el general era prescindible, debido a la firme
promesa de Felipe IV de enviar un gran ejército español para reemplazar al de Wállenstein y
barrer a los suecos del sur de Alemania.
3. EL CARDENAL-INFANTE
La casi milagrosa aparición en Alemania del hermano del rey de España al frente de un
eierclto de 15 000 hombres en julio de 1634 fue producto de la visión de un hombre: don
Gaspar de Guzmán, conde de Olivares y (a partir de 1625) duque de San Lúcar la Mayor. El
conde-duque, como se le conoció siempre tanto en los documentos del Estado como en el
lenguaje coloquial, procedía de una de las familias castellanas más antiguas y más nobles.
Nacido en Roma en 1587, regresó a España en 1599 ingresando seguidamente en la
universidad de Salamanca, donde fue estudiante en 1604-1605. En 1615 se incorporó a la casa
del príncipe heredero, que posteriormente sería Felipe IV y que entonces tenía diez años de
edad, aumentando día a día su influencia sobre su joven pupilo. Su tío, don Baltasar de
Zúñiga, se convertía entretanto en primer mínistro de Felipe III (1619). Cuando Felipe IV
subíó al trono el 31 de marzo de 1621, las cosas continuaron ígual: Zúñiga siguió dirigiendo la
polítíca estatal hasta su muerte en octubre de 1622, pasando entonces los papeles de favorito y
primer ministro a su enérgico sobrino. En sus primeros años de poder, Olivares se levantaba a
las cinco, confesaba, despertaba al rey y discutía el programa del día con él. Pasaba el resto de
la jornada (hasta las once de la noche o más tarde) dando audiencias, leyendo documentos,
dictando órdenes. Aunque acompañaba a menudo al rey cuando salía de caza, o en su carruaje,
trabajaba por el camino, dando audiencias desde la silla de montar o dictando cartas al pelotón
de secretarios que le seguían; sus bolsillos estaban siempre repletos de documentos oficiales,
que fijaba incluso a su sombrero. «De su dormitorio a su estudio, de su estudio a su carruaje,
de paseo, en un rincón, en las escaleras... oía y se ocupaba de un infinito número de personas.»
Esta rutina frenética acabó con cuatro de sus secretarios, y él mismo sufría alternativamente de
falta de sueño y de imposibilidad de dormir cuando tenía posibilidad de hacerlo. Pero no
paraba nunca: la constitución de toro que dejan traslucir sus retratos le sostuvo durante veintidós años de incansable dedicación al servicio de su soberano. Más aún, hasta 1640 su
dominio de los asuntos fue notablemente bueno: se hizo con una colección de mapas y obras
de referencia que le permitían seguir la marcha de su política y de sus guerras en el exterior y
se fundaba en el consejo de un amplio abanico de especialistas en aquellos campos en los que
sus propíos conociinientos eran escasos. Sus recomendaciones por escríto y sus discursos en la
mesa del consejo eran siempre enérgicos, incisivos y persuasivos: los historiadores de hoy los
reconocen inmediatamente. Hacia el fin de su carrera -cuando su obesidad le hacía ridículo,
sus arrebatos presagiaban ya la insania que ensombrecería los dos últimos años de su vida y su
política era un evidente fracaso- pudo ser convertido impunemente en objeto de burla, pero
entre 1620 y 1640 inspiraba indiscutiblemente temor y respeto a todos los que le conocían.
Como un colega ministerial escribió acerca de él en 1629: «Es así que nos vamos acabando,
pero en otras manos hubiéramos perecido más presto.»
A la muerte de Felipe III, no tardó mucho en deshacerse de los parientes de Lerma,
que habían monopolizado el favor real durante más de veinte años, para dejar sitio a las
familias de Olivares y Zúñiga. Los nuevos ministros criticaron tbdo lo hecho por el
régimen anterior y declararon su intención de «reducir todo al estado en que se hallaba
en los tiempos de Felipe II». El rey deseaba basar su gobierno en el de su abuelo, el rey
Felipe II, decían, y a ese efecto erigió en ministerios todos los departamentos exístentes
durante el reinado de su abuelo. A fín de hacer retroceder la marcha del tiempo, el
requisito indispensable era una completa reforma de la sociedad, la economía y el gobierno
español. En el memorial presentado al rey el día de Navidad de 1624, Olivares afirmaba que «el
presente estado en que se hallan [estos reinos]... por nuestros pecados es por ventura el peor en
que se han visto jamás». Los riesgos de hacer cualquier cosa eran menores a los riesgos de no
37
hacer nada. Proponía por consiguiente una nueva política social para reformar la moral e imponer sobriedad y austeridad. Había que estimular la industria, la agricultura y el comercio, y
reducir los impuestos (al menos en Castilla). Y, lo más importante de todo, había que establecer
una unión más estrecha entre las diferentes provincias del imperio, que sería conocida como la
Unión de Armas, a fin de que otros Estados además de Castilla se hicieran cargo de parte del
presupuesto militar español.
La Unión fue el más importante intento de reforma hecho por Olivares y gastó en él mucho
tiempo y muchas energías. Su modelo eran los círculos del Sacro Imperio Romano, y Olivares
afirmaba que su plan no tenía otro fin que asegurar una cooperación militar más estrecha entre
las diversas unidades de la monarquía de Felipe IV y repartir los gastos de la defensa imperial.
La facilidad con la que la flota angloholandesa había atacado Cádiz en el otoño de 1625
mostraba cuán necesario era mejorar la situación defensiva de España. Pero tanto Olivares como
las élites políticas de las provincias se daban cuenta de que la Unión podría hacer mucho más
que eso: «familiarizaría» (término utilizado en los círculos gubernamentales) a los habitantes de
unos Estados con otros, pudiendo servir así de base a una unión más estrecha. El conde-duque
ya había establecido la necesidad de una España unificada en su gran memorial de las navidades
de 1624: la Unión de Armas era el primer paso para conseguirla.
Olivares creía en el gobierno científico: recopiló estadísticas e informaciones que le
convencieron de que Castilla estaba pagando demasiado y el resto del imperio demasiado poco
del costo de la defensa imperial. Dio especial importancia a las cifras de población que tenía que
manejar en cada zona. Los dominios italianos realizaban censos regulares, Castilla contaba con
el confeccionado en la década de 1590 (para el impuesto de los millones) y las tierras de la
corona de Aragón habían sido censadas en 1603-1609. Desgraciadamente, estas estimaciones
eran erróneas, especialnente en el caso de Cataluña. Mediante una cuidadosa reconstrucción de
datos locales dispersos (la mayoría de ellos no utilizados por el gobierno) se ha demostrado que
la población del Principado a principios del siglo XVII era de unas 400 000 personas y de
bastantes menos después de la epidemia de 1630-1631. Los contemporáneos -ya fueran
ministros, comerciantes o miembros de las cortes catalanas- suponían que la cifra era de un
millón. Sobre esta base, el rey y Olivares hicieron una visita personal en 1626 a las provincias
orientales llevando con ellos el proyecto de la Unión de Armas y exigiendo impuestos por valor
de 3 700 000 ducados a las cortes catalanas, mientras que a Aragón (con quizá 300 000
habitantes) se le reclamaban sólo dos millones, y a Valencia (350 000 habitantes) únicamente un
millón. Aunque el pago de estos impuestos se escalonaría a lo largo de quince años, y aunque
las sumas exigidas estaban destinadas a la defensa imperial, los catalanes se negaron lisa y
llanamente a soltar un céntimo. Se quejaban de que la provincia era demasiado pobre para
recaudar tanto, y se quejaban todavía más de que, en el curso de los últimos años, el gobierno
había intentado dar inicio a una política que iba en contra de las constituciones provinciales (o
fueros). El rey y Olivares regresaron a Castilla con las manos vacías. Para el conde-duque, 1626
iba también a ser un año de desastres personales: en junio murió su sobrino predilecto y sucesor
designado por él, y al mes siguiente su única hija moría de parto, y el hijo que había alumbrado
la siguió al poco tiempo. El propio Olivares, ahora sin heredero, cayó gravemente enfermo,
sobreviviendo a duras penas a las purgas y sangrías prescritas por sus doctores. Parecía haber
perdido la confianza en sus dotes políticas, ya que ofreció su dimisión al rey, que la rechazó. Felipe IV se enfrentó con gesto animoso a sus desgracias, y el 25 de julio publicó un edicto por el
que entraba en vigor la Unión de Armas, y poco tiempo después mandó correos a Italia,
Portugal, los Países Bajos y América detallando las superiores contribuciones que la defensa
imperial requería. Pero llegaron demasiado tarde para impedir algunas pérdidas graves en las
posesiones de España en el exterior.
La pérdida de Hertogenvosch en los Países Bajos (1629) y la incapacidad de solucionar la
sucesión de Mantua ya eran lo bastante malas, pero mucho peores fueron los triunfos de los
holandeses en América, donde las flotas de la Compañía de las Indias Occidentales se
incrementaban de día en día. Aunque Bahía, capital del Brasil, había sido recuperada después de
38
un año de ocupación holandesa (1624-5), en 1627 otra expedición quemó y saqueó los barcos
allí anclados, y, en 1628, una flota de 31 grandes navíos, con 689 cañones y 4 000 hombres,
intentó nuevamente conquistar la ciudad. Al mando del temible Piet Heyn, capturó una flota del
tesoro a la altura de La Habana, apoderándose de 800 000 esterlinas en plata y 1200 000 en
mercancías, con lo que dejó al Brasil en paz; pero todo el mundo sabía que los holandeses no
tardarían en volver con una fuerza aún mayor. Comerciaban activamente con la colonia
portuguesa, utilizando unos veinte barcos al año para recoger el azúcar producido en la
provincia de Pernambuco, en el noroeste. Los holandeses tenían también una quinta columna en
la mayoría de los puertos brasileños: los judíos, temerosos de la persecución católica, que, según
el marinero holandés Dierick Ruiters, que había estado en el Brasil, «preferían ver una bandera
holandesa a una pare'Ja de inquisidores». Los holandeses eran ya expertos en explotar la
presencia judía en los países con los que comerciaban. Los judíos holandeses habían llevado a
cabo un activo comercio con España y Portugal durante la tregua, con gran alarma de la
Inquisición (que exageraba muchísimo su número); el papel de los judíos portugueses en Brasil
fue acertadamente previsto por Lope de Vega en su comedia Brasil recuperado (terminada en
1625), en la cual la capital de la provincia, Bahía, es vendida a los holandeses por los judíos.
Sea cierto o no este episodio, sí lo es que cuando una flota de la Compañía Holandesa de las
Indias Occidentales, con 67 barcos, 1 170 cañones y 7 000 hombres, llegó a Recife, capital de
Pernambuco, en febrero de 1630, la comunidad judía les dio la bienvenida. A cambio, los
holandeses les permitierbn tener un rabino, una sinagoga y una imprenta propia (los primeros
libros judíos impresos en América fueron publicados en Recife en 1636). Posteriormente,
muchos judíos portugueses exiliados en los Países Bajos partieron para establecerse en Brasil,
porque no pasó mucho tiempo antes de que la mayor parte de la llanura costera de Pernambuco
se hallara en manos holandesas.
El impacto que estos éxitos holandeses tuvieron sobre Castilla fue amortiguado al principio
por la clamorosa inflación de los años 1626-8, provocada por una nueva y masiva emisión de
monedas de vellón sin valor alguno. Arreciaron las críticas al gobierno y, en 1627 y 1629, una
facción cortesana (a cuya cabeza estaban los agraviados partidarios del duque de Lerma) disputó
a Olivares el control del rey. Pero el conde-duque sobrevivió y, poco después, elaboró un
grandioso proyecto para devolver a España su lustre. El plan, que expuso en febrero de 1631,
consistía en enviar a los dos hermanos de Felipe IV (conocidos como los infantes) a los dos
lugares más problemáticos del imperio: Carlos sería mandado a Lisboa, donde organizaría la
flota y el ejército necesarios para recuperar Pernambuco, y Fernando (elevado al cardenalato de
Toledo a los diez años y conocido, consiguientemente, como el cardenal-infante) iría a los
Países Bajos, vía Lombardía, donde relevaría a la anciana hila de Felipe II, la archiduquesa
Isabel, de las tareas de gobierno. Si la noticia de que dos miembros de la familia real habían sido
enviados fuera de España no movía a la nación a cumplir con su deber, decía Olivares, habría
que desesperar de recobrar los ánimos como era preciso si se quería derrotar al enemigo y
restablecer la reputación de España. Naturalmente, era más sencillo proponer tales planes que
llevarlos a la práctica: el príncipe Carlos murió en 1632, y la flota de auxilio no zarpó para
Brasil hasta 1635, siendo derrotada a su llegada; y aunque el cardenal-infante salió de Madrid en
abril de 1632, no salió de España hasta abril del año siguiente y no llegó a Bruselas hasta
diciembre de 1634.
Durante el retraso se produjeron, además, diversos acontecimientos en los Países Bajos que
aumentaron las dificultades del plan previsto. En 1632, a pesar de los esfuerzos del ejército
imperial emplazado en Westfalia y mandado por Pappenheim, los holandeses habían invadido
Limburgo y capturado todo un rosario de poblaciones a lo largo del Mosa. La caída de
Roermond, Venlo, Maastricht, etc., separó a los Países Bajos españoles del resto del imperio,
provocando también la más grave crisis de confianza en las «provincias obedientes» desde la
revuelta general de 1576. Con ayuda francesa, dos nobles valones, el conde de Warfusée y el
conde Van der Bergh, enarbolaron la bandera de la revuelta contra España en el otoño de 1632;
el príncipe de Orange; todavía en Limburgo, se dispuso a ayudarlos, y se produjeron motines
antiespañoles en Brabante y Flandes contra el gobierno ineficaz que había permitido la pérdida
de tanto territorio. Pero la rebelión fue atajada de raíz. Ni los franceses ni los holandeses
39
actuaron con prontitud, y todos los conspiradores fueron arrestados (sus nombres fueron
facilitados al gobierno español por el artista Sir Balthasar Gerbier, agente inglés). Mientras
tanto, España enviaba grandes suministros a los Países Bajos y hacía algunas concesiones
oportunas: se convocaron los Estados Generales en las provincias del Sur, pemitiéndoseles
iniciar conversaciones de paz con los holandeses. No podría haber base de acuerdo, sin
embargo, mientras éstos permanecieran en el Brasil; en la campaña de 1633 se perdieron otras
dos ciudades. La muerte de la archiduquesa Isabel, en diciembre de 1633, acabó con cualquier
pretensión autonómica que los Países Bajos del sur pudieran tener, ya que sería el cardenalinfante quien ocuparía su lugar y, hasta su llegada, el gobierno sería puesto en manos de un
grande de Castilla, el marqués de Aytona. Sus éxitos militares en la campaña de 1634 fueron
alentadores –se recuperaron una o dos plazas-, pero se obtuvieron a muy alto precio.
Puede parecer extraño que el enorme y continuo costo de la incierta guerra de los Países Bajos
(raramente inferior a las 750 000 libras esterlinas anuales sólo para Castilla) no llevara jamás a
que España considerara seriamente la posibilidad de abandonar los enclaves del Norte. En
círculos gubernamentales se aceptaba como un axioma que aunque la guerra librada en los Países Bajos había agotado la hacienda de España y forzado a ésta a contraer deudas, había servido
para que sus enemigos se concentraran en esas zonas, mientras que, de no haberla llevado a
cabo, con seguridad habría habido guerra en España o en algún punto cercano. Y a pesar de que
para España no eran gratas las noticias de que Francia había aumentado sus subvenciones a la
república holandesa, el gobierno de Madrid se sentía aliviado al pensar en la reducción de
recursos franceses que ello significaba de cara a una posible guerra en Italia o en el imperio. El
pensamiento estratégico español de la época recordaba la estructura de un castillo de naipes, en
el que todo revés de la causa de los Habsburgo en Alemania amenazaba la presencia española en
Lombardía y en los Países Bajos, lo que, a su vez, exponía a las Indias y a la península ibérica a
un ataque directo. En su forma más simple, la teoría afirmaba que no era posible conservar los
Países Bajos si los imperiales eran derrotados en Alemania, y que si se perdían los Países Bajos,
no era posible defender las Indias, ni España, ni Italia. En su forma más compleja, la
vulnerabilidad de todo el edificio de los Habsburgo estaba interrelacionada. Los primeros y
mayores peligros eran los que amenazaban a Lombardía, a los Países Bajos y a Alemania. Una
derrota en cualquiera de los tres frentes sería fatal para la monarquía, y si se sufriera una gran
derrota en uno de ellos, el resto de la monarquía se vendría abajo: Alemania sería seguida por
Italia y los Países Bajos, y éstos, por América, y Lombardía sería seguida por Nápoles y Sicilia,
sin posibilidad de defender ninguna de estas posesiones.
Así, pues, salvar la causa imperial en Alemania empezó a parecerle a España tan importante
como recuperar Pernambuco. Podía emplearse la misma estrategia para realizar con éxito ambas
empresas: enviar un gran ejército a los Países fijos a través de Alemania e Italia. Esto restauraría
el lustre imperial y, mediante una constante presión militar, obligaría a los holandeses a
concentrar todos sus recursos en la defensa de la República, abandonando Brasil. Se inició un
frenético reclutamiento de tropas en España y, en la Italia española, y en 1633 fue enviado un
cuerpo de vanguardia, atravesando la Valtelina (todavía bajo control de los Habsburgo) a
Alsacia, donde se levantaron los sitios de Constanza y Breisach y el ejército sueco fue
desplazado del sudoeste. Pero en 1634, sin Wallenstein y con Baviera devastada, el emperador
necesitaba algo más que unos miles de soldados españoles en Alsacia para defender sus
intereses. Ya en junio de 1634, el ejército sajón había invadido Bohemia nuevamente, y los
restos del ejército imperial de Wallenstein, mandado ahora por el hijo del emperador, Fernando,
se debatían entre la necesidad de defender las provincias patrimoniales y el deseo de unirse al
prometido ejército español que llegaba de Italia para limpiar juntos todo el sur de Alemania de
tropas protestantes. Al final prevaleció esto último, y el 2 de septiembre, a pesar de todos los
esfuerzos de sus enemigos, el ejército español y el imperial unieron sus fuerzas en las afueras de
la ciudad de Nördlingen, al norte de Donauwörth, asediada por el ejército del emperador. Los
protestantes no podían permitirse el lujo de abandonar Nórdlingen -el mes anterior habían
perdido Ratisbona y Donauwörth- y, el 2 de septiembre, el grueso de su ejército, formado por
tropas suecas al mando de Gustav Horn (yerno de Oxenstíerna) y tropas protestantes alemanas
al mando de Bernardo de Sajonia-Weimar, intentó alejar al ejército hispano-imperial. Descono-
40
cían la circunstancia de que éste les superaba en número (33 000 hombres contra 25 000), y la
batalla de Nórdlingen acabó en una catastrófica derrota para los protestantes: quince cargas
desesperadas no pudieron hacer que el ejército de los Habsburgo abandonara sus posiciones, y
cuando los maltrechos batallones protestantes intentaron retirarse fueron destruidos. Horn y
unos 4 000 hombres fueron hechos prisioneros, y quizá otros 12 000 quedaron tendidos en el
campo de batalla.
A pesar de que el ejército español salió inmediatamente en dirección a Bruselas, la Liga de
Heilbronn perdió el sur de Alemania: SajoniaWeimar ordenó a todas sus guarniciones que se
replegaran a través del Rin para pasar el invierno en Alsacia. Sólo Augsburgo continuaba resistiendo a la creciente avalancha imperial; su obstinación era reforzada quizá por el tratamiento
brutal infligido a los territorios que se rendían. En Württemberg, la administración local huyó
ante el avance del ejército imperial y, entre 1634 y 1638, el ducado fue presa del saqueo
incontrolado: las tropas ocupantes, españolas y bávaras, causaron daños por valor de 42
millones de florines (unos 7 millones de libras esterlinas). Un recuento hecho en 1655, en doce
pequeñas villas del ducado, reveló que únicamente existían 1 874 edificios donde antes había
habido 3,004; en el campo se destruyeron 41 000 casas -más del total de las habitadas-, y un
tercio del terreno cultivable quedó sin trabajar. La mayor parte de este daño se hizo durant 1os
añós de anarquía, entre 1634 y 1638. La población del ducado pasó de 450 000 pérsonas en
1620 a menos de 100 000 en 1639; en 1645 sólo se había recobrado hasta alcanzar los 121 000
habitantes, y los 166 000 cuando se retiraron las últimas guarniciones extranjeras, en 1652.
La victoria de los Habsburgo en Nördlingen tuvo, sin embargo otras consecuencias. El jóven
Fernando se aprovechó de la derrota de los suecos para entablar negociaciaciones con los
príncipes protestantes que no se habían unido a la Liga de Heilbronn, principalmente Sajonia y
Brandemburgo. El 28 de febrero de 1635 frimaba una tregua con Sajonia que prometía la
inmediata derogación del edicto de restitución y amnistía paratodos salvo para los exiliados
bohemios. A cambio, Sajonia reconocía la dignidad electoral de Baviera y aceptaba la
prohibición de cualquier alianza entre príncipes y la retirada del derecho a poseer tierras
eclesiásticas a todos los gobernantes calvinistas. El 30 de mayo de 1635, estos acuerdos fueron
hechos públicos cómo la paz de Praga, invitándose a todos a aceptarlos y a unir sus fuerzas
contra las potencias extranjeras (sin especificar) que perturbaban la paz del imperio.
Nunca se dio por supuesto que todos los príncipes protestantes fueran a aceptar esta paz: estaba
específicamente destinada a atraer a aquellos que, como Sajonia (desmoralizada por la
derrota) y Brandemburgo (indispuesta por las pretensiones suecas en Pomerania), estaban ya
fuera de la Liga de Heilbronnt. Y esto lo consiguió. De ahora en adelante, el ejército sajón y el
diminuto de Brandemburgo lucharían por el emperador. La mayoría de los miembros de la Liga
de Heilbronn, sin embargo, no aceptaron la paz de Praga. El landgrave de Hesse la consideraba
una «paz monstruosa... que intenta subyugar a toda Alemania y extirpar la libertad y la religión
reformada»; mientras que incluso el gobierno de Brandemburgo temía que «si se confirma la
paz de Praga, la religión reformada no sobrevivirá». Había cierta justicia en este juicio
desfavorable, dado que el artículo 24 de la paz creaba un ejército conjunto sajón-imperial de 80
000 hombres para hacer cumplir lo acordado entre las dos potencias, a cuyo mando estaría
Fernando III. En junio, esta fuerza aumentó todavía más al sumársele el ejército de la Liga
Católica para formar una «Haupt-Armada». No era un ejército en el que los calvinistas al menos
pudieran poner muchas esperanzas.
Si el emperador confiaba en el ejército reforzado para obligar a sus adversarios en Alemania a
firmar la paz, su estrategia frente a Suecia era más rebuscada. En este caso, sus esperanzas se
cifraban en Polonia, cuya tregua con los suecos estaba a punto de expirar: si Polonia atacaba,
Suecia habría de abandonar Alemania, y quizá Sajonia pudiera explotar sus contactos con el
riksrad para entablar negociaciones. Pero el derrotismo sueco se encargó de frustrar el proyecto
del emperador: Suecia concedió a Polonia prácticamente todo lo que ésta exigió -incluso la
renuncia a los derechos de los puertos prusianos-, renovando mansamente la paz en Stuhmsdorf
(12 de septiembre de 1635).
41
El consejo sueco no osaba provocar a Polonia. No podía ignorar las crecientes pruebas de
agitación y descontento interior originadas por las guerras de las últimas décadas. Las levas
empezaban a afectar a todas las clases de la sociedad: sólo entre 1621 y 1632 fueron llamados a
filas, en Suecia y Finlandia, unos 55 000 hombres, de los que quizá la mitad murieron o fueron
heridos. {Los costos sociales de estas pérdidas fueron extremadamente importantes. En las
aldeas más pequeñas, prácticamente todos los várones adultos estaban alistados, e incluso en
pueblos mayores las pérdidas podían ser catastróficas. Por ejemplo, en la parroquia de Bygdea,
al norte de Suecia, fueron llamados a filas, entre 1621 y 1639, 230 hombres, de los que 216
murieron en acto de servicio, cinco más volvieron lisiados y seis estabau aún en el ejército en
1640, y sin muchas expoctativas de supervivencia hasta la paz de 1648. Las levas parecen haber
sido, pues, casi el equivalente a una sentencia de muerte; el número de hombres de entre quince
y sesenta años de edad aptos para ser llamados a filas pasó, en Bygdea, de 345 en 1620 a 152 en
1639. Muchos se resistían a ser reclutados (y eran deportados); otros se amotinaban tras haberse
incorporado al ejército. En julio de 1635, Oxenstierna fue arrestado por unidades amotinadas de
su ejército y retenido en Magdeburgo como prisionero. Y, por si todo esto fuera poco, en
octubre, Sajonia declaró la guerra a Suecia. El consejo sueco empezó a dejarse llevar por el
pánico y dio instrucciones a Oxenstierna para que «aceptara cualquier territorio» que se le
ofreciera a la firma de la paz, o «si no, una compensación en dinero o, si no puede conseguir
esto, que trate por todos los medios compatibles con la reputación y la seguridad, de librarnos
de la guerra alemana: si esto no puede hacerse en condiciones honrosas, contentémonos con las
condiciones que obtengamos, porque los recursos del país no son suficientes para el mantenimiento de grandes ejércitos» (23 de octubre).
Estos acontecimientos fueron de crucial importancia para Francia. Por una parte, 1ª derrota de
Suecia y el pánico resultante entre el consejo de regencia de Estocolmo dejó sin direccion a la
causa anti-Habsburgo, y, por otra, el éxito imperial hizo más eséncial que nunca proteger de las
represalias a los restantes aliados de Francia en el imperio.Así, pues, Richelieu convenció a su
réy de que debían tomarse medidas inmediatas para romper (o para que otros rompieran) los lazos físicos que mantenían unida a la alianza de los Habsburgo. En primer lugar se
incrementaron las subvenciones a Holanda, a fin de que sus ejércitos confinaran los esfuerzos
del cardenalinfante a los Países Bajos y sus flotas cortaran la comunicación entre Madrid y
Bruselas (el tratado firmado el 8 de febrero de 1635 contenía incluso una cláusula concerniente
a la forma en que se repartirían los Países Bajos del sur en el caso de que los ejércitos francoholandeses los invadieran) En segundo lugar la ación de varias ciudades clave de-A avia
durante el invierno de1634-5 cortó finalmente los lazós entre Lombardia y los Países Bajos,
ámenazados desde la ocupación de la Lorena. En tercer lugar, un ejército francés invadió la
Valtelina en marzo de1635 e impidiío todo contacto militar entre Milán y Viena. En cuarto
lugar, a fin de frustrar la firma de una paz general en Alemania, Richelieu firmó, en noviembre
de 1634, un acuerdo preliminar con la Liga de Heilbronn, ofreciéndole los
servicios de un ejército de 12 000 hombres, pagados por Francia, durante la cámpaña de 1635.
El 28 de abril se firmó un tratado pleno de alianzacon la Liga, Suecia incluida, que contenía una
cláusula por la cual Francia declararía la guerra a España tan pronto como fuera posible y no
firmaría una paz por separado sin sus aliados. Finalmente, en Italia, Richelieu se preparó para la
guerra que se aproximaba firmando tratados con los duques de Parma y Saboya (junio y julio de
1635).
En el espacio de seis meses, por lo tanto, Francia había aislado hábilmente a sus enemigos antes de lanzar un ataque simultáneo en varios frentes. Había incluso una excusa razonable para
declarar la guerra: el elector de Tréveris, pensionado francés desde 1621 y protegido desde
1632, fue arrestado y encarcelado por tropas españolas procedentes de los Países Bajos, el 26 de
marzo de 1635. Al mismo tiempo, las principales ciudades del electorado fueron ocupadas por
tropas españolas: Philippsburg, Landau y la misma Tréveris. La captura de un gobernante y su
capital bajo protección francesa fue un desafío que ni Richelieu ni su altanero señor podían
permitirse ignorar, aun en el caso que lo hubieran querido. Así pues el cardenal-infante recibió
el 19 de mayo en Bruselas, la declaracion de guerra de manos de un heraldo francés. Aunque la
ruptura oficial con el emperador se retrasó hasta marzo de 1636, era una conclusión decidida de
antemano.
42
Fueron acontecimientos trascendentales, cuyas consecuencias se dejarían sentir durante años.
El elector de Tréveris estuvo encarcelado hasta 1645; la guerra entre Francia y el imperio
duraría hasta 1648, y la guerra entre Francia y España hasta 1659. Estos conflictos se sumaron a
los ya existentes -en los Países Bajos y en el imperio-, hasta llegar a una auténtica guerra
europea. Y las tensiones de una guerra en tantos frentes al mismo tiempo llevarían, a la mayoría
de los Estados implicados en ella, al borde de la revolución y la disolución.
III. Guerra y revolución
1. AL BORDE DEL DESASTRE, 1635-1640
En los debates de 1628-1629 acerca de la necesidad de una intervención francesa en Italia,
Richelieu había dicho a su rey que la ruptura del cerco de los Habsburgo en torno a Francia tenía
prioridad sobre la reforma y la reorganización en el interior; en su «gran memorándum» de
1624, por el contrario, Olivares había situado la necesidad de una renovación interior por encima
del engrandecimiento en el exterior (aunque por supuesto la defensa ante la agresión extranjera
estaba permitida). Al final Richelieu se salió con la suya, Olivares no; y Richelieu también se
salió con la suya ante los historiadores. La pauta vino dada por el prólogo de Guillaume Vallory
a sus (bastante deleznables) Anecdotes du ministère du comte-duc d'Olivares, obra publicada en
París en 1722, en la cual el carácter y los logros del conde-duque eran inmisericordemente
comparados, punto por punto, con los de Richelieu. Pero pocos contemporáneos, excepto por
razones patrióticas, veían una clara diferencia entre los dos hombres. Ambos combinaban los
papeles de favorito y primer ministro, absolutamente dependientes del favor de un veleidoso
señor (y Luis XIII al menos, flirteó con otros hombres). Habían nacido casi al mismo tiempo y
llegaron al poder y lo retuvíeron durante más o menos el mismo tiempo (Richelieu, nacido en
1585, entró en el consejo del rey en abril de 1624 y murió en diciembre de 1642; Olivares,
nacido en 1587, sucedió a su tío en octubre de 1622 y fue destituido en enero de 1643).
Finalmente, aunque muy diferentes en apariencia y estilo (el cardenal esfinge, vestido de
escarlata, de Philippe de Champaigne frente al grueso grande de España, vestído de negro, de
Velázquez), sus contemporáneos no parecen haber encontrado adorables a ninguno de los dos: la
diligencia, la competencia, la omnipotencia y la arrogancia no constituían una combinación
como para caldear muchos corazones. Los tiempos, no obstante, eran duros. Los jefes de los
Estados europeos se enfrentaban con serios problemas a mediados del siglo XVII y los políticos
tenían que ser íntransigentes si deseaban sobrevivir.
En 1635, ni Francia ni España estaban preparadas para librar otra .guerra. Estaban exhaustas
antes de que comenzara el conflicto, tanto por las guerras ya libradas cómo por la adversa
situación económica. Ya en 1626, Olivares no preveía más que oscuridad para el futuro: La
enfermedad de España era grave y se había vuelto crónica, escribía. Se había perdido su
prestigio; su Tesoro, que era la base de la autoridad, estaba totalmente exhausto; y sus ministros
estaban acostumbrados a no actuar o a actuar lenta e ineficazmente. Había desde luego riqueza
en España: las mil carrozas que atestaban las calles dé Madríd, los nuevos palacios de los
nobles, los seis mil esclavos propiedad de los ciudadanos de Sevilla, así lo testimoniaban; el
problema era hacer que llegara al Tesoro. La situación con la que se enfrentaba Richelieu era en
gran medida la misma. Una ciudad como Amiens, en Picardía, por ejemplo, había visto
aumentar rápidamente su población Y su comercio textil entre 1600 y 1630, con muchos
inmígrantes procedentes de los Países Bajos del sur y gran cantidad de telas exportadas a España; pero tras las malas cosechas de 1630-1631, la aparición de la peste y posteriormente el
cierre de las fronteras en 1635, tanto la producción como la población empezaron a disminuir.
43
Cuando se crearon nuevos impuestos para pagar la guerra en 1636, los tejedores en paro de
Amiens protagonizaron una revuelta. En esto no estuvieron solos, ya que una oleada de
levantamientos populares agitó Francia en 1636-1637, desde el campesinado rebelde -los
eroquants- de Saintonge y las provincias vecinas (cuya protesta, encabezada por el señor de La
Mothe la Forêt, se enfrentó a un ejército regular antes de ser aplastado) hasta el proletariado
urbano de docenas de ciudades.
Estas revueltas antifiscales, que afortunadamente para el gobierno carecían prácticamente de
coordinación, sólo se aplacaron cuando Richelieu prometió suprimir los impuestos más odiosos;
pero la guerra no permitía una reducción de los ingresos durante mucho tiempo, y hasta 1645 la
carga impositiva global exigída a Francia creció constantemente, como demuestra la figura 9.
Una gran parte de este incremento provenía del aumento del principal impuesto directo, la taille,
cuyo importe anual pasó de 36 millones de libras en 1635 a casi 73 millones en 1643. La
incesante presión fiscal alarmó a los ministros. Como dijo el gobernador de Guyena ya en junio
de 1633, tras la represión de una oleada de agitación:
Sé bien que los grandes e importantes asuntos de Su Majestad le obligan, a pesar suyo, a
recaudar más de lo que desearía de sus súbditos; pero puedo aseguraros que la miseria [aquí]
es tan general por todas partes y en toda condición que es inevitable si no hay en adelante un
alivio, que la impotencia lleve a la poblacíón a alguna peligrosa resolución.
Richelieu no sabía qué hacer. Su política era costosa, pero no comprendía lo suficientemente
bien la maquinaria de las finanzas como para mínimizar la carga. «Confieso abiertamente mi
ignorancia en materias financieras», le dijo a uno de sus colegas con conmovedora franqueza
en 1635. En 1642 había aprendido poco más. Tan sólo diez meses antes de su muerte afirmaba
ser incapaz de juzgar la conveniencia de un nuevo recurso fiscal a causa de «la escasa
experiencia que tengo en materias financieras». Y cuando tenía que persuadir al rey de que
sancionara algún nuevo impuesto, sólo aceptaba presentar los argumentos preparados por sus
colegas del Tesoro, «si hablamos de ello antes [de ver al rey] y soy bien instruido de
antemano».
Así, los levantamientos populares se repitieron, en el sudoeste y otros lugares, y en 1639 se
produjo otra serie de rebeliones en Normandía, en número de 37, conocidas como las revueltas
de los nu-pieds (pies descalzos), que (al igual que los croquants) sólo llegaron a su fin tras una
sangrienta batalla entre los campesinos y un ejército real (30 de noviembre de 1639).
Olivares no tuvo que enfrentarse con revueltas populares a esta escala. Todos los países
europeos tuvieron alguna: en aquella época no democrática era el único medio por el cual el
pueblo podía manifestar su descontento hacia la política del gobierno. No obstante, España
tuvo, si cabe, menos de las que le correspondían antes de 1646 (fecha en que varias ciudades
registraron motines antifiscales), aunque la carga impositiva per capita, en Castilla al menos, no
era inferior a la de los pays d'élection franceses. Hay varias explicaciones probables de este
extraño contraste. En primer lugar, estaba la existencia de una tradición de revueltas: las zonas
de Francia que se rebelaron en las décadas de 1630 y 1640 fueron practicamente las mismas que
se habían rebelado en la de 1590 y antes. Había un arsenal de precedentes y de experiencia a la
disposición de aquellos que deseaban organizar protestas violentas. En segundo lugar, los
campesinos castellanos, y especialmente los del sur, tenían la oportunidad de escapar al Nuevo
Mundo: unos cinco mil castellanos se embarcaron hacia América cada año a lo largo del siglo
XVII, entre los cuales sin duda figuraban (a juzgar por su conducta en las colonias) algunos de
los más turbulentos, emprendedores y decididos miembros de la sociedad, es decir los
potenciales cabecillas de la agitación popular. En tecer lugar, y más importante, los impuestos
indirectos en Castilla suponían una mayor proporción que en Francia: no existía el equivalente
español a la taille, impuesto directo, personal o sobre la propiedad (con arreglo a la región), que
producía más de la mitad del total de los ingresos franceses anuales; los puntales de la tesorería
castellana eran la alcabala y los millones, ambos impuestos sobre el consumo de bienes selectos.
Cualquier incremento en los impuestos directos recaía inmediatamente sobre todos los contribuyentes; los incrementos en los impuestos sobre el consumo individual, no obstante, excepto en
44
el caso de productos básicos tales como el pan, no afectaban en la misma medida a todos los
grupos. El riesgo de una revuelta general se veía así disminuido. Finalmente, incluso en la
administración de los detestados impuestos directos existía una importante diferencia entre
Francia y España, a pesar de que la recaudación en ambos países se confiaba a menudo a
personas que habían adelantado al Tesoro el importe previsto de un impuesto y necesitaban
recuperar la suma total lo antes posible. En Castilla, aunque a partir de 1637 se emplearon
métodos más arbitrarios para conseguir el pago de los impuestos atrasados (en algunos casos
este atraso era de quince años), todo contribuyente tenía el derecho de apelar a los tribunales
contra su amillaramiento individual -gravamen excesivo, desgracias, circunstancias diferentes,
etc.- y los tribunales al parecer actuaban con bastante tolerancia, fallando a menudo en contra
del fisco y del recaudador de impuestos. Pero en Francia no existía apelación posible contra un
gravamen excesivo por sumas inferiores a 30 libras -el equivalente al salario de cincuenta días
de la mayor parte de los trabajadores- excepto ante los tribunales controlados por los élus, cuya
ociosidad y corrupción eran proverbiales. Los élus de Gascuña preferían residir en Toulouse y
sabían poca cosa de la zona cuyos impuestos asignaban; los élus de Saintes, que sí residían allí,
sabían demasiado acerca de su zona, ya que se las apañaban para embolsarse más de 81 000
libras (aproximadamente 6 500 libras esterlinas) en sólo dos años; y los élus de Amiens se
negaban a entregar recibos por los impuestos pagados, específicamente «para evitar que se
llevaran cuentas precisas». Y así sucesivamente. Tales hombres no tenían interés alguno en asegurarse de que los contribuyentes fueran justamente amillarados. Así, los pobres estaban prácticamente indefensos ante unas exigencias impositivas injustas o excesivas por parte de los recaudadores privados, es decir, sin más defensa que la revuelta.
El esquema de la rebelión antifiscal en Francia era por lo tanto casi el inverso que en España.
Excepto en 1631-1632, las revueltas tendieron a producirse en zonas donde el control del
gobierno era mayor, ya que era allí donde el impacto de los incrementos impositivos era más
perceptible. Los impuestos directos en Normandía eran catorce veces más pesados que en
Provenza (con la mitad de población que Normandía) y once veces más que en Languedoc (que
tenía una población algo mayor). No es de extrañar que el levantamiento popular más grave del
período, el de los nu-pieds, se produjera en Normandía. En España, por el contrario, los
principales problemas antifiscales se produjeron en las zonas que, irónicamente, menos
aportaban al tesoro real: Vizcaya, Portugal, Cataluña. Al igual que Carlos I en Escocia e Irlanda
y que Luis XIII en los pays d'états, Felipe IV habría hecho mejor dejando tranquilas a las
provincias periféricas. Eran tan pobres y estaban tan protegidas por privilegios y tradiciones que
siempre producían más problemas que ingresos.
Olivares, sin embargo, no veía así las cosas. Jamás había comprendido realmente por qué los
catalanes rechazaban unas peticiones de impuestos que a él, gracias a sus falsas estadísticas, le
parecían eminentemente justas y razonables. De modo que en 1632 hizo un nuevo intento. El
rey realizó otra visita personal para convocar a las cortes catalanas y solicitar la ayuda debida a
la Unión de Armas. Pero una vez más, se produjo un humillante fracaso: los catalanes se
negaron a votar un solo céntimo, a pesar de las veladas amenazas de los ministros acera de las
consecuencias del disgusto real. Tal vez ls catalanes se salvaron gracias al estallido de motines
antifiscales en otros lugares, lo que hizo que Olivares adoptara una actitud más cautelosa. En
Portugal se produjeron motines contra los nuevos impuestos en Oporto en 1628 y en Santatezn
en 1629. Aún más serio fue el movimiento de oposición que se puso en marcha en la provincia
de Vizcaya en septiembre de 1631 como protesta contra un nuevo impuesto sobre la sal creado
dos años antes (aunque el gobierno se aseguró el consentimiento de las juntas generales, sólo lo
consiguió privando de sus votos a la mayoría vascoparlante). La oposición no fue vencida hasta
mayo de 1634. Después, en 1637, estallaron de nuevo disturbios en Portugal, en Evora, y circularon rumores de que podrían extenderse a otras ciudades. La causa era una vez más fiscal: los
esfuerzos del gobierno de Madrid por crear nuevos impuestos para financiar la recuperación de
Brasil de manos holandesas. Aunque Olivares adoptó la actitud de despreocupación, afirmando
que normalmente no tomaba en serio estas cosas, ya que se producían a diario tumultos
populares sin consecuencias graves, hizo todos los preparativos para enviar tropas en caso de
necesidad y envió a un emisario especial, don Miguel de Salamanca, para asegurarse de que el
duque de Braganza (el principal noble portugués) mantenía a la aristocracia portuguesa leal a
45
España. En esta ocasión Braganza siguió siendo un fiel vasallo de Felipe IV, pero la situación
era claramente inestable y el gobierno estaba preocupado. Fue sobre todo la agitación en las
provincias periféricas la que llevó a Olivares a enviar al mismo don Miguel de Salamanca a
Compiégne en abril de 1638, con instrucciones de negociar un alto el fuego con Francia.
Los tres años de guerra no habían sido favorables para los Habsburgo. En 1635, los franceses
habían invadido los Países Bajos hasta Lovaina, que no consiguieron tomar. El cardenal-infante
dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a recuperar algunas de las plazas perdidas ante los holandeses en Limburgo y Cléveris, pero no consiguió hacer grandes progresos. Olivares, no
obstante, tenía planes más grandiosos. En junio de 1635, Casi inmediatamente después de
conocer la declaración de guerra francesa, empezó a disponer una triple invasión de Francia
para el año siguiente: un ejército a las órdenes del cardenal-infante atacaría desde los Países
Bajos, un segundo ejército al mando de un general imperial desde el Franco Condado y un
tercero al mando del propio rey desde Cataluña. Olivares era consciente de la naturaleza
desesperada de este esfuerzo, que sería agotador en términos financieros y podía causar una
crisis política con los catalanes, pero estaba dispuesto a correr el riesgo. Con ojos tan cansados
que «no puede mi cabeza resistir la luz de la vela ni de una ventana», el infatigable ministro
concluía su explicación acerca de la estrategia para 1636: «A mi corto juicio parece que es el de
perderse todo sin remedio o el de salvarse la barca... Acábase todo, o sea Castilla cabeza del
mundo». Pero el plan falló. La oposición catalana al plan, con la ayuda de la desgana de la corte
de Madrid a viajar a Cataluña una tercera vez, impidió el lanzamiento de una ofensiva contra
Francia desde el sur. Y sin ella, la invasión del cardenal-infante desde el norte se fue
desvaneciendo tras un comienzo alentador: el ejército español de los Países Bajos cruzó la
frontera el 3 de julio de 1636 y tomó inmediatamente La Capelle y Câtelet; después cruzó el
Somme el 4 de agosto y tomó Corbie el 15. Las avanzadillas llegaron a Pontoise, tan sólo a 40
km de París, y los refugiados salieron en tropel de Picardía hacia la capital, desde la que ellos y
muchos parisienses partiron hacia el Loira.
Luis XIII y Richelieu no se fueron, no obstante. Aunque corrían por París habladurías
sediciosas acerca de él, el cardenal recorrió las estrechas calles en su carruaje con menos
guardas y retén que de costumbre, hablando a la gente que encontraba en su camino y
recuperando el respeto por su frío pero tranquilo coraje. Cuando quedó asegurado el control del
gobierno en París, el rey y su ministro se desplazaron al norte, a Compiègne, para dirigir en
persona las operaciones. A finales de agosto los españoles empezaron a retirarse. Cuando el
tercer ejército de los Habsburgo, al mando del conde de Gallas, pudo pasar del imperio a
Borgoña el 15 de septiembre, las fuerzas francesas estaban en libertad de enfrentarse a él. Pero,
finalmente, esto resultó innecesario. El 4 de octubre Suecia recuperó la reputación perdida en
Nórdlingen cuando su ejército derrotó a una fuerza superior de sajones e imperiales en
Wittstock y continuó hasta ocupar el electorado de Brandemburgo. Gallas fue reclamado desde
Alemania. Su extraordinaria invasión no había provocado más que devastación. Borgoña había
quedado convertida prácticamente en un desierto: ochenta y seis aldeas fueron arrasadas; no se
sembró; la peste se extendió al paso de las tropas. De los 244 habitantes de Blagny, cerca de
Dijon, murieron 217 en 1636. Al retirarse el grueso del ejército, pequeños grupos de guerrillas
continuaron las hostilidades, y entre 1636 y 1643 (año en que se acordó una tregua local) todos
los registros guardan silencio como si la totalidad de la provincia hubiera dejado de existir.
Esta devastación produjo escasos beneficios a España. En 1637, fracasado su intento,
Olivares tuvo que enfrentarse a un contraataque masivo. En el frente catalán, la negativa del
Principado a crear un ejército para su propia defensa llevó a una ignominiosa derrota de las
fuerzas españolas participantes en el sitio de Leucata (27 de septiembre). En el norte, los
imperiales estaban bloqueados en Alemania por el ejército sueco (fuertemente financiado por
Francia) junto al Oder y por el ejército de la Liga de Heilbronn (al mando de Bernardo de
Sajonia-Weimar y pagado por completo por Francia) en Alsacia. Los Países Bajos españoles
estaban también sometidos a una intensa presión: Landrecies, Damvilliers y La-Chapelle
cayeron en manos de los franceses; Breda, con sus diecisiete bastiones y su gran valor de
prestigio, en las de los holandeses. El gobierno de Madrid estaba anonadado: «Lo que ha
46
ocurrido este año es para no ser creído», escribia un ministro, mientras otro recomendaba a
Olivares que introdujera la costumbre otomana de ejecutar a los gobernadores de las ciudades
que se rendían. El único consuelo fue la toma de Venlo y Roermond, junto al Mosa, que aislaba
a Maastricht (tomada por los holandeses cinco años antes) del resto de la República, mientras
que una rebelión popular en la Valtelina ponía una vez más aquel estratégico corredor en manos
de los Habsburgo. El acontecimiento más grave de todos a ojos de los españoles, fue la
espectacular expansión del poder holandés en ultramar. En octubre de 1636, la Compañía de las
Indias Occidentales envió una nueva flota a Pernambuco bajo las órdenes del enérgico sobrino
nieto de Guillermo el Taciturno, el conde Juan Mauricio de Nassau. Rápidamente amplió la
zona de la costa que estaba bajo el control de los holandeses hasta cubrir 500 km, desde Sergipe
a Ceará, y envió una expedición a Angola que capturó Uganda en agosto de 1641,
suministrando así acceso a los esclavos negros requeridos para cultivar las plantaciones de
azúcar del Brasil. Otra expedición holandésa inició la conquista de Ceilán a petición del
gobernante local.
Fue en gran medida la esperanza de recuperar Brasil, cuya economía resultaba vital para
Portugal, la que indujo a Olivares a entablar seriamente negociaciones con Francia. En 1636 y
1637, el conde-duque había sido abordado oficiosamente por agentes del cardenal Richelieu,
ansioso por obtener un respiro en la guerra que le permitiera ocuparse de los croquants del
sudoeste; pero las propuestas habían sido rechazadas. La guerra había sido públicamente
declarada por Francia y Olivares por lo tanto insistía en que Francia debía también implorar
públicamente la paz: «Que los que rompieron la paz la soliciten», le dijo al enviado de Richelieu
en junio de 1637. Pero aun cuando el propio Richelieu hubiera estado dispuesto, no podía hablar
por sus aliados. Aunque casi todas las potencias europeas estaban deseosas de dar fin a la guerra
en 1638, la lucha continuó en la mayor parte de los escenarios durante otra década y en algunos
durante otras dos, ya que era imposible negociar acuerdos bilaterales. Las conversaciones de
Compiégne entre Richelieu y don Miguel de Salamanca y las de Hamburgo entre las facciones
de la guerra alemana se rompieron, por una parte, porque había demasiados Estados
independientes a los que dar gusto, y por otra, porque la lucha continuó a lo largo de las
negociaciones de forma que siempre había una potencia obteniendo ventajas militares que le
hacían elevar sus exigencias diplomáticas. En Compiégne, fue la necesidad de tratar tanto con
Francia como con los holandeses lo que echó por tierra toda posibilidad de un acuerdo por
separado entre Francia y España. Los puntos conflictivos entre los dos Estados eran de hecho
pocos: la devolución de las partes de Alsacia y Lorena ocupadas por Francia y el intercambio de
las ciudades fronterizas capturadas. Una paz por separado habría resultado fácil de negociar.
Pero Richelieu no deseaba abandonar a los holandeses, y éstos no estaban dispuestos a devolver
Pernambuco, Breda, y Maastricht, ni siquiera a cambio de los cinco millones de ducados
ofrecidos por Olivares. Como escribía en octubre de 1638 un perspicaz embajador veneciano,
Brasil en manos de los holandeses «era más dañino que la continuación de las guerras de los
Países Bajos» para la posición imperial de España, ya que podría llevar consigo la pérdida a
largo plazo de Portugal. Las conversaciones por separado con los holandeses en Roosendaal
tampoco consiguieron llegar a un acuerdo sobre estos puntos: la República, después de todo,
tenía poco que perder mientras Francia continuara absorbiendo la mayor parte de la atención de
España.
En 1639, no obstante, parecía que las dos superpotencias podrían de hecho llegar a
resolver sus diferencias. Bernardo de Sajonia-Weimar había tomado Breisach, llave de Alsacia,
en diciembre de 1638. En un comienzo se negó a entregarla a sus patronos franceses, exigiendo
en su lugar ser reconocido como gobernante autónomo de Alsacia. Pero después de su muerte,
en julio de 1639, su ejército aceptó la autoridad francesa y Breisach, con su posición dominante
en el curso medio del Rin, cayó bajo el control de Richelieu. Olivares empezó a estar más
ansioso que nunca por detener el combate: había que pensar en doblarse para evitar romperse,
advirtió al rey. Al principio el levantamiento de los nu-pieds en Normandía (julio-noviembre de
1639) pareció ofrecer esperanzas para un acuerdo. Aunque sus fuerzas tomaron Salses en
Cataluña y Hainaut en los Países Bajos, Richelieu aceptó la ampliación del alto el fuego local
47
acordado por los comandantes franceses y españoles en Italia: mientras durara la crisis
normanda estaba dispuesto a conversar, y Olivares empezó a sentirse más optimista. Pero una
vez más, los holandeses dieron al traste con estos acontecimientos: obtuvieron dos victorias
decisivas sobre España, ambas en el mar.
Desde que firmara la paz con Carlos I en 1630, Felipe IV había utilizado cada vez más
los barcos ingleses para transportar tropas españolas a los Países Bajos y tropas valonas a
España. La experiencia había demostrado que los soldados expatriados eran mucho más de fiar
que los hombres reclutados en el sitio, y más de 18 000 españoles fueron transportados a
Flandes entre 1631 y 1637. A partir de 1632, también se enviaba dinero por barco de manera
casi idéntica: un consorcio de banqueros, fundamentalmente portugueses, aceptó adelantar
dinero al ejército español en los Países Bajos enviando dinero por barco a Inglaterra y
mandando desde allí a Dunkerque letras de cambio. El metálico era enviado a la casa de la
moneda de Londres, cuyas florecientes emisiones de moneda revelan la escala de esta
operación. Pero todos los embarques, ya fueran de hombres o de dinero, eran clandestinos y llenos de peligro: los barcos sólo podían hacerse a la mar en los escasos momentos en los que el
mar estaba limpio de escuadras holandesas. En 1639, por ejemplo, dos pequeñas flotillas (una
de ellas inglesa) zarparon desde España acarreando tropas urgentemente necesitadas en los
Países Bajos; pero los holandeses fueron avisados de antemano y los barcos de transporte de
tropas fueron interceptados y su carga humana fue aprisionada en Normandía (hasta que los nupieds los liberaron más tarde en aquel mismo año). Para romper la presa holándesa sobre la más
importante ruta de suministros holandeses, Olivares intentó su última jugada desesperada:
enviar una flota de ochenta buques de guerra al mar del Norte para allí atacar y destruir a la
marina holandesa. La nueva armada, que incluía la casi totalidad de los barcos disponibles al
servicio de los españoles, se hizo a la mar en septiembre de 1639. No había hecho más que
entrar en el canal de la Mancha cuando los españoles fueron objeto de una maniobra holandesa,
viéndose obligados a refugiarse cerca de Dover en el fondeadero conocido como The Downs.
Atrapado mientras los holandeses reunían fuerzas en proporciones aplastantes, el almirante
español, don Antonio de Oquendo, pidió protección a los ingleses. Pero la flota inglesa no era
enemigo para los holandeses, comandados por su formidable almirante Maarten Tromp, y el 21
de octubre de 1639 los holandeses destruyeron sesenta o más barcos españoles. La batalla deThe
Downs (las dunas) fue una de las mayores victorias holandesas en el mar, aunque una pequeña
escuadra de barcos de Dunkerque, que transportaba 9 000 hombres y alrededor de dos millones
de ducados consiguiera, escapar a Flandes, ya que prácticamente destruyó la flota atlántica
española, y España no estaba ya en condicio de construir otra. En enero de 1640 se produjeron
aún más pérdidas: tras años de preparación, una flota conjunta luso-española reunida para la
conquista de Brasil cruzó el Atlántico en 1639, pero allí fue derrotada y dispersada por una
escuadra holandesa muy inferior en número, y la bandera de las Provincias Unidas continuó
ondeando sobre Pernambuco.
Así, a comienzos de 1640 la posición española se había deteriorado claramente. En
enero, Olivares recomendó al rey aceptar cualquier condición, mientras no fuera demasiado
mala, ya que en su posición no sólo se necesitaba una paz, una tregua o un alto el fuego, sino
que no se podía continuar sin ellos. Y no cabía esperar ayuda alguna del emperador (desde
1617, Fernando III, el co-triunfador de Nördlingen), que parecía oscilar entre la derrota y el
desastre. Sin gobierno, sin orden, sin medios de obtenerlo, sin la obediencia de los vasallos,
concluía Olivares, todo estaba perdido. En abril de 1640, España mandó cuatro enviados a París
para entablar negociaciones de paz con Francia y los holandeses, con instrucciones de que todo
podía ser sacrificado excepto Brasil y el monopolio de la influencia española en Italia. Pero era
ya demasiado tarde. En mayo de 1640, Cataluña se rebeló, seguida en diciembre por Portugal, y
el futuro de la monarquía española amenazaba con ser corto. Francia y sus aliados decidieron
esperar a ver qué podían sacar de todo aquello.
48
2. EL HUNDIMIENTO DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA, 16401643
Existen pocos ejemplos más claros que la revuelta de Cataluña acerca del papel de una
guerra en la transformación de una situación política tensa en una rebelión abierta. Las
relaciones entre el gobierno de Madrid y los catalanes habían venido empeorando desde 1600,
fundamentalmente porque el gobierno estaba mal informado acerca de la capacidad fiscal de la
provincia y exigía más impuestos de los que podían ser razonablemente satisfechos. Los
catalanes, a través de sus instituciones representativas (y especialmente de la Diputació o
comisión permanente de las cortes), se refugiaron en ciertos agravios, la mayor parte de ellos
relacionados con los intentos de aumentar el poder del virrey, y se negaron a votar los
impuestos hasta después de obtener una reparación. Pero tales confrontaciones entre el
gobierno y las dietas eran habituales en la Europa de comienzos de la Edad Moderna.
Raramente llevaban a la revolución a menos que el acicate de la guerra forzara al ejecutivo a
romper la constitución tradicional e introducir medidas de «absolutismo de guerra» a fin de
obtener el dinero necesario para defender la provincia contra la invasión.
Los franceses habían intentado sin éxito atravesar las defensas españolas en el extremo occidental de los Pirineos en 1637 y 1638, pero la fortaleza clave de Fuenterrabía no había caído.
Por lo tanto, en 1639 parecía inevitable que el teatro fundamental de las operaciones se
desplazara hacia el este, al espacio catalán entre los Pirineos y el mar, donde el mal estado
defensivo de las ciudades fronterizas y la presencia de una amplia población de inmigrantes
franceses parecían ofrecer a Richelieu valiosas ventajas. Sorprendentemente, el gobierno de
Madrid se sentía satisfecho ante la perspectiva de librar la guerra allí. Mientras que las tierras
vascas habían sido un terreno militar difícil, económicamente pobre e incapaz de aportar
hombres o municiones en cantidad, Cataluña era «provincia gruesa, abundante de gente y
víveres y de otros géneros, y la más descansada [de impuestos] destos reinos». Una invasión
francesa obligaría a Cataluña a utilizar sus recursos, al verse «interesada, que hasta ahora ha
parecido que no lo está, en lo universal de la monarquía». Por lo tanto se reclutó un ejército en
Castilla para defender la frontera catalana, y los habitantes del Principado se vieron obligados a
pagarlo en especie -comida, alojamiento y contribuciones- lo desearan o no. «Vale más que se
quejen ellos que no que lloremos todos», escribía con suficiencia Olivares en junio de 1639 a su
virrey en el frente catalán. Pero los catalanes no se contentaron con quejarse: citando las
«constituciones» que prohibían toda exacción sin consentimiento parlamentario, se negaron
firmemente a entregar dinero o víveres para el ejército (salvo cuando las tropas estaban
demasiado cerca como para arriesgarse a desafiarlas). Gracias a esta intransigencia, los
franceses capturaron el importante puesto fronterizo de Salses (19 de julio) y el ejército español
quedó diezmado por las deserciones.
Olivares estaba perdiendo rápidamente la paciencia: «Yo me hallo de manera que no será
mucho que digo locuras, pero bien digo que en la hora de mi muerte diré y en la vida también
que si las constituciones embarazan esto, que lleve el diablo las constituciones.» Empezó a
considerar el modo de «asentar las cosas de la provincia de Cataluña, de suerte que sin
embarazo alguno se haga el servicio de V. M.», y su mirada se clavó en las costumbres locales
que tan a menudo le habían frustrado en el pasado: «Que se ha de mirar si la constitución dijo
esto, o aquello, y el usaje», protestaba, «cuando se trata de la suprema ley, que es la propia
conservación de la provincia».
A comienzos de 1640, por lo tanto, el virrey de Cataluña fue autorizado por Olivares a ignorar
las leyes y costumbres de la provincia si fuera necesario, para aprovisionar y pagar a las tropas
que la defendían. Aquellos que abogaran por la no cooperación o insistieran en la estricta
observancia de las constituciones, habían de ser detenidos y, en marzo, dos turbulentos
consejeros de Barcelona y un miembro de la Diputació fueron de hecho encarcelados.
El rey y sus ministros se sintieron animados al ver que esta acción provocativa no producía
ninguna reacción generalizada, y procedieron a ordenar la leva de 6 000 soldados más en
Cataluña, a cargo de la provincia, y a decretar que el costo total de la alimentación del ejército
49
a partir de entonces habría de ser sufragado también por la provincia. En un momento en el que
una dura sequía amenazaba con arruinar las cosechas, ésta era una estúpida provocación. Un
observador castellano enviado a la Cataluña rural para investigar las quejas formuladas contra
los soldados hizo una urgente advertencia sobre los inminentes problemas:
Es esta provincia muy diferente de otras; está compuesta de infinito populacho ruin y fácil a
cualquier daño, y se endurece más cuanto más le aprietan. Con esto las demostraciones que en
otra provincia bastaran para que con suma humildad sus naturales se resignaran a cualquier
orden superior, en ésta se atientan más y se exasperan para con más afecto cuidar de la
observancia de sus leyes.
Poco más de un mes después, el 30 de abril, la población rural de los alrededores de Gerona,
a 100 km al norte de Barcelona, realizó una serie de ataques a los regimientos reales a su paso
por allí. Cuando las tropas respondieron arrasando hasta la última piedra de la alborotadora villa
de Santa Coloma de Farners (14 de mayo), provocaron un levantamiento general. En él intervinïeron tres grupos sociales diferenciados: en primer lugar los campesinos pobres, conocidos
como segadors, que bajaban todos los veranos de sus hogares en las montañas para trabajar en
la siep de la llanura catalana; en segundo lugar los propios habitantes de la llanura; y en tercer
lugar Ias bandas de forajidos. Los tres grupos habían sufrido a manos de los soldados
castellanos durante el invierno de 1639-1640, y la quema de Santa Coloma sirvió para unirlos y
lanzarlos a la acción. Marcharon hacia el sur, en dirección a la cápital de la provincia,
Barcelona, y consiguieron éntrar en ella el 22 de mayo. En primer lugar liberaron a los
magistrados encarcelados en marzo. Después se dispersaron en bandas armadas para «liberar»
las otras ciudades del principado, ayudando a los simpatizantes locales a matar y saquear a los
funcionarios reales o a los habitantes leales que habían ayudado a aplicar la dura política
decretada por Madrid. Fortalecidos por los triunfos locales, el 7 de junio los insurgentes
regresaron a Barcelona y asesinaron a todos los ministros reales que pudieron encontrar allí, incluyendo al propio virrey. Después se dedicaron a saquear las propiedades de los ciudadanos ricos de Barcelona, actividad de la que sólo les distrajo cinco días más tarde la necesidad de rechazar a las tropas reales que quedaban aún en la región. Por todo el principado estallaron la
violencia y la revolución social, atacando los pobres a los ricos. En todas partes los magistrados,
los oligarcas de las ciudades, y los terratenientes de las aldeas fueron asesinados u obligados a
buscar encondite, y sus propiedades fueron saqueadas o destruidas.
Esta situación anárquica dio a Olivares su última oportunidad de recuperar el control de la
provincia: si hubiera hecho propuestas tranquilizadoras a la aterrorizada clase dominante de Cataluña en junio y julio, probablemente se habría encontrado con una respuesta favorable. Desde
luego la élite provincial, encabezada por la Diputació, carecía de política alternativa alguna. De
hecho se produjeron algunos contactos oficiosos entre ciertos notables catalanes y uno o dos
caballeros franceses, pero con tanta población de origen francés reciente en la provincia -más
del diez por ciento de la población total- tales contactos eran inevitables y no necesariamente
atribuibles a la traición. Claramente la élite al menos no tenía todavía una política definida de
aproximación a Francia.
Olivares pronto cambiaría esta situación: en lugar de hacer concesiones a la élite, anunció su
intención de enviar un gran ejército para restaurar la autoridad real en la provincia y abolir las
leyes que tanto restringían el poder del ejecutivo. Alarmada, la Diputació autorizó a uno de sus
seguidores a usar sus contactos privados en Francia para explorar la posibilidad de obtener
apoyo francés en el caso de que Cataluña fuera invadida por un ejército real castellano. La
respuesta fue favorable y en septiembre se envió una petición oficial de ayuda a Luis XIII. El
problema radicaba en que la Diputació no era más capaz que Olivares de restablecer la ley y el
orden o de persuadir a los catalanes a que formaran un ejército para la defensa nacional: cuando
llegó a Barcelona un representante oficial de Luis XIII, a finales de octubre, para coordinar la
defensa de la provincia, se encontró con que las ciudades y los campos estaban plagados de
bandas de vagabundos sin empleo armados hasta los dientes; y no halló prácticamente tropas
50
movilizadas para oponerse al ejército real que se disponía a invadir el sur. Las tropas de Felipe
IV cruzaron la frontera a finales de noviembre y se desplazaron lentamente al norte, en
dirección a Barcelona, sin eneontrar apenas resistencia por parte de los catalanes. Hasta los
franceses se sintieron indignados y empezaron a retirarse. Una vez más, una aproximación
conciliatoria por parte de la corona podría haber garantizado el apoyo de la clase dominante
catalana, muy pocos miembros de la cual apoyaban ahora a la Diputació francófila; pero no se
hizo oferta alguna. De modo que en enero de 1641 la Diputació y sus restantes seguidores
pusieron a Cataluña bajo la autoridad del rey de Francia y, en su nombre, un ejército conjunto
franco-catalán infligió una importante derrota a las tropas reales, rechazándolas en Montjuich el
26 de enero de 1641.
Por estas fechas, Olivares llevaba ya otra cruz a cuestas: también Portugal renunció a su
fidelidad a Felipe IV el 1 de diciembre de 1640. La revolución portuguesa no fue acompañada
por ninguna de las agitaciones sociales y violencias de los disturbios catalanes. La clase
dominante del país no perdió el control en ningún momento; en el duque de Braganza, que fue
proclamado rey bajo el nombre de Juan IV por sus aristocráticos colegas, tenía ese valioso foco
para la lealtad popular que les faltaba a los catalanes. Aunque no existe duda alguna de que la
fecha elegida para la revuelta portuguesa estuvo determinada por los sucesos de Cataluña -en
otoño de 1640, Braganza y el resto de los nobles recibieron órdenes de Felipe IV de unirse al
ejército que se estaba concentrando en la frontera catalana: la ruptura con España por lo tanto
debía hacerse antes de que abandonaran Lisboa-, existían razones muy profundas para la
rebelión. Los impuestos, la leva de tropas y la creciente castellanización del gobierno tuvieron
su parte. Ya habían provocado tumultos en Setúbal, Oporto y Evora durante la década de 1630.
Pero la revuelta de 1640 estaba encabezada no por contribuyentes y hombres en peligro de ser
llamados a filas, sino por comerciantes y nobles; y sus quejas eran un tanto diferentes. Se
resentían por encima de todo del hundimiento de su imperio ultramarino. La pérdida del
comercio de especias y del comercio asiático a manos de los holandeses y los ingleses a partir
de 1600 había sido un duro golpe; pero se había visto contrarrestado por el desarrollo de la
producción azucarera en Brasil. No obstante, cuando los holandeses tomaron Pernambuco, la
principal zona azucarera, en 1630, la próspera explotación de la colonia cesó. Todos los esfuerzos por expulsar a los holandeses fracasaron: incluso una gran flota enviada en 1638 fue derrotada por una escuadra holandesa la mitad de pequeña en enero de 1640. Más aún: justamente en
el momento en que los portugueses estaban buscando urgentemente ayuda en una parte de
Sudamérica, Castilla empezó a actuar contra los comerciantes portugueses en otra. A partir de
1600, aproximadamente, se había desarrollado un activo comercio por tierra entre el sur de
Brasil y el alto Perú: las mercancías eran exportadas desde Portugal a uno de los puertos
brasileños y transportadas por recuas de mulas o esclavos a través de las Pampas y de los
Andes, donde eran vendidas a cambio de plata peruana. Las mercancías que llegaban por esta
ruta resultaban siempre más baratas que las llevadas a través de Sevilla y Panamá, dado que no
pagaban derechos de aduana ni gastos de escolta; y los peruleiros (como eran conocidos estos
mercaderes portugues) también llevaban consigo valiosos esclavos de Angola. A partir de 1620,
al irse deteriorando la salud del comercio sevillano, los funcionarios españoles empezaron a
buscar chivos expiatorios: aos portugueses, que parecían estar prosperando a expensas de los
españoles, eran objetivos prioritarios, y sus propiedades fueron sometidas a impuestos más
severos, su comercio fue descalabrado por la malevolencia oficial, y la Inquisición Mmenzó a
incomodar a los numerosos mercaderes con antepasados judíos que participaban en el comercio.
Para 1640 empezaba a parecer que la única oportunidad que tenía Portugal de recuperar hasta
cierto punto su prosperidad colonial era llegar a un acuerdo con los holandeses. De modo que,
nada más ser proclamado rey Juan IV, comenzaron las negociaciones con la República. Se
acordó una tregua de diez años el 12 de junio de 1641 (que no fue aplicada en Brasil hasta 1642
ni en el Lejano Oriente hasta 1644), y los holandeses enviaron una escuadra para defender a
Lisboa de la amenaza de un contraataque español. El comercio empezó a revivir y, con sus
beneficios, Portugal fue capaz de financiar una resistencia efectiva contra España y de importar
grano para la población de Lisboa. La revuelta portuguesa tuvo éxito, donde tantas otras
51
rebeliones de la década de 1640 fracasaron, porque pudo apoyarse en la riqueza del Brasil: la
colonia era, como dijo Juan IV, una vacca de leite, una vaca lechera.
Pronto se comprendió en Madrid que el hecho de que las dos revueltas peninsulares
hubieran conseguido apoyo exterior tan rápidamente -Cataluña de Francia, Portugal de los
holandeses-, haría extremadamente difícil la restauración de la autoridad de Felipe IV. Un
intento de invadir Cataluña fue rechazado en Lérida en octubre de 1642, con grandes pérdidas;
simultáneamente, Perpiñán se rindió a los franceses. Estas derrotas, que se produjeron mientras
el propio rey estaba en Zaragoza para hacerse cargo personalmente de la guerra, animaron a los
enemigos de Olivares a lanzar una campaña en favor de su destitución. Enojados por los
impuestos que ahora se veían obligados a pagar, los nobles se mantenían alejados de la corte en
número creciente: el día de Pascua de 1641 sólo un grande de España acompañó al rey a la
capilla real. Algunos aristócratas pasaron de la oposición pasiva a la activa, y el duque de
Medina Sidonia respondió a la solicitud del rey de formar un ejército con vistas a la campaña de
Cataluña conspirando para convertirse en gobernante independiente de Andalucía con su ayuda
(a imitación de su cuñado Braganza). Aunque esta conspiración fue traicionada y evitada, el
boicot continuado de la corte por parte de los grandes empezó a repercutir en Felipe: un rey
esquivado por sus nobles corría un grave riesgo de deposición, y cuando regresó a Madrid de su
solitaria vigilia en Zaragoza, Felipe había llegado a la convicción de que Olivares tenía que
desaparecer de la escena. El omnitente ministro fue destituido el 17 de enero de 1643.Murió dos
años más tarde.
Al principio el rey intentó gobernar sin un primer ministro, buscando consejo en figuras
tan peregrinas como la monja mística sor María de Agreda. Felipe fue a verla, en busca de
consuelo, en mayo de 1643, y entre aquella fecha y la de la muerte de sor María en 1665 (pocos
meses antes de la del rey) se cruzaron más de seiscientas cartas. En casi todas ellas, el rey
rogaba a la monja (cuyas experiencias místicas parecían indicar un favor divino poco común)
que rezara a Dios por él, por su familia y por su monarquía; también solicitaba perdón por sus
momentos de debilidad, especialmente con las mujeres (Felipe era padre de al menos ocho
bastardos); y trataba con todas sus fuerzas de convencerla de que estaba haciendo todo lo que
estaba en sus manos por gobernar bien. «Yo, sor María, no rehúyo ninguna forma de trabajo», le
decía en 1647, «y como todo el mundo puede atestiguar, estoy casi continuamente sentado en
esta silla con mis papeles ante mí y mi pluma en la mano trabajando sobre todos los papeles que
me envían los consejos y sobre los despachos del extranjero». Pero los asuntos del imperio
español eran demasiado numerosos y complejos para ser manejados por un monarca
mediocremente dotado como Felipe IV, por bienintencionado y trabajador que fuera. A finales
de 1643, Felipe se apoyaba cada vez más en su compañero de juegos de la infancia, don Luis de
Haro, sobrino de Olivares, que en breve fue reconocido como primer ministro. Su herencia era
poco envidiable. Aunque los grandes fueron aplacados por la caída de Olivares, el cambio de
ministros no hizo gran cosa por mejorar la posición militar de España. Los portugueses
organizaban incursiones contra Castilla; el ejército de Cataluña se disolvió a fuerza de
deserciones y, a pesar del deseo de llevar a cabo castigos ejemplares en alguno de los fugitivos,
ninguno pudo ser capturado. La ayuda extranjera para los rebeldes seguía llegando, a menudo de
formas poco ortodoxas. Así en la primavera de 1646, los guardas fronterizos en Navarra
empezaron a sentir sospechas ante el insólito número de peregrinos franceses que entraban en
Castilla con la intención de ir a Santiago de Compostela (sorprendentemente, no se había dejado
que la guerra interrumpiese esa tradición). Los «peregrinos», cuatro mil en total, viajaban en
grupos de seis a diez personas, vistiendo magníficas ropas bajo sus trajes de peregrino y
recibiendo dinero a lo largo del camino de manos de pagadores regulares. Al final las blancas y
delicadas manos del jefe de uno de los grupos despertaron sospechas y éste fue identificado
como el señor de St. Pol, que llevaba refuerzos franceses para Portugal (a sólo 80 km de
Compostela). Los «peregrinos» fueron devueltos y la frontera finalmente cerrada.
Pero desgraciadamente para los portugueses -y aún más para los catalanes- la ayuda
francesa jamás fue regular y constante: en 1643-1644 Cataluña no recibió prácticamente nada y
52
las fuerzas de Felipe IV reconquistaron Monzón y Lérida. El costo de la guerra empezó a recaer
cada vez más sobre la población local, que tenía también que soportar los destrozos del ejército
real y la explotación económica de los comerciantes franceses que siguieron a las tropas hasta la
provincia: el comercio de Cataluña llegó a ser manejado exclusivamente por comerciantes
franceses, al igual que su administración llegó a ser monopolizada por una pequeña fracción
francófila. Afectado por el hambre en 1647-1650 y por la peste en 1650-1651, el Principado
pareció satisfecho de ver cómo los franceses y sus escasos defensores catalanes (probablemente
menos de setecientas personas) eran empujados hasta Rosellón en 1652, desde donde llevaron a
cabo una encarnizada guerra fronteriza hasta que la paz de los Pirineos de 1659 dió el Rosellón
y Cerdaña a Francia, dejando Cataluña para España.
La desgracia de los catalanes fue que carecían de una «vaca lechera» propia y vivían demasiado
lejos de París para ser valiosos a los ojos de Francia. Una cosa era fomentar una rebelión dentro
de España y otra proteger de un ataque a unos aliados distantes. Mantener bloqueado en
Cataluña a un ejército español era suficiente para los fines de Francia; bloquear un ejército
francés era contraproducente. En cualquier caso, a partir de 1640 Francia se quedó sin recursos
que derrochar: con la revuelta de Normandía apenas reprimida, los problemas de Cataluña
fueron como una liberación para los asediados ministros de Luis XIII. Tras la rebelión según el
agente de Richelieu en Barcelona, «nuestros asuntos (que no marchaban bien en Flandes, y
todavía peor en el Piamonte) comenzaron a prosperar de pronto en todas partes, incluso en
Alemania; pues las fuerzas de nuestros enemigos, retenidas en su propio país y reclamadas de
todas partes para defender el santuario, quedaron debilitadas en todos los otros teatros de la
guerra».
Las cifras de los pagadores del ejército español en el extranjero confirman esto. Los ejércitos
de Alemania recibieron 1900 000 coronas entre abril de 1637 y agosto de 1641, con un
promedio de 453 000 coronas al año (alrededor de 100 000 libras esterlinas); pero entre agosto
de 1641 y marzo de 1643 tan sólo recibieron 553 000 coronas, con un promedio de 350 000
coronas al año. La suerte del ejército español en los Países Bajos fue aún peor: recibió una
media de casi 4 000 000 de coronas de 1635 a 1641 y 3 300 000 en 1642, pero tan sólo 1 500
000 en 1643. No es, de extrañar, pues, que cuando el ejército en bancarrota de Flandes invadió
Francia fuera derrotado decisivamente por una fuerza mayor en Rocroi el 19 de mayo de 1643:
el ejército de campo español fue hecho pedazos allí mismo, el pagador perdió su tesoro y el
comandante en jefe sus papeles. Fue, según el nuevo ministro jefe de Felipe IV, don Luis de
Haro, algo que jamás podría ser recordado sin gran tristeza; una derrota que daría lugar en
todas partes a las consecuencias que siempre se habían temido. Los franceses tomaron
Thionville y Sierck (en Luxemburgo) en agosto, y su marina derrotó a la principal flota
mediterránea de España frente a Cartagena en septiembre. En 1644, las fuerzas francesas
invadieron Alsacia y consiguieron el dominio de la orilla izquierda del Rin desde Basilea hasta
la frontera holandesa. En 1645 tomaron diez ciudades importantes en los Países Bajos del sur,
más de lo que los holandeses habían conseguido conquistar en más de dos décadas de lucha.
Incluso en Italia, donde más firme era el control de España, los franceses hicieron progresos:
sus fuerzas continuaron ocupando ciertas plazas fuertes en Piamonte y Montferrato y el apoyo
de Saboya mantuvo sus pasos alpinos abiertos a Francia y cerrados a España. No se consiguió
nada contra las guarniciones españolas en Lombardía, pero el costo de defender la provincia,
que era en su inmensa mayoría sufragado por las otras grandes posesiones españolas en Italia Nápoles y Sicilia- produjo un malestar general. El reino de Nápoles, según su propio virrey en
1640, suministró más hombres y dinero para las guerras de España que las Indias.
Prácticamente todo el producto de los impuestos era exportado y la recaudación de éstos estaba
casi totalmente arrendada por el Tesoro a los recaudadores. Era desde luego una situación
explosiva y en 1644 era muy probable una revuelta popular: todavía se recordaban las de 1585
y 1620. Mazarino envió un agente a Nápoles con la esperanza de avivar el descontento popular
y suscitar el miedo a la agitación popular entre los nobles del reino. Se hicieron planes entre los
barones francófilos para nombrar rey a un vasallo de Francia, el príncipe Tomás de Saboya. En
marzo de 1644, Mazarino medió en Una paz entre el duque de Parma y el papa (sórdido
conflicto que comenzó en 1642 con el intento de Urbano VIII de absorber las propiedades del
53
duque dentro de los Estados pontificios: las fuerzas papales fueron derrotadas y Urbano VIII,
abatido, murió poco después). Posteriormente, en 1646, dos flotas al mando del príncipe Tomás
capturaron y ocuparon las bases españolas en Toscana y Elba, suministrando a Francia un valioso trampolín para la empresa de Nápoles. Pero fites de que pudieran ser adecuadamente dispuestas las cosas, en Sicilia Palermo se alzó contra sus gobernadores españoles en un furioso
motín antifiscal (18 de mayo de 1647).
Sicilia había sido gravada con impuestos proporcionalmente menos pesados que los del resto
de la Italia española (como confirma el famoso proverbio: «En Sicilia los españoles
mordisquean, en Nápoles comen y en Lombardía devoran»): desde 1620, fecha en que se
solicitó de la isla millón de ducados para la guerra contra Bohemia, hasta la revuelta de 1647,
el millón escaso de habitantes de Sicilia pagó impuestos por un valor de al menos diez millones
de ducados para las guerras ultramarinas; mientras que el reino de Nápoles, con tres millones
de habitantes, se vio obligado a exportar al menos cuarenta millones de ducados en el
transcurso del mismo período. No es de extrañar por lo tanto que la revuelta de Palermo se
viera rápidamente seguida de un levantamiento similar en la ciudad de Nápoles (7 de julio),
antes de que los planes de Mazarino estuvieran ultimados. Francia perdió el contacto con los
nobles y la conspiración aristocrática fracasó.
No obstante, incluso sin Nápoles las ganancias francesas entre 1640 y 1647 en el norte, sur,
este y sudoeste fueron muy considerables. Constituyeron prácticamente su primera expansión
territorial desde la década de 1550. Era por lo tanto irónico que el gobierno que consiguió estas
ganancias, todas ellas a expensas de los Habsburgo, estuviera dirigido por un cardenal italiano
educado en la universidad española de Alcalá y por la hermana de Felipe IV.
3. EL RESURGIR DE FRANCIA, 1643-1646
Richelieu no vivió para ver la victoria de Francia. Murió el 4 de diciembre de 1642, en su cama,
habiendo resistido en el poder supremo durante dieciocho años. Pero su ejercicio del cargo no
había sido fácil. Incluso después de la Journée des Dupes en 1630 se produjeron seis intentos
importantes de poner fin a su influencia sobre Francia y su rey, la mayor parte de ellos
organizados por otros miembros de la familia real. En 1632, la madre de Luis XIII y su hermano
Gastón (que hasta 1638 era el presunto heredero) persuadieron al gobernador de Languedoc de
que acaudillara la rebelión de la provincia contra el desafortunado intento de Richelieu de abolir
los estados (pero la rebelión fue fácilmente aplastada y el gobernador ejecutado); en 1633 la
reina, Ana de Austria, consiguió reemplazar a Richelieu, durante uno de sus graves achaques,
por su propio sirviente Cháteauneuf (pero éste fue exiliado por revelar secretos de Estado a la
dama de compañía de la reina, que a su vez se los reveló a una potencia extranjera); en 1636,
Gastón lo dispuso todo para que Richelieu fuera asesinado por un «profesional» (pero al final
Gastón no dio la señal acordada); en 1637, la reina persuadió a la amante de Luis y a su
confesor de que pusieran de relieve ante el rey lo pecaminoso de la guerra contra España y la
alianza con potencias protestantes por la que abogaba Richelieu (pero el confesor fue
reemplazado por una de las créatures del cardenal). Estas cuatro conspiraciones fueron todas
cosa de aficionados y ninguna de ellas tenía realmente grandes posibilidades de éxito. Las dos
últimas, no obstante, fueron diferentes. En 1641, el conde de Soissons (miembro de la familia de
los Borbones exiliado por su participación en la conspiración de 1636) y el duque de Bouillon
lanzaron un manifiesto en Sedán que prometía «devolverlo todo a su estado anterior: restablecer
las leyes que han sido derogadas; renovar las inmunidades, derechos y privilegios de las
provincias, ciudades y personajes que han sido violados; ... garantizar el respeto a los eclesiásticos y a los nobles». Los conspiradores tenían un ejército, que incluía tropas españolas y
que derrotó a las fuerzas del rey en La Marfée; pero, afortunadamente para Richelieu, Soissons
estúpidamente levantó la visera de su yelmo con una pistola cargada e inadvertidamente tiró del
gatillo mientras lo hacía. «Si el señor conde no hubiera muerto, habría sido aclamado por medio
París. La impresión general de todo el país es que toda Francia se hubiera puesto de su lado»,
era la opinión incluso de los propios agentes del cardenal. La conspiración de 1642 encabezada
54
por el joven compañero de Luis, el marqués de Cinc-Mars, tuvo mucho en común con el plan de
Soissons: el marqués también aspiraba a hacer retroceder el reloj en términos de polítíca
nacíonal y veía en la paz con España el preliminar inexcusable para una reforma interior. Fue el
descubrimiento de que Cínq-Mars había realizado un tratado secreto con España, prometiendo
colocar a Gastón en el trono en el lugar de Luis, lo que hizo fracasar el plan y provocó la
ejecución del favorito del rey: «Le vomito [je le vomis]», dijo Luis a Richelieu. Pero, tres meses
más tarde, el cardenal había muerto.
Debía haber un gran número de personas en la corte que esperaban un cambio radical de
política tras la muerte de Richelieu, especialmente dado que la salud del rey no era buena:
consumido por la tuberculosis, murió el 14 de mayo de 1643. Estaba satisfecho de morir, si
hemos de creer sus últimas palabras: «Que Dios sea mi testígo de que jamás he disfrutado de la
vida y de que me siento feliz de ir a reunirme con El.» (Luis jamás puso en duda el destino
correcto de los reyes franceses en la otra vida.) Dejó el gobierno de Francia a un consejo de
regencia (ya que Luis XIV tenía tan sólo cuatro años y medio) encabezado por su esposa, Ana
de Austria, y uno de los discípulos de Richelieu, Giulio Mazzarini (nacido en Roma en 1602
pero normalmente conocido como Mazarino), que había entrado al servicio de Francia en 1639
como representante diplomático especial.
Dada la implacable hostilídad de Ana de Austria hacia Richelieu y su conocida oposición a
la continuación de la guerra con España, es curioso que aceptara a la créature del cardenal y su
política con tanto entusiasmo. En 1646 incluso le nombró director de la educación de su hijo,
labor que Mazarino supervisó con el mayor cuidado y a la entera satisfacción tanto de Ana
como de su pupilo. Mazarino, que a su vez llegó a cardenal en 1641, pronto se convirtió no
sólo en el ministro de Ana de Austria, sino también en su amigo íntimo. Mientras que las cartas
de Richelieu a Luis sobre asuntos de Estado terminaban con la solicitud de su decisión, los
informes de Mazarino a la reina tendían a justificar decisiones ya tomadas. Y las cartas de ella
eran claramente cartas de amor que traslucían una pasión al margen de las cargas políticas que
tenía que soportar. La naturaleza exacta de las relaciones entre estos dos extranjeros en Francia
probablemente jamás llegue a conocerse: no existe prueba alguna, aparte de los chismorreos
hostiles, de que existiera matrimonio o comercio carnal entre ellos; y aunque pasaban largas
horas juntos y solos en las que la pasión de las cartas de Ana podría haber sido puesta en
práctica, los Habsburgo eran renombrados por su frialdad sexual (siendo Felipe IV la
excepción, no la regla) y Ana, entrada ya en su cuadragésimo tercer año, había vivido la mayor
parte de su vida conyugal apartada de su esposo (la única circunstancia que hizo posible la
concepción de Luis XIV en 1637 fue que el rey quedó atrapado por una tormenta mientras
cazaba en unos parajes cercanos á la casa de campo de su esposa, e incluso una noche en la
cama de Ana parecía preferible a quedar empapado hasta los huesos). Las especulaciones acerca de un impetuoso y romántico lazo entre la pareja de mediana edad carecen, no obstante, de
relevancia; lo importante es que sus lazos personales eran inquebrantables, y que todo el
mundo era consciente de esto. Aunque los adversarios políticos de Richelieu fueron
autorizados a regresar del exilio en 1643, no se dedicaron a maquinar intrigas de corte contra
Mazarino (aparte de la desganada cabale des importants de 1643) porque todo el mundo sabía
que tan sólo una rebelión armada, del tipo de la conspiración de Soissons, podría privarle del
poder. Y al principio esto pareció innecesario, dado que las tropas francesas comenzaron a
obtener victorias resonantes en todos los frentes, empezando por el triunfo de Rocroi tan sólo
cinco días después de la muerte de Luis XIII.
«Para un caballero, cualquier país es su patria», escribió Mazarino en 1637, y tras su
elevación a la preeminencia en Francia no encontró dificultad alguna en echar raíces en su país
adoptivo. Construyó una espléndida residencia en la ciudad, que ahora alberga a la biblioteca
nacional francesa, no lejos del palacio real; allí guardaba sus libros, sus colecciones artísticas y
sus siete sobrinas, popularmente conocidas como las Mazarinettes, una de las cuales completó
la educación de Luis XIV convirtiéndose en su amante. El cardenal aumentó, tanto por su
ejemplo como por su apoyo, la influencia italiana en la cultura francesa: importó órdenes
55
religiosas italianas, cantantes italianos, ópera italiana y teatro italiano.Pero las apariencias
engañan. Detrás del suave, cultivado y mundano príncipe de la Iglesia había un político
calculador, sin escrúpulos ni sentimientos. Mazarino decidió a comienzos de 1643 que si
Francia mantenía una fuerte presión militar sobre España durante unos cuantos años, Felipe IV
tendría que rendirse en condiciones muy desfavorables. Se daba cuenta de que el costo del
esfuerzo para Francia sería muy elevado, pero confiaba en doblegar a España antes de que
cualquier protesta interior de importancia pudiera distraerle, y mientras hubiera una
oportunidad de ganar la guerra con esta estrategia Mazarino estaba dispuesto a sancionar todo
recurso disponible a fin de obtener los impuestos y las tropas necesarias para el éxito, llegando
en caso de necesidad a poner en práctica la teoría del absolutismo real francés propagada por
Cardin Le Bret eri Sobre la soberanía de los reyes (París, 1632):
Si la conciencia de un hombre le dice que lo que su rey le ordena hacer es injusto, ¿está
obligado a obedecer? Sí: debe seguir la voluntad del rey, no la suya... Si la ocasión es tal que se
requiere asistencia urgente por el bien público, la resistencia... sería pura desobediencia. La
necesidad desconoce las leyes.
La maquinaria para aplicar estas ideas estaba ya a mano. La administración civil de la corona
francesa era la mayor de Europa: 45 000 funcionarios dispersos por toda Francia en
instituciones financieras y judiciales, bien recaudando los ingresos del rey (las cours des aides y
los bureaux des finances) o administrando su justicia (los Parlements y los tribunales de
bailliage). Pero el control del gobierno central sobre esta burocracia era imperfecto,
fundamentalmente porque a la mayor parte de los funcionarios se les permitía comprar sus
puestos y transmitirlos a un candidato de su elección. La venta de cargos fue sistematizada en
1604 con la introducción del droit annuel o paulette, cuyo pago garantizaba el derecho del
propietario del cargo a nombrar a su sucesor. La idea fue introducida para ahorrar dinero --e1
droit annuel reducía por supuesto el salario pagadero a cada funcionario-, pero también hacía
mucho más atractiva la posesión de un cargo público, de forma que jamás había escasez de
compradores. En 1613, por lo tanto, la casi totalidad de los servidores de la corona habían
pasado a formar parte del nuevo sistema. Existía, por supuesto, oposición por parte de aquellos
que se veían ahora privados de toda perspectiva de promoción por este principio de coto
cerrado; y durante las administraciones de Concini y Luynes, las ventas de cargos se redujeron
(aunque el proceso se invirtió durante los disturbios de la década de 1620, en que el gobierno
necesitó reconciliarse con sus funcionarios y también reunir dinero por medio de un mayor
número de ventas). Richelieu hizo otro intento de dar fin a la paulette en 1629, pero éste se vio
frustrado por la inquietud causada por la campaña contra los estados provinciales en 1630-1632,
que de nuevo obligó al gobierno a reemprender la venta de cargos. La corona era demasiado
pobre para vivir sin ella: casi una cuarta parte de los ingresos de Luis XIII procedían de esta
fuente en la década de 1620.
El gobierno estaba más preocupado por el derecho de los funcionarios a negarse a cumplir órdenes. Los diez Parlements y las cours des aides (tribunales regionales de apelación en asuntos
legales y fiscales, respectivamente) tenían dos importantes poderes constitucionales: en primer
lugar, tenían derecho a interpretar (es decir, modificar) una orden del gobierno cuando daba
lugar a pleitos, y el arrêt u ordonnance así promulgado podía no estar de acuerdo con la
intención original del gobierno; en segundo lugar, dado que ningún edicto nuevo (por ejemplo,
creando o incrementando un impuesto) podía ser hecho efectivo en una provincia hasta ser
registrado por los tribunales locales, estos cuerpos podían retrasar, modificar o rechazar el
edicto enviado por el rey. Era poco lo que la corona podía hacer frente a esta inexugnable
burocracia. Si intentaba una prueba de fuerza con un tribunal a propósito de alguna cuestión,
otros podían enviar cartas de apoyo inmediatamente o promulgar ellos mismos un arrêt,
solidarizándose su tribunal con la decisión controvertida adoptada por sus colegas. Más aún, en
el seno de cada cuerpo existían sindicatos. Los trésoriers de France, que manejaban las cuentas
de ingresos de cada zona fiscal (généralité), fundaron su sindicato (syndicat) en 1599 y
mantenían permanentemente dos diputados en la corte (en la década de 1640 realizaban
asambleas generales anuales y mantenían una comisión permanente de seis miembros con sus
cuotas). Existían también asambleas generales del sindicato de élus (que distribuían los
56
impuestos entre las diferentes parroquias y juzgaban todos los pleitos suscitados por los
impuestos, y utilizaban sus cuotas anuales para mantener a un secretario permanente en París).
Tal solidaridad hacía desistir a la corona de tomar represalias contra alborotadores cuando
existía un desacuerdo. Es cierto que el rey en persona podía siempre saltarse el obstruccionismo
de un Parlement haciendo una aparición personal en el tribunal para supervisar el registro de la
ley o edicto promulgado por él, proceso conocido como «lit» o «lecho» de justicia; pero tal
comportamiento en un monarca resultaba impropio y podía dar lugar a situaciones embarazosas.
En un lit de justice en 1629 en que el rey forzó el registro de un edicto en que se abolía la venta
de determinados cargos, el Parlement de París informó a Luis XIII que «por grande que sea en
la ley, el rey no deseará derribar las leyes básicas del reino... Nuestro poder es también grande.»
En provincias, la aparición a este edicto llegó a extremos aún más virulentos: en Languedoc, los
tribunales soberanos se apropiaron de fondos reales requisados a los recaudadores de impuestos
y los utilizaron para pagar sus propios sueldos; en el Delfinado, ordenaron que el grano
preparado para el ejército fuera vendido al pueblo; en Borgoña y Provenza instigaron motines
populares contra la política real y se negaron a castigar a quienes tomaron parte en ellos.
Con una falta de cooperación a esta escala por parte de su inamovible burocracia, el
gobierno central se veía en la disyuntiva de admitir su derrota y abandonar totalmente el
combate- o crear otra administración civil. Bajo los ministerios de Richelieu y Mazarino hizo
esto último. Los principales agentes del nuevo sistema eran los intendants, muchos de ellos
reclutados entre los maîtres de requêtes (abogados) de los tribunales soberanos cuya promoción
se había visto bloqueada por la venalidad de los cargos superiores. Al principio los nuevos
comisionados tan sólo tenían autoridad temporal para investigar los asuntos de una zona
determinada, pero entre 1633 y 1637 el gobierno hizo permanentes todas las comisiones hasta
que cada una de las 23 généralités de Francia tuvo su propio intendente de justicia, policía y
hacienda.
La labor fundamental de los intendentes era asegurar que el gobierno recibiera los
impuestos que, decretaba AI principio (hasta el estallido de la guerra en 1635), se limitaban a
informar acerca de la negativa de la administración civil establecida a recaudar impuestos no
registrados por los Parlements, a señalar la distribución poco equitativa de los impuestos
registrados y a hacer constar la corrupción con que estaba organizada la recaudación. A partir de
1635, no obstante, el gobierno central no podía ya permitir semejantes retrasos, ineficacia y
corrupción en la recaudación de los impuestos. El producto de la mayor parte de éstos era ahora
adelantado al Tesoro por financieros que a cambio requerían toda la ayuda necesaria para
recuperar su préstamo de los contribuyentes. El gobierno central estaba ansioso por dar gusto a
sus prestamistas (con la esperanza de que le prestaran más), y por lo tanto confirió a los
intendentes responsabilidades especiales para organizar el rápido pago de los impuestos. Para
asegurarse de que no hubiera interferencia alguna, todo pleito en el que estuvieran implicados
los intendentes o los financieros era «evocado» de los tribunales locales al consejo real. En
agosto de 1642, mientras Richelieu estaba aún en el poder, los funcionarios locales recibieron la
orden de obedecer a su intendente en todas las cuestiones: había de ostentar la autolidad
suprema en todas las cuestiones fiscales y ellos habían de aconsejarle y auxiliarle tan sólo
cuando él les pidiera que lo hicieran. Pero Richelieu no quiso ir más allá, por miedo a las consecuencias. Se había sentido aturdido por el levantamiento de los nu-pieds, reprochando a sus consejeros de hacienda en una ocasión su actitud poco realista: «He de decir que no comprendo por
qué no meditáis más las consecuencias de las decisiones que adoptáis en el consejo de hacienda.
Es fácil evitar desgracias, incluso las peores; pero cuando se producen no hay remedio po
sible.» Dos años más tarde el cardenal temía una nueva «desgracia»:
Si el consejo de hacienda continúa otorgando a los arrendatarios de los impuestos y a los
financieros plena libertad para tratar a los súbditos de Su Majestad de acuerdo con sus
insaciables apetitos, no cabe duda de que Francia será víctima de algún desden semejante al
que ha acontecido en España... Si deseamos tener demasiado crearemos una situación en la
que no tendremos nada en absoluto.
57
Este consejo no fue escuchado por Mazarino, sucesor de Richelieu, a causa de su
confianza en una rápida victoria. En 1643 dio el paso fatal de arrendar la taille a los
financieros, poniénclola bajo el control directo de los intendentes.
Esta decisión acabó con el medio de vida de los funcionarios fiscales de la corona. La
taille,como hemos señalado anteriormente, producía más de la mitad de los ingresos del
gobierno, y mientras permaneciera bajo la administración de los funcionarios, sus salarios
podrían ser deducidos del producto de la taille antes de que éste fuera remítído al Tesoro.
Pero al ser arrendado este impuesto, su medio de vida, para asegurar el cual llevaban largo
tiempo pagando la paulette, quedó destruido. Mazarino había creado una poderosa clase de
hombres que no tenían ya nada que perder oponiéndose al gobierno, e incluso erigiéndose en
defensores del pueblo contra el fisco. Publicaron panfletos y manifíestos defendiendo su
punto de vista, apelando no sólo a sus colegas de los tribunales de justicia sino al pueblo en
general. Mazarino no les detuvo, aunque Richelieu había tenido buen cuidado de emplear
panfletistas para exponer el punto de vista dei gobierno, así como censores para acallar los de
sus oponentes, ya que «las armas defienden la causa de los príncípes, pero los libros bien templados hacen pública su equidad y mueven a la opinión pública a considerarles como
epifanías de la justicia». En cambio, Mazarino se reía mientras leía los innumerables ataques
dirigidos contra él (las Mazarinades). Tal vez su breve período de residencia en Francia antes
de ser nombrado primer ministro en 1643 no le diera una idea suficiente de cómo era
gobernado el país: desde luego, a partir de 1643 apenas se tomó la molestia de averiguarlo.
Sus cartas, a juzgar por el corpus publicado (8 000 páginas en nueve gruesos volúmenes),
rara vez revelaron interés por los asuntos internos antes del verano de 1648, y cuando ya era
demasiado tarde. Hasta entonces se concentró en la política exterior, tal y como había hecho
Richelieu, sin al parecer darse cuenta de que durante una minoridad, y sobre todo durante una
minoridad en tiempo de guerra, los problemas nacionales no podían ser dejados en manos de
otros, y especialmente en manos de hombres como el aventurero italiano Michel Particellí
d'Emery, superintenden de hacienda de 1640 a 1648 cuyos proyectos para obtener dinero le
enemistaron con un grupo social y una zona geográfica tras otra; o como Pierre Séguier,
canciller de Francia en 1635-1672, que dictó órdenes implacables a los intendentes para la
represión de todas las protestas, algunas de ellas rebeliones de primer orden que se extendían
por varias provincias (como el levantamiento de los croquants en el sudoeste en 1643-1644).
Había muchos que veían el peligro de una revuelta general y aconsejaban al gobierno buscar
la paz para poder reducir los impuestos. Desde la conferencia de paz de Münster, el duque
de Longueville, debatiéndose con las instrucciones de Mazarino sobre cómo obtener los
mejores resultados para Francia, escribía en agosto de 1645: «La horrorosa miseria, que el
pueblo ha sufrido durante tantos años de guerra obliga a sus gobernantes a ofrecerles algún
respiro, para evitar que se desesperen y se rebelen.» En enero de 1648, uno de los cabecillas
del Parlement de París advirtió: «El honor de las tallas ganadas y la gloria de las provincias
conquistadas no pueden alimentar a aquellos que carecen de pan.» Pero estos profetas, como
otros que intentaron avisar de la inminente tormenta, fueron ígnorados: el cardenal no
deseaba oír.
Durante cinco años, la suerte de Mazarino se mantuvo. Tras la represión de los
croquants, armados de un edicto real del 11 de julio de 1643 que declaraba traición la negativa a
pagar impuestos, los intendentes a las órdenes de Séguier consiguieron restablecer la calma y el
orden en casi toda Francia. No se produjeron más revueltas populares serías (ni siquiera durante
la fronda excepto en Angers, Burdeos y París); los ímpuestos comenzaron a llegar de nuevo
regularmente al Tesoro; y los financíeros una vez más anticiparon el producto de los futuros
impuestos, permitiendo a las tropas francesas extender sus conquistas en Flandes, Alemania,
Italia y Cataluña. Entre 1645 y 1647, la corona realizó ciento siete contratos de préstamo por
valor de 115 millones de libras (casi 10 millones de libras esterlinas) anticipando todos los
futuros ingresos hasta finales de 1648. Así pues, no quedaban fuentes de ingresos para el nuevo
año, pero Mazarino se puso a crear otras fuentes: solicitó permiso de los Parlements para
anticipar el producto de los futuros ingresos hasta finales de 1650, elevo el nivel de la paulette
(y amenazó con abolir por las buenas el sistema si la administración civil se negaba a pagar esta
58
cantidad superior) y creó un gran número de nuevos cargos para su venta al mejor postor. Esta
última medida tropezó con la oposición de aquellos que ya ocupaban un cargo y se verían
obligados a trabajar menos -y por lo tanto a ganar menos- cuando los nuevos cargos fueran
introducidos. A primera vista puede parecer sorprendente que aún se encontraran compradores.
Pero, a pesar de los bajos sueldos, la incertidumbre de los derechos hereditarios y la condena
popular, la compra de cargos públicos seguía siendo una proposición atractiva: el sueldo al
menos era pagado con más regularidad que los intereses de las obligaciones del Estado, no había
riesgo de despido y la adquisición de cargos judiciales confería inmediatamente estatus de
nobleza (y por lo tanto, en la mayor parte de las provincias, exención de la taille y otros impuestos directos). De modo que las ventas continuaron hasta que, en la década de 1660, se calculó
que el gobierno habría de gastar 419 millones de libras (equivalente a los ingresos de seis años)
para volver a comprar todos los puestos hereditarios: la política de Richelieu y Mazarino no
podría haber sido financiada sin los ingresos de la venta de cargos.
No obstante, el descontento entre los titulares de los cargos estaba llegando a niveles peligrosos. En Aix-en-Provence, por ejemplo, los nuevos recursos fiscales de Mazarino duplicaron el
número de consejeros en el Parlement, teniendo los nuevos y los antiguos que trabajar seis
meses al año cada uno. Los funcionarios que ostentaban cargos vieron así sus ingresos
reducidos a la mitad. Los ánimos se acaloraron, y en marzo de 1648 el primer hombre en
comprar uno de los nuevos cargos fue muerto a puñaladas en una taberna y se fijaron carteles
por todo Aix advirtiendo a los posibles compradores que podían esperar lo mismo. Los
financieros cuyos préstamos habían de ser devueltos con las ganancias de la venta de cargos
empezaron a sentirse alarmados. {« Y todavía el éxito total escapaba a Mazarino. Cada mes qué
pasaba quedaba más claro que sus planes de dilapidar todos los recursos de Francia ton la
esperanza de obtener una victoria completa'habían fracasado. De hecho la perspectiva de dictar
las condiciones de paz a los Habsburgo era cada vez mas lejana, ya que en enero de 1648 la
república holandesa había firmado la paz por separado con España. Su falta de deseo de
combatir era evidente desde hacía tiempo. Ya en 1639, Richelieu había reducido el volumen de
apoyo financiero francés a la República porque ésta realizaba muy escasos esfuerzos militares
por mantener bloqueado al ejército español de Flandes; y aunque la situación mejoró un tanto
posteriormente (con una importante campaña holandesa en 1644 y un compromiso de no firmar
la paz por separado), las victorias del ejército francés en 1645 alarmaron profundamente a los
holandeses. Mientras ellos pasaban toda la campaña tomando la plaza fuerte de Hulst, en el
norte de Flandes, los franceses ocuparon toda la rica zona del sudoeste de la provincia. Era
evidente que en dos campañas más la totalidad de los Países Bajos del sur serían ocupados y se
establecería una frontera entre Francia y la República. Esta perspectiva no era bien vista por los
holandeses: «Francia, engrandecida por la posesión de los Países Bajos españoles, será un
peligroso vecino para nuestro país», declararon los estados de la provincia de Holanda, y
señalaron las ventajas que derivarían de la negociación de un tratado de paz con Felipe IV antes
de que su monarquía se viniese abajo. En 1646, por lo tanto, mientras continuaba la conquista
francesa de Flandes, comenzaron las negociaciones oficiales para la paz entre España y los
holandeses en Münster (donde los franceses estaban ya negociando con el emperador). Los
diversos obstáculos para llegar a un acuerdo habían desaparecido. España estaba dispuesta a
tragarse su orgullo y a reconocer la soberanía holandesa a cambio de una paz que le permitiera
ganar guerras en otros lugares. Felipe IV declaró estar dispuesto en 1646 a ceder en cualquier
punto que pudiera llevar a la conclusión de un acuerdo; de hecho, según un observador poco
inclinado hacia los españoles, necesitaba con tanta urgencia la paz que «si es necesario
crucificaría a Cristo de nuevo para obtenerla». Incluso la cuestión de Brasil, que había impedido
la paz en la década de 1630, estaba ahora abierta a una solución, ya que había seguido a
Portugal en la rebelión y rechazado la obediencia a Felipe IV a comienzos de 1641: ¿por qué iba
ahora el rey a luchar para recobrar la colonia de una provincia rebelde? Los holandeses, en
cambio, estaban mucho más preocupados por salvar Brasil. En 1645 su posición en Pernambuco
había sido casi destruida por una revuelta entre los colonos portugueses que producían azúcar
para ellos, Y tan sólo quedaban cuatro ciudades costeras bajo su control. Las fuerzas de los
rebeldes fueron creciendo al ir recibiendo ayuda tanto de Bahía, capital del Brasil portugués,
59
como del propio Portugal. Resultaba por lo tanto imperioso cortar esa fuente de suministros, y
en opinión de muchos comerciantes y políticos holandeses, la mejor política sería firmar una
paz con Felipe IV que le permitiera intensificar sus ataques contra Portugal, evitando así que
éste enviara refuerzos a Brasil. También en este terreno resultaba deseable una rápida solución a
la guerra de los Países Bajos.
Se acordó por lo tanto un alto el fuego en junio de 1647, a pesar de la oposición del clero
calvinista holandés y de los franceses, que financiaron generosamente a un grupo de oposición
en la República y crearon un «laberinto artificial, construido de tal manera que aquellos que se
dejan meter en él jamás pueden encontrar la salida». Pero tras varios intentos de sabotaje, la paz
definitiva fue firmada en Münster el 30 de enero de 1648. Casi inmediatamente se desarrolló
una relación especial entre los antiguos enemigos: Felipe IV calculaba que los Países Bajos del
sur sólo podrían ser conservados con ayuda de los holandeses; la República, por su parte, estaba
aún deseosa de mantener un débil amortiguador español entre ella y Francia. De forma que la
financiación del ejército español de Flandes y el comercio entre España y Holanda fueron
asumidos en gran medida por la comunidad judía de Amsterdam, cuyo número tal vez se
duplicara entre 1648 y 1660. La comunidad judía convertía las cartas de crédito de Madrid en
dinero pagado en Amberes, y con los beneficios, para disgusto de España, financiaban yeshivas
y sinagogas.
La paz de Münster fue un serio revés para Mazarino, y no podía haber llégado en peor
momento. El Parlentent de París se había mostrado reacio a registrar los edictos que contenían
sus nuevas medidas fiscales -la anticipación de los ingresos de 1649 y 1650; el incremento de la
paulette, etc.- y el 15 de enero de 1648 el cardenal llevó al joven Luis XIV en persona al
tribunal para celebrar un lit de justice, forzando así el registro de los edictos. Pero se produjo
una resistencia sin precedentes a este acto por parte del Parlement, dado que algunos
argumentaban que no podía tener lugar lit alguno hasta que el rey llegara a la mayoría de edad.
La agitación se extendió a los demás tribunales soberanos de París y a las provincias, donde el
incremento de la paulette (en un momento en que los intendentes estaban quitándoles mucho
trabajo) también provocó resentimientos, y el 13 de mayo de 1648 los diversos tribunales de
París promulgarón un arrêt d'union (declaración de solidaridad) contra la política del gobierno y
se negaron a autorizar ninguna nueva medida fiscal. Esto hizo que los financieros se volvieran
más cautelosos: temorosos de que el reembolso de su deuda pudiera retrasarse, se negaron a
hacer más préstamos. Mazarino, sin dinero para realizar acto alguno por su cuenta hasta que los
tribunales soberanos aprobaran los nuevos impuestos, se vio obligado a permitirles formular sus
quejas y a reunirse con ellos en una asamblea especial conjunta en París para articularlas: la
Chambre de Sant Louis (desde el 30 de junio). Dado que los financieros seguían negándose a
hacer préstamos, Mazarino tuvo también que aceptar las exigencias de la Chambre, llegando a
aceptar la retirada de los intendentes el I8 de julio, con lo que destruyó toda posibilidad de
obtener más préstamos, ya que los financieros se dieron cuenta, como todo el mundo, de que sin
los intendentes no habría reembolso de la deuda. Por lo tanto el gobierno se declaró en
bancarrota. Al mismo tiempo, un torpe intento de arrestar a los jefes de la Chambre de St. Louis
provocó un levantamiento en París (20 de julio) que los capitanes de la milicia de la capital, una
cuarta parte de los cuales trabajaban en los tribunales soberanos hicieron bien poco por sofocar.
En un mes había 1 300 barricadas en las calles en torno al palacio real. La familia real tenía
caballos constantemente ensillados y dispuestos para la huida; el canciller Séguier casi fue
muerto a pedradas al salir de su alojamiento; y los cocheros de París intimidaban a sus animales
recalcitrantes con la amenaza: «Vendrá Mazarino y se os llevará.» Había dado comienzo la
Fronda.
Por fin, el cardenal tuvo que prestar atención a los asuntos internos que había ignorado durante tanto tiempo. Sin dinero, tenía que aparentar que aceptaba el programa de la Chambre y comenzaba conversaciones de paz, animando así a sus oponentes a aprobar los nuevos impuestos
que le permitirían combatir si fracasaban las negociaciones. Correctamente supuso que Felipe
IV de España no se sentiría inclinado a negociar ahora que Francia estaba tan debilitada que no
podía defender sus conquistas en Cataluña, Italia y los Países Bajos, de modo que se concentró
en conseguir la paz en Alemania. El 14 de agosto de 1648 el cardenal ordenó de mala gana a sus
60
negociadores en Münster que firmaran la paz inmediatamente, y en casi cualquier condición que
pudieran obtener, ya que «es casi un milagro que entre tantos obstáculos podamos mantener en
marcha nuestros asuntos, e incluso hacerlos prosperar; pero la prudencia nos dice que no
debemos confiar en que este milagro dure indefinidamente». El cardenal procedió a supervisar
la oposición de los tribunales de justicia, la reducción forzosa del gasto público y la huelga de
impuestos que estaba extendiéndose por todo el país, llevando al gobierno a la bancarrota.
Lamentó, «derramandó lágrimas de sangre», que todo aquello hubiera ocurrido en un momento
en que «nuestros asuntos estaban en excelente situación», pero concluía: “El fin de este largo
discurso es convenceros de nuestra necesidad de lograr la paz a la primera oportunidad.» La paz
de Westfalia fue firmada el 24 de octubre de 1648, y al fin, la guerra de los Treinta Años llegó
a su término.
4. EL FIN DE LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS
En 1618 había habido cuatro tensiones fundamentales en el sistema político europeo: la lucha
entre España y los holandeses; la confrontación de príncipes y estados en gran parte protestantes
con los Habsburgo católicos en el imperio; la enemistad entre Suecia y Polonia; y la rivalidad
entre Francia y los Habsburgo. Una de las razones por la que todos los conflictos duraron tanto
fue la alineación de los grupos implicados en un conflicto con los implicados en otro. Así, la
guerra en el imperio duró casi treinta años, con muy pocas interrupciones, fundamentalmente
porque los enemigos de los Habsburgo fuera de Alemania eran demasiado numerosos y estaban
demasiado bien coordinados como para permitir una victoria imperial, y en cualquier momento
podían obtener algún apoyo dentro del imperio dada la fragmentada estructura político-religiosa
de éste. Un memorándum redactado por el consejo privado imperial en enero de 1633 observaba
con tristeza que todas las batallas y sitios ganados por los ejércitos de Fernando II, desde la
Montaña Blanca hasta Magdeburgo, no habían logrado nada; pero una única derrota, la de
Breitenfeld, había supuesto la pérdida de la casi totalidad de Alemania. En noviembre del
mismo año, Wallenstein hizo prácticamente la misma observación, cerca del final de su carrera,
en una entrevista con un consejero imperial: aunque el emperador obtuviera diez victorias más,
observó el general, sus enemigos seguirían movilizando nuevas fuerzas para continuar la guerra;
pero otra derrota como la de Breitenfeld impondría una rendición incondicional, ya que no se
podrían encontrar más tropas para la defensa de Viena. Aunque este consejo fue ignorado, ya
que Fernando prefería una alianza militar con España a una paz de compromiso con sus
enemigos, el resultado de la batalla de Nórdlingen demostró que Wallenstein y los pesimistas
estaban en lo cierto, ya que Francia se incorporó a la guerra y apuntaló a la derrotada coalición
antiimperial. Aunque numerosos príncipes del imperio suscribieron la paz de Praga de 1635,
Francia y Suecia pudieron concertar aún alianzas con los gobernantes de Tréveris, Hesse,
Brunswick y Sajonia-Weimar contra el emperador (si bien los cuatro fueron expulsados de sus
tierras patrimoniales). No era gran cosa, pero bastaba para mantener un ejército que derrotó a
los imperiales en la batalla de Wittstock, en Brandemburgo (4 de octubre de 1636). Esta derrota
fue seguida de otras: los españoles perdieron Breda y otras ciudades en los Países Bajos en
1637, y las tropas de Bernardo de Sajonia-Weimar financiadas por los franceses ocupaban
Alsacia en 1638. En las provincias hereditarias se produjeron graves revueltas campesinas en
Estiria y Alta Austria.
La victoria de Wittstock y la conquista de Alsacia animaron a Suecia y Francia a pensar en la
negociación de un acuerdo que pudiera garantitar sus nuevas conquistas en el futuro. La magetinaria para tal actividad existía ya. Desde 1634, el papa Urbano VIII (1623-1644) había
venido presionando al emperador, a Francia y a España para que enviaran plenipotenciarios a un
congreso que acordara una paz universal. Aunque la declaración de guerra de Francia a España
en mayo de 1635 fue un serio revés para este proyecto, el papa continuó sus esfuerzos sin
desanimarse, evitando cuidadosamente todo prejuicio a favor de uno u otro contendiente.
Aunque en sus propios dominios era un autócrata implacable -persiguiendo a los intelectuales
disidentes como Galileo, sometiendo al ostracismo a aquellos artistas que no se ajustaban a sus
requisitos estilísticos y anexionando los Estados vecinos siempre que podía-, fuera de Italia
61
central Urbano se daba cuenta de la disminución de la influencia de su cargo. Incluso con la
anexión de los ducados de Ferrara (en 1597) y Urbino (en 1626), los Estados pontificios tenían
tan sólo dos millones de habitantes y los ingresos del papa, aunque muy sustanciosos, eran
derrochados en ostentación y nepotismo (véase p. 201, nota 5, supra). No quedaba lo suficiente
para llevar a cabo una política exterior agresiva, ni siquiera en Italia: la interdicción contra
Venecia (1606-1607), la ocupación de la Valtelina (1622-1624) y el intento de tomar Parma
(1622-1624) fracasaron por completo. Fuera de Italia, los papas del siglo xvli no intentaron
intervenir siquiera. Urbano VIII subrayó repetidas veces a los nuncios responsables de la
preparación del congreso de Paz: «No olvidéis jamás que el papa no es un mediador: no puede
dar órdenes. Tened siempre cuidado de no irritar a las partes implicadas.»
Finalmente, esta cautelosa perseverancia dio sus frutos. Tras un año de discusiones, en julio de
1636, las facciones católicas en guerra aceptaron la invitación papal de enviar plenipotenciarios
a un congreso internacional de paz (el primero en su género) que habría de realizarse en
Colonia. Pero los protestantes se negaron a asistir, y el proyecto se fue a pique. Fernando II intentó por lo tanto resolver al menos el conflictoalemán por su cuenta, y convocó una reunión de
los electores en Ratisbona en septiembre de 1636 (sólo había cinco: el emperador, que era rey
de Bohemia, no asistió; el elector de Tréveris estaba en la cárcel; y el elector palatino había sido
reemplazado en 1623 por el duque de Baviera). Aunque el emperador consiguió persuadir a los
electores de que reconocieran a su hijo, Fernando III, como presunto heredero (cosa que la
asamblea anterior, en 1630, se había negado a hacer), se hicieron pocos progresos en la búsqueda de una fórmula para la paz. Suecia exigía más tierras y dinero de los que los príncipes podían
aprobar (Brandemburgo insistía en que los suecos «no deben conservar un solo pie de suelo
imperial, y menos aún una plaza, una fortaleza o una provincia») y los electores protestantes
exigían la amnistía y la restitución para demasiados proscritos.
No obstante, en 1637 y 1638 se llevaron a cabo conversaciones entre representantes del emperador (Fernando III tras la muerte de su padre en febrero de 1637) y los enviados de Dinamarca,
Inglaterra, Francia y Suecia, que estaban reunidos en Hamburgo para firmar ulteriores tratados
entre ellos. Pero de nuevo, no se encontró una base común para un acuerdo. En 1640, Fernando
III decidió intentar otro acercamiento y convocó una dieta del imperio (Reichstag) que había de
reunirse en Ratisbona y encontrar una soluçión a las disputas internas implicadas en la guerra.
Los católicos predominaban con mucho en la reunión: de los cinco electores, tres eran católicos;
de los 58 príncipes con voto, 30 eran católicos. (y una cuarta parte de los votos estaba
controlada por los electores); y de las 52 ciudades, 19 eran católicas. Pero a pesar de esto, los
protestantes -o al menos los que no estaban proscritos- asistieron, y entre septiembre de 1640 y
octubre de 1641 se celebraron más de 150 sesiones para zanjar las grandes cuestiones de la
guerra y la paz en el imperio. Ni siquiera el bombardeo de la ciudad por el ejército sueco en
enero de 1641 consiguió interrumpir las discusiones, y cuando se disolvió la asamblea, casi
todos los problemas internos habían sido zanjados, mientras que las conversaciones con Francia
y Suecia comenzaban de nuevo en Hamburgo.
Podría haber habido más progresos de no haber sido por dos obstáculos. En primer lugar, el
emperador era reacio a firmar una paz inmediata con Francia, porque esto intensificaría la
presión francesa sobre España; en segundo lugar, el elector de Brandemburgo murió en
diciembre de 1640. Hasta el final, Jorge Guillermo había sido fiel a la paz de Praga, aunque ésta
había supuesto la ocupación de la mayor parte de sus tierras por el ejército sueco. Pero su
sucesor, Federico Guillermo, no quería saber nada de esto. Educado en La Haya, estaba en
buenas relaciones con las potencias protestantes y estaba decidido a terminar con las
operaciones militares en sus posesiones. En mayo de 1641, tras unas conversaciones
preliminares con los comandantes suecos, envió embajadores a Estocolmo que acordaron, en
julio, un armisticio: la paz volvió al electorado, aunque hubo serias, diferencias de opinión
acerca de la posesión de Pomerania, que era reclamada por ambas partes. Para evitar que otros
príncipes siguieran su propia política exterior, Fernando III autorizó a sus representantes en
Hamburgo a firmar, el día de Navidad de 1641, un compromiso con Francia y Suecia para celebrar un congreso de paz general, de acuerdo con las directrices propuestas desde 1634 por Urbano VIII, en las vecinas ciudades de Osnabrück y Münster, en Westfalia. Los plenipotenciarios
imperiales llegaron en julio de 1643.
62
Desgraciadamente para la causa de la paz, las partes implicadas se negaron a detener los
combates mientras se realizaban las negociaciones. Todas creían que la continuación de la
guerra les daría nuevas ventajas. Al principio, el extraño comportamiento del ejército sueco en
Alemania dio a Fernando motivos para esperar que la coalición anti-Habsburgo se desintegraría.
En primer jugar, el comandante Johan Banér parecía dispuesto a firmar una paz privada con el
emperador a cambio de tierras en Silesia; después, tras su muerte, las tropas se amotinaron a
causa de su paga y la disciplina no fue restaurada hasta la llegada del formidable Lennart
Torstensson al cuartel general del ejército en noviembre de 1641 con 7 000 nuevos soldados
suecos y algo de dinero para los veteranos. Aunque baldado por la artritis -la mayor parte de sus
órdenes eran dictadas desde una litera o una cama-, Torstensson era un general hábil y un
estricto partidario de la disciplina: exigía sin miramientos una obediencia ciega a sus tropas y
una cooperación total a los civiles. Cualquier transgresión era intriediatamente castigada con el
látigo o la horca. Tras reorganizar su ejército durante el invierno dé 1641-1642, Torstensson
llevó a sus hombres directamente al corazón de las tierras de los Habsburgo, ocupando toda
Moravia y gran parte de Sajonia. Mientras ponían sitio a Leipzig, un ejército imperial presentó
imprudentemente batalla a los suecos: el resultado fue la segunda batalla de Breitenfeld el 2 de
noviembre de 1642, una victoria sueca tan brillante como la primera, perdiendo los imperiales
10 000 hombres, 46 cañones de campaña y el dinero de la paga.
Toda esperanza de que los españoles aparecieran de nuevo, como en Nórdlingen, para contrarrestar esta pérdida, se desvaneció con la destrucción del ejército de Flandes en Rocroi la
siguiente Primavera. Pero aún así el emperador estaba ansioso por retrasar su participación en
una conferencia general de paz, animado una vez más por una reducción de la presión de los
suecos: en mayo de 1643, el mes de Rocroi, Suecia se embarcó en una guerra contra Cristián IV
de Dinamarca.
Cristián, que nunca fue amigo de Suecia, había provocado sin lugar a dudas este nuevo ataque.
Desde hacía algún tiempo, sus funcionarios de aduanas, ansiosos por recaudar dinero para su
señor, habían hecho la vida imposible a los comerciantes suecos que navegaban por el Sund:
ellos y sus cargamentos eran secuestrados y a los barcos que navegaban desde los puertos del
norte de Alemania puestos bajo control sueco por Gustavo Adolfo no se les aplicaban las tasas
aduaneras preferenciales acordadas a Suecia en la paz de Knared en 1613. Cristián, no obstante,
no podía permitirse ser generoso. La paz de Lübeck de 1629 no le había aportado seguridad: por
el contrario, los gastos de defensa habían sido incrementados por temor a que uno de los
ejércitos que operaban en Alemania se volviera contra Dinamarca. Los impuestos
extraordinarios se duplicaron entre 1629 y 1643, pero aún así los gastos superaban regularmente
a los ingresos, de modo que el saneado excedente de 1625 se convirtió en un gravoso déficit. El
rey se vio obligado a buscar ayuda financiera en su consejo; éste, por su parte, vio en la
necesidad del rey la oportunidad de recuperar el control que había ejercido sobre su política
veinte años antes. Por lo tanto aceptó autorizar nuevos impuestos por valor de un millón de
táleros (más de 200 000 libras esterlinas), pero sólo a condición de que el consejo se encargara
tanto de su recaudación como de su distribución. Cristián se negó a aceptar esta insultante
restricción a su poder y amenazó con no ratificar la paz con el emperador a menos que los
impuestos fueran aprobados sin condiciones. Al final, el consejo cedió -todos sus miembros
tenían posesiones en Jutlandia que serían devastadas si continuaba la guerra-, pero en 1637, con
el millón de táleros ya gastados, el rey acabó aceptando el principio de que los impuestos
ulteriores fueran administrados por el consejo. Para minimizar su dependencia de estas rentas
del consejo, Cristián intentó aumentar sus ingresos de los derechos cobrados a los barcos que
atravesaban el Sund, suscitando así el antagonisrno de los suecos. Pero no era ésta su única
queja. En 1640 Cristián había añadido otra al facilitar la huida a Copenhague de la reina madre
sueca, lo que creó un foco potencial de oposición a la regencia, y en 1641-1642 comenzó a
intervenir de nuevo en los asuntos de Alemania del norte. En primer lugar persuadió al
emperador de que., le reconociera como mediador en todas las negociaciones con Suecia, con el
acuerdo tácito de que si los suecos se mostraban inflexibles, Dinamarca uniría sus fuerzas a las
del emperador. A cambio, Cristián deseaba obtener el control de Hamburgo y la desembocadura
del Elba, y en la primavera de 1643 su flota comenzó el bloqueo del puerto. Al mismo tiempo,
comenzó a movilizar un ejército y a mandar enviados al emperador, al zar y a Polonia en busca
63
de una alianza ofensiva contra Suecia. El 25 de mayo el consejo sueco decidió actuar antes de
que las cosas llegaran más allá y en septiembre Torstensson (aún en litera) guió a sus tropas
hacia Jutlandia, donde pasaron el invierno en las ricas granjas y aldeas de una región no
afectada por la guerra desde 1629. El emperador esperaba que se extendieran las hostilidades,
aliviando la presión de los suecos sobre sus propios dominios, pero no ocurrió así.
Los esfuerzos de Cristián por conseguir apoyo de los polacos fracasaron por completo: el rey
Ladislao deseaba dirigir sus fuerzas, y especialniente a los cosacos (que se habían rebelado
contra él en 1637-38) contra los turcos y estaba ansioso por evitar nuevos compromisos en el
Báltico. Rusia tambioén permaneció neutral. El zar, que seguía siendo Miguel Romanov, -estaba
desde luego en estrecho contacto con Cristián IV, ya que deseaba casar a su hija con el príncipe
Valdemar de Dinamarca, que llegó a Moscú en enero de 1644 y se comprometió con la hija del
zar. Pero el joven se negó a abrazar la fe ortodoxa y permaneció en arresto domiciliario (y
alejado de su prometida) hasta la muerte del zar en julio de 1645. Valdemar recibió entonces
permiso para volver a casa, pero sin alianza alguna para su padre. Moscovia estaba totalmente
comprometida en otras partes: en el este, continuaba la expansión por Siberia, favorecida por
una guerra civil en China, hasta que en 1648 colonos rusos fundaron Ojotsk en el Pacífico; en el
sur, los cosacos tomaron Azov, junto al mar Negro, en 1637 y se lo entregaron al zar, pero éste
prefirió devolvérselo a los vasallos otomanos a los que les había sido arrebatado antes que
enfrentarse a la inevitable guerra con el sultán y sus aliados tártaros que llevaría consigo la
conservación de Azov (1643). Además, los ministros del zar estaban gastando todos los fondos
disponibles en la construcción de una línea fuertemente fortificada de defensa contra las
incursiones tártaras en el sur, que se extendía desde Bielgorod, en el sudoeste, pasando por
Voronej y Kozlov hasta Nijni Lomov. El costo de la obra, que fue comenzada en 1638 y
completada en 1650, contribuyó a disuadir a los zares de intervenir en cualquier conflicto
extranjero. Los demás aliados potenciales de Dinamarca estaban también incapacitados: Francia
estaba aliada a Suecia, y el sobrino de Cristián, Carlos I, estaba muy ocupado en las guerras
civiles de Inglaterra, Escocia e Irlanda.
De modo que, al final, tan sólo el emperador acudió en auxilio de Dinamarca. Un ejército
imperial se desplazó hacia Holstein en el verano de 1644 con la esperanza de reforzar la
resistencia danesa, pero Torstensson obtuvo otra victoria en Jüterborg que hizo huir a los
supervivientes a Bohemia. Mientras tanto, una flota fletada en Amsterdam por Louis de Geer
tomó las islas danesas de Oesel y Gotland y barrió a los daneses del mar, aunque los barcos de
Geer no consiguieron transportar el grueso del ejército desde Jutlandia para tomar Copenhague.
La república holandesa pasó a negociar un acuerdo entre Dinamarca y Suecia en interés propio
(paz de Bromsebro, 25 de agosto de 1645): ninguno de los dos Estados se hizo con el control
absoluto del Sund, pero Suecia obtuvo la provincia de Halland (en el lado sueco) por treinta
años, y las provincias noruegas de Jamtland y Harjedalen (en el lado sueco de las montañas
Kjolen) y las islas de Oesel y Gotland a perpetuidad. Los holandeses, por su parte, se aseguräron
la práctica exención e los derechos del Sund para todos sus barcos, lo que acabó con esta fuente
de ingresos para la corona danesa, ya que el 60 por ciento o más de la totalidad de los barcos.
que atravesaban el Sund eran holandeses. La paz de Bromsebro, de hecho, supuso la muerte de
Dinamarca como potencia europea de primer orden: las depredaciones de los suecos produjeron
una caída de la producción agrícola y escasez de capital; la retirada sueca fue seguida de malas
cosechas y peste (1647-51); y las pérdidas en la población en 1660 han sido estimadas en un 20
por ciento. Políticamente hablando, la corona quedó completamente desacreditada. Cristián se
vio forzado en 1647-48 a aceptar un estricto control por parte de los aristócratas sobre todos los
aspectos del gobierno, y cuando murió en febrero de 1648 los nobles pasaron algunos meses
negociando con su hijo antes de aceptar elegirle rey.
El hundimiento de Dinamarca era tan evidente a finales de 1644 que el consejo sueco decidió
que no habría peligro en volver a la guerra alemana al año siguiente, haciendo un esfuerzo final
por derrotar al emperador y obligarle a aceptar negociaciones. Se formó una alianza con el príncipe de Transilvania, Jorge Rakoczi (1630-48), que inició una invasión de la Hungría de los
Habsburgo, mientras el ejército sueco se desplazaba una vez más a través de Sajonia hasta
Bohemia. Allí, el 5 de marzo, los imperiales fueron una vez más derrotados por los suecos, en la
batalla de Jankov: hasta sus generales fueron capturados, y el emperador se retiró a Viena y
64
después atravesó los Alpes para ir a Graz, desde donde su padre había recibido la corona
imperial una generación antes. En el oeste, los franceses prosiguieron su triunfal campaña de
1644 (que les había asegurado la orilla derecha del Rin) con una considerable victoria sobre los
aliados bávaros de Fernando en Allerheim, cerca de Nórdlingen (3 de agosto de 1645). Estas
dos victorias convencieron a la mayoría de los príncipes alemanes de que la causa imperial
estaba irremediablemente perdida. Brandemburgo había ya firmado la paz por separado con los
suecos; ahora Sajonia siguió sus pasos (septiembre de 1645) y, tras otra campaña en la que los
franceses arrasaron el sudoeste católico de Alemania, el 14 de marzo de 1647, Mazarino aceptó
concertar una tregua con los gobernantes de Hesse, Colonia, Maguncia y Baviera (aunque el
duque Maximiliano la rompió por un breve espacio de tiempo en el invierno de 1647-48).
España, acuciada por las rebeliones en Italia y la península y enfrentada a la peor epidemia
desde la peste negra (1647-52), claramente ya no era una fuerza con la que se pudiera contar en
Alemania.
Las desgracias de la guerra también habían diezmado las filas de los antiguos antiimperiales.
El príncipe Jorge Rakoczi de Transilvania había recibido órdenes del sultán de retirarse (agosto
de 1645); Dinamarca había sido derrotada; y los príncipes alemanes que habían combatido al
emperador estaban muertos o habían negociado acuerdos con uno u otro bando. Cuando el
negociador imperial, conde de Trautmansdorff, llegó a la conferencia de paz de Westfalia en
noviembre de 1645, sólo quedaban dos protagonistas principales con los que tratar: Francia,
cuyos negociadores estaban en la ciudad de Münster, y Suecia, cuyos agentes estaban en la
cercana Osnabrück.
A causa de los acuerdos por separado señalados anteriormente y los compromisos ya
concertados en Praga en 1635 y en Ratisbona en 1640-41, había ya mucho terreno común entre
las diversas partes con respecto a la solución interna de los asuntos c el imperio. El único
problema de importancia que quedaba por resolver era la satisfactio exigida por las dos
potencias extranjeras aún en armas. Suecia, que en 1635 y 1636 había estado dispuesta a
contentarse con una indemnización relativamente modesta de cinco millones de táleros y poco o
ningún territorio alemán, pedía en 1643 veintiséis millones de táleros en metálico, o bien trece
millones en metálico y la posesión de Pomemia (a pesar de los derechos de Brandemburgo),
Verden y Bremen (dos episcopados secularizados, anteriormente en manos de Cristián IV de
Dinamärca). El gobierno sueco calculaba el costo anual de su esfuerzo bélico en dos millones de
táleros: de ahí los 26 millones i solicitados por los trece años transcurridos entre 1630 y 1643.
Los franceses, por su parte, no solicitaban dinero; pero exigían la posesión de la Baja Alsacia,
de los obispados de Metz, Toul y Verdún y de ciertas fortalezas del Rin, que estabán ya en sus
manos. Además, Francia insistía en que el duque de Baviera conservara tanto su título electoral
como el Alto Palatinado, conferidos en 1623; y Suecia exigía que el elector palatino, el duque
de Brunswick, el landgrave de Hesse y todos los demás súbditos en rebelión contra el
emperador recuperaran sus posesiones.
La máyor parte de estos puntos pendientes quedaron resueltos en 1646. Las reivindicaciones
territoriales de Francia fueron admitidas;- se acordó una amnistía para todos los rebeldes; y
Pomerania fue dividida entre Suecia y Brandemburgo (el elector fue compensado con los
Estados eclesiásticos de Magdeburgo, Halberstadt y Minden, situados entre sus tierras
patrimoniales y los territorios renanos de Mark y Cléveris, adquiridos tras la disputa sucesoria
de 1609-14). Se llegó incluso a un acuerdo sobre la satisfactio en metálico de Suecia: fueron
ofrecidos y aceptados cinco millones de táleros. Pero aún dudaba Fernando III, esperando que
de alguna manera Dios alejara a sus enemigos y le permitiera mejorar las condiciones de su
rendición. Por un instante, el éxito pareció posible, ya que en otoño de 1647 Baviera abandonó
su acuerdo con Francia y se alió de nuevo con los Habsburgo. Era demasiado tarde. El ejército
bávaro fue derrotado por los franceses en Zusmarshausen, cerca de Augsburgo, el 17 de mayo
de 1648, mientras que en julio el ejército sueco invadía Bohemia y se apoderaba del suburbio de
Praga donde se almacenaban aún los tesoros de Rodolfo II en el Hradschin. Quinientos setenta
cuadros, innumerables libros y obras de arte e incluso un león del casi olvidado zoológico
imperial fueron enviados a Estocolmo, donde se sumaron a los tesoros de Munich (capturados
en 1632) y otros lugares saqueados en el transcurso de las guerras de Suecia en Polonia, Rusia y
65
el imperio. La amenaza de perder toda Bohemia si caía Praga obligó finalmente a Fernando a
decidirse: la paz de Westfalia fue firmada el 24 de octubre.
Paradójicamente, el papado, Francia y España se declararon defraudados por el acuerdo.
Inocencio X se negó a ratificarlo, Felipe IV instó al emperador a romperlo y Mazarino habría
preferido que fuera realizado en cualquier otro momento. «Tal vez habría sido más ventajoso
para la conclusión de una paz universal que la guerra en el imperio hubiera continuado durante
algún tiempo más», escribió con su estilo característico a su enviado de Münster, y lamentó que
Francia se hubiera «apresurado a resolver las cosas como lo hizo» a causa de la rebelión de la
Fronda. Al hacerlo así, afirmaba, la posición del emperador se había visto salvada dado que «su
hundimiento total, considerando su triste situación, era inminente e inevitable». El cardenal no
pudo resistir la tentación de añadir cáusticamente: «Está claro que la mejor ayuda para el emperador ha venido de Francia, en cuanto que le hemos obligado a firmar la paz, ya que en caso
contrario su ruina total parecía inevitable».
El emperador no había salido tan mal librado de la paz, al menos en teoría. Había recuperado
todos sus dominios hereditarios, en su mayor parte ocupados por potencias extranjeras (tan sólo
Lusacia, cedida a Sajonia en 1620, no le fue devuelta), había evitado conceder una amnistía a
los súbditos rebeldes de las provincias patrimoniales {a pesar de la fuerte presión sueca para que
lo hiciera), y había salvado a sus provincias patrimoniales de contribuir a la indemnización de
guerra a Suecia. Finalmente, a cambio de sacrificar Alsacia (donde los derechos imperiales eran
nebulosos) a Francia, había recuperado algunos valiosos señoríos a lo largo del Alto Rin
previamente ocupados por los franceses. En general, tal vez sin darse cuenta, Fernando había
sacrificado territorio alemán en el norte y en el oeste a cambio de adquisiciones en sus tierras de
Austria. Ninguna de las concesiones territoriales hechas a Suecia o a Francia le afectaba
personalmente; la aceptación de una nueva ordenación política y religiosa en el imperio
simplemente reconocía la decadencia del poder imperial que venía produciéndose desde el siglo
xv y que su padre había intentado evitar sin éxito. La paz que negoció duró casi un siglo, y la
ordenación religiosa que estableció duró aún más tiempo.
En 1648, el entusiasmo general por la paz había alcanzado su punto culminante. En Alemania
se había desarrollado una literatura popular pacifista con himnos, poemas, sátiras y obras de teatro que pedían el fin de la guerra. Las obras de teatro pacifistas fueron especialmente eficaces,
ya que unían al vocabulario del pietismo luterano (a menudo reforzado por música eclesiástica
luterana) un poderoso mensaje emocional expresado en lengua vernácula. Una de los más
populares, La victoria de la paz (Friendens Sieg) fue escrita por el hijo de un pastor, Justus
Schottel, que era consejero del duque de Brunswick, y los hijos del duque tomaron parte en la
primera representación de la obra en 1642, mientras Federico Guillermo de Brandemburgo
asistía como espectador. Las obras de teatro formaron parte de una temprana manifestación del
patriotismo alemán, que alcanzó su cota máxima al abandonar las fuerzas de ocupación
extranjeras sus acantonamientos y campamentos, recibiendo dinero en metálico o bonos como
pago de sus soldadas. El diario de un artesano rural de los alrededores de Ulm, que se había
visto obligado a huir a la ciudad veintidós veces durante la guerra, reflejaba el entusiasmo
nervioso y casi incrédulo que se apoderó de todos al partir el último de los soldados: «El 24 de
agosto [1650] ... se dio una fiesta de acción de gracias en Ulm y en todos los pueblos que rodean
la ciudad. Hubo sermones, canciones y oraciones, y la sagrada comunión fue alegremente celebrada, ya que todas las guarniciones de tropas habían abandonado sus acantonamientos y
ciudades, y disfrutábamos ahora de una paz completa y total por la gracia de Dios
todopoderoso».
Pero la liberación no se extendió a todo el mundo. La 1ucha entre Francia y España
continuó, así como la rivalidad entre Polonia y Suecia. Sólo las tensiones en los Países Bajos
y el imperio quedaron resueltas en 1648, e incluso allí la cosecha de 1649 fue la peor del
siglo, produciendo hambre generalizada y numerosas revueltas populares. Un prolongado
pogrom en Polonia llevó a la muerte de 100 000 judíos durante la década de 1648-58. La
peste bubónica asoló muchas regiones, diezmando con especial rigor las penínsulas italiana e
ibérica. Aquéllos que soñaban con lograr una paz universal entre los hombres, como Jan
Amos Comenius, exiliado tras la revuelta bohemia, vieron sus esperanzas frustradas una y
66
otra vez y su enfoque idealista y ecuménico estigmatizado como traición. Los
contemporáneos prestaron mucha más atención a los milenaristas -ya fueran cuáqueros,
místicos o judíos- que proclamaban que los tiempos en que vivían eran tiempos malditos, un
Siglo de Hierro, los años del Anticristo que (de acuerdo con la Biblia) precederían al fin del
mundo. El miedo a una destrucción inminente, que alcanzó su punto culminante al acercarse
el nunlerológicamente alarmente año de 1666, dio a gran parte de la cultura de mediados del
siglo XVII ese carácter febril y angustiado que fue tal vez su rasgo más distintivo.
67