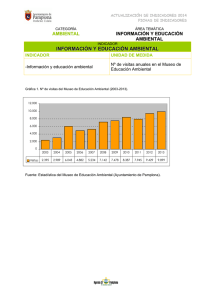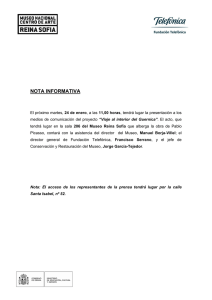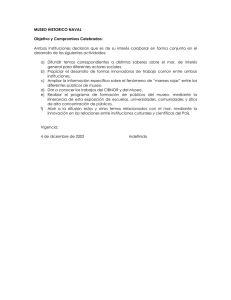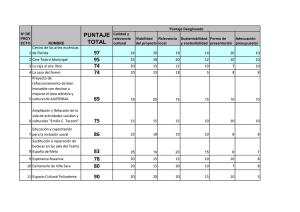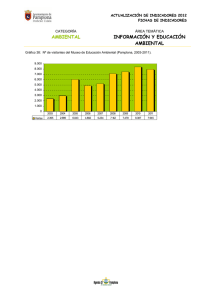Vivos y muertos en Museo Ezeiza. Instalación teatral
Anuncio

Vivos y muertos en Museo Ezeiza. Instalación teatral Nara Mansur AICA / CCC ¿Están vivos o están muertos? No están vivos ni están muertos. ¿Quiénes? ¿Quiénes están aquí? ¿Actores que representan, personajes, presencias, cuadros vivientes o solo cuerpos, despojos? ¿Qué llevan consigo? ¿De qué están hablando? ¿Quiénes habitan la instalación teatral Museo Ezeiza. 20 de junio de 1973: los actores, las máscaras o los objetos… el espacio mismo, lo no dicho? ¿Cómo se representa la muerte y la vida en este caso? No es teatro, no es un museo a la manera convencional. ¿Cómo reconocemos la muerte? Pienso que la muerte es la circunstancia trágica que aquí se hace exposición, la muerte es un concepto museográfico,1la muerte se tematiza, se habla de ella. La muerte es aquí la masacre en fragmentos, restos, entes individuales, ya sea actores u objetos. Al principio El 20 de junio de 1973 regresa Juan Domingo Perón a la Argentina después de un largo exilio tras el golpe militar a su gobierno en 1955. Ese día el pueblo que lo ha ido a recibir finalmente no se encuentra con el líder debido a los sucesos sangrientos en los que cae la muchedumbre enardecida en una especie de secuestro colectivo, de gran magnitud. Un pueblo secuestrado adentro del propio acto político al que había sido convocado. Hay fuerzas dentro del movimiento peronista que diseñan y gobiernan los sucesos ese día, reprimen y toman al propio acto, como en un golpe cívico-militar previo al de 1976. Hay muertos; se desata una violencia que anuncia lo que serían los años venideros en relación al malentendido, al desencuentro con la propia ideología, al rumbo que definitivamente toma el gobierno de Perón, que lejos de asociarse y legitimar una continuidad hacia el socialismo o a la radicalización del proyecto nacional-popular apuesta a la derecha, a la burocracia sindical, las fuerzas anticomunistas y represoras. 1 La museografía es el conjunto de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de un museo. Agrupa las técnicas de concepción y realización de una exposición, sea temporal o permanente. La disposición física de una exposición debe tener en cuenta tanto las exigencias de conservación preventiva de los objetos como la disposición y presentación. Dramateatro Revista Digital. ISSN: 2450-1743. Año 18. Nueva Etapa. Nº1-2, JUNIO-DICIEMBRE. Vivos y muertos en Museo Ezeiza. Instalación teatral, Nara Mansur, pp. 235-250 Pompeyo Audivert se acerca a los sucesos de Ezeiza como otras tantas veces ha leído o interrogado la historia nacional. “El tema es el acontecer”, ha dicho en varias oportunidades. No hacemos estas obras [además, por Edipo en Ezeiza. Turismo carretera] para hablar estrictamente de historia sino de los temas centrales que atañen al teatro como máquina de sondeo metafísico, es decir: ¿quiénes somos?, ¿dónde estamos?, ¿qué estamos haciendo?, ¿de dónde venimos?, ¿para qué estamos acá? Ezeiza nos permite hacer estallar estos interrogantes existenciales más allá del relato parcial con que se pretenda clausurarlos. Es un tema aparente o máscara a partir de la cual podemos profundizar en estas preguntas o temas fundamentales de nuestro arte. Es una máscara temática extraordinaria en la medida de que en ella late la sangre de muchas generaciones, es nuestro mito trágico. Creo que en toda obra o planteo artístico debe latir la sangre histórica, pero no para afirmar la historia, sino para revelar su pertenencia a un sistema metafísico dorsal o poético. Es así que Ezeiza 73 no es un teatro de rigurosidad histórica, sino de subversión histórica, un acto de fe en los sistemas poéticos colectivos. (Audivert citado por Pacheco, 2013) Para Museo Ezeiza, 20 de junio de 1973. Instalación teatral se trabajó durante 2009 con estímulos diversos (la poesía de Enrique Molina, la temática puntual de los sucesos de Ezeiza, principalmente) que fueron mutando según pasaba el tiempo y según se aproximaba una idea de espectáculo más precisa. En una primera etapa se trabajó el formato de interrogatorio de una manera muy curiosa y es que al entrevistado los compañeros (cuatro, cinco actores) situados detrás de un pequeño placard antiguo --el mismo que aparece en Edipo en Ezeiza. Turismo carretera, el mismo que aparece en Muñeca-- donde asomaba el prisionero más bien estático o en una situación de escasos movimientos, le iban “pasando textos” por detrás, a la manera de la Máquina libro,2 es decir, que al actor que participaba del interrogatorio como interrogado le suministraban el archivo poético de forma directa para elaborar sus respuestas y establecer/tonificar el diálogo. Era una convención que supone entendamos que ellos están ocultos aunque los vemos y los oímos susurrar. … Finalmente no se usaron este tipo de diálogos sino que el resultado fue la instalación de cuerpos/objetos vivos/muertos que monologan y el diálogo se construyó en momentos puntuales de choque y encuentro entre las dos fuerzas antagónicas del acto aludido y también en vínculo directo con el espectador. El soporte toma la palabra 2 Uno de los entrenamientos que dirige Audivert en su Estudio El Cuervo. 236 Dramateatro Revista Digital. ISSN: 2450-1743. Año 18. Nueva Etapa. Nº1-2, JUNIO-DICIEMBRE. Vivos y muertos en Museo Ezeiza. Instalación teatral, Nara Mansur, pp. 235-250 Audivert dice continuamente que Museo Ezeiza… habla de una caída, de un estremecimiento. La instalación puede ser vista como narrativa pública en la que la ciudadanía que asiste interviene dándose igual jerarquía a fuentes y formas de participación de la experiencia artística. La temática de los muertos en el teatro argentino es todo lo contrario a aquellas que son la encarnación visible de la nada, o lo que es lo mismo, la pura subjetividad. La temática de los muertos es contenidista al límite, además de memorialista y porosa de toda posibilidad de contacto con el espectador. La memoria como campo de batalla y no como recuerdo es otra de las búsquedas: la memoria como un trabajo y no como algo acabado…. La memoria como pensamiento entre la palabra y la imagen, entre imágenes y sonidos, entre la presencia del testimonio y otras dimensiones, como la ficción posible o el encuentro que la instalación propone, como si fuera una obra de teatro, como si estuviéramos en el museo. ¿Quién tiene la primacía aquí? La imagen no habla, sólo muestra, pero qué muestra y a través de qué signos. Museo Ezeiza, 20 de junio de 1973. Instalación teatral no trata a la memoria como objeto de culto sino como material para elaborar, algo que no está acabado sino en perpetua construcción, un desafío a construir, que tiene que ver con la formación del sujeto permanentemente: la del artista y la del espectador. Aquí no hay verdad sino experiencia, archivo del actor a la vista, archivo histórico de todos a la vista: esa es la instalación / esa es la escena. Los actores no representan a las personas que fueron a Ezeiza aquel día sino a los objetos que perdidos / encontrados en el desbande final y que el museo recoge como testimonio y ofrenda a los vivos. Los muertos-personas-objetos están vivos / resucitan / son espectros de aquel hecho histórico. “Entre la base y el objeto, en ese lugar [utópico] donde se juntan el pasadoEzeiza y el presente-Museo, quisimos situarnos los actores, como un soporte de carne y hueso que haga más presente y viva la presencia histórica.”3 Los objetos / presencias / actores “salen” del marco museológico y “hablan” con el espectador / paseante… no hay una plaquita blanca al lado que lo describa: su toma de la palabra es única, directa y también susurro, un poco a escondidas de los torturadores / la siniestra derecha peronista que convirtió el acto en masacre / que está a punto de convertir el acto en masacre / un poco lejos, al lado del museo que los sacraliza. Los 3 Audivert, Pompeyo, 2011, entrevistado por Passarini, Miguel, “El peronismo como un fenómeno poético”, citado en http://museoezeiza.blogspot.com.ar/p/archivo-notas-periodisticas.html, última consulta 28 de noviembre de 2014. 237 Dramateatro Revista Digital. ISSN: 2450-1743. Año 18. Nueva Etapa. Nº1-2, JUNIO-DICIEMBRE. Vivos y muertos en Museo Ezeiza. Instalación teatral, Nara Mansur, pp. 235-250 objetos / presencias conviven con esta sensación contemporánea: “Hoy en día, hay más gente interesada en producir imágenes que en mirarlas.”4 […] el concepto del teatro de los muertos fue ganando en extensión y pasó a tener para nosotros también un sentido genérico: designa, en particular, el dispositivo poético de la memoria advertido en el teatro de la Postdictadura respecto de las experiencias y representaciones del pasado; en general, la inabarcable masa de teatro de quienes nos precedieron, el teatro que hicieron los ya muertos –artistas, técnicos, espectadores- y que, de alguna manera misteriosa, regresa cada vez que se produce un acontecimiento teatral. La memoria del teatro de los muertos se hace presente en cada nuevo acontecimiento. Por todo el teatro que hemos hecho y hemos visto, ya estamos nosotros también, los que aún vivimos, en el espesor histórico del teatro de los muertos. (Dubatti, 2014, b) De fuerte impronta amateur, aficionada, la factura de este tipo de instalación es sólo posible “caminarla” desde la concepción teatral. Pompeyo Audivert ha dado en llamar a la obra instalación teatral, pero puedo pensarla también: experiencia, iniciativa, grupo de análisis y reflexión, trabajo de taller, manufactura. Apunta a entender otras formas de presentación y convivio y el rito de pasaje entre un género u otro, entre una espacialidad a otra, entre un tipo de teatralidad a otra, esa energía finalmente (esa energía fulminante), determina esta experiencia que estudiamos y de la que participé como actriz en una primera etapa, desde su surgimiento en 2009 hasta las funciones de un año después. Para los que hacemos teatro es cada vez más difícil dar cuenta de lo que pasa, las herramientas que tenemos se rompen en nuestras manos, el texto está en crisis, el director y el actor también. Lo real es tan monstruoso que no se puede tomar como modelo por lo que ‘significa’. Los conceptos de verdad y realidad se han vuelto siniestros y oscuros, nuestra mirada es hoy hamletiana (paralizada en el estupor de su lucidez atónita y cobarde). (Audivert, 2001 a, 14-15). ¿Fue Ezeiza un teatro?, fue una de las preguntas “fetiches” durante el proceso. Una pregunta que insistía en ese lado de artificio, de “construcción” del acto de bienvenida al presidente Perón. Es sintomático de la época, cuando los esfuerzos colectivos vertían en los actos políticos espontaneidad, alegría, iconografía de pertenencia, cantos, rituales de reunión, desfile y retirada. El ornamento estuvo fusionado con la utopía y también manipulado desde las fuerzas de la violencia y la represión. Todos parecían usar disfraces en aquel hecho histórico. La mirada actual propone un artificio sobre aquel, una reconstrucción. 4 Groys, Boris, 2014, “Poética vs. estética”, en Volverse público, Buenos Aires, Caja Negra, p. 14. 238 Dramateatro Revista Digital. ISSN: 2450-1743. Año 18. Nueva Etapa. Nº1-2, JUNIO-DICIEMBRE. Vivos y muertos en Museo Ezeiza. Instalación teatral, Nara Mansur, pp. 235-250 Pompeyo Audivert entrena en su Estudio El Cuervo un conjunto de técnicas que llama “máquinas teatrales”. Estas máquinas echan a andar siempre a partir de la improvisación de los cuerpos en el espacio. La idea de improvisar es lidiar con la muerte también. Un sueño pesadillesco recurrente al dedicarse al teatro que cuentan algunos actores es el de estar en un escenario y olvidarse la letra. La sensación de quedar en blanco frente al público es algo semejante a la muerte. Museo Ezeiza…, la instalación, se estrena en el espacio del Museo Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en diciembre de 2009, aunque sigue “en repertorio” hasta mediado de 2014, como uno de los trabajos más destacados y “vivos” del Estudio El Cuervo. La composición de la obra responde / atiende al espacio en concreto o hábitat donde se “instala”: Museo Paco Urondo, Centro de la Memoria Haroldo Conti (Ex ESMA), por ejemplo… Los múltiples focos, su entre, componen un diagrama de localizaciones y puntos como pequeños teatros. Hay actores que son “bases”, identificados con participantes del hecho histórico y con un objeto encontrado (objet trouvé) después de la desbandada final. Las bases se encienden (iluminan como focos de la máquina colectiva) y narran / discursean sus motivos esenciales. Estamos acostados sobre algo que recuerda el cubo blanco del museo, pero cubierto ahora por una tela negra. Hay un grupo de identidad múltiple que recorre el espacio del museo, que interactúa entre sí como interrogadores y torturadores, con las bases y con el público que merodea por todos lados. Las bases hablan en general a todos porque para ellas todos son público: del acto histórico, de la instalación del presente y de las / sus posibles metaforizaciones a imaginar: una mesa de disección, una camilla en la morgue, por ejemplo.5 Hay un escenario desde donde se convoca a la manera real de aquel acto -un poco como lo hiciera Leonardo Favio-- y una proyección de los interrogatorios sobre la bandera argentina, una tela sobre la pared sobre la que se proyecta lo que en ese mismo momento se actúa y se filma (un doble registro). Hay mucho “teatro perdido” que uno quisiera que fuera detectable en este environment o hábitat. Uno quisiera que se pudiera respirar algo de nuestro archivo. 5 “El cadáver en el arte moderno tardío no sólo es una imagen del cuerpo muerto sino que posibilita variados intercambios simbólicos. Invierte lo negado, otorga dimensión temporal y humana a ese espacio de la muerte que se rechaza en el ámbito social más allá de asumir rituales tanáticos como la vela del cadáver, los funerales y corresponder a un modo tradicional del morir y de compartir la muerte del otro.” Cf. Musitano, Adriana, 2011, Poéticas de lo cadavérico. Teatro, plástica y videoarte de fines del siglo XX, Córdoba, Editorial Comunicarte, p. 319. 239 Dramateatro Revista Digital. ISSN: 2450-1743. Año 18. Nueva Etapa. Nº1-2, JUNIO-DICIEMBRE. Vivos y muertos en Museo Ezeiza. Instalación teatral, Nara Mansur, pp. 235-250 La maniobra colectiva / la memoria colectiva / la técnica colectiva / la máquina de cuerpos entra y sale del museo, entra y sale de la ficción histórica, de la verdad del documento y el testimonio y la pura imaginación. ¿Qué hay para imaginar, por otra parte? ¿Un futuro posible no violento? ¿Un futuro es posible al menos? ¿Es posible imaginar un pasado, reescribirlo? ¿Qué pasó realmente en esos años tan definitorios? ¿Qué pasó que no ha sido registrado o es que desde la experiencia artística hay verdadera devoción porque esto sea también un ensayo, una reflexión: por generar pensamiento crítico? El bicho voraz y sanguinario de la muerte habita ese tiempo, pero sabemos que no está muerto y tampoco lo sabemos reconocer a ciencia cierta, verificar sus condiciones de crecimiento, lo sabemos germen, lo sabemos acechando. La condición colectiva de este entrenamiento, de este teatro, se hace correlato en la instalación teatral; el laboratorio de ideas que supone el encuentro semanal, el entrenamiento, se muestra aquí en una descarnada presencia: Maniobra colectiva / Ezeiza como teatro de operaciones. Algunos artistas se sienten convocados siempre por sus propios mitos nacionales, por su propia historia, como si ahí estuviera el abrevadero más potente, la nación que muta y se problematiza en cada obra, en cada nueva interpretación y metáfora.6 Pompeyo Audivert es uno de esos artistas que repiensa el país o la historia de las izquierdas pusilánimes o derrotadas, lúcidas, imaginativas, revolucionarias. ¿Qué exhibe este museo? ¿Qué se ve? ¿Cómo atacar la escena? “El tiempo de la contemplación debe ser continuamente renegociado entre el artista y el espectador.”7 La estrategia escénica es una cosa; la actuación, otra. El espectador que deambula por este 6 “[…] todo parece indicar que ese mecanismo es contemporáneamente más efectivo que nunca. El director alemán Thomas Ostermeier afirmó en entrevista en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, con motivo de su magnífica apropiación shakesperiana presentada en el Festival Internacional de Buenos Aires de 2011: “Hamlet ama a su padre. Para él, el padre es un ejemplo que ilumina. Hay un buen libro de Jacques Derrida, Espectros de Marx,que para mí es la llave de la generación joven para entender Hamlet. Los espíritus de los hombres honrados nos envían un mensaje. Todo el cielo nos está gritando algo, pero somos pasivos. Y creo que ésta es la situación de Hamlet con el fantasma de su padre. En Alemania se dio una situación parecida a ésta después de la Segunda Guerra Mundial. Se corrompió todo el país. Y a nosotros, como tercera generación después de la guerra, la historia política nos está dando un mensaje. Y es que los muertos nos están llamando del pasado para reclamar venganza. Así leo el final de Hamlet: la real historia consiste en que la verdadera historia no va a ser contada. Ése es el horror”. […] Para Ostermeier, Jacques Derrida también estaba preocupado por “los que regresan” –como Marx– a la memoria, aunque no necesariamente por la vía teatral.” Cf. Dubatti, Jorge, 2014, Filosofía del teatro III. Teatro de los muertos, Buenos Aires, Atuel, pp. 141-142. 7 Groys, Boris, 2009, “La topología del arte contemporáneo”, traducción de Ernesto Pérez Conde, en http://lapizynube.blogspot.com/search/label/Boris%20Groys, última consulta 28 de noviembre de 2014. Cf. Antinomies of Art and Culture. Modernity, Postmodernity, Contemporaneity, Smith Terry, Okwui Enwezor y Nancy Condee (eds.), 2008, Durhman, Duke University Press, pps. 71-80. 240 Dramateatro Revista Digital. ISSN: 2450-1743. Año 18. Nueva Etapa. Nº1-2, JUNIO-DICIEMBRE. Vivos y muertos en Museo Ezeiza. Instalación teatral, Nara Mansur, pp. 235-250 museo interactúa constantemente con la presencia física de los actores, la de los objetos, los textos, imágenes y música. Recorre un espacio donde simultáneamente se construye y se erosiona un presente histórico y su configuración artística. Elegimos el término testigo para hablar del espectador de esta experiencia. La vocación del espectador es ser observador pero, sobre todo, ser testigo. Testigo no es aquel que mete la nariz en cualquier lado, que se esfuerza por ser el más cercano posible o inclusive interferir en la actividad de los otros. El testigo se mantiene un poco aparte, no quiere entrometerse, desea ser consciente, mirar lo que sucede desde el comienzo hasta el final y conservarlo en la memoria […] Respicio, ese verbo latino que indica el respeto por las cosas, he aquí la función del testigo real; no entrometerse con el propio y mísero rol, con la inoportuna demostración “también yo”, sino ser testigo, o sea, no olvidar a cualquier precio. (Grotowski citado por De Marinis, 2005, 220) En los años 90 en obras como Museo soporte y Muestra marcos Audivert había utilizado el espacio del museo como posible narrativa de su creación. En “Museo ocultismo” expresaba: “el museo aísla, desarticula, endiosa y petrifica el objeto y su carga histórica. El museo es un dique que intenta contener la fuerza histórica haciéndola pasar por muerta”.8 Ahora describe así la situación para Museo Ezeiza: […] se trata de un museo sindical de derecha que, a través de sus cuidadores, interroga a los objetos con el fin de extirparles la versión de lucha que éstos sostienen como rémora de quienes los detentaron originalmente, y trata de hacerlos repetir la versión domesticada museológica. Intentan desactivar la sangre histórica convirtiéndolos en fetiches de un hecho que el museo quiere hacer pasar por muerto, sin continuidad en el presente. (Audivert entrevistado por Pacheco, 2013) Una de las variantes del diálogo teatral o del encuentro con el espectador (el paseante de la instalación) es el que ocurre cuando bases y público se acercan, se dirigen la palabra, a veces se tocan o sólo se miran: conversaciones que son casi secretos –apenas hay registro de ellas, son absolutamente improvisadas y el actor se manejó con sus propio archivo (artístico, histórico) y con su propia urgencia. Para Boris Groys el arte de la instalación: […] es la forma señera en el contexto del arte contemporáneo porque opera como un reverso de la reproducción. La instalación extrae una copia del presunto espacio abierto y sin marcas de la circulación anónima y lo ubica --aunque sólo sea temporalmente-- en el contexto fijo, estable y cerrado de un “aquí y ahora” topológicamente bien definido. Esto quiere decir que todos los objetos dispuestos en una instalación son originales, incluso cuando --o precisamente cuando-circulen como copias fuera de la instalación. Los componentes de una instalación son originales por una sencilla razón topológica: hace falta ir a la instalación para poder verlos. La instalación es, 8 Audivert, Pompeyo, 2001 b, “Museo ocultismo”, como parte del dossier “El espacio como grieta”, en Funámbulos, a.4, n. 5, jun.-jul., p. 19. 241 Dramateatro Revista Digital. ISSN: 2450-1743. Año 18. Nueva Etapa. Nº1-2, JUNIO-DICIEMBRE. Vivos y muertos en Museo Ezeiza. Instalación teatral, Nara Mansur, pp. 235-250 ante todo, una variación socialmente codificada de la práctica del flaneur (flaneurship), como la describió Benjamin, y por tanto, un lugar para el aura, para la ‘iluminación profana’. La instalación demuestra ser una determinada selección, una determinada concatenación de opciones, una determinada lógica de inclusiones y exclusiones. Cada exposición importante o cada instalación está hecha con la intención de designar un nuevo orden de recuerdos, proponer nuevos criterios para contar una historia y diferenciar entre el pasado y el futuro. El arte moderno estuvo trabajando en el nivel de las formas individuales. El arte contemporáneo está trabajando en el nivel del contexto, de marco, el fondo de la nueva interpretación teórica. Es por eso que el arte contemporáneo es menos una producción de obras de arte individuales que una manifestación de una decisión individual de incluir o excluir cosas e imágenes que circulan anónimamente en nuestro mundo, para darles un nuevo contexto o para negárselos: una selección privada que es al mismo tiempo públicamente accesible y de ahí hecha manifiesta, explícita, presente. (Groys, 2009) Los usos del teatro para los vivos y los muertos. El testimonio Aquí “la obra” se inserta en uno de los debates más interesantes y polémicos de la cultura literaria argentina, el que tiene como objeto de estudio al testimonio: por ejemplo, el valor de la primera persona: ¿cómo se construye esa primera persona y hasta qué punto resulta una construcción cultural y social? Ese yo que toma la palabra: ¿se quiebra cuando se expone públicamente un testimonio?, ¿qué correspondencia podemos establecer entre relato y hecho, entre relato y acontecimiento artístico? El espectador se encuentra / elige el verosímil de la obra (cómo la leo): entre la verdad histórica y cierta ficción inherente al hecho artístico. El espectador vive la experiencia del aquí y ahora entre dos tiempos: el del pasado y el del presente, hay una conjunción de tiempos aquí: entre lo real histórico (la masacre, los muertos) y su relato en el presente: el acto que vive con la totalidad de sus sentidos. La obra hace la crítica del testimonio: ¿cómo se recepciona en este caso? La artificialidad (la mentira de la representación, para decirlo vulgarmente) multiplica los sentidos de verdad compartida de la obra: volvemos a vivir aquel suceso que aquí ha sido el detonador del trabajo teatral. Volvemos a vivir el acto de bienvenida al general Perón, volvemos a vivir el acto sangriento que devino, el ataque de las fuerzas de la derecha peronista, el ajuste de cuentas, la lucha a muerte por el poder. Confiamos en que esto es cierto, no vemos nada representado o falso, estamos ante la posibilidad del arte de brindar testimonio, de resucitar a los muertos, de encontrar los objetos perdidos, de hacernos recordar lo que olvidamos.9 9 “Adorno pretendió que después de Auschwitz no era posible ya escribir poesía. ¿No será que después de Auschwitz –o después de la dictadura militar que padecimos– no se puede ya escribir poesía como antes? 242 Dramateatro Revista Digital. ISSN: 2450-1743. Año 18. Nueva Etapa. Nº1-2, JUNIO-DICIEMBRE. Vivos y muertos en Museo Ezeiza. Instalación teatral, Nara Mansur, pp. 235-250 Al ser teatro, el testimonio del actor no tiene apetencia de “verdad” (no estamos presenciando un juicio, por ejemplo, ni viendo su transmisión por cine o tv); el teatro es tan sólidamente artificio aquí –a pesar de nombrarse instalación, a pesar de nombrarse museo-- que no deja solo al espectador en la responsabilidad de creer o no creer. Ambos: actor y espectador son testigos y espectadores en simultáneo de comportamientos en vivo. Como productor visual, uno opera en un espacio mediático en el que no hay una diferencia clara entre los vivos y los muertos ya que ambos están representados por personas igualmente artificiales. Por ejemplo, las obras producidas por los artistas vivos y las producidas por los muertos habitualmente comparten los mismos espacios en los museos –el museo es, históricamente, el primer contexto del arte construido artificialmente. Lo mismo puede decirse de Internet, como espacio que tampoco diferencia claramente entre vivos y muertos. Por otra parte, los artistas habitualmente rechazan la sociedad de sus contemporáneos, así como la aceptación del museo o los sistemas mediáticos, y prefieren, en cambio, proyectar sus personalidades en el mundo imaginario de las futuras generaciones. Y es en este sentido que el campo del arte representa y expande la noción de sociedad, porque incluye no solo a los vivos sino también a los muertos e incluso a los que todavía no nacieron. (Groys, 2014, 18-19) El espectador que deambula por este museo interactúa constantemente con la presencia física de los actores, la de los objetos, los textos, imágenes, la música. Entes ni vivos ni muertos. El espectador recorre un espacio donde simultáneamente se construye y se destruye la vida y las posibilidades de morir y resucitar ad infinitum. La obra también es el presente histórico y su configuración artística. Comencé a vivir en Buenos Aires en 2008 y al poco tiempo sentía que caminaba sobre la sangre de muchos muertos, de mucha gente que no se sabe dónde está o cómo murió. Cuando caminas las veredas de algunas ciudades de provincia (o cuando sales a trotar) es muy común que te salpiques de lavandina el dobladillo de los pantalones, es común que muy temprano se baldeen así las veredas; en la capital, sin embargo, comencé a sentir que debajo, en las irregularidades de las baldosas de las veredas, en cualquier ¿Ni pensar como antes? Con toda razón señaló Jack Fuchs en estas páginas que “la Shoah desafía al arte”. El genocidio argentino, también. ¿Cómo dar cuenta artísticamente de esas catástrofes? ¿Hasta qué punto su representación está tironeada por la doble necesidad de recordar y de olvidar? ¿Es posible decir lo indecible? ¿En qué lugar confluyen la libertad artística y la ética del dolor para que el dolor sea libre y ética su representación? ¿No hay otro acercamiento artístico al horror que el indirecto? Las respuestas sólo pueden encontrarse en la obra de cada creador.” Cf. Gelman, Juan, 1999, “Arte y genocidio”, en Página 12, 7 de marzo, p. 24, disponible en http://www.pagina12.com.ar/especiales/archivo/especiales/Gelman_periodista_aniversario_pagina12.pdf. última consulta 27 de noviembre de 2014. 243 Dramateatro Revista Digital. ISSN: 2450-1743. Año 18. Nueva Etapa. Nº1-2, JUNIO-DICIEMBRE. Vivos y muertos en Museo Ezeiza. Instalación teatral, Nara Mansur, pp. 235-250 intersticio, había sangre: del pasado y también fresca. La figuración de la muerte siento que es algo bastante recurrente.10 Instalación aquí es acto, aquí y ahora, “el reverso de la reproducción”, un “lugar para la emergencia del aura”, de la “iluminación profana”, es teatro en los términos que Pompeyo Audivert lo entiende / lo extiende. El objeto del museo aquí está desfuncionalizado, es semiautónomo porque se muestra a través de un actor que lo personifica, lo “manipula”, lo introduce al espectador o visitante de la instalación. Hay una doble exhibición aquí, la del objeto y la del actor-a-través-del-objeto. El soporte de la instalación es el espacio, un elemento que junto al cuerpo del actor y la palabra sintetizan la escena de la improvisación y echan a andar la maquinaria técnica en el Estudio El Cuervo. En este sentido la instalación también cuestiona al espacio: ¿es esto una obra de arte de cierto carácter nómade o es esto el espacio público “ocupado” de forma transitoria? “La instalación artística --en la que el acto de producción artística coincide con el de presentación-- se vuelve un excelente ámbito de experimentación para revelar y explorar las ambigüedades que yacen en el corazón mismo del concepto occidental de libertad.”11 Esta libertad la relacionamos con la participación democrática que supone esta experiencia, con la asunción de un rol público de responsabilidad social: lectura de la historia, de los muertos y heridos que mi memoria reconstruye aquí, en este momento, en esta sociedad a la que pertenezco. La instalación es una práctica “abierta”, transitable, que nos pertenece a todos; siempre hay maneras de entrar y salir, de pertenecer a ella como público casi tanto como los actores que la “presentan” o los objetos exhibidos de este museo. “El verdadero visitante de una instalación de arte no es un individuo aislado sino una colectividad de visitantes.”12 Históricamente los intentos por definir el momento preciso de la muerte han sido problemáticos; antiguamente se definía la muerte como el momento en que cesan los latidos del corazón y la respiración pero el desarrollo de la ciencia ha permitido establecer que realmente la muerte es un proceso, el cual en un determinado momento, se torna irreversible. 10 “[…] los muertos regresan y regresan a nuestra conciencia desolada bajo el trauma y las proyecciones lamentablemente aún vivas de la dictadura.” Cf. Dubatti, Jorge, 2014, “La violencia en el teatro de los muertos: pérdida, duelo y memoria en el teatro”, Ob. cit. 11 Groys, Boris, 2014, Ob. cit., 57. 12 Ibid., p. 60. 244 Dramateatro Revista Digital. ISSN: 2450-1743. Año 18. Nueva Etapa. Nº1-2, JUNIO-DICIEMBRE. Vivos y muertos en Museo Ezeiza. Instalación teatral, Nara Mansur, pp. 235-250 “Compañeros: el Museo es una máquina mitologizante atravesada por el poder, destinada a pervertir y atenuar las fuerzas de la sangre que dice rescatar y representar.” La frase forma parte del texto final de la obra. Una parte del crítico muere Yo no actué más después de 2010. Me quedé de este lado, la del espectador que se entrena, la del investigador que se reinventa o trata de hacerlo en un viaje de verdades y conjeturas desde la observación y el análisis (también la memoria, también el testimonio). El teatro es para el crítico --cuando vive la experiencia de la práctica: del entrenamiento, los ensayos y las funciones-- otro soporte donde limar y confrontar muchas asperezas, en diálogo constante con la escena que vivió (nuestra, grupal, en varios sentidos). Todo esto está conmigo (la vida y la muerte): el teatro que fue y el extraño recorrido --potencia maravillosa-- de una instalación que se convierte en material del repertorio teatral para un grupo…. No hay ninguna euforia aquí; soy una de las muertas, soy un fantasma que solo yo reconozco cuando asisto a las presentaciones de Museo Ezeiza… a partir de 2011. Lo que quedó sobre el agua después de la inundación: restos, todas cosas mutiladas, incompletas, que dan testimonio de la hecatombe. No parecería que organismos así pudieran recomponer una historia con cierta lógica, y cada uno tiende a expresar su pérdida en términos de su propia carencia. Eso fuimos: rémora, alternativas, entes del anonimato, pueblo, una voz. Como si estuviera por ocurrir la misma tragedia, como si no hubiéramos aprendido todo lo que nos hace falta. Lidiamos con la disconformidad, con el sonido ensordecedor de la propia máquina (la costumbre, lo conocido del entrenamiento que se investiga continuamente (esta es nuestra metodología; ¡esta es la escena!), y se termina entrando y saliendo de la maniobra colectiva como de un debate, una investigación, una revancha con la historia, a la creación de posibles herramientas: “producción de análisis, desarrollo de obra y generación de infraestructura son casi sinónimos.”13 A manera de apéndice: los testimonios del proceso / los textos de la instalación y más de lo que murió 13 Iglesias, Claudio, 2009, “Investigación/Infraestructura”, notas del curador al catálogo de la exposición, CCEBA, Buenos Aires, p. 7. 245 Dramateatro Revista Digital. ISSN: 2450-1743. Año 18. Nueva Etapa. Nº1-2, JUNIO-DICIEMBRE. Vivos y muertos en Museo Ezeiza. Instalación teatral, Nara Mansur, pp. 235-250 Cada actor escribe los textos que dice y ha elegido el objeto al que acompaña. Se asocia libremente entre la verdad del hecho histórico, algún testimonio de familiar o amigo y poemas, reseñas periodísticas; las fuentes son válidas por igual. “Soy el largavistas de Juan Ramírez, vengo de Tucumán. Me encontraron a cincuenta metros del palco, vine colgado de su cuello. Me encontraron sin rastros de mi dueño, sin esperanza de ver la esperanza. Quizás él mismo se convirtió en esquirlas, desde el barro se filtran sus ojos. “Soy un leño recogido por María Lourdes Noia. Me encontraron la madrugada del 21. Entre los vagones despiertos, sobre los durmientes, que atraviesan la provincia de Buenos Aires desde Bolívar. María Lourdes me tomó en el bosquecito. Pasé de mano en mano entre canciones, entre bailes, como por una marea de festejos por la clausura de la ausencia. Soy abrigo en la noche desvelada, brasa de ardores contenidos, de gritos de victoria postergados. Una rama, una mujer, una guitarra de fuego conteniendo el invierno implacable. “Soy la radio encendida en la zona liberada, mis poemas se escaparon atravesando la sala. Me encontraron junto al palco con la palabra herida a donde el plomo cobarde desataba la jugada. Detrás la escena dirigida, la resaca urgida, empujando los vestigios de la verde primavera hasta el fondo de la hoguera, rasurando las ideas. Disparo palabras en medio del caos, dicen que traje armas, repito mi nombre que cuelga de un puente, despliego las alas, de golpe me apagan…”14 “No me inspiré en ninguno personaje ni histórico ni ficcional. Es más la idea de una función que por un lado jugaba con algo del orden de un peronismo de derecha pero también con la función simple de mantener en orden el museo. Los últimos años les sacamos esos rastros de violencia que tenían al inicio y quedaron estos personajes que claramente tienen un poder sobre los objetos y por ello remiten a la violencia institucional: ellos ostentan la violencia institucional. Lo pensé o jugué como alguien maligno pero desde la impotencia del corto poder de la burocracia, como un empleado público resentido.”15 “Guitarra montonerita, cinco años 14 s/n, “Operación masacre”, 2013, en Radar. Página 12, 16 de junio, disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-8916-2013-06-16.html, última consulta 28 de noviembre de 2014. 15 Testimonio de Nicolás Lisoni, que representa a uno de los represores. 246 Dramateatro Revista Digital. ISSN: 2450-1743. Año 18. Nueva Etapa. Nº1-2, JUNIO-DICIEMBRE. Vivos y muertos en Museo Ezeiza. Instalación teatral, Nara Mansur, pp. 235-250 Vinimos de Garín, provincia de Buenos Aires, con mamá, papá, hermana de 15 años y hermano monto mayor que me llevó a upa alrededor de la fogata durante la noche de la espera, y que durante el día lo llevaron y lo enchufaron. Habrán pensado que era una guitarra eléctrica, ¡papá! --porque seguir jugando como cuando éramos chicos, porque seguir jugando como cuando éramos chicos’, --acaso somos criaturas de Dios, jugamos como si todo fuera olvidado. El viejo coronel, siempre irascible… de pronto comprendió todo o casi todo: la llama que se consume sin el viento, los aires que soplan sin amor, los amores que se marchitan sobre la memoria del amor: Ay, hijito mío, padre mío.”16 “Ve hacia él, honra al vencedor es tu hermana la que ahora llora condenada por su rabia y el gusto a rancio. Ezeiza quiebra tu mejor espada y es mi respuesta. Me achico agarrada entre dos gentíos que me comprimen y lo dejo todo sobre el pasto. Una fila enjuta de soldados mal avisados de discrepancias encubiertas. Tras cada muerto dejé caer un pañuelo dorado. 16 Textos de Nelson Agostini con intertextos de Paco Urondo. Acompaño el monólogo –me dice-- con estrofas del cancionero montonero de los años 70: “Peleamos la resistencia con caños y con desgracias / Desde aquel 55 sin saber de burocracias. ¡Vamos hacer la patria peronista, vamos hacerla montonera y socialista!”. 247 Dramateatro Revista Digital. ISSN: 2450-1743. Año 18. Nueva Etapa. Nº1-2, JUNIO-DICIEMBRE. Vivos y muertos en Museo Ezeiza. Instalación teatral, Nara Mansur, pp. 235-250 “La madrugada no fue fácil, éramos entre cuarenta a cien mil. Abrieron el fuego a las 2:10 Y ahí comenzó el desbande. Uno de los halcones disparó contra un niño de doce años que quedó con la cabeza destrozada y la espalda cortada. Empezamos a gritar y a tirar piedras. Los que tenían brazalete verde tenían armas escondidas pero nadie los tocaba. No, no fue una escaramuza sino un suplicio de indefensos. Interrumpimos la provisión de gas, de electricidad, de agua. Interrumpimos la alabanza, ya no es el ejemplo sino un montón de basura congelada. ¡Al frigorífico, al basurero! Carroña amarga, deshollinada, sin nombre. Yo estoy limpio, esto es mi campo de batalla, mi cuchillo brillante. somos enemigos, no comas de mi mierda.”17 Aquello sobre lo que puede existir consenso en el teatro, pese a todas las diferencias en el público -es decir, intereses diversos, necesidades distintas, pero hay un denominador común--, es el terror, es decir, el miedo a la transformación. La transformación última es la muerte, en el teatro... El elemento básico del teatro es la transformación, entonces el teatro siempre tiene que ver con la muerte y es un exorcismo, si es que es bueno. […] lo específico del teatro no es sólo la presencia del actor vivo y del espectador vivo, sino la presencia del actor que muere y del espectador que muere. El momento en que uno está vivo, es uno que se acerca a la muerte; uno vive aproximándose a la muerte […] (Müller, 1995) 17 Algunos de los textos que escribí y enuncié durante el tiempo en que participé de Museo Ezeiza… 248 Dramateatro Revista Digital. ISSN: 2450-1743. Año 18. Nueva Etapa. Nº1-2, JUNIO-DICIEMBRE. Vivos y muertos en Museo Ezeiza. Instalación teatral, Nara Mansur, pp. 235-250 Bibliografía: Audivert, Pompeyo, 2001 a), “El piedrazo en el espejo”, como parte del dossier “Salto al vacío”, en Funámbulos, a. 4, n. 13, dic.-feb., 2001, pp. 14-15. ________________ , 2001 b), “Museo ocultismo”, como parte del dossier “El espacio como grieta”, en Funámbulos, a.4, n. 5, jun.-jul., 2001, p. 19. Battistozzi, Ana María, 2010, “¿Cuál es hoy el arte comprometido?” Entrevista a Claire Bishop, en Ñ revista de cultura, Buenos Aires, miércoles 13 de enero, 2010, .http://www.revistaenie.clarin.com/notas/2010/01/13/_-02115965.htm Chatruc, Celina, 2010, “La palabra como voz. Entrevista a Luis Pérez-Oramas”, en adn cultura, Buenos Aires, sábado 24 de abril Dubatti, Jorge, 2014 a), Filosofía del teatro III. Teatro de los muertos, Buenos Aires, Atuel. -------------------------, 2014 b), “La violencia en el teatro de los muertos: pérdida, duelo y memoria en el teatro”, en Revista Herramienta, n. 55, disponible en http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-55/la-violencia-en-el-teatro-delos-muertos-perdida-duelo-y-memoria-en-el-teat, última consulta 19 de noviembre de 2014. Feld, Claudia y Jessica Stites-Mor (comp.), 2009, El pasado que miramos. Memoria e imagen ante el pasado reciente, Prólogo de Andreas Huyssen, Buenos Aires, Paidós / Estudios de comunicación. Gallina, Cecilia (ed.), 2009, Crítica del testimonio. Ensayos sobre las relaciones entre memoria y relato, Santa Fe, Beatriz Viterbo Editora. Gelman, Juan, 2014, “Gelman periodista”, en Página 12. Suplemento especial de homenaje a Juan Gelman en 27 aniversario del diario, 26 de mayo, disponible en http://www.pagina12.com.ar/especiales/archivo/especiales/Gelman_periodista_aniversa rio_pagina12.pdf, última consulta 28 de noviembre de 2014. Groys, Boris, 2009, “La topología del arte contemporáneo”, traducción de Ernesto Pérez Conde, http://lapizynube.blogspot.com/search/label/Boris%20Groys, última consulta 28 de noviembre de 2014. Cf. Antinomies of Art and Culture. Modernity, Postmodernity, Contemporaneity, Smith Terry, Okwui Enwezor y Nancy Condee (eds.), 2008, Durhman, Duke University Press, pps. 71-80. ------------------, 2014, Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea, Buenos Aires, Caja Negra. 249 Dramateatro Revista Digital. ISSN: 2450-1743. Año 18. Nueva Etapa. Nº1-2, JUNIO-DICIEMBRE. Vivos y muertos en Museo Ezeiza. Instalación teatral, Nara Mansur, pp. 235-250 Iglesias, Claudio, 2009. “Investigación/Infraestructura”, notas del curador al catálogo de la exposición, CCEBA, Buenos Aires. Mansur, Nara, 2011, “Museo Ezeiza: una experiencia del Estudio teatral El Cuervo“, en Conjunto, nn. 158-159, ene.-jun., pp. 44-50. ----------------------, “Pompeyo Audivert: de la emergencia en Recuerdos son recuerdos a la consolidación en Postales argentinas”, en Historia del teatro de Buenos Aires en la postdicadura 1983-1989, CCC, en proceso de edición. --------------------, 2012, "Ramponi en su páramo con actores y huesos. Una pregunta a Pompeyo Audivert". La revista del CCC. Palos y piedras [en línea]. Enero/Agosto n° 14/15. [citado 2012-12-20]. Disponible en Internet: http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/312/. ISSN 1851-3263. ---------------------, “Un actor poeta se prepara. Método de composición en el Estudio Teatral El Cuervo, que dirige Pompeyo Audivert”, Jornadas de la AINCRIT, 2012, inédito. ----------------------, 2013, Nota introductoria a “Pompeyo Audivert: El piedrazo en el espejo”, en El actor. Arte e historia. Jorge Dubatti, compilador, México, Libros de Godot. -----------------------, 2013, “Poniendo una encuesta a funcionar dentro de un libro. Preguntas acerca del entrenamiento y el pensamiento crítico en el Estudio El Cuervo dirigido por Pompeyo Audivert”, en La actuación teatral. Estudios y testimonios. Jorge Dubatti y Nidia Burgos, compiladores, Bahía Blanca, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, pp. 303-310. Musitano, Adriana, 2011, Poéticas de lo cadavérico. Teatro, plástica y videoarte de fines del siglo XX, Córdoba, Editorial Comunicarte. Pacheco, Carlos, 2013, “Museo Ezeiza 73 evoca una tragedia histórica. Pompeyo Audivert presenta un trabajo sobre los convulsionados hechos que rodearon el regreso de Perón”, (Entrevista a Audivert) en Diario La Nación, 7 de septiembre, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1617527-museo-ezeiza-73-evoca-una-tragedia-historica, última consulta 9 de noviembre de 2014. Sarlo, Beatriz, 2005, Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina S:A. 250