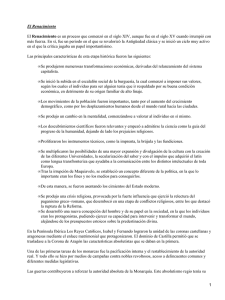Descarga - Derechoviedo
Anuncio

HISTORIA DEL DERECHO PROFESOR MANUEL ABOL UNIVERSIDAD DE OVIEDO AÑO 2010 1 LECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN 1. El concepto de derecho 2. El derecho y otros órdenes normativos 3. Historicidad del derecho 4. Fuentes del derecho histórico y sus clases 5. La historiografía jurídica española. 1. EL CONCEPTO DE DERECHO El hombre es sociable por su propia naturaleza, un ser cuya tendencia natural es a vivir con otros y, por lo tanto esas relaciones es lógico que tengan que ser ordenadas y reguladas de alguna manera. La innecesidad de normas es un ideal anárquico y el cual, razonando la experiencia, es irrealizable. Derecho: conjunto de normas 1 con fuerza vinculante 2 para la ordenación de la vida social 3 1. Conjunto de NORMAS a. Conjunto de normas (preceptos, principios o reglas) que ordenan una circunstancia o una institución. Ej.: reglas que ordenan el tráfico, el derecho de propiedad. b. Regulan o sistematizan, prohíben, castigan. c. Suelen ser escritas DERECHO LEGAL (LEY) La ley es la norma escrita. Antiguamente no estaba escrito o formulado DERECHO CONSUETUDINARIO o COSTUMBRE. La costumbre cuando es obligatoria es derecho. Las normas jurídicas no siempre son legales. Son costumbres que obligan NORMA JURÍDICA d. Derecho también son las sentencias y los autos de jueces y tribunales DERECHO JURISPRUDENCIAL e. Las obras jurídicas, de doctores, de especialistas, de estudiantes también es derecho DERECHO DOCTRINAL Puede ser escrito (LEGAL), no escrito (COSTUMBRE), autos y sentencias (JURISPRUDENCIAL), y obras jurídicas (DOCTRINAL) 2. Tiene FUERZA VINCULANTE. Se impone. Es coactivo. No cabe cumplirlo o no cumplirlo según la voluntad. No es voluntario. No es un consejo. Es un MANDATO CATEGÓRICO. No exige el convencimiento. No es necesario convencerse de que es justo. 3. Es una expresión del hombre sociable. El hombre solo no necesita derecho. El derecho es consustancial con la sociedad. Salvo excepciones, el hombre es sociable por naturaleza. Necesita un conjunto de normas que regulen las relaciones de un hombre en sociedad. No hay sociedades utópicas sin normas. La filosofía intenta explicar la existencia del derecho. EL DERECHO ES CONSUSTANCIAL CON LA VIDA SOCIAL. 2. EL DERECHO Y OTROS ÓRDENES NORMATIVOS 2 El hombre, aparte de estas normas o preceptos, tiene otros que no son jurídicos. Hay otros órdenes normativos. Son también sistemas de normas pero no son jurídicos. Son tres: religión, moral/ética, usos sociales. Tienen en común con el derecho que son normas y tienen una serie de diferencias. 1- Religión Conjunto de normas que regulan las relaciones del hombre con Dios. El autor de las normas es Dios, por medio de la revelación. Frecuentemente se distingue el orden normativo y el religioso (en el caso de del cristiano) y a veces se confunden o identifican (otras culturas y religiones) Exige el convencimiento interno Derecho Conjunto de normas que regula las relaciones entre hombres. Los autores son los hombres mediante los órganos de gobierno, el gobierno de la nación, o la propia sociedad (costumbre) No exige el convencimiento, solo exige el cumplimiento. 2- Moral/ética Nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Hay una moral natural que no está unida a ninguna a ninguna creencia religiosa (aunque lo normal es lo contrario). Lo ideal es que el orden jurídico coincida con el orden moral. Permite lo bueno y castigan lo malo. Pero no es posible en todas las ocasiones. Históricamente no siempre coincide porque había conductas gravemente inmorales que no eran castigadas. Lo ideal es que coincidan. Le importan sobre todo los aspectos internos y psicológicos. Para valorar si un acto es moral o no, se debe estudiar el fin, el objeto y las circunstancias, Para estudiar esto hay que tener en cuenta la intención del individuo. Derecho: Nos enseña lo legal y lo ilegal. Nos dice lo que se puede hacer legalmente y lo que no se puede hacer. El derecho no necesita convencimiento. Suele prescindir de las intenciones, le importan los aspectos externos de la conducta humana. A veces el derecho le importan los aspectos internos, de forma excepcional. Un caso es el derecho penal (la preterintencionalidad) cuando el derecho le importa la intención de un acto. Se aplica cuando una persona tiene intención de ocasionar un mal a otra, pero el que le ocasiona es mayor del que quería ocasionar (un intento de agresión que termina en homicidio) 3- Usos sociales Normas de buena conducta, educación y cortesía. Normas que existen en todas las sociedades, distintas según la cultura, Hace agradable la vida. Son elaboradas por la sociedad. Son comúnmente seguidas pero no son coactivas (como el derecho) sino porque la sociedad las considera recomendables. 3 La gran diferencia con el derecho es que en las normas jurídicas el incumplimiento conlleva sanción. Sin embargo en los usos sociales no lleva a sanción o castigo, como mucho conlleva una condena social, que consiste en considerar a alguien maleducado, pero esto no tiene una sanción penal, solo social. Los usos sociales pueden convertirse en norma jurídica. La costumbre nace de un uso social reiterado, repetitivo. En un momento dado llega a convertirse en uso obligado o en costumbre propiamente dicha. Por lo tanto no pertenece al orden jurídico, pero la sociedad la puede convertir en norma jurídica. La gran diferencia del derecho con los otros órdenes normativos es la JUDICIALIDAD. Judicialidad: la vulneración de un precepto del orden jurídico permite acudir a los tribunales para exigir su cumplimiento. En cambio, para los otros tres órdenes normativos no. 3. LA HISTORICIDAD DEL DERECHO El Derecho es una manifestación cultural que tiene como agente al ser humano, por lo tanto, solo tiene cabida en las sociedades humanas. Es un producto racional únicamente desarrollado por el ser humano racional, sin embargo, no es una realidad inmutable (no es igual siempre) cambia con el curso del tiempo, esto es lo que se llama la historicidad del Derecho, que cambia a lo largo del tiempo. La historia del Derecho estudia ese Derecho cambiante o histórico y su objeto de estudio es el Derecho no vigente en la actualidad (en el momento en que una norma jurídica deja de estar en vigor pasa a pertenecer al objeto de estudio de la historia del Derecho). Ésta tiene como objeto el estudio de las normas desde la antigüedad hasta nuestra sociedad, por tanto, está sometido continuamente a cambios y estudia las causas de porque el ordenamiento jurídico varía. La primera causa de toda variación es Dios, algo que no nos compete en historia del Derecho ya que pertenece a otro campo del saber (filosofía, teología…). A la historia del Derecho le compete las causas humanas y sobre ellas se han ensayado varias teorías y seguimos la que hable del Derecho como concepto de institución jurídica y cambia sobre este concepto de institución jurídica y no como el de sistema jurídico ya que este se puede definir como el conjunto de normas que regula la vida social y en una sociedad los cambios no son homogéneos. Para explicar la evolución temporal del derecho se debe recurrir al concepto de institución jurídica: es un conjunto de normas reguladoras de la sociedad y en la cual los cambios se dan de forma homogénea. Tiene tres elementos: 1La situación de hecho. La situación de hecho es la circunstancia o problema que da lugar a la norma jurídica. La norma jurídica viene a regular una situación o problema. Ej.: A veces surgen situaciones nuevas que necesitan la norma jurídicaFERROCARIL. Otras veces la norma jurídica genera problemas. 2Valoración. Hay una circunstancia o problema y se valora o estudia. En esa valoración hay elementos de todo tipo: económicos, religiosos, morales, científicos…. 3Norma jurídica en sentido estricto. Es la norma resultante, la norma que lo regula. 4 Nosotros nos vamos a referir principalmente al Derecho Español independientemente que se haga alusión al ordenamiento jurídico de otras naciones. Llamamos Derecho español al conjunto de normas que estuvieron vigentes en la nación denominada España que no coinciden con lo que hoy es España, por eso, estudiaremos al Derecho en territorios europeos no ibéricos que fueron de soberanía española. (Ej.: Nápoles, Milán….) y en América. Este estudio necesita una división en etapas. No siempre estos periodos coinciden con las etapas de la historia en general, estas etapas son orientativas porque la historia del Derecho no se puede perfilar de forma radical sobre fechas. 1. LA ESPAÑA ANTIGUA, PRIMITIVA O PRERROMANA Aparición del hombre en la Península Ibérica - Siglo III a. C. De esta época se sabe muy poco. España estaba poblada de gentes muy diversas que no tenían ningún concepto de unidad. En la Península Ibérica había ordenamientos jurídicos, autoridades y alturas muy variadas, normalmente solían estar en guerras continuas y no era un territorio homogéneo y unitario. El ordenamiento jurídico eran las costumbres, es decir, el derecho no escrito o legal 2. LA ESPAÑA ROMANA Siglo III a. C. – Siglo V d. C. En esta etapa se produce la guerra púnica entre Roma y Cartago. Esta segunda guerra tiene como escenario España y en el curso de la guerra desembarcan en el litoral Mediterráneo para luchar contra Cartago, este es vencido y los romanos comienzan a asentarse en la Península Ibérica la cual terminarán por dominar y dicho dominio dura hasta el siglo V d. C. en el que desaparece el Imperio Romano de Occidente cuando es destronado el último emperador por los pueblo bárbaros acabando así su dominación. Esta etapa es esencial para el ordenamiento jurídico ya que ya existe un concepto de unidad. España debido a que el pueblo romano aporta este concepto cultural. Roma es heredera de Grecia y sus aportaciones más importantes son la filosofía racional y el arte y la gran aportación propia de Roma es el Derecho y sobre el Derecho Romano se forja por primera vez España (Hispania) con sentido de unidad. Durante la presencia romana se produce la aparición del cristianismo, primero perseguido por la autoridad civil y luego aceptado convirtiéndose así en la religión oficial del Imperio y que en España se extendió muy rápidamente. Este elemento religioso cohesiona la realidad espacial y la independencia sobre otros aspectos que tienen lugar sobre España que son las que forjan el concepto de unidad. La presencia de Roma produjo la desaparición de las lenguas ibéricas excepto el euskera y se asimilasen a las lenguas romanas (Ej.: gallego…). En siglo V se produjo la caída del Imperio Romano de Occidente y este territorio se dividió en diversos reinos cuyos Reyes eran de origen bárbaro. 3. LA ESPAÑA VISIGODA Siglo V d. C - Siglo VIII 5 En España termina por crearse un reino bárbaro al mando de uno de esos pueblos ajenos al Imperio Romano que se asentaron en él (visigodos), de tal manera, que estos formaron un pueblo, el más grande de Occidente, pero conservando la cultura romana y aun conservando restos de su propio derecho asumieron el derecho propio de la cultura romana. De este modo esta etapa la podemos considerar una continuidad de la anterior. En cuanto al marco religioso mayoritariamente eran cristianos arrianos ya que los visigodos también se habían convertido al cristianismo, estos entraron por la parte Oriental (Rumania) donde se había extendido una rama o secta del cristianismo llamada arrianismo pero cuando llegaron a España eran una mayoría cristiana y católica mientras que una minoría era cristiana pero arriana. Estas divisiones se arreglaron con el III Concilio de Toledo (Año 579) cuando el Rey visigodo Recadero rechaza el arrianismo y se convierte al cristianismo logrando la unidad religiosa del reino. En este III Concilio de Toledo se formula la primera ley constitucional: Ley de la unidad católica. 4. LA ESPAÑA DE LA ALTA EDAD MEDIA Siglo VIII - Mediados del siglo XIII Se produce un hecho trascendental: la invasión islámica. El reino visigodo sucumbe ante un pueblo oriental con una cultura distinta, con lo que se instaura un reino con culturas muy diversas y de tradición no cristiana. A partir de entonces se divide el territorio en dos zonas: la cristiana y la musulmana. En el norte empiezan las tareas de reconquista. España que había tenido una unidad política bajo los romanos e incluso bajo los visigodos ahora se fracciona no solo en dos zonas (cristiana y musulmana) sino que en la zona cristiana se divide en varios reinos que se situaran en el norte, los Pirineos y la cornisa Cantábrica. Estos habían sido levemente romanizados (Eje: Asturias, Cantabria…). Salvo en Cataluña, los demás territorios que resistieron al Islam estaban levemente romanizados. Por eso el Derecho Romano sufre un retroceso pero no una desaparición. Era un Derecho que estaba formado por costumbres (consuetudinario), otras veces es costumbre originaria el Derecho romano. En Cataluña se conserva la continuidad del Derecho Romano. 4.1 CENTRAL EDAD MEDIA Mediados del s. XII – mediados del s. XIII En la Central edad Media ya se notan las señales de recepción del Derecho Romano justinianeo que se elaboró en el Imperio Romano Oriental. A finales del siglo IV Teodosio I el Grande había divido el territorio en dos zonas: la del Oriente y la de Occidente (hasta el siglo XV) con capital en Constantinopla. En España se recibe ya las primeras señales de un Derecho Romano elaborado en la corte bizantina. A partir de la primera mitad del siglo XIII entra en decadencia en imperio. Había un poder militar cristiano el cual no había perdido la conciencia de recuperar lo suyo: Reconquista (que durará ocho siglos). 5. LA ESPAÑA DE LA BAJA EDAD MEDIA Y LA EDAD MODERNA Segunda mitad s. XIII – principios del s. XIX 6 En la historia estas dos etapas se estudian y van separadas pero en historia del Derecho no porque esta etapa jurídicamente hablando lo que la caracteriza es la recepción del Derecho Común formado por tres elementos: 1. El Derecho Romano Justinianeo. Era el derecho del imperio romano de oriente (Justiniano). Era muy perfecto. Se descubre en las bibliotecas italianas y se comienza a estudiar. Es superior al derecho romano decadente que regía en el Imperio Romano de Occidente durante los siglos XI, XII y XIII. 2. El Derecho Canónico. Es el derecho de la iglesia española elaborado sobre el primado pontificio de Roma. Roma se convierte en la cabeza de toda la Iglesia. 3. El Derecho Lombardo Feudal. Regula las relaciones entre los vasallos y los señores, llamado así porque procede del norte de Italia, Lombardía. España es una diversidad de territorios (León, Castilla, Aragón….) y cada reino tiene un ordenamiento jurídico peculiar. No hay un ordenamiento jurídico único o general. Pero en el s. XII se había unido Aragón y Cataluña, en el XIII Castilla con León, en el XV Castilla con la Corona de Aragón, en el XVI Castilla con el Reino de Navarra… se fue construyendo una UNIDAD NACIONAL. Como a finales del s. XV termina la Reconquista (recuperación Reino de Granada) desaparece en España el reino político islámico. En la segunda mitad del s. XVI hasta se une España y Portugal pero fue una unión que se rompe en el s. XVII. Esta unión de territorios no es uniformista, ni homogénea. Cada territorio conserva su propia cultura y su propio derecho. No hay idioma oficial, tampoco hay ordenamiento jurídico para toda España. Solo tienen en común la Realeza y la Iglesia. Cada territorio tiene su idiosincrasia. Cuando se descubre América y a principios del s. XVI viene a reinar un nieto de los Reyes Católicos (Carlos I) se une a la Corona Española territorios europeos y americanos. Se produce la monarquía universal y católica: unión de territorios inmenso bajo el poder político del rey de Castilla y con esas dos instituciones comunes. Por lo tanto, España es una nación de naciones (monarquía federal). Los reyes de los s. XVI y XVII son sumamente respetuosos con los derechos de los súbditos y no vulneran peculiaridades culturales y jurídicas. A finales del s. XVII se produce la extinción de la casa de Austria y la rama española. Viene a gobernar otra dinastía francesa, los Borbones. El primer Borbón (Felipe V) tenía unas ideas muy distintas a las españolas. En Francia había un absolutismo severo, al contrario que en España. En un principio intentan respetar la configuración federativa de España, pero a raíz de la Guerra de Sucesión suprimen gran parte del derecho de la Corona de Aragón y la incluyen al derecho castellano. 5.2. LA ILUSTRACIÓN Segunda mitad s. XVIII – Principios s. XIX Aquí es la propia monarquía la que impulsa el reformismo. La Ilustración lo quiere hacer sin acudir a medios violentos, sino mediante reformas. Toda esta etapa es el desarrollo del derecho común, derecho español. Con los Reyes Católicos (finales del s. XV) España se constituye en el primer Estado Moderno de Europa. Primacía del poder de Estado sobre el resto de poderes del reino (sobre 7 la nobleza, iglesia…) En el orden religioso se constituyen en un estado confidencialmente católico. En esta subetapa sigue vigente la ley de la unidad católica. Los momentos finales de esta etapa (finales del Antiguo Régimen) fueron una lucha entre los que querían mantener la monarquía tradicional y los que lo querían convertir en liberal y parlamentaria. Entre 1808 y 1833 la mayoría de la nación quieren la monarquía tradicional, solo una minoría quería transformarla en monarquía liberal. Con esta lucha se termina esta etapa. 6. EDAD CONTEMPORÁNEA 1808. Guerra de la Independencia 1833. Caída del último monarca absoluto (Fernando VII) Esta etapa tiene una fecha de inicio discutida. Se puede decir que comienza en 1833, tras la caída del último monarca absoluto (Fernando VII) o se puede decir que comienza en 1808, tras la Guerra de la Independencia. De 1808 a 1833 en España se produce una lucha entre tradicionales (monarquía del Antiguo Régimen) y liberales (sistema constitucional y liberal). Algunos lo adelantan a 1808 (Constitución de Bayona que Napoleón impone a los españoles). Más tarde en 1812, los contrarios a Napoleón promulgan la Constitución de Cádiz (1812), que establece por primera vez una monarquía constitucional. Pero la obra de la constitución fue una obra de minorías. Con el fin de la Guerra de la Independencia en 1814 y volvió Fernando VII se restableció el Antiguo Régimen aplaudido generalmente y la constitución fue anulada. Entre 1814 y 1833 reinó Fernando VII, un monarca absolutista, y se produce la lucha entre constitucionales y partidarios del Antiguo Régimen. Por eso en esta época se producen alternativas de gobiernos y el ejército se va convirtiendo en el árbitro de la política. En 1833 muere Fernando VII, deja como legado un problema sin resolver. Resulta que en el Antiguo Régimen había leyes constitucionales, se llamaban Leyes Fundamentales (solo se podían cambiar por el rey con las Cortes). Fernando VII modificó la Ley de Sucesión, sin acuerdo de las cortes para dar el trono a su hija en detrimento de a su hermano (el infante Don Carlos) Esta es la situación que deja cuando termina el Antiguo Régimen. En el mismo año que muere comienza la Guerra Civil. Los españoles se dividen. Hay una discusión dinástica. La mayor parte de los españoles se inclinan por Don Carlos, pero los liberales por Doña Isabel. La Guerra Civil duró 7 años. No terminó con la derrota de carlistas, sino mediante un tratado, porque la mayor parte apoyaba a Don Carlos y era imposible vencerle. La terminación de la guerra supuso la consolidación de un estado liberal. Esto tuvo como consecuencia, al no estar convencidos de la resolución, un divorcio entre la sociedad y el Estado. Se puso un estado liberal pero la sociedad se mantenía tradicional. Esto se produjo a lo largo del s. XIX y parte del s. XX. La población menos pudiente era contraria a la Constitución porque las nuevas teorías liberales favorecían a una minoría, a la burguesía, y la mayor parte de la población estaba desamparada. Por eso la mayor parte de España era partidaria del Antiguo Régimen, eran carlistas, puesto que antes su vida no era óptima pero tampoco iba a empeorar. Esta idea de divorcio es fundamental para entender la historia jurídica contemporánea porque el liberalismo español no arregló los problemas de la nación sino que añadió dos más: la cuestión social, y la articulación territorial. 8 Cuestión social: relaciones entre obreros y patrones. En el Antiguo Régimen existían gremios (agrupación laboral cerrada). Cumplían funciones benéficas y asistenciales. Los liberales suprimieron los gremios. Eran unas instituciones anticuadas y funcionaban regular. Los eliminaron y prohibieron cualquier asociación obrera. En el s. XIX. Empieza a haber proletariado (Barcelona, Bilbao…) y no puede defender sus intereses porque no podían asociarse. El estado liberal, en vez de producir igualdad social, produjo una desigualdad mayor. Esto se juntó con la persecución a la Iglesia. Ésta, al perder parte de su influencia en las élites gobernantes, se perdió ese sentido cristiano que había impregnado la política, con lo que las clases pobres quedaron desamparadas. La cuestión social se hizo cada vez una cuestión más difícil de resolver, porque no existía un sufragio universal, era restringido o censitario (solo votaba un 2% de la población). Los partidos políticos no eran de masas, sino de élites. A finales del s. XIX se dio autorización de fundar asociaciones obreras, pero no solucionó la cuestión social porque el estado liberal se niega a resolver o satisfacer los derechos de los de trabajadores. Articulación territorial España se había configurado una nación federal. Es una nación de naciones con dos únicas instituciones (realeza e Iglesia) pero cada territorio tenía sus ordenamientos. Al establecerse la monarquía de Isabel II se quebrantaba una de las leyes más importantes y además los liberales suprimieron los fueros (vascos y navarros) Para el liberalismo, la idea de España cambia, ahora es una unión de individuos. Individualismo político. Esto acarrea que si España es una unión de individuos, como deben ser iguales ante la ley, no pueden tener leyes distintas. Si triunfaba el liberalismo los fueros vascos y navarros estaban condenados a desaparecer, y así fue. Por lo tanto el liberalismo creó problemas al imponer un gobierno uniforme y centralista, el vasco y el catalán. En este momento surge el problema de secesión y separatismo. En 1833 no había sufragio universal porque supondría la victoria de Don Carlos. Éste se estableció transitoriamente en 1869 pero resultó un fracaso porque los carlistas habían obtenido una representación parlamentaria enorme. Por eso se estableció más tarde un sufragio universal manipulado por el caciquismo y esto hacía que siempre ganara el gobierno. En 1931 se proclama la II República que establece por primera vez el sufragio universal. La II República quiso arreglar la cuestión social y territorial. La social declarando que la república estaba formada por trabajadores de todas clases y quiso favorecer los derechos de éstos. La territorial mediante la implantación de un estado descentralizado mediante los estatutos de autonomía. Pero la II República tomó otras decisiones malas, porque se hizo en un siglo de aversión y exterminio a las clases sociales que hasta entonces habían sido protagonistas políticas. También se malograron por una política anticlerical y antieclesiástica. Fue la institución más atacada por la II República. Esta causa fue la que malogró que prosperase. En 1936 estalló la Guerra Civil. No fue un golpe de estado, duró 3 años. Terminó con la derrota de la República y la victoria de los militares sublevados al mando del general Franco. El régimen que salió de la victoria no quiso ser ni liberal ni republicano, porque habían fracasado. El nuevo régimen se asentó sobre las bases de tipo tradicional. La cuestión social la solucionó con la creación de la clase media. El problema de la articulación territorial no lo resolvió. Siguió con el centralismo (liberal). 9 Muere Franco en 1975 y había 3 alternativas: ruptura con el régimen franquista, continuidad, o reforma de instituciones y leyes convertidas en democráticas. La ruptura no se hizo porque el jefe de Estado fue nombrado por Franco digitalmente, Don Juan Carlos. La continuación no se hizo porque los tiempos exigían una evolución. Por lo tanto se hizo la reforma: de la ley a la ley por la ley. Por ello se promulgó la Constitución Democrática de 1978 y resolver las cuestiones que existían desde 1833, excepto la cuestión económica y social solucionada por Franco. 4. LAS FUENTES DEL DERECHO HISTÓRICO Y SUS CLASES Son aquellos medios que tenemos para conocer cuál era el derecho de España en el pasado. Hay diversas divisiones de las fuentes del derecho histórico. Pero la más clara es: Inmediatas o directas: aquellas que crean, aplican o explican el derecho (una ley, sentencia, doctrinal) Mediatas o indirectas: aquellas que sin aplicar, ni crear, ni explicar el derecho dan datos jurídicos (textos históricos y literarios) 5. LA HISTORIOGRAFÍA JURÍDICA ESPAÑOLA Es el conjunto de autores y de obras que tratan sobre el derecho histórico español. La aparición de éste es relativamente tardía. Hasta el s. XVI no se ven obras específicamente sobre el derecho español. Antes si existían textos literarios e históricos que daban datos jurídicos, pero forman parte de esas fuentes indirectas o mediatas. En el s. XIV el Canciller Pedro López de Ayala escribe las crónicas de los reyes de Castilla. Son principalmente políticas pero también son jurídicas. En el s. XV, España (Castilla sobre todo) entra en el Renacimiento con tanta fuerza que es una de las naciones europeas, con Italia, más avanzada a estas cuestiones humanistas. Se puede decir que al incorporarse al Renacimiento a éste se le hispaniza. El Renacimiento español será cristiano y predica la vuelta a las fuentes, y en el caso del derecho hay que ir a las fuentes. El renacimiento español tiene ansia de saber, quiere conocer las cosas más extraordinarias y lejanas. A esta curiosidad contribuye el descubrimiento de América (1492). El castellano se convierte en ciudadano del mundo, quiere conocer realidades exóticas, distintas. Por otra parte se renuevan los estudios teológicos, frente a la decadencia medieval. Se renueva el método teológico. La teología es la ciencia de la verdad y del Dios de la verdad. Esta curiosidad renacentista por el exotismo y la teología hace que el interés por el pasado jurídico crezca. Que se estudien las fuentes jurídicas directas. Comienza haber tímidas exposiciones sobre el derecho del pasado. En el s. XVI Lorenzo de Padilla, (experto en derecho visigodo y castellano) y Francisco de Espinosa (obra breve sobre el castellano). A lo largo de los s. XVI y XVII hay diversos autores que se ocupan de diversos derechos españoles. Derecho de Aragón por el Marques de Risco. Derecho catalán por Bosch y Oliba. Derecho vasco por Matheu y Sanz y Zaragorza. En el s. XVIII Juan Lucas Cortés escribe una obra de excelente calidad sobre el origen del derecho de España. Nunca la publicó, pero al 10 subastar sus cosas tras la muerte Franckenan compró su obra, y la publicó a su nombre a principios del s. XVIII. En el año 1700 se produce un cambio dinástico, entra la casa de Borbón tras los Austrias. Ya en la segunda mitad del s. XVII había muestras de renovación de la ciencia histórica. Entre los s. XVI y XVII se había querido ir a las fuentes de la historia y al no encontrar textos directos inventaron textos históricos y jurídicos. Fueron los falsos cronicones. Frente a esto, se reaccionó en el s. XVII y en Francia se comienza a establecer las pautas para depurar las fuentes históricas. En la primera mitad del siglo XVIII se funda la Academia de la Historia y la Academia de la Lengua siguiendo modelos franceses. En este siglo un jurista francés Melchor de Macanaz utiliza argumentos histórico-jurídicos para defender las regalías frente a otros poderes del reino. La Corona quería recuperarlos y la gran ofensiva es la Iglesia. Este siglo se caracteriza por la lucha Iglesia-Estado. Como no se ponen las bases jurídicas se acude a los textos antiguos para fundar los Derechos de la Corona de tal manera que la historia del derecho adquiere una importancia muy significativa y es un instrumento político. Siguiendo la tradición de Mabillon se reúnen y a veces publican colecciones documentables. En esta obra hay dos nombres significativos: 1. El jesuita Andrés Marcos Burriel que se encargó de reunir documentos favorables a la Corona. 2. El Padre Enrique Flórez que publicó La España Sagrada que la continuó otro religioso agustino Manuel Risco, que es una crítica atinada y objetiva, empleada en el esclarecimiento de cuestiones geográficas y cronológicas, de autenticidad de fuentes y de hechos históricos poniendo especial énfasis en encontrar documentos. Los políticos suelen ser juristas y suelen además tener un interés enorme por la historia, el caso más claro es del asturiano que fue fiscal y presidente de Casilla: Primer Conde de Campomanes. Este es un furibundo defensor de los poderes de la Corona y en sus obras jurídicas utiliza con mucha frecuencia los argumentos históricos de tal manera que estas razones históricas son fundamentales en él. Una de sus obras más importantes fue Tratado de la regalía de amortización. En esta obra se defiende los límites que el Estado puede imponer a la Iglesia para adquirir bienes inmuebles. Uno de los problemas que se plantearon los ilustrados es que la Iglesia mediante donaciones y regalos alcazaba una gran cantidad de bienes inmuebles, estos eran lícitos y legales pero había que poner un límite ya que no se podían vender, estaban adscritos. Campomanes permite al Estado poner límites y recuperó documentos de los fueros para demostrar que en otras épocas se ponía límite a este problema. Este libro de Campomanes es paralelo a la discusión del Consejo de Castilla dónde se habló si era lícito o no estos límites .La tesis salió derrotada pero aún así lo publicó. Otro autor asturiano y además gijonés que también utiliza argumentos histórico-jurídicos es Jovellanos. Tiene numerosos escritos pero el más famoso es Informe sobre la ley agraria. Los ilustrados ponían un gran hincapié en la reforma de la economía agraria. La tierra es una fuente de riqueza pero su explotación no es racional y no produce lo necesario por eso hay que remover obstáculos y sobre esos obstáculos trata la obra de Jovellanos. En el siglo XVIII y también con intencionalidad política se produce el deseo de aplicar lo que llaman el Derecho Nacional y con esto quitar importancia al Derecho Romano y al Derecho Canónico. En cualquier caso se quiere restaurar la vigencia del Derecho Nacional frente al Derecho Romano y al Canónico porque se considera como un cambio político. Por eso en siglo 11 XVIII comienzan a haber manuales de Derecho Español. Dos obras (modestas y de escaso valor) 1. Ignacio Jordán De Asso y Miguel De Manuel Rodríguez 2. Antonio Fernández Prieto y Sotelo En la segunda mitad del siglo XVIII proliferan los eruditos que se ocupan de historias regionales y locales y reúnen documentos en el mayor número posible. Unos de los más famosos es un montañés aunque afincado en Valladolid, Don Rafael de Florés. Campomanes promueve la formación de un cuerpo diplomático español y para ello pide la colaboración de la Iglesia. Para dicha formación hecha mano concretamente de los benedictinos de la Congregación de Valladolid que destacaban por sus estudios históricos. El más famoso, el Padre Ibarreta cuya obra nunca se llega a terminar. En el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX entra la Ilustración y el liberalismo hay que citar tres nombres importantes: Antonio de Capmany y Mont Palau (catalán). Este autor se ocupa de las instituciones medievales Juan Sempere y Guarinos. Historia de los vínculos y mayorazgos, del lujo y las leyes santuarios. Para los ilustrados un gran inconveniente del progreso de la economía eran los vínculos y mayorazgos, el conjunto de bienes se heredaban dentro de un círculo familiar y no se podía vender. Los propietarios no tenían ninguna actividad empresarial. Sobre esta cuestión escribió Juan Sempere y Guarinos y sobre el lujo y las leyes suntuarias (había un conjunto de reglas que se ocupaban del vivir y del vestir, unas veces tenían el fin de mantener las divisiones sociales y a veces tenían como fin proteger ciertos productos nacionales frente a la importación de productos de lujo internacionales). Don Francisco Martínez Marina (Oviedo) eclesiástico que aún respetando la tradición se apoya en el liberalismo y es partidario de las Cortes de Cádiz. Dos obras fundamentales: Ensayo-histórico-crítico: Es una obra importante. Se ocupa del antiguo Derecho español especialmente el Derecho Castellano. Esta obra tiene muy buen criterio y está muy bien escrita Teoría de las Cortes. Se resiste a que la historia se mezcla con la política. Se estudia las antiguas Cortes españolas y las pretende entroncar con las Cortes liberales, lo que trata de defender es que las Cortes medievales son igual a las liberales. Después de Marina hay un periodo oscuro donde la historia del Derecho como las demás ramas del saber sufren una decadencia fruto de la propia decadencia de España, Francia ocupará ahora el lugar más importante. En el s. XVIII, 1767, se produjo una medida: la expulsión de la Compañía de Jesús. Carlos III expulsó a los jesuitas de España, la mayor orden docente, avanzada y tenían una red colegial importantísima. Carlos III los expulsó y se cerraron todos sus colegios, con lo que la enseñanza media en España quedó arruinada. En el s. XIX la enseñanza media en España es pésima porque no tiene medios ni personal para satisfacer las necesidades de la enseñanza. La enseñanza universitaria también está en franca decadencia. En el s. XIX se suprime la Facultad de Teología, la más importante de las facultades españolas. La decadencia de la historiografía es consecuencia de esa decadencia más general. En este contexto aparecen autores como 12 Cárdenas, Colmeiro y Marichalar. Sin embargo hay un autor que sobresale, tiene una obra que es una colección de fueros y cartas pueblas, es Tomás Muñoz y Romero. En el s. XIX hay contraste entre una España en franca decadencia y una Europa avanzada en ciencias diversas. Después de 1814, en la época de las campañas napoleónicas, se produjo la restauración del Viejo Orden. La derrota en 1814 supone restablecer las monarquías absolutas, se da una polémica famosa en la historia del derecho en Alemania entre Thibaut y Savigny. Los tiempos habían cambiado y esta polémica surge respecto a lo que debe ser el derecho. Thibaut dice que se debe hacer un código racional y objetivo, Savigny dice que el derecho es fruto de la idiosincrasia de cada nación, no debe prescindir de la tradición jurídica. Dio lugar a la formación de la escuela histórica del derecho. Esta escuela da gran valor a la historicidad del derecho. Esto motivó que los estudiosos del derecho fueran importantísimos para su evolución. En España influyó precariamente. También en Pedro José Pidal, pero su influencia fue limitada. La historia del derecho se estudia desde otras perspectivas. Desde la sociológica Julio Pérez Pujol, desde la comparativista Joaquín Costa. Después de este período gris de la historia del derecho, aparece una figura importante: Eduardo de Hinojosa y Naveros, un granadino. Estudió en los escolapios en Granada y sus estudios universitarios en Madrid. En 1874 se produce la Restauración Borbónica que recae en Alfonso XII, liberal. Durante los últimos años del siglo XIX hay un período de paz relativa, que dio lugar a cierta recuperación cultural en España (restauración). Los jesuitas vuelven a España y fundan centros de enseñanza, incluso centros universitarios, y la universidad también puede recuperarse. Eduardo de Hinojosa consiguió una cátedra universitaria y marcha al extranjero para estudiar las técnicas científicas que allí se producen. Allí conoce la escuela histórica del derecho y cae bajo su influencia. Eduardo de Hinojosa fue un político muy conservador y muy católico. Retornado a España crea una escuela y corriente historiográfica basada en la escuela histórica del derecho. Tiene numerosos trabajos de la escuela de la historia del derecho medieval y un manual de la historia del derecho, porque en estos años se crea una catástrofe de historia del derecho. A partir de ahí se puede hablar de la escuela de Hinojosa, formada por discípulos y seguidores. Contemporáneos a él se cita a Rafael de Ureña, Rafael Altamira y Laureano Díaz Conseco. Discípulos de Hinojosa son José María Ramos Loscertales, Agalo Sánchez y Claudio Sánchez Albornoz. Estos discípulos tienen, a su vez, seguidores. En 1924 se funda una revista científica y específica de historia del derecho: Anuario de Historia del Derecho Español (en el seno de la escuela de Hinojosa, por Albornoz) Antes de la Guerra Civil se va desarrollando la escuela de Hinojosa y la guerra interrumpe esta sucesión (mueren, se exilian, otros quedan en España). Entre las figuras que trabajaban en ello y pertenecen a la escuela de Hinojosa y permanecen en España, es interesante Alfonso García Gallo. Es equivalente a Hinojosa en el s. XX. Renueva los estudios histórico-jurídicos, se ocupa de la Edad Media y la Edad Moderna y crea escuela y discípulos que hoy aún viven. De una corriente historiográfica distinta hay que citar a Manuel Torres López, y su discípulo José María Pérez Prendes. Otros historiadores del derecho del s. XX son Rafael Gibert, Jesús Lalinde y José Martínez Gijón. 13 LECCIÓN 2: LA ESPAÑA PRIMITIVA Y PRERROMANA 1. La situación social en la época primitiva 2. Derecho peninsular. Características generales 3. Medios y fuentes de conocimiento 1. LA SITUACIÓN SOCIAL EN LA ÉPOCA PRIMITIVA En el siglo III a. C. durante el desarrollo de la II Guerra Púnica los romanos llegan a España. Hasta entonces España estaba habitada por pueblos muy diversos. Anterior a los romanos no se sabe nada del derecho en España. Hacia el año 4000 a. C. comienza el neolítico (período de gran avance cultural) Vienen pueblos europeos y africanos a España. Aquí se dan culturas de tipo agrícola-matriarcal y pastoril-patriarcal, y mezcla de unos y de otros. Ya en este tiempo se ve una diferencia cultural en la península ibérica, el norte es más arcaico, más anticuado; el sur tiene una cultura más evolucionada. En el año 1000 a. C. hay una invasión de pueblos indoeuropeos (los celtas entre otros). Producen cierto avance a la cultura ibérica. El nido de la cultura se centra en el mediterráneo (Grecia, Fenicia, Cartago, Roma). Por eso el sur y el levante español, son los más evolucionados. Los fenicios son los primeros que llegan. Eran un conjunto de ciudades mercantiles y comerciales por excelencia. Los fenicios fundan en 1100 a. C. la ciudad de Cádiz, y en el siglo VII a. C. entran en decadencia. A los fenicios les suceden los griegos en el s. IX a. C. que provienen de distintas ciudades-estado. Los etruscos se establecen también en el s. VII a. C. y fundan Tarragona. Los cartagineses son unos fenicios establecidos en el norte de África y en el s. I se establecen en España y derrotan a los griegos, y éstos caen en decadencia. Así, cuando en el s. III a.C., entran los romanos en España se encuentra un mosaico de culturas y áreas jurídicas: - - - Área balear: habitada por marinos y piratas, jurídicamente muy primitivos. Área nórdica: cornisa cantábrica. Tipo de economía agrícola-matriarcal, más evolucionada debido a su influencia celta. Su derecho es un ordenamiento consuetudinario y poco evolucionado. Área pirenaica: su pueblo más importante son los jacetanos. Cultura pastoril aunque también conocen la agricultura y metalurgia. Área celtibérica: entre la cuenca del Ebro y la del Guadiana. Son pueblos mezcla-unión de celtas y pueblos iberos. Tienen una cultura más evolucionada: ciudades amuralladas, y derecho más formado y evolucionado. Área vetónica: Ávila, Salamanca y Extremadura. Los vetones imponían la organización política a la casta dominada. Parecida al área celtibérica. Área lusitana: zona de Portugal desde el Duero y parte de Extremadura. Gran diversidad jurídica. Área ibérica: vertiente mediterránea. Más evolucionada debido al contacto con culturas mediterráneas. Conocen la moneda y su economía es importante porque hay comercio e industria. El derecho es más complejo. 14 - Área meridional: Andalucía y Murcia. Es el área más evolucionada. Rica económicamente. El pueblo más importante era Tartessos, o llamados turdetanos. Habían formado un reino muy importante y famoso en todo el mediterráneo. Deshecho por los cartagineses hacia el s. VI a. C. Agricultura muy evolucionada, pesca, moneda, comercio… Ciudades y cortijos amurallados. Conocían la escritura. Es el único pueblo prerromano del que se tiene noticia que tenían leyes escritas. Parece ser que estaban escritas en verso. 2. DERECHO PENINSULAR. CARACTERÍSTICAS GENERALES Es distinto según las tribus y grupos humanos. Había un grupo familiar llamado gentilidad y un poblado que era la agrupación de varias familias. Eran cerradas y tenían su propio ordenamiento jurídico y era consuetudinario. Al ser grupos cerrados, a veces se rompía esta ferazón por medio de los pactos de hospicio u hospitalidad y las relaciones de clientela o patronario. - Pactos de hospicio: pactos entre individuos, colectividades o ambos. Por ellas se daba el derecho de un grupo en un individuo extraño. Si era entre colectividades se daban derecho mutuamente. - Relaciones de clientela o patronario: no existían fuerzas de orden público y por eso a veces los individuos desprotegidos buscaban en un individuo extraño la protección. El que busca la protección se llama cliente y el que la ofrece (individuo poderoso) se llama patrón. Esta figura era muy común. Había mucha violencia y se requería protección. Los clientes servían al patrono. El patrono protegía al cliente. Había prestaciones mutuas. Entre los iberos había una figura peculiar, la devotio ibérica: relación de patronato o clientela de tipo militar, tenía que servir en guerra. Si el patrono moría en guerra los clientes debían suicidarse. Las características generales son la diversidad y el carácter consuetudinario (salvo Tartessos y estos pactos) A la costa mediterránea llegaron civilizaciones de oriente. Formaron colonias. Griegos y fenicios. Es posible que tuvieran leyes, costumbres, jurisprudencia, y que los fenicios pudieran tener códigos. En el territorio cartaginés había doble derecho, cartaginés e ibérico. El principio que rige es el de personalidad, en el orden jurídico. El individuo tiene el derecho de su colectividad, independientemente de dónde habita (ej. pueblos nómadas) 3. MEDIOS Y FUENTES DE CONOCIMIENTO Sabemos muy poco de ellos. Las dos formas de conocimiento de este derecho serían: Inscripciones epigráficas: dos inconvenientes. Algunas escritas en un idioma íbero que no se domina. Y suelen ser poco locuaces. Suelen aportarnos pocos datos de orden jurídico. Literatura grecolatina: autores clásicos que describen la península ibérica. Nos dan muchos datos de orden jurídico y político de estos pueblos. Hubo autores en la península y otros no. Entre los que estuvieron: Julio César, Polibio y Pomponio Mela. 15 Entre los que no: Tito Livio, Estrabón, Diodoso Sículo. Estos autores tienen inconvenientes respecto a las noticias que transmiten. Los que no estuvieron en España escriben por referencias de otros. Son escritores del pueblo vencedor. Son de una cultura grecolatina y por eso no comprende las instituciones indígenas. 16 17 LECCIÓN 3: LA ESPAÑA ROMANA (218 a.C. – 476 d.C) 1. Etapas del derecho romano 2. La formación del derecho en Roma 3. El derecho hispano-romano 4. El derecho romano postclásico y el derecho romano vulgar Algunos autores sitúan el comienzo de esta etapa en el año 218 a. C., que es cuando desembarca el ejército romano en Ampurias, durante la guerra entre cartagineses y romanos. Se termina con la expansión tras el sometimiento de cántabros y astures. Comienza en época de República y termina de incorporarse en época de Imperio. En el año 476 d. C. Odoacro, rey de los hérulos, destierra el último emperador romano de occidente, Rómulo Augusto, pero continúa el Imperio Romano de oriente. A finales del s. IV Teodosio había divido el Imperio Romano entre sus dos hijos. La parte oriental se la dio a Arcadio y la occidental a Honorio. Lo que desapareció en el año 476 fue el Imperio Romano de occidente y subsistió el oriental, bizantino, hasta 1453. 1. ETAPAS DEL DERECHO ROMANO Los reyes visigodos españoles datan sus documentos por los reinados de los emperadores bizantinos. Aunque cae el Imperio de Occidente la idea imperial de Roma no muere. La presencia romana en España tiene 3 etapas: - Romanización cultural (218 a. C. – 73 d. C.) Etapa preparatoria. En España se da guerra la Guerra Púnica. Roma desembarca en Ampurias y ataca a Cartago, se queda y se expansiona (Andalucía, Levante, Ebro, Meseta y Norte en el I a. C.) La conquista definitiva consigue que un territorio de distintos pueblos luchando entre sí, se convierte en unificado bajo la autoridad del emperador romano. Roma levanta componentes para tropas, construye ciudades (colonias) para veteranos de ejército, construye calzadas romanas, reorganiza la población, distribuye tierras… De momento los habitantes de España siguen viviendo bajo su derecho. El derecho romano solo es disfrutado por los ciudadanos romanos. La influencia de roma es distinta en algunas cosas, dependiendo de la coyuntura y del pueblo. Había pueblos más tolerantes con Roma, los que recibieron la influencia de otras potencias mediterráneas, son más receptivos y avanzados. En el siglo I había zonas de España totalmente romanizadas y comienza a producirse la romanización jurídica mediante las concesiones de latinidad y ciudadanía romana. La latinidad suponía que se regía por el derecho romano en materia de derecho civil, pero no matrimonial ni político. La ciudadanía suponía que todas sus actividades se regían por el derecho romano. Roma fue individualmente haciendo estas concesiones y así se fue introduciendo el derecho romano. Hubo muchas uniones entre españoles y soldados romanos, sus hijos eran latinos, concedidos la latinidad. Las ciudades eran de varias clases: federadas, regidas por su propio derecho; libres y estipendiarias, regidas por lo que quisiera el conquistador romano; ciudades indígenas, que ya existían y cuando recibían el principio de latinidad se equiparaban a las colonias romanas. Disfrutar del derecho romano se veía como un privilegio. 18 - Romanización jurídica (73 d. C. – 250 d. C.) Se fija en el 73 d. C. porque el emperador concedió la latinidad a todos los españoles por su lealtad. Esto y otra medida del emperador Adriano en el s. II, y finalmente la concesión de la ciudadanía del emperador Caracalla en 212 hace que todos los habitantes de España sean ciudadanos romanos y se rijan por el derecho romano. En la práctica el derecho romano siguió de forma distinta según las zonas. En el norte los pueblos eran menos receptivos. Se construyen villae: explotaciones agrícolas. Gran fomento de la economía. España era el granero de Roma. También gran importancia a las explotaciones mineras. Los sistemas jurídicos indígenas se desarticularon. Todos los españoles fueron abandonando su idioma primitivo y adoptando el latín como lengua usual. Toda España salvo los vascos. Llego el cristianismo. San Pablo evangelizó España en el s. I. Una teoría afirma que el evangelizador de España fue el apóstol Santiago. El cristianismo entró en España desde el principio y con gran fuerza. Se extendió por las zonas urbanas. El campo fue mucho menos receptivo. - Derecho postclásico (250 d. C. 476 d. C.) Se da un reajuste del imperio importante. La estructura republicana va amortiguándose. El emperador cada vez cobra un poder más absoluto. El cristianismo había sido duramente perseguido por los césares. Pero al final Roma concede libertad a la Iglesia (313 d. C.) el emperador Constantino. Se convierte en la religión oficial del Imperio, pero el acto de fe es libre. El Imperio, en el s. IV, entra en decadencia. Su parte occidental tiene una decadencia más profunda, la parte oriental tiene señales de prosperar. A finales del s. IV, Teodosio divide el imperio en dos partes, la parte occidental a Honorio y la oriental a Arcadio. El Imperio de Oriente tiene capital en Bizancio y recibe el nombre de Constantinopla. A partir del s. IV la cultura oriental es más importante que la occidental. En la parte occidental los emperadores tienen un poder cada vez menor. El ejército romano entra en decadencia y los romanos no quieren pertenecer a él. Comienza a introducirse elementos y generales bárbaros. La presión fiscal crece, la seguridad pública decrece, el poder público no puede mantener la seguridad. Ocurre que los ciudadanos se acogen a la protección de los particulares. Se vuelve a dar las relaciones cliente-patronario. La inseguridad provoca una regresión del mundo urbano. Sus habitantes van al campo. Aquí, en el campo, buscan la protección de esos grandes señores rurales. Estos problemas provocan que los que gobiernan el imperio son esos señores rurales, con ejércitos privados que sirven para reprimir las bandas de forajidos que recorren el Imperio. Las clases medias ciudadanas desaparecen y la estructura social se polariza en dos grandes colectivos: grandes propietarios (honestiores) y las clases más humildes (humiliores). Hay una crisis total y generalizada en el imperio occidental. Entonces los pueblos bárbaros que estaban presionando las fronteras del Imperio entraron en él y lo hicieron desaparecer. 2. LA FORMACIÓN DEL DERECHO EN ROMA 19 Hasta que se concedió la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, el derecho romano coexistió con los sistemas jurídicos indígenas. A partir de esto se dejó de coexistir. El derecho romano tiene dos principios básicos. El ius honorarium que se compone de los edictos de los magistrados. El ius civile se compone: 1º de la costumbre, 2º de la interpretación de la costumbre por los juristas, 3º leyes rogadas por los comicios, 4º leyes dadas por los magistrados, 5º el senado-consulto, 6º constituciones de los principios. No hay una regla general que establezca que rige una u otra norma. 3. EL DERECHO HISPANO-ROMANO El derecho romano en su puridad solo tuvo aplicación en los territorios itálicos. En las demás provincias se aplicó el derecho romano-provincial; adaptación a la realidad de las provincias. En España se dio el derecho hispano-romano: derecho romano aplicado en concreto a las provincias españolas. Existen varios tipos de leyes y normas jurídicas aplicadas en España. 1- Las leyes provinciales: establecían el marco jurídico de las provincias. Existió una norma general, a raíz del año 133 a. C. tras caer Numancia. Esta fórmula o ley provincial fue revisada para otras provincias españolas: Lusitania, Citerio y Bética. 2- Las leyes de colonia y municipios: de régimen local. Julio César tenía intención de establecer una ley general, pero se lo impidió su muerte temprana en el Senado. Esta ley unificaba las diversas leyes locales. Las leyes locales que se conservan en España son: 1- Lex ursonensis, para Urso (Osuna). A esta colonia Marco Antonio le dio una norma jurídica. Ésta tiene 3 estratos: 1º el proyecto de ley general local ideado por César, 2º el otorgamiento hecho por Marco Antonio, 3º una serie de añadidos del s. I. Se conservan unos bronces del s. I. 2- Lex salpensana y Lex malacitana. Están relacionadas con la concesión de la latinidad. 81 y 84 d. C. La salpensana al municipio Flavium Lespasianum, y la malacitana al municipio Flavium Malacitano. De la salpensana se conservan 8 capítulos y de la malacitana 19. Todas son leyes dadas. Leyes de los distritos mineros España tenía una riqueza minera importante y los romanos lo explotaron. Los mineros tenían un régimen jurídico especial en donde se establecía el sistema de explotación. Se conservan los célebres bronces de Vipasca en la península Ibérica. Se sitúan en Portugal. En este pueblo se encontraron dos bronces: - Bronce 1º. Contiene 9 capítulos, son de la época del emperador Adriano (finales del s. I) y contienen el régimen de arrendamiento de los servicios mineros del distrito de Vipasca. 20 - Bronce 2º. Contiene una carta del procurador general de las minas de Hispania o Lusitania. Al procurador de las minas de Vipasca y tiene una reglamentación general de explotación d e minas la lex Adriana. El 2º es de la época de Adriano. Para España hubo senado-consulto no conservados. Se conservan constituciones imperiales referentes a España. La más antigua es de Vespasiano. La mayor parte de estas pertenecen al bajo imperio. Se conservan diversas disposiciones de los gobernadores. 4. DERECHO ROMANO POSTCLÁSICO Y EL DERECHO ROMANO VULGAR La parte occidental y la oriental toman trayectorias distintas. En occidente el derecho es más sencillo. Esto es un reflejo de la evolución cultural del imperio occidental. Cada vez tiene más importancia la facultad legislativa de los emperadores. Va perdiendo importancia la doctrina de los grandes juristas romanos. El derecho romano penetra en todos territorios del imperio de forma sencilla. Se mezcló con las costumbres de los territorios. Fue el derecho que consiguió la romanización intensa. A partir del s. III se da el derecho romano postclásico: evolución del derecho romano clásico. Esta evolución tiene diversas causas. A partir del s. III el imperio se organiza como monarquía absoluta, el emperador era el motor legislativo. Los juristas se convierten en funcionarios del emperador, pero no tienen la calidad técnica de los grandes juristas romanos. Se arbitran leyes de citas. Servían para saber cual era la norma aplicable. Como el emperador promulgaba tantas normas se exige que haya uno o varios tomos que las contengan. Se hacen unos códigos: - Gregoriano (s. III). Es una obra privada - Hermogeniano, es obra privada (finales del III principios del IV) - Teodosiano (año 438) por Teodosio III para el imperio romano de oriente y adaptado por Valentiniano III para occidente. De estos tres códigos solo tiene sanción oficial el último. El derecho postclásico es derecho romano vulgar. El termino es del s. XIX. Es un derecho que nace de la sociedad. Surge como derecho consuetudinario y parte del derecho romano vivido realmente y de las costumbres que se dan. Termina por ser recogido por los juristas y funcionarios del emperador. Este derecho romano vulgar es el que conocen los pueblos bárbaros que penetran en el imperio. Son derechos paralelos (en el postclásico) Para concluir, podemos decir que el derecho romano postclásico nace de arriba y el derecho romano vulgar nace de abajo. 21 LECCIÓN 4: EL ASENTAMIENTO DE LOS VISIGODOS EN ESPAÑA 1. Territorialidad y personalidad del ordenamiento jurídico 2. Las fuentes del derecho hispano-visigodo 3. Las fórmulas visigodas 4. El derecho canónico. La Colección Hispana 1. TERRITORIALIDAD Y PERSONALIDAD DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Año 476, muere el último César romano de occidente. Se acaba el Imperio de Romano de Occidente y hasta el s. XV subsiste el de oriente. Antes del 476 el Imperio Romano estaba en franca decadencia. A principios del s. V las fronteras eran presionadas por los bárbaros. Fueron entrando en el imperio los suevos, vándalos y alanos. En tanto, por la frontera oriental del imperio (Rumania) entró otro pueblo bárbaro: los visigodos (escandinavos, norte de Europa). Eran paganos. En Rumania fueron evangelizados por un obispo que era cristiano arriano. El pueblo se bautizó a la herejía arriana. Los visigodos atraviesan el Imperio de oriente a occidente y, en el año 410, Alarico saquea Roma. Los visigodos continúan hacia el occidente (Galias). Alarico es sucedido por Ataulfo. Los visigodos raptaron a la hija del emperador Teodosio, hermana de Honorio (Gala Placidia) y Ataulfo se casó con ella. En el año 415 penetran por primera vez en España. El ejército romano era muy difícil de vencer y pactan con los visigodos. En el año 418 hay un pacto entre ambos por el cual los visigodos abandonan España y se repliegan en Francia y se sitúan en tierras de las Galias, a la vez que los visigodos se consideran tropas auxiliares romanas, aliados de los romanos. Gala Placidia es devuelta a Roma y es madre de Valentiniano III. A raíz del tratado, Roma sigue dominando nominalmente, aunque la fuerza imperial es la visigoda. Éstos ayudan a deshacerse de otros pueblos bárbaros. Estos pueblos bárbaros son acosados por los visigodos, de tal manera que los vándalos, suevos y alanos son derrotados. Este tratado romano-visigodo (Foedus) además de convertir a los visigodos en aliados, hubo un reparto de tierras. En el 466 los visigodos comienzan a establecerse en España. En el 476 el poder nominal de Roma desparece y Eurico se convierte en verdadero rey. El reino visigodo es el más extenso y poderoso de occidente (parte de España y gran parte de Francia). La gran capital visigoda es Tolosa. Había un problema muy serio: los visigodos eran una minoría guerrera, pero eran arrianos y la mayor parte de los habitantes de la Galia e Hispania eran católicos. Disparidad entre mayoría católica de los provinciales y la corte visigoda. Al norte del Loira, el pueblo franco, se convirtió al catolicismo. Surgió un problema religioso, porque los galos preferían estar bajo un rey católico que arriano. Por eso los francos presionan en el norte, se enfrentan con los visigodos y Alarico II es derrotado en la batalla de Vogladum (Voillé) y los visigodos pierden las tierras galas. Alarico II y sus sucesores se sitúan en España. Lo mínimo que conservará galo será la septimania (Galia Gótica). A partir de la derrota de 507 las ciudades imperiales son Barcelona, Tarragona, Mérida, Sevilla y Toledo (capital). La monarquía visigoda era electiva, e inestable. Es elegido Atanagildo. Éste llama a los bizantinos para luchar a su favor y ocupan el sureste de España hasta su expulsión en el año 622. En la segunda mitad del s. VI el reino visigodo es plenamente español. Se da el reinado de Leovigildo. Derrota a los suevos, cuyo reino (noroeste peninsular) aniquila y desaparece. 22 Acosa a los bizantinos. Funda en Toledo la gran capital visigoda. Data los documentos por su propio reinado. A Leovigildo le faltaba un factor de unidad: la religiosa. Los visigodos seguían siendo arrianos mientras que los provinciales hispanos y gálicos seguían siendo católicos. La discordia religiosa entra en el seno de la familia real: uno de los hijos de Leovigildo (Hermenejildo) casado con una princesa francesa, se convierte al catolicismo. La postura de Hermenejildo tiene dos facetas: una política, porque se levantó contra su padre y fue apresado. Cuando estaba preso en Tarragona se negó a recibir la comunión de un obispo arriano y por eso fue decapitado. La cuestión religiosa no se arregló en el seno de la familia real. En el 586 muere Leovigildo, aconsejando a su hijo sucesor Recaredo que se convierta al catolicismo. En el 589 se reúne el III Concilio de Toledo. Asamblea puramente religiosa de obispos católicos. Ingresa en él el rey visigodo y toda su corte. Recaredo convierte el pueblo visigodo al catolicismo, año 589. Con ello se formula el primer texto constitucional español: la Ley de la Unidad Católica. A partir de ahí los Concilios de Toledo son como las Cortes. A partir del III Concilio hay una época dorada visigoda. Pero la monarquía visigoda sigue siendo electiva y esto supone que hay luchas cada vez que hay que elegir un sucesor. Es una debilidad de esta estructura. En el 410 muere Witiza (rey), hay una lucha entre los partidarios de sus hijos y los de Don Rodrigo. Al final es elegido Don Rodrigo. Los hijos de Witiza no están de acuerdo y avisan a los musulmanes del norte de África y traicionan a Don Rodrigo para que los ayuden. Los musulmanes entran en España en el 711 y derrotan a Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. Muere Don Rodrigo. Deshecho el ejército visigodo. Los musulmanes se quedaron en España y dominaron toda la península Ibérica. Aquí se acaba el reino visigodo que no duró ni 300 años. La presencia de los godos en España supuso que van a convivir dos pueblos con culturas jurídicas distintas. Los provinciales procesaban el derecho romano vulgar y postclásico. Los invasores visigodos procesaban un derecho bárbaro consuetudinario. Durante todo este tiempo (s. V, s VIII) se dan diversas leyes, y los autores discuten si esas leyes eran para visigodos, provinciales o ambos. Hay una serie de normas que los autores discuten para quién estaban destinadas. Derecho visigodo: Leyes Teodoricianas promulgadas entre 419 y 466. Edicto de Teodorico. Promulgado después del año 458. Código de Eurico. En torno al año 476. Breviario de Alarico. Año 506 Fragmenta Gaudenziana. Primera mitad del s. VI Ley de Teudis. Año 546 Código de Leovigildo. 568-586 Liber Iudiciorum. 654 El pueblo visigodo, desde que salió de Escandinavia hasta que llegó a las tierras del imperio tenía un derecho consuetudinario de tipo germánico, por lo tanto era un derecho no escrito. Cuando los visigodos llegaron a las Galias y a España siguieron con su derecho consuetudinario y costumbres germánicas mientras que los galorromanos e hispano-romanos se regían por el derecho romano postclásico y por el derecho romano vulgar, por lo tanto, el Derecho era personal. Respecto a los textos visigodos, los autores se distinguen en dos grandes corrientes: 23 La teoría tradicional. Ha sido defendida por autores de tipo germanista. Entre los extranjeros Zeumer Brunner, entre los españoles Hinojosa, Sánchez Albornoz, Prieto Bances, Galo Sánchez o Pérez Prendes entre otros. Esta tesis tradicional fue mayoritaria hasta la década de los 40 del s. XX. Según esta tesis tradicional los textos visigodos rigen según los casos para un pueblo o para otro hasta que se produce la unificación, pero en principio no hay textos comunes para ambos pueblos, visigodos y provinciales. Así, el Código de Eurico era un texto sólo para los visigodos, el Código de Alarico era un código solo para los provinciales, la Ley de Teudis tenía vigencia para todos, el Código de Leovigildo sólo servía para los visigodos, aunque tenía voluntad unificadora y finalmente el Liber Iudiciorum servía para todos, visigodos y provinciales. La teoría revisionista. García Gallo, a partir del año 1941 impone una revisión a esta teoría tradicional y afirma que los textos son comunes para ambos pueblos, visigodos y provinciales. Dice que ya eran comunes las Leyes Teodoricianas y que un código posterior derogaba al anterior. El pueblo visigodo era el más romanizado de los bárbaros, pero aun así se mostraba muy germano. Por eso los códigos son de signo tan distinto. El Código de Eurico era un texto que trataba de proteger el legado bárbaro, porque Eurico era un caudillo muy celoso de su origen godo. El Código de Alarico sería un texto muy romanizado porque con él quería atraer a la población católica de las Galias. El Código de Leovigildo también será romanizado, pero orgulloso de su tradición conservará restos de su tradición visigoda. El Liber Iudiciorum será un texto común para ambos pueblos cuando ya se produce la unificación religiosa y cierta equiparación entre visigodos y provinciales. Por eso el carácter más romanista o germanista de los textos visigodos vendría justificado por las circunstancias políticas. Esta teoría de Alfonso García Gallo fue seguida por otros autores y matizada de otra forma por autores como D’Ors, que afirma que el Breviario de Alarico no derogó el Código de Eurico, sino que el Breviario era una obra de enseñanza. Tomás y Valiente concluye que son territoriales las Leyes Teodoricianas, el código de Eurico, el código de Alarico, la Ley de Teudis y naturalmente el Liber Iudiciorum. El Código de Leovigildo es una reforma del Código de Eurico, y no hay conclusiones respecto al Edicto de Teodorico y a los Fragmenta Gaudenziana. 2. LAS FUENTES DEL DERECHO HISPANO-VISIGODO. En una primera época los visigodos tenían sus reinos más importantes en la Galia y su capital en Tolosa. A partir de la 1ª mitad del s. VI los visigodos forman un reino fundamentalmente hispano e ibérico. Por eso, al hablar del derecho visigodo vamos a hablar de una primera etapa que es fundamentalmente francesa. - Etapa gálico-tolosana o Leyes Teodoricianas: llamadas así por ser promulgadas por Teodorico I y II. No se sabe la fecha de su promulgación. Entre los años 419-466. Son leyes que hablan del reparto de tierras entre provinciales y visigodos. o Edicto de Teodorico. Tradicionalmente no se ha atribuido a un rey visigodo, sino a un rey ostrogodo. Los godos era un pueblo con dos grandes ramas 24 (visigodos y ostrogodos) Hay autores que dicen que pertenece a Teodorico II Rey Ostrogodo y otros al Visigodo. Álvaro D’Ors afirma que el que promulgó este edicto era una autoridad: Magno de Narbona. La fecha según D’Ors es 458 o 459. Éste edicto está compuesto por más de 150 textos de derecho romano postclásico. o Código de Eurico. San Isidoro afirma que Eurico es el primer monarca legislador de los visigodos, aunque esto no sería exactamente cierto, sino que Eurico fue el primero que promulgó un código y no una serie de leyes simples. La fecha es posterior al año 476 (cae el Imperio Romano de Occidente). En este año los visigodos ya perdieron el sometimiento al Emperador de Occidente, y el caudillo visigodo se convierte en un auténtico soberano y a raíz de esto promulga este texto, con vestigios romanistas, pero profundamente romanizado. Parece que en él intervinieron conocedores del derecho romano como León de Narbona. Se le puede considerar como un exponente del derecho romano vulgar, no del postclásico. o El Breviario de Alarico. Año 506. Texto profundamente romanizado. Texto del derecho romano postclásico. Compuesto por leges y por iura. Las leges proceden del Código Teodosiano y también de emperadores posteriores. Los iura son textos de juristas romanos: de Paulo, Papiniano, Gayo. También incluye constituciones de los códigos Gregoriano y Hermogeniano. No están entre las leges y los iura porque no tenían sanción oficial. El Código de Alarico, o Breviario, fue promulgado en una asamblea de obispos y condes en una población francesa: Aduris, bajo la presidencia del conde Goyarico y firmado por una serie de autoridades, entre ellos un tal Aniano. El rey Alarico lo remitió a los diversos condes del reino, entre ellos a Timoteo. En Francia hasta el s. X fue un texto jurídico fundamental. o - Los Fragmenta Gaudenziana. Fragmentos descubiertos por un sabio italiano Gaudenzio. Parece que fueron redactados en la primera mitad del s. VI. Están relacionados bien con el Edicto de Teodorico, bien con el Código de Eurico. Tratan de cuestiones de derecho penal y procesal y prueban que aunque cayó el reino francés visigodo, durante el s. VI siguió rigiendo allí el derecho visigodo. Reino post-tolosano (reino visigodo español) o Ley de Teudis. Ley de costas procesales. Año 546. En esta ley se manda que se incluya el texto de esta norma en el lugar correspondiente del Breviario de Alarico, de tal manera que está en los ejemplares españoles del Breviario pero no en los franceses. o Código de Leovigildo. También Codex Revisus. Leovigildo fue uno de los grandes reyes visigodos. Es una modificación o revisión del Código de Eurico. Sus rasgos son que tenía un carácter moralizante, favorece los intereses del fisco, y fue otorgado entre los años 568-586. Promulgado por Leovigildo en un deseo de unificar jurídicamente el reino. Conserva algunos vestigios germanistas. Había intentado unificar el reino sobre el código y sobre el arrianismo, pero no lo consiguió. Quiso establecer una monarquía dinástica, sucesoria, sobre su familia, pero tampoco lo consiguió. A Leovigildo le sucedió Recaredo, que se convirtió al catolicismo, y este y su sucesor Sisebuto 25 legislaron poco. Sus sucesores Chindasvinto y su hijo Recesvinto, si legislaron profundamente. Bajo el reinado de Recesvinto en el año 654 se reunió en Toledo el VIII Concilio, y se promulgó el texto más importante del derecho visigodo, el Liber Iudiciorum. o Liber Iudiciorum. Esta divido en 12 libros. Cada uno divido en títulos y cada título en leyes. La mayor parte de las leyes son de Chindasvinto y Recesvinto. Las leyes de Recaredo y sus sucesores tienen el nombre del rey al principio. Hay unas leyes que reciben el nombre de antiqua, procedentes del Código de Eurico. Otras leyes se llaman antiqua enmendata, que proceden del Código de Leovigildo. Hay otra serie de leyes que no tienen ni nombre de rey ni estos rótulos, y son las procedentes del Código de Eurico, aunque muy manipuladas. Es un texto común para todos los habitantes del reino visigodo, esto es una máxima sin discusión porque todos los autores están de acuerdo en ello. Texto profundamente romanizado, incluso tiene influencia de la legislación del derecho romano justinianeo, aunque conserva algunos rasgos germánicos. Estos textos legales, como el Liber Iudiciorum, pronto se hacían viejos porque iban apareciendo nuevas leyes, por eso se hizo una revisión en el año 681, en el XII Concilio de Toledo, y se hizo bajo el reinado del monarca Ervigio (redacción ervigiana). Se añadieron leyes de Ervigio y de Wamba. Se aprecia en esta redacción un carácter antijudaico, y se manifiesta el deseo de colaboración entre el estado visigodo y la Iglesia. En el año 693, y en el seno del XVI Concilio de Toledo, siendo monarca visigodo Egica se proyectó otra reforma del Liber Iudiciorum, pero fue mucho más limitada. A finales del s. VI se promulgan las Vulgatas, del Liber Iudiciorum. Se le añadió un título preliminar y había varios ejemplares, de tal manera que no coincidían unos con otros, pero sirvieron para popularizar y arraigar la vigencia de este texto legal. 3. LAS FÓRMULAS VISIGODAS Son unos textos a manera de plantillas o modelos que sirven para redactar los actos de aplicación del derecho, como ventas, permutas, donaciones, dotes, liberaciones de esclavos… De estas formulas visigodas se conservan dos colecciones. Una es la encontrada por Ambrosio de Morales en Oviedo en la 2ª mitad del s. XVI. Ambrosio era un sacerdote cordobés que fue recorriendo los archivos de Castilla y de León. En Oviedo fue el archivo más rico que encontró, y entre ellos encontró un códice con estas formulas visigodas. La colección de Oviedo está compuesta por más de 40 formulas. Deben ser de los primeros años del s. VII. A un núcleo original de fórmulas se le debieron añadir otras antes de la promulgación del Liber Iudiciorum. Sin embargo al texto jurídico que aluden es al Código de Alarico (Breviario). Son unos textos profundamente romanizados y comunes para todos, provinciales y visigodos. Lo que demuestran es el derecho realmente vivido en la España de aquel tiempo. La otra colección la encontró Gaudenzio y es el manuscrito de Holkham y es una colección mucho más modesta porque solo tiene dos fórmulas visigodas. En una de estas fórmulas se refiere a la prueba del agua hirviendo y del hierro candente. 26 4. EL DERECHO CANÓNICO. LA COLECCIÓN HISPANA La implantación del cristianismo en España fue muy rápida. El cristianismo se expandió muy tempranamente, de tal manera que en época romana se puede considerar que España estaba ya evangelizada. La Iglesia enseguida se organizó jurídicamente y tenía su propio ordenamiento para regir aspectos internos de ella. Este ordenamiento se llama derecho canónico, porque sus leyes se llaman cánones. Desde el principio estaba formado por dos fuentes: por una parte estaban los decretos y cánones de los concilios, podían ser de toda la Iglesia, o sólo de una nación (nacionales), o de una provincia eclesiástica (provinciales); por otro lado estaban las cartas o epístolas de los papas. Pronto se formaron colecciones para reunir todo este derecho tanto en oriente como en occidente. En España también se formó una de las colecciones más importantes de Europa: La colección Hispana. Ésta colección canónica la formó San Isidoro, arzobispo de Sevilla, entre los años 633-636. Estaba compuesta por epístolas pontificias y por cánones de los concilios (griegos, africanos, galicanos y españoles). Pocos años después esta colección se ordenó sistemáticamente. Bajo el reinado del rey Hervigio fue remodelada, posiblemente por San Julián. A finales del s. VII o principios del s. VIII se redactó una versión vulgata. El texto de la redacción canónica hispana es el más importante de su tiempo. Y al igual que al Liber Iudiciorum fue muy utilizada en la Alta Edad Media. 27 LECCIÓN 5: ESPAÑA MUSULMANA 1. El Islam español y la tradición jurídica anterior 2. Sistema jurídico musulmán. Rasgos y evolución 3. La recepción en España de las escuelas jurídicas 4. El sistema de fuentes 5. La pervivencia del orden romano visigodo. Los mozárabes 1. ISLAM ESPAÑOL Y LA TRADICIÓN JURÍDICA ANTERIOR. El problema de la monarquía visigoda era su inestabilidad por el carácter electivo de los reyes. Leovigildo había intentado consolidar la realeza visigoda en su propia familia pero no fue posible. La crisis final ocurrió a principios del s. VIII, cuando a la muerte de Witiza se elige, en contra de los deseos de los witizianos, rey a Don Rodrigo. La elección de éste supuso un enfrentamiento entre la familia de Witiza y los partidarios de Don Rodrigo. La familia de Witiza se puso en contacto con los musulmanes del norte de África. El reinado visigodo se extendía por los territorios del norte de África. En Ceuta había un gobernador visigodo que regía esta ciudad y que se puso al lado de los witizianos y de los musulmanes, y facilitó el tránsito por el Estrecho de Gibraltar del ejército musulmán para entrar en España. Así pues el ejército musulmán entra por la actual provincia de Cádiz y Don Rodrigo se entera (éste está en Pamplona subsanando una sublevación vascona) y se desplaza hacia el sur con su ejército y en Guadalete se enfrentan ambos ejércitos. El triunfo de los musulmanes es definitivo y la ruina del reino visigodo también. Esta derrota supone el fin de la época visigoda y toda la península es ocupada por los musulmanes, incluso las montañas del norte. Con esto se produce una ruptura cultural en España. En un principio la España musulmana depende del Califato de Damasco. A mediados del s. VIII se independiza y forma un emirato independiente, bajo la autoridad de una familia musulmana de la primera esfera, los Omeya. Se produce una pugna entre los Omeya y los Abasíes, y los primeros son masacrados en Damasco, pero Abderrahman (omeya) escapa y funda en España un Emirato Independiente del nuevo Califato, en Bagdad, bajo los Abasíes. En el s. X se convierte en Califato, la suprema autoridad política en el mundo musulmán. Llamado Califato de Córdoba, que se considera sucesor de Mahoma, y que dura un siglo, hasta el s. XI. Al caer el Califato se desintegra y se forman diferentes reinos (Taifas). En los siglos siguientes la España musulmana se integra y desintegra en varias ocasiones. La decadencia definitiva ocurre a raíz de la batalla de las Navas de Tolosa, en el año 1212. El rey Alfonso VIII de Castilla derrota a los musulmanes y con esto comienza la definitiva decadencia del Islam español. El Islam está divido en diversos reinos de Taifas y el último de éstos es el de Granada. En 1492 es reconquistado por los Reyes Católicos. Con esto se termina la presencia política del Islam en España. Pero esto no supone el fin de la presencia social musulmana en España. En 1609 el rey Felipe III expulsa a los musulmanes que habían quedado en España definitivamente. Los musulmanes que entraron en España derrotando a los visigodos eran muy pocos árabes y sirios, eran principalmente bereberes (norte de África). Ante la presencia de un poder extraño y religiosamente distinto pero con un afán proselitista enorme los españoles toman diversas alternativas: unos conservan su fe y su derecho (mozárabes); otros reniegan de su cultura y de su fe (renegados o muladíes). Los mozárabes eran en principio muy numerosos pero cada vez fueron menos, conservando incluso su lengua, aunque con el tiempo se 28 asimilaron a la lengua y cultura islámica, pero siempre conservando su fe católica, su derecho canónico de la Colección Hispana, y el Derecho Civil contenido en el Liber Iudiciorum. Terminaron por ser unas minorías primero toleradas pero después perseguidas. En el s. X fueron particularmente duras las persecuciones contra los mozárabes en Andalucía. Ello hace que muchos de ellos emigren al norte (Reino de León). La cultura islámica que traen los musulmanes era poco original, de varias procedencias. El Islam nace en Arabia (desierto), por lo tanto no había grandes civilizaciones, simplemente predominaba un elemento religioso muy importante, pero con una cultura muy pobre, que adoptó formas culturales de las civilizaciones que conquistó. La cultura jurídica islámica en España barrió la cultura jurídica anterior. La islámica esta teñida del credo religioso, basada en el Corán (mezcla de principios cristianos, hebreos y de las costumbres arábicas). El establecimiento de un poder islámico en España supone que este credo pasa a ser el credo oficial en la Península Ibérica. En los s. XIII y IX, los juristas musulmanes (alfaquíes) sistematizan los principios de Mahoma con otros principios bizantinos o persas, y crean lo que se llama la ciencia del fiqh. Por lo tanto, la ciencia del derecho en el mundo musulmán nace como una rama de la teología. Por ello forman un sistema jurídico muy rígido, aunque los aspectos políticos son más flexibles. 2. EL SISTEMA JURÍDICO MUSULMÁN. RASGOS Y EVOLUCIÓN. El Corán recoge las enseñanzas de Mahoma y fue terminado a mediados del s. VII. Hay pocos pasajes que sean de materia jurídica propiamente dicha, por lo tanto, esta materia es insuficiente. En los s. VII y VIII se va formando un derecho de libre arbitrio, de influencias muy diversas y construido por analogía. Los gobernantes se rigen por este derecho que no se inspira en Corán, sin embargo los juristas están apegados a este libro. Los juristas construyen normas consuetudinarias de acuerdo con el Corán. Ahora esta labor de los juristas se hace con cierta independencia según las zonas. Se va elaborando lo que se llama la Sunnah: “lo que se hace por todos”. Es como una costumbre inmemorial, que termina por atribuirse a los tiempos primeros del Islam, incluso al propio profeta mahoma, y se llama tradición oral o hadit. Ante el problema de que los gobernantes se muestran un tanto independientes hay dos formas de islamizar el derecho, y esta islamización del derecho se hace por dos corrientes: tradicionalistas (los del hadit) y racionalistas. Tradicionalistas se ciñen a la tradición oral. Como hay diversas tradiciones orales, a partir del s. VIII se forman colecciones. Como hay que depurarlas para fijar lo que hay de verdad en ellas, surge la ciencia del hadit. Los racionalistas utilizan la Sunnah, el Corán y el razonamiento lógico. Paralelo al desarrollo de la ciencia del hadit, se desarrolla también la ciencia del fiqh, que es la ciencia propiamente jurídica nacida de la teología. Estos alfaquíes o juristas musulmanes forman escuelas distintas. Todas son perfectamente ortodoxas, pero construyen sus normas jurídicas de forma distinta según los elementos que utilizan. Las principales escuelas son Hanifíes, Malikíes, Safíes, Hambalíes. 3. LA RECEPCIÓN EN ESPAÑA DE LAS ESCUELAS JURÍDICAS. Salvo la primera (Hanifíes), las demás escuelas tienen una temprana difusión en la península. Vienen juristas orientales a España y a su vez van viajeros españoles a oriente. Los contactos culturales son por lo tanto constantes y hacen que en España (salvo los Hanifíes, fundada por Hanifa) tengan mucha difusión. De todas las escuelas jurídicas la que tuvo mayor 29 influencia en España fueron los Malikíes. A lo largo del s. VIII se extendió esta escuela por la España musulmana y tuvo gran apoyo por parte de las autoridades omeyas. Esta razón política se debia a que uno de los expositores de la Escuela Malikí era enemigo declarado de los Abasíes, y por eso la simpatía de los emires omeyas españoles por esta escuela. También se puede decir que los Safíes tuvieron escasa implantación y se les persiguieron. 4. EL SISTEMA DE FUENTES A principios del s. X el sistema jurídico musulmán estaba ya construido. Cada escuela tenía ya su construcción jurídica. Los juristas ya no trabajaban sobre las fuentes, sino sobre obras doctrinales. La escuela malikí fue la que tuvo más influencia en España, y su sistema de fuentes es (raíces del derecho): - Corán o revelación explícita. - Suna o revelación implícita - Opinión común (iyma’a). Es una revelación difusa que se expresa en la opinión de los doctores de la escuela. Incluso se forman colecciones de los dictámenes de los juristas importantes y también de las sentencias de los tribunales. Su obra más importante es El camino fácil, cuyo autor es el fundador de la escuela. - Analogía (qiyas) 5. LA PERVIVENCIA DEL ORDEN ROMANO VISIGODO. LOS MOZÁRABES. A pesar de la ruptura cultural, la tradición se conservó en las minorías mozárabes que vivieron en la España musulmana. Todas las grandes ciudades de la España musulmana tenían su minoría cristiana, mozárabe: Toledo, Córdoba o Sevilla. Terminaron por islamizarse exteriormente pero conservaron su fidelidad a la religión y derecho romano visigodo. Se rigieron en lo canónico por la Colección Hispana que incluso fue traducida al árabe. Tenían su propia jerarquía eclesiástica, los obispos. Conservaron la vigencia del Liber Iudiciorum. A partir del s. IX y X el número de mozárabes disminuyó por las persecuciones que padecen en Andalucía, entonces se ven obligados a huir al norte (al Reino de León) y allí llevan los ejemplares del Liber Iudiciorum, por eso León es un foco del derecho romano visigodo. La influencia entre el derecho cristiano y el musulmán en España es muy pequeña, se reduce a unas costumbres agrarias e industriales e incluso algunas prácticas políticas y administrativas. Pero en el conjunto de derecho el influjo mutuo es mínimo. Los mozárabes, dentro de la comunidad islámica, se ven obligados a aceptar el derecho público musulmán, de tal manera que su situación depende la voluntad del gobernador musulmán. En ocasiones existía un tratado o amán que regulaba la situación mozárabe en la sociedad islámica. Los mozárabes tenían sus lugares de culto, iglesias, sacerdotes y obispos. Se regían en lo eclesiástico por los cánones de la iglesia cristiana. En el código civil tenía su propio jefe, que se llama comes, y entendía de todas las cuestiones internas de la comunidad mozárabe. Las relaciones de los mozárabes entre sí se regían por el derecho visigodo, Liber Iudiciorum, pero no evolucionó ni se renovó. Las relaciones entre un mozárabe y un musulmán se regían por el derecho islámico, y las cuestiones de derecho penal o criminal también. 30 31 LECCIÓN 6: LA ESPAÑA CRISTIANA ALTO-MEDIEVAL 1. La herencia romano-visigoda y la nueva configuración político-social. 2. La costumbre 3. Las decisiones judiciales 4. Los actos privados. Los actos particulares como creadores del derecho 5. Disposiciones legales, generales y particulares. 1. LA HERENCIA ROMANO-VISIGODA Y LA NUEVA CONFIGURACIÓN POLÍTICO-SOCIAL La invasión islámica del año 711 supuso la destrucción del reino visigodo y la destrucción de la unidad política que se había formado bajo Roma y que había continuado en época visigoda. Los musulmanes invadieron toda España e incluso llegaron a las montañas del norte, pero pronto surgieron allí brotes de réplica, de resistencia a la invasión islámica. La cultura islámica era extraña y exótica a la española, nada tenían que ver. Se daba además la circunstancia de que en todos los territorios donde surgió la resistencia al poder islámico eran territorios poco romanizados, salvo el caso de Cataluña. En un principio, por lo tanto, el rechazo al invasor islámico, nació del deseo de independencia frente a cualquier poder extraño. Pero muy pronto, estos brotes de resistencia, sobre todo el astur, se fijó en la idea de restaurar la vieja unidad romano-visigoda, la monarquía de los godos. Sin embargo, al ser brotes diversos la unidad política tardaría siglos en realizarse, aunque a lo largo de la Edad Media hubo intentos de imperio hispánico, una unidad política superior. Los brotes de reconquista son varios, surgen en territorios del norte, generalmente montañosos, en donde la geografía favorece la resistencia frente al Islam, y el primero de ellos es Asturias. Éste era un territorio poco romanizado, y parece que a raíz de la derrota musulmana se refugiaron nobles visigodos, entre ellos Pelayo. En un principio parece que más o menos convivían con la autoridad musulmana, pero a partir del año 718 comenzó la resistencia frente a la autoridad islámica y esta resistencia fue protagonizada por estos nobles visigodos refugiados en Asturias e indígenas aliados. En el año 722 se da la batalla de Covadonga, hecho real e histórico. No fue una gran batalla pero sí lo suficiente para que los musulmanes se retiraran de Asturias. Fue el nacimiento del Reino Astur, y Pelayo proclamado caudillo del reino, que nació bajo el signo de la cruz, del cristianismo, para oponerse al poderosísimo Islam español. Este reino de los astures enseguida entró en relación con una antigua autoridad visigoda que era Pedro, Duque de Cantabria. Lo cierto es que con su hijo Alfonso se casó una hija de Pelayo, Hermesinda. De tal manera que a una originaria resistencia visigoda indígena, se une este elemento visigodo, porque la monarquía asturiana terminará por consolidarse sobre la descendencia de este Pedro, Duque de Cantabria. Con los sucesores de Pelayo, el pequeño reino de Asturias se va engrandeciendo. Se reconquista en la parte oriental la llamada tierra Bardulia, que es la actual Castilla, también Galicia y la cuenca del Duero. El reino de Asturias sale de sus fronteras naturales y alcanza su momento de mayor esplendor bajo el rey Alfonso III el Magno. Poco después, la corte que residía en Oviedo, se traslada a León a principios del s. X. Con lo cual, el viejo Reino de Asturias se convierte en Reino de León. De este reino dependía el condado de Castilla. En el siglo XI el condado de Castilla es transformado en reino. Varias veces se unen y se separan, y definitivamente se unen ambos en 1230 con Fernando III El Santo, rey de Castilla y León. Se forma la Corona de Castilla, que terminará la reconquista española en 1492 con la 32 recuperación del reino de Granada. Por lo tanto, del viejo reino de Asturias surgirá la Corona de Castilla, la más importante de todas las coronas españolas. Más al oriente del núcleo astur al que se incorpora el núcleo cantabro, tenemos que mencionar a Navarra. En el Pirineo Navarro-Aragonés y parte del actual País Vasco, convivían dos pueblos distintos: en Navarra y Guipuzcoa vivían los vascones, un pueblo pagano, mientras que en las comarcas del alto Aragón, habitaban los gascones, que eran cristianos. Todo este territorio quedó bajo dominio islámico, a ello contribuyó la cooperación de muladíes. Sin embargo en Navarra pronto surgió la resistencia frente al invasor, aunque en un principio son caudillos no cristianos. En el s. IX se cristianiza por fin Vasconia, y se establece una dinastía real en el denominado Reino de Pamplona. El Reino de Pamplona llegará a ser un gran reino peninsular con Sancho III, que no solo reina en Navarra sino en Castilla y Aragón. Navarra, sin embargo, a partir del s. XIII, se vinculará estrechamente a Francia y será gobernada por dinastías francesas. Participan en la batalla de las Navas de Tolosa, pero para entonces ya estaba encajonada entre Aragón y Castilla y carecía de frontera respecto al Islam, por lo tanto la labor de la reconquista en Navarra ocupará con el tiempo un lugar secundario. Navarra se vinculará a Francia donde sus reyes tendrán señoríos. Navarra seguirá su historia por sí, hasta principios el s. XVI, en que se une a la Corona de Castilla. El siguiente foco de resistencia es el Pirineo Aragonés. También fue ocupado por los musulmanes sin apenas resistencia. Los cristianos apostataron de su fe generalmente, e incluso pagaron tributos a la autoridad musulmana. Había tres zonas muy definidas: el territorio propiamente de Aragón (antigua Jacetania); la zona de Sobrarbe; y la zona de Ribagorza. De momento Aragón es un condado. Al final se unirán los tres condados. Y en el s. XI estos territorios se convierten en Reino de Aragón. En el s. XII el gran rey aragonés, Alfonso I el Batallador reconquista Zaragoza, y en el mismo siglo se unen el Reino de Aragón y el condado de Barcelona, y formarán la Corona de Aragón, unidos por el matrimonio entre la princesa Petronila de Aragón y el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV. En el s. XIII se reconquistarán los reinos de Valencia y de Mallorca. Y con eso se formará una gran entidad política: Corona de Aragón formada por el Reino de Aragón, Condado de Barcelona, Reino de Valencia y Reino de Mallorca. La corona de Aragón se unirá a la Corona de Castilla a finales del s. XV con los Reyes Católicos. El último foco de resistencia es Cataluña, que estaba muy romanizado. En Cataluña pronto se formó la Marca Hispánica, que ocupaba la zona sur de Francia y la zona norte de la actual Cataluña. Era un territorio defensivo del reino de los francos, sus habitantes eran llamados los españoles. Este territorio no era independiente, sino que dependía del reino de los Francos, estaba al mando de un duque con titulo de marqués. A principios del s. IX se reconquistó Barcelona, 801. Pronto surgió un foco de lucha contra los reinos francos. Estos catalanes se hacen independientes de la autoridad franca, aunque nominalmente siguen dependiendo de su reino. Cataluña estaba formada por diversos condados: Barcelona, Gerona, Pallars, Urgel, Ampurias, Rosellón y otros. Todos estos condados terminaron por unirse al de Barcelona. En el s. XII al unirse el condado de Barcelona con el Reino de Aragón se formó la Corona de Aragón. En el s. XIII se incrementará con dos nuevos territorios, Valencia y Mallorca. Con lo cual, se forma aquí otra gran entidad política paralela a la Corona de Castilla. Ambas se unirán definitivamente a finales del s. XV con el matrimonio de Fernando e Isabel los Católicos, reyes de Castilla y Aragón. A principios del s. XVI se anexionará a la Corona de Castilla el Reino de Navarra. Con lo cual, con los Reyes Católicos se produce la unidad nacional. De momento no se produce la unidad peninsular porque Portugal quedará al margen de esta cohesión territorial. La unidad peninsular se producirá con Felipe II, en 1580, pero durará poco, se romperá en 1640. La España de la reconquista se caracteriza por la fragmentación política, frente a la unidad 33 romano-visigoda, va a haber distintos reinos, aunque siempre existirá la conciencia de la pertenencia a una misma nación española, y siempre existirá el deseo de restaurar la antigua unidad. La Reconquista fue una labor de ocho siglos que buscaba el restablecimiento de la antigua unidad romano-visigoda. No era una guerra de agresión frente a un extraño, sino una labor de recuperación y restauración, por eso se insiste en los lazos de unión y de continuidad entre la España visigoda y la España de la Reconquista. Paralela a la labor de la Reconquista, está la labor de repoblación. Así se tuvo que acometer una labor tanto o más importante que la propia reconquistadora. La repoblación tiene varias etapas: - Primera etapa (s. VIII – primera mitad s. XI). Es la etapa más interesante de la repoblación. Entre los pequeños territorios cristianos del norte y la España musulmana había una franja devastada y escasamente poblada (zona del valle del Duero). La repoblación en este caso se organiza por los reyes asturleoneses, por los reyes francos, por los condes catalanes, pirenaicos o castellanos. Había una repoblación oficial. Llevaban gente para poblar los nuevos territorios, creaban villas y ciudades, y organizaban el país reconquistado. Había otra repoblación espontánea, ésta la mandaban obispos y abades. Se formaban iglesias y monasterios y en torno a ellos se iba fijando población, de tal manera que muchas fundaciones de estas iglesias son el origen de muchas ciudades y poblaciones distintas. Dentro de esta repoblación espontánea también cabe la repoblación por familias y grupos de individuos, que no están comandadas ni por un rey ni conde soberano, ni tampoco por un obispo o abad, sino que de forma privada y particular se dirigen a las tierras recién conquistadas y se sitúan en ellas. Esta repoblación privada es característica de Castilla La Vieja. De esta manera, la repoblación hasta mediados del siglo XI, da lugar a distinta tradición jurídica en cada territorio. Así, por ejemplo, asturianos y gallegos repueblan León, cántabros y vascones repueblan La Rioja y Castilla La Vieja, y gentes del Pirineo repueblan Aragón y Cataluña. Como estos pueblos tenían distinta tradición cultural y distinto grado de romanización, los territorios que repueblan se perfilan, según este legado, jurídicamente de forma distinta. - Segunda etapa (segunda mitad s. XI – primera mitad s. XII). Se hace sobre territorios poblados, incluso donde hay ciudades grandes (Toledo, Huesca, Zaragoza, Lérida o Tarragona). La repoblación es menos interesante desde el punto de vista histórico, porque es menos innovadora. La repoblación es dirigida por príncipes o soberanos, pierde su espontaneidad. La población musulmana no toda se va, queda mucha de ella, que son los que se llamaran moriscos o mudéjares. La población cristiana que va a estos territorios es menor, y viene población europea a poblar estos territorios, los francos. - Tercera etapa (primera mitad s. XII) Primero se reconquista la Mancha y Extremadura. Se conquista el valle del Guadalquivir, su hijo Alfonso X conquista Murcia y algunas tierras Andaluzas. En la parte oriental de la península, en Aragón o Cataluña, los reyes de Aragón, conquistan el bajo valle del Ebro, la zona de Teruel, y el rey Jaime I reconquista los reinos de Valencia y Mallorca. En el s. XIII termina la Reconquista las coronas de Aragón y Portugal. De tal manera que Aragón comienza su expansión por el mediterráneo y Portugal en el s. XIV se expandirá por el Atlántico. De momento, es Castilla la potencia que se encarga de continuar la obra de la reconquista, y con ello expulsar definitivamente al Islam de 34 España. Este doble fenómeno, reconquista y repoblación, será decisivo a la hora de configurar jurídicamente la península ibérica. Habrá zonas donde se conserva la tradición romano visigoda muy viva, como León, Cataluña o Toledo, y habrá zonas en las que no existe esta tradición jurídica o es muy leve, como es en Vascongadas, Castilla la Vieja y el Pirineo. En un principio estas sociedades de la alta edad media hasta el s. XIII son sociedades muy simples y rudimentarias, con un derecho elemental y sumamente sencillo. Políticamente se organizan de una forma muy simple y en un principio los reyes intervienen muy poco en lo que es la organización jurídica de la sociedad. Los reyes se ocupan sobre todo de la lucha contra el Islam. 2. LA COSTUMBRE Es la fuente más importante. Posiblemente la única excepción es Cataluña, donde se dio la continuidad del Liber Iudiciorum. En los demás territorios la costumbre es la fuente más importante jurídicamente. Los príncipes intervenían poco en ésta materia jurídica. La costumbre recibe el nombre de consuetudo, usus, o foro. Las costumbres son principalmente de predominio local. La costumbre rige en un territorio muy limitado, en una localidad, en un valle, o en una comarca. Apenas hay costumbres de carácter general. Costumbre es un uso reiterado con fuerza vinculante. Sin embargo en la Alta Edad Media no hay un concepto claro de costumbre, y por eso a veces se llama costumbre a los privilegios reales o a las disposiciones de los príncipes. Posiblemente porque con el nombre de costumbres se les daba más prestigio. En muchas ocasiones, al hablar de las costumbres se habla de su antigüedad o veteranía. Por lo tanto, la costumbre tenía más valor cuanta más antigua fuera. San Isidoro había establecido una serie de requisitos para que la costumbre fuera legítima. Decía que la costumbre debía ser racional, conforme a la religión, debía ser conveniente para la disciplina. Sin embargo, estos principios que había impuesto San Isidoro, no se siguieron comúnmente. Y por eso había malos usos o malas costumbres que no se ajustaban a los requisitos. A pesar de que la costumbre tiene su autoridad por el consenso social y la veteranía, a principios del s. XI, los pueblos piden a los reyes que se confirmen las costumbres de sus lugares, y estos generalmente lo hacen, aunque la confirmación significa la de todo el sistema jurídico que regía en aquella localidad. La costumbre empieza a coexistir con privilegios, con sentencias, las disposiciones legales… La costumbre en principio es un derecho no escrito y por eso a veces resulta difícil probar que tal costumbre rige en una comarca o en una población, pero se comprueba que la costumbre es la que rige mediante dos medios: primero por la notoriedad, los testigos aseguran que así era; segundo por las fazañas, es decir, por las sentencias judiciales. A partir del s. XI estas costumbre suelen ser recogidas por escrito, incluso a veces son los jefes los que las recogen las de su comarca. Se hacen colecciones de costumbres hechas por particulares. Pero a veces los reyes, al confirmar las costumbres de una localidad, lo hacen sobre estas colecciones privadas. En el s. XII se comienza a generalizar la formación de libros, cuadernos o padrones de estas costumbres. Son costumbres locales o comarcales. Sin embargo la redacción por escrito de las costumbres no quiere decir que este sistema quede petrificado, sino que la sociedad sigue elaborando costumbres, usos jurídicos. 35 3. LAS DECISIONES JUDICIALES Son las sentencias de los jueces o tribunales. Sentencias que se llaman fazañas. Son sentencias que se hacen de acuerdo con el derecho realmente vivido por aquella sociedad, en particular con la costumbre. Por eso, las fazañas tienen, junto con la costumbre, un valor jurídico primordial. También se les llama iuditia. Su función es doble: por una parte fijan el derecho y por otra parte crean derecho. Lo fijan porque las fazañas se pronunciaban en virtud del derecho realmente vivido en aquella zona o comarca. De tal manera, que la sentencia judicial demostraba cual era el ordenamiento vigente en un territorio. Por lo tanto, están íntimamente ligadas con la costumbre y con el derecho realmente vivido por la sociedad. Pero la fazaña además de recopilar el derecho lo crea, porque el juez o el tribunal, cuando no hay un precedente en la costumbre de un lugar o en un privilegio, establece la norma aplicable. De tal manera que el juez lo que hace es establecer una norma que está en la conciencia de todos, porque el concepto que aplica está relacionado con el derecho vigente. La función judicial es la que aparece preferentemente en los documentos de la Alta Edad Media. Lo que aparece en los documentos es el rey juez, no el rey legislador, porque aplica un derecho ya existente, no lo crea. Es muy común en los diplomas medievales las asambleas judiciales, las juntas para juzgar un asunto en concreto. Así aparece juzgando el soberano con sus consejeros o en otras ocasiones todos los hombres de esa comarca. Lo normal es que estas fazañas fueran de carácter local, aunque en ocasiones hay fazañas generales o territoriales para espacios más amplios cuando las dan los condes soberanos o los reyes. En Castilla La Vieja, este sistema tuvo una importancia muy grande, porque allí la costumbre alcanzó un papel relevante. Lo mismo que los usos y las costumbres, había malas fazañas, fazañas desaguisadas. En un principio las fazañas se transmitían oralmente, otras veces se hacían a transmisión mediante anotaciones, e incluso se conservaban las actas de los juicios. Con el tiempo esto se abstrajo, solo se transmitía el precepto jurídico aplicable. De ésta forma, la fazaña se convertía en fuero o norma. 4. LOS ACTOS PRIVADOS. LOS ACTOS PARTICULARES COMO CREADORES DE DERECHO La escasa intervención real en las cuestiones jurídicas hace que sea la sociedad la que vaya creando su derecho, el ordenamiento jurídico. Por eso, los particulares tienen una amplia libertad para fijar las condiciones de los contratos, y en general tienen facultad para crear el derecho por el que se deben regir. Es, por lo tanto, normal que los particulares establezcan el régimen jurídico de numerosas situaciones. Es muy común la existencia de pactos colectivos en los cuales se fija, por ejemplo, el aprovechamiento de bosques, aguas de un río, montes, las relaciones de dependencia de señor y sus vasallos o los diversos derechos que existían sobre iglesias y monasterios. Dentro de estos pactos colectivos hay que incluir las cartas pueblas o cartas de población. Son documentos de gran valor agrario. La más antigua es la carta puebla de Brañosera de 824, o la de Freixa 954. Estas cartas pueblas las hay de diversas clases. Unas son el acuerdo entre un señor civil o eclesiástico y los cultivadores de sus tierras. Otras, por ejemplo, recogen las condiciones que pone el señor y que los cultivadores admiten. En otras ocasiones, el arreglo de diferencias entre los cultivadores de una tierra. Estas cartas pueblas no suelen tocar aspectos de derecho público, sino de derecho privado. Esto es lo que los separa de los fueros. 36 5. DISPOSICONES LEGALES, GENERALES Y PARTICULARES Estas disposiciones son mucho menos frecuentes que la costumbre. Los reyes comienzan a intervenir tarde en estos aspectos y terminan respetando el derecho vigente y lo confirman. Hasta el s. X lo único que existe como normas generales son los decretos de los reyes francos para Cataluña. A partir del s. XI, se generalizan en otros territorios y son otorgados por los soberanos por acuerdo de sus cortesanos. Dentro de estas disposiciones hay que incluir los fueros o cartas de libertad, que conceden privilegios y fijan algunos aspectos del derecho. Son otorgados por el rey, por el señor, o por el concejo con acuerdo del rey. Lo común es que tengan un carácter de convenio, porque la imposición es excepcional. En Cataluña, hay que señalar las llamadas constituciones de paz y tregua. Eran unas normas establecidas por asambleas de condes y obispos con el fin de dulcificar las condiciones de la guerra. Tenían una doble vigencia, civil y canónica. En el Reino de León, a partir del s. XI, también aparece una legislación de carácter general. En primer lugar hay que señalar los decretos del año 1017. En este año, el rey de León, Alfonso V, convocó una magna asamblea en la ciudad de León, y allí se establecieron unos preceptos de validez general para todo el reino. Estos decretos versaban sobre derecho penal, el poder real, el servicio militar, la administración de justicia, y la condición de los campesinos y sus relaciones con la tierra. En el año 1055, el rey de Castilla y de León, Fernando I el Grande, convoca en Coyanza (actual Valencia de Don Juan), un concilio al que acuden obispos castellano-leoneses y navarros que establece normas de carácter general, canónico pero con gran influencia civil. El concilio de Coyanza es la etapa final de preponderancia del derecho visigodo. A partir de esta época será más importante el derecho canónico inspirado en Roma. Los decretos de las cortes de 1188, convocadas por el rey Alfonso IX de León. Hasta entonces, las asambleas generales del reino eran de los condes y obispos, aristocracia civil y eclesiástica. Esta curia leonesa tiene la novedad de que por primera vez asiste a ella los burgueses, los representantes del tercer estado. Son por lo tanto unas cortes auténticas. En estas cortes se establecen también unos preceptos de carácter general, que versaban sobre la seguridad y paz de los ciudadanos, y sobre la prohibición al rey de hacer la guerra sin el consejo de los representantes de las cortes. Por lo tanto, se limita el poder real. 37 LECCIÓN 7: EL SISTEMA DE FUENTES 1. El sistema visigótico mozárabe 2. El sistema de fuentes de derecho libre 3. El sistema de fuentes de los fueros breves 4. El sistema de fueros extensos 5. Las fuentes del derecho canónico 6. El derecho de las minorías no cristianas 1. EL SISTEMA VISIGÓTICO MOZÁRABE Se llama así porque en él tiene mucha importancia el derecho visigodo, el Liber Iudiciorum y porque los mozárabes fueron los que lo conservaron en medio de la sociedad islámica en la que vivían. Según este sistema la fuente predominante jurídica es el Líber Iudiciorum y se da en Cataluña, en León y en Toledo. Cataluña, desde el principio de la Reconquista, se configuró como un territorio defensivo dependiente del reino de los francos. Este reino y el imperio carolingio tenían un territorio fronterizo que los defendía de sus enemigos. Estos territorios fronterizos se llamaban marcas. En esta zona se dio una zona que recibió el nombre de Marca Hispánica, y sus habitantes recibían el nombre de los hispani. Los francos, a los hispani, les respetaron su derecho y por eso, estos habitantes se siguieron rigiendo por el Líber Iudiciorum. De tal manera, que éste era la ley general para toda Cataluña. Los francos, en este sentido, innovaron poco, y establecieron unas normas de carácter general para la marca hispánica que prevalecían sobre el Líber, pero en contadas ocasiones, los llamados capitulares. De esta clase de normas, hay una de Carlo Magno del año 812, otras dos de Luis el Piadoso del año 815, y otra de Carlos el Calvo del año 847. Estas capitulares de los monarcas francos estaban por encima del Líber Iudiciorum, pero son muy escasas. También se empezaron a dar las cartas pueblas, y también estas cartas pueblas prevalecían sobre el Líber Iudiciorum, de tal manera que éste se va volviendo anticuado. Necesitaba otra fuente territorial que lo sustituyera y así en la segunda mitad del s. XI, en los territorios sometidos al conde de Barcelona, apareció una nueva fuente territorial. Esta nueva fuente estaba formada por unas leyes de carácter general y por sentencias de la “curia” o “Tribunal Condal” que creaban un uso frecuente al que llamaron “usualía”. Al final del s. XI se forma una colección de 130 capítulos que se van a llamar “usáticos o usutges barceloneses”. A esta primitiva colección se le unen otras. En el s. XII se reúnen el libro de “Tulinga” y las excepciones de “Petri legum romanorum”, textos del Líber Iudiciorum y textos de las Etimologías de San Isidoro. Hasta el s. XIV todo este conjunto se extiende por toda Cataluña, por lo que se forma un texto territorial donde se anuncia el Derecho Común. Prevalecen sobre el Líber Iudiciorum las costumbres del lugar y los privilegios concedidos por los condes, por lo que en la Alta Edad Media sigue rigiendo, aunque menos. Toledo, cae en manos de musulmanes, quienes respetan a los antiguos ciudadanos que había allí. En el año 1085 es reconquistado por Alfonso VI y allí queda una población judía que conserva su propio Derecho. A los mozárabes se les respeta el derecho visigodo y el derecho que traen los conquistadores. Alfonso VI se relaciona mucho con Europa y en la conquista de Toledo ayudan los francos, quienes tienen su propio Derecho. El ejército es masivamente castellano, por lo tanto allí hay diversos ordenamientos jurídicos, pero el más importante es el 38 “Líber Iudiciorum”, que se impone y se extiende a otras partes estableciéndose como ley general del reino. Como la conquista avanza al sur, se da en reinos de Murcia y Andalucía. En el s. XIII, bajo el reinado de Fernando III, el Líber Iudiciorum se traduce al castellano y recibe el nombre de “Fuero Juzgo” con lo cual, aunque no es ley general para el sur peninsular, es un texto predominante en el reino de Toledo además de en Andalucía y Murcia. León. Cuando la Corte estaba en Oviedo (s. VIII – IX). Se dio a instancias del rey Alfonso II El Casto. También restauró en los aspectos civiles y canónicos. Manifiesta el deseo de la Reconquista de España, de enlazar con el reino perdido de los visigodos pues los reyes astures se consideraban herederos de los godos y así Alfonso II quiso restaurar el orden gótico en la Iglesia y en el Palacio o Corte. La Restauración del orden leal visigodo se produjo parcialmente pero esta restauración no consiguió suprimir las costumbres que primaban en el resto del territorio. Se sabe poco de este orden consuetudinario. En el s. X el reino de Asturias se ensancha y pasa a León. Los islámicos protagonizan persecuciones contra los cristianos en Andalucía. Los mozárabes pasan al norte, huyendo de las persecuciones, y se sitúan en León y llevan el texto por el que se regían (Líber Iudiciorum). Existía el llamado “Juicio del Libro” (juicio por apelación en León en caso de duda y se sentenciaba según el libro o Líber Iudiciorum). El Líber Iudiciorum coexiste con un derecho consuetudinario muy fuerte y una legislación importante. Los cánones del Concilio de Coyanza están influenciados por el Líber Iudiciorum. 2. EL SISTEMA DE FUENTES DE DERECHO LIBRE El sistema de fuentes de Derecho Libre fue predominante en todos los territorios conquistados excepto en Cataluña. Solo se conserva en el s. XIII en Castilla La Vieja y hasta el s. XV en Álava y Vizcaya y, en otros casos, también procede como sistema jurídica supletorio a los fueros. El sistema se basa en el libre albedrío de los jueces a la hora de juzgar, aunque, normalmente, atiende a las costumbres del territorio, los privilegios y cartas de Francia que regulan pocas cuestiones. Puede haber privilegios y cartas franquicias, pero, en cualquier caso, regulando partes mínimas. Castilla la Vieja es el territorio más característico del sistema de fuentes de Derecho Libre. Había sido repoblada por vascones y cántabros, por lo que se conservaba una estirpe indígena. En Castilla la Vieja se da un derecho consuetudinario contrario al de León. Con el tiempo se hacen colecciones jurídicas escritas. Estas colecciones son orientativas del derecho aplicable, así en Burgos, sólo son obligatorias las sentencias del Tribunal Real y las disposiciones legales. Las redacciones del Derecho Castellano son obras privadas y sobre ellas hay varias teorías que no tienen seguridad completa. Una de ellas, afirma que nacen de la promesa de Alfonso VIII, en el 1212, a los nobles de respetarles sus derechos y otra atribuye esta colección al rey Alfonso VII el Emperador, y unas cortes que se habrían reunido en el año 1138. En la primera mitad del s. XIII hay colecciones del derecho consuetudinario en Castilla que contienen relaciones privadas, procedimientos y relaciones vasalláticas. Existen bastantes con diversos nombres. 39 3. EL SISTEMA DE FUENTES DE LOS FUEROS BREVES Contienen pocas prescripciones y tienen poco interés de regular toda la vida social, por eso, lo que no se prescribe aquí, se hace en el Líber Iudiciorum. Aparecen en el s. X (segunda mitad) en Castilla y en el s. XII se extiende y llega a dominar toda la península en toda la Edad Media. Era muy común que un fuero breve de una ciudad o villa se extendiera por concesiones a otras ciudades y villas cercanas junto a otros privilegios y textos. Se puede hablar de seis zonas geográfico-jurídicas: 1. Región de los fueros castellanos. Atribuidos a los antiguos condes castellanos. Los más importantes son los de “Sepúlveda” y “Castrogentilla”, conviven el derecho navarro (fuero de Nájera) y el derecho franco (fueros de Logroño y de Miranda del Ebro). 2. Región de los fueros leoneses. Se extiende por todo León y llega a Salamanca en el s. XI. Es destacado el fuero de la villa de “Sahagú”, señorío del señorío de monasterio benedictino, que se extiende a Oporto, Silos y al barrio de San Martín de Madrid, así como a Oviedo, Avilés, Santander y Allariz. Destaca también los fueros de Benavente, que se extienden León, Asturias y Zamora. 3. Región de los fueros pirenaicos. Se centra en torno a dos fueros: “Jaca” y “Sobrarbe” (de origen mitológico). El fuero de Jaca se extiende por San Sebastián, Huesca y los tres barrios de Pamplona: San Fermín, San Nicolás y la Navarrería. 4. Región de los fueros navarros. Tiene fueros propios como el de Caparroso, Carcastillo y Cáseda. 5. Extremadura Castellano-aragonesa. Región limítrofe, entre Castilla y Aragón, más o menos en torno a la actual provincia de Soria. Hoy sabemos que Extremadura es esta región formada por Cáceres y Badajoz, pero antes significaba una región fronteriza, y la primera fue ésta de Soria. Sus fueros están influidos por el fuero castellano de Sepúlveda, y son los de Soria, Medinaceli, Guadalajara, Cuenca e incluso Ávila y Salamanca. 6. Fueros de Zaragoza. Zaragoza es reconquistada por el gran monarca Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, y recibe en 1119 el fuero de los infanzones de Aragón y otra serie de privilegios. Este derecho propio de la ciudad de Zaragoza se extendió por el sur del Ebro y por Cataluña. Este sistema de fueros breves coexiste con el sistema de fazañas y costumbres, puesto que por si solo no era suficiente para regular toda la vida social. 4. EL SISTEMA DE FUEROS EXTENSOS El sistema de fueros extensos tiene vocación de regular toda la vida social. En el caso en el que el fuero no tuviera prescripción aplicable el juez debía fallar a su arbitrio, o el concejo o ayuntamiento designa cuatro caballeros que establecían la norma aplicable. El sistema de fueros extensos tiene tres áreas: Aragonesa-navarra: Se caracteriza por la evolución del pueblo de Jaca y de Sobrarbe. El fuero de Estella que era breve se hace extenso. Extremadura castellana: Ya no es la región de Soria, es la parte sur. Los fueros más importantes son Madrid, Uclés, Molina de Aragón, Alcalá de Henares y Teruel. En la segunda mitad del s. XIII se refunde el fuero de Soria. Extremadura leonesa: En ésta área hay dos zonas, la de Salamanca y la de Ávila. En la de Salamanca destacan los fueros de Salamanca, Alba de Tormes y Zamora. 40 Y en la de Ávila los de Ávila que se extienden por la región portuguesa de Cimacoa y por la Extremadura leonesa, la actual. 5. LAS FUENTES DEL DERECHO CANÓNICO El derecho canónico es el derecho propio de la Iglesia Católica. Por él se regían todos los aspectos internos de la iglesia católica y también algunos mixtos (medio civiles-eclesiásticos). Durante la Alta Edad Media el derecho canónico tiene dos etapas, la primera hasta el s. XI y la segunda de ahí en adelante. Primera etapa. Hasta el s. XI. Tenía importancia la célebre Colección Hispana. También rigen los llamados Libros Penitenciales, que eran un conjunto de disposiciones canónicas, resumen o manual. En Cataluña, por sus contactos con Europa, se estudian las colecciones canónicas de origen franco. Aunque la Iglesia en España está volcado al derecho canónico de estirpe visigoda y relativamente aislada del resto de Europa, sin embargo llegan algunas colecciones canónicas de Derecho Nuevo, como es el Decreto de Burchardo de Worms. En el derecho canónico todavía prima la costumbre. Contra esta primacía de la costumbre reacciona el Concilio de Coyanza, mediados del s. XI. Segunda etapa. S. XI en adelante. El papa San Gregorio VII fue uno de los grandes pontífices medievales. Es el pontífice que comienza a establecer la primacía de la sede de Roma sobre toda la Iglesia. Esta sede tenía la jurisdicción sobre la Iglesia Universal. La primacía pontificia romana venía por derecho divino, sin embargo, esta primacía se había aplicado de forma precaria, aunque se reconocía como suprema. En Roma se va formando un derecho canónico de validez general, implantado por San Gregorio VII. De este derecho canónico de validez general se forman colecciones y se difunden en España. Hay una diversidad y divergencia entre los textos universales y los particulares de cada nación. Por eso se trata de hacer colecciones que armonicen ambos textos. La colección más famosa de estas colecciones es la Cesaraugustana. En el s. XII se difunde en España un texto de Derecho Nuevo, el llamado Decreto de Graciano, que tiene una gran vigencia práctica. La costumbre pierde importancia frente a la ley. Los autores especialistas estudian el Decreto de Graciano, por eso se les llama decretistas. Se puede decir que a partir del s. XI en España va adquiriendo cada vez mayor importancia ese derecho canónico de validez universal y queda postergado el de origen visigodo. 6. EL DERECHO DE LAS MINORÍAS NO CRISTIANAS En los estados cristianos de la Reconquista la mayor parte de la población son católico, pero existen dos minorías que se les permite el culto, aunque sometidos a las autoridades cristianas, éstos son los judíos y los musulmanes. Musulmanes. Se les llama comúnmente mudéjares o moriscos. El régimen jurídico de estas minorías musulmanas respondía a las capitulaciones que se hubieran firmado con los monarcas cristianos cuando la Reconquista. Generalmente se establecía el respeto de religión, costumbres y derecho. Las minorías mudéjares o moriscas vivían tanto en el campo como en las ciudades. En el campo eran principalmente grandes agricultores. A los reyes cristianos debían un tributo personal, estaban sometidos por un derecho público cristiano, pero entre ellos tenían su propio derecho. Tenían sus autoridades o jeques, que eran una especie de 41 jueces que entendían de sus diferencias. En 1492, con la conquista del Reino de Granada, se puso fin al dominio político musulmán en España pero no a su presencia social debido a los moriscos que quedaron. En un principio se les respetó su religión y sus costumbres pero pronto las autoridades cristianas se dieron cuenta del extremo peligro que había con esta minoría mudéjar dentro del reino. En el s. XVI se les obligó a bautizarse de forma forzada. Los musulmanes en España eran un enemigo doméstico, dentro de España, y se entendieron con los enemigos tradicionales de España, los franceses y los turcos. España tenía una posición estratégica y además era la defensora de Europa en el mediterráneo. La mayor parte de las riveras mediterráneas estaban en manos de musulmanes. España y sus galeras defendían Europa por todo este flanco, frente a los turcos y a los berberiscos, y estos se entendían con los moriscos españoles. Por lo tanto estos musulmanes en España eran un enemigo interno. Por eso, en 1609, definitivamente fueron expulsados de España. Decretó la expulsión general sin ninguna excepción de los moriscos o mudéjares. Económicamente la medida no fue beneficiosa, eran excelentes agricultores. Muchos moriscos habitaban en las riveras mediterráneas, y esto suponía su comunicación con los musulmanes que de vez en cuando asolaban aquellas costas. Felipe III estaba dubitativo, no fue una medida que tomó con gusto, pero el consejo definitivo del patriarca de Valencia, San Juan de Ribera, le inclinó a la expulsión. Así pues, en 1609 termina la presencia social de los musulmanes en España. Judíos. La presencia de los judíos en España es muy antigua. Había judíos en España antes de Cristo. Los últimos reyes visigodos sobresalieron por una política antijudaica, por eso, cuando la invasión islámica, los judíos ayudaron a los invasores. Durante la Alta Edad Media, el número de judíos aumentó en los estados cristianos conforme fue avanzando la frontera hacia el sur. Los musulmanes generalmente los toleraban, pero los almorávides, que destacaban por su fanatismo, los persiguieron, y muchos judíos de Andalucía emigraron hacia el norte. Con lo cual, el número de judíos en estos estados cristianos creció. Los fueros, en algunos casos, se ocupan de los judíos. Aunque hay en ellos prescripciones contrarias, discriminatorias. En general, durante la Alta Edad Media, hay una política de tolerancia hacia ellos, hacia sus costumbres y su religión. Están sometidos a los príncipes cristianos pero conservan sus rasgos culturales. Los judíos es una población típicamente urbana, se dedicaban a oficios manuales, a profesiones liberales, y a lo que hoy llamaríamos actividades bancarias, es decir, prestamistas. Vivían en barrios separados, llamados juderías, donde tenían su sinagoga. Entre ellos regía el derecho mosaico, el derecho judío. Tenían sus propias autoridades y su propio ordenamiento. Había incluso un ordenamiento de carácter general para todas las juderías. La tolerancia se quebró en el s. XIV, comienza a haber un sentimiento contrario a los judíos. Es un sentimiento más popular que nobiliario. A finales del s. XIV hay matanzas de judíos y comienza a haber conversiones en masa. A principios del s. XV destacan las predicaciones de San Vicente Ferrer, que consigue numerosas conversiones de los judíos al cristianismo. De tal manera, que desde finales del s. XIV, decrece el número de judíos de religión en España y crece el número de judíos convertidos al cristianismo, pero muchas de estas conversiones no eran sinceras y como los judíos convertidos al cristianismo tenían especial inclinación a ocupar cargos y oficios, al sentimiento contra los judíos se sumó el sentimiento contra los conversos. Se les acusaba de haberse convertido fraudulentamente, y de ambicionar cargos y honores en la sociedad para destruir la sociedad cristiana desde dentro. Por lo tanto, en el s. XV, comenzaron a establecerse los llamados Estatutos de limpieza de sangre. Leyes por las cuales se vetaba el acceso a cargos y honores de los descendientes de convertidos. Como entre los judíos las conversiones eran ficticias, muchos judíos bautizados volvían a su antigua fe. 42 Se planteó un problema en el s. XV en España muy grave. Los judíos convertidos eran bautizados y estaban bajo jurisdicción de Iglesia, los no convertidos no estaban bautizados y no estaban bajo la jurisdicción de la Iglesia. Para solucionar el problema de los que estaban convertidos y volvían a la fe judía, se estableció en el último cuarto de siglo XV el Tribunal de la Inquisición. Se encargó de los judíos bautizados que volvían a su antigua fe, los llamados tornadizos. Los judíos que se conservaban fieles a su fe eran motivo de que los judíos bautizados volvieran a ella. Estos judíos fieles cada vez eran menos en número, y era mayor el número de los conversos. El problema era grave cuando se pretendía hacer un reino unido y cohesionado. Los Reyes Católicos no tenían ningún sentimiento antijudío, por lo tanto los monarcas, personalmente no eran antisemitas, pero por los problemas que esta minoría representaba en España, decretaron en 1492 la expulsión de los judíos. Marcharon a Portugal, al norte de África, al Mediterráneo oriental, a Italia… La medida no es racial, ni étnica, solo religiosa. No se expulso a los judíos de raza, sino a los judíos de religión. Además hay que suponer que si la presencia de los judíos era ya desde antes de Cristo, era muy difícil asegurar que la raza de los judíos españoles era distinta del común de los españoles. La expulsión plantea otro problema. A partir de ahí no hay judíos de religión, pero quedan judíos convertidos. Muchos de ellos practicaban secretamente el judaísmo. Por eso los Estatutos de limpieza de sangre se generalizaron. Prohibían el acceso de los descendientes de judíos convertidos y de moros convertidos. Esto ocasionó en el s. XVI una gran polémica sobre estos estatutos. Fue una peculiaridad española que subsistió hasta el s. XIX. 43 LECCIÓN 8: LA ESPAÑA MEDIEVAL Y MODERNA. EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 1. El derecho común y su recepción en España 2. La expansión de los derechos españoles 3. El derecho clásico español 4. El derecho postclásico español 5. Las fuentes del derecho canónico 1. EL DERECHO COMÚN Y SU RECEPCIÓN EN ESPAÑA Larga etapa (mediados s. XIII, hasta s. XIX). Se caracteriza por el recibimiento en España del Derecho Común. Son una serie de principios jurídicos basados en tres elementos: El derecho romano justinianeo. El derecho canónico clásico. El derecho lombardo-feudal. Los tres son de origen extranjero pero influyen poderosamente en el Derecho Español. Son el común denominador del ordenamiento en esta etapa. Hay una etapa (desde mediados del s. XII hasta mediados del s. XIII). La llaman Central Edad Media y aquí ya se notan los primeros síntomas de recepción del Derecho Común. Pero a partir de la segunda mitad del s. XIII se muestra con mayor evidencia. Durante la Baja Edad Media (s. XII-XV) se produce la cohesión nacional. En el s. XII la unión Aragón y Cataluña, en el XIII Castilla y León, finales del s. XV la unión de Castilla y Aragón. A principios del s. XVI se une Navarra a Castilla. En la segunda mitad del s. XVI la unión entre España y Portugal. De tal manera que, progresivamente, se tiende a la unión política. Las luchas internas acaban con el reinado de los Reyes Católicos, s. XV. En el s. XVI España es la potencia más poderosa del mundo. A mediados del XVII hay señales de decadencia en todos los ámbitos. En el XVIII, con el cambio de dinastía de Austrias a Borbones, se produce cierta recuperación pero sin ser una primera potencia. Este, más o menos, es el marco político de este gran periodo de la recepción del s. XIII al s. XVII. Vamos a profundizar sobre cada uno de los términos Derecho romano justinianeo. El derecho romano contenido en el Código de Teodosio II y en el Breviario de Alarico se llama Derecho romano teodosiano alariciano. Es el derecho romano predominante en la Alta Edad Media hasta el s. XIII. A partir de este siglo se recibe otro derecho romano, el del Imperio de Oriente, Bizantino. Y se llama derecho romano justinianeo porque se elaboró durante el reinado del gran emperador romano oriental Justiniano que murió en el año 565, s. VI. Este derecho romano justinianeo es una reelaboración, técnicamente muy perfecta del derecho romano clásico. Por lo tanto este va a sustituir al romano teodosiano alariciano. Justiniano quiso restaurar el Imperio Romano en todo su esplendor, también en el Mediterráneo occidental. Parte de Italia perteneció al Imperio Bizantino, después entró en decadencia y se independizaron. Por eso no es raro que en el s. XI en bibliotecas italianas aparecieran textos del derecho romano justinianeo. Apareció el Código, Instituta, el Digesto, y las novelas. La aparición de estos textos supuso una conmoción muy importante porque se estaba acostumbrado a un derecho más vulgar y elemental. Los estudiosos de las escuelas fitalianas comenzaron a estudiar este derecho. En Bolonia destacó Irnerio. El estudio de estos textos se juntó con el estudio 44 del derecho canónico, feudal. Y en el sur de Francia se compuso las Excepciones de Pedro de las Leyes Romanas. Los glosadores comenzaron a estudiar los textos de Derecho Romano Justinianeo. Los primeros fueron discípulos de Irnerio y estos fueron Jacobo, Hugo da Porta Ravennate, Búlgaro y Martín Gosia. La influencia de este Derecho Romano paso al sur de Francia, y en Arles (s. XII) se compuso en provenzal un texto de Derecho Romano Justinianeo para los abogados que se llamaba Lo Codi. Otro glosador fue Azzo de Bolonia. Finalmente hay que citar el autor más famoso de todos los comentaristas del s. XIII que fue Acursio, autor de la Glosa Ordinaria. El centro de este nuevo movimiento romanista fue Italia, y de ahí se expandió a otras naciones europeas. A España también llegaron los influjos del Derecho Romano Justinianeo. Un factor que promovió mucho esta influencia fue la fundación de las universidades. La primera universidad española fue la de Palencia, a principios del s. XIII, por el obispo Tello de Meneses. Se sabe muy poco de esta universidad y despareció en pocos años. Por eso la primera universidad española se considera que es la de Salamanca, fundada a principios del s. XIII. En el XIV se funda la de Valladolid, y en los estados de la Corona de Aragón se fundaron más tarde las de Huesca, Lérida y Perpiñán. En todos estos se estudiaba el derecho romano justinianeo. Hubo un intercambio científico entre España y otros países europeos, estudiantes se iban y volvían sabedores del nuevo derecho, que les servía para ser juristas del rey. Derecho Canónico Clásico. El derecho elaborado por la curia romana va cobrando cada vez más importancia y va arrinconando a los derechos canónicos nacionales. Este derecho es universal, para toda la Iglesia. Este derecho canónico universal choca con los derechos canónicos nacionales. Por eso, en el s. XII, Graciano compone su celebre Decretum tratando de conciliar ese derecho universal con los nacionales. En el derecho canónico surgen los comentaristas, llamados decretistas, porque comentan el Decreto de Graciano. Los más famosos son Rolando, Huguccio, Juan Teutónico. La sede romana cada vez afianzó más su papel legislador. Los papas fueron verdaderos motores legislativos de este ordenamiento y sus cartas recibieron el nombre de Decretales, que fueron recopiladas en el s. XIII por un dominico español, San Raimundo de Peñafort. Los canonistas se les llamo también decretalistas, por las Decretales de los papas. El derecho canónico se ocupaba también de cuestiones mixtas, de derecho de familia y de sucesión. Este era un derecho vigente, al contrario que el Justinianeo. Derecho lombardo-feudal. Se llama Derecho Lombardo porque principalmente surgió en la zona norte de Italia, Lombardía, cuya capital es Milán. A pesar de que estaba en Italia formaba parte del Imperio Alemán. Se formó un derecho consuetudinario que regulaban las relaciones entre el señor y sus vasallos. En este territorio se formaron colecciones de este derecho consuetudinario e incluían sentencias judiciales. La colección definitiva fue escrita por Jacobo de Ardizone. Estos son los tres elementos que componen el derecho común. Mientras que el lombardo-feudal y el canónico clásico eran vigentes, el Justinianeo solo era vigente en el Imperio Oriental, no en el Occidental. La expansión del derecho romano Justinianeo coincide con el crecimiento de la filosofía medieval, el momento de la filosofía escolástica. Posiblemente la filosofía más importante es la de Santo Tomás, aristotélico y gran sistematizador. Los postglosadores intentan aplicar los métodos de la escolástica al estudio del Derecho Romano Justinianeo. Estos son: Jacobo de Ravannin, Pedro Bellapértica y Cino de Pistoia. Este Derecho Romano no era vigente, no era aplicable, pero era mucho más perfecto que el que regía en los reinos occidentales, en España por 45 ejemplo. Por eso, los autores terminan por querer aplicarlo al derecho vigente: Bartolo de Sasoferrato, Juan Andrés, Nicolás de Tudeschi, Baldo Ubaldi. Con estos tres derechos se formaron los estudios jurídicos en las universidades españolas y no españolas. Aunque la recepción en España es en el s. XII, en realidad es en el s. XIII cuando adquiere mayor importancia. Sin embargo España tenía su propio ordenamiento, por eso se produce un choque entre el Derecho Común y el tradicional. En principio el derecho tradicional siguió estando vigente y consolidado. Era un derecho de arraigo popular y base consuetudinaria. Por eso la resistencia frente a este derecho común fue a veces muy grande. En algunos casos también los reyes resistieron el influjo del derecho común, porque se le asociaba al Imperio. Como España no formaba una unidad política, sino varios reinos cada uno con su ordenamiento y tradiciones, la influencia del derecho común fue desigual según los reinos: Valencia fue fácil. Era una página en blanco y por lo tanto el derecho común pudo influir profunda y notablemente. Castilla y León su influencia fue más trabajosa. Había un gran apego al derecho tradicional y popular. Resistieron todo lo que pudieron al derecho común. Cataluña y Mallorca. El derecho romano se impuso como supletorio del derecho propio. Sirvió para rellenar lagunas. Fue relativamente fácil su introducción Navarra. Reino muy apegado a su derecho tradicional. Es un reino donde tiene mucha importancia la costumbre. Por lo tanto le cuesta mucho la recepción del derecho común. Éste entra en Navarra por obra de los juristas para rellenar lagunas. Aragón. También le cuesta entrar. Reino muy tradicional. Son los juristas los principales promotores de la recepción del derecho común. Juristas que interpretan el derecho propio de Aragón a la luz del derecho común. La influencia del Derecho común se hizo principalmente de estas formas: - en la producción del Derecho: cuando se establecían leyes se hacía bajo la influencia del Derecho Común - en la interpretación del Derecho: criterios del Derecho Común - en la aplicación del Derecho: criterios del Derecho Común - cuando aparece como Derecho supletorio Los juristas eran consejeros de los reyes y estos se asesoraban de ello. El derecho tradicional no pudo ser derogado de repente, sino que fue renovado según el Derecho Común. El derecho Común formó un sustrato jurídico muy parecido en toda Europa Occidental y está íntimamente relacionado con el fortalecimiento del poder real. El Derecho Común también está íntimamente relacionado con la aparición de la burguesía. También influye a la hora de aparecer las instituciones parlamentarias, es decir, las Cortes. Y está relacionado con la aparición del Derecho Mercantil. 2. EXPANSIÓN DE LOS DERECHOS ESPAÑOLES En España, al igual que en toda Europa Occidental, el Derecho Común ocasiona un sustrato. También en España, a pesar de perder la unidad política visigoda y romana, no influye en que un derecho peninsular pueda influir en otro: 46 - Un texto del Derecho Castellano se aplica en Portugal (El Fuero Real) Otro texto (las Partidas) se traduce al gallego, al catalán y al portugués y se aplican en Cataluña y Aragón en materia feudal. El Derecho Catalán se extiende a Mallorca El Derecho Aragonés se extiende a Valencia y a Cataluña, y por las posesiones italianas (Sicilia) El Derecho Mercantil o comercial que se gesta en Barcelona se extiende por todo el mediterráneo porque supera todas las barreras políticas. Todas estas expansiones no serían posibles si no hubiera ese elemento igual a pesar de haber soberanías distintas o diversas. 3. EL DERECHO CLÁSICO ESPAÑOL Se llama Derecho Clásico Español a los ordenamientos jurídicos españoles bajo el gobierno de los reyes de la casa de los Austrias (s. XVI y XVII). España era el país más poderoso del mundo del momento. Es una época de esplendor en todos los ámbitos. Se produce un gran florecimiento cultural, las universidades de Salamanca y Alcalá son las primeras de Europa, todo ello bajo la señal del catolicismo. El rey y la religión son los únicos elementos que tienen en común los españoles. España es una monarquía federal en la que existen distintos distritos. Cada territorio tiene su propio Derecho y el rey gobierna cada territorio de una forma diferente y, los Austrias, en líneas generales, respetaron ese concepto de monarquía federal. España era una nación de naciones. Dentro del florecimiento cultural hay que destacar la disciplina de la Filosofía del Derecho y el resto de disciplinas jurídicas. En España se crea el Derecho Internacional, con la figura de Francisco de Vitoria, catedrático de la Universidad de Salamanca. Se creó también la celebre Escuela de Teólogos Juristas de Salamanca, formada por personas que poseían un gran conocimiento en materia jurídica y de filosofía de la época. Se produce en esta época el desarrollo del Derecho Político. La influencia ascendente del Derecho Común es absoluta sobre todas las ramas del Derecho. A ello le contribuye la época del florecimiento de las universidades y el desarrollo de la imprenta. Avanza el Derecho Mercantil, por el comercio del Atlántico que alcanza una expansión extraordinaria. Cuando se conquista América, se crea un derecho peculiar para ella, que es el Derecho Indiano, debido a que el Derecho Castellano no fue posible aplicarlo en dichas tierras. En esta época se desarrollan también los derechos no castellanos (catalán, valenciano…) 4. EL DERECHO POSTCLÁSICO ESPAÑOL Tenía lugar en el s. XVIII y primer tercio siglo XIX. Eso viene perfilado por un hecho histórico que es el cambio dinástico. Le sucede un sobrino nieto que pertenecía a los Borbones, Felipe V. Su candidatura al trono no es respetada ni por las potencias europeas ni por todos los españoles que se dividen en dos bandos, austracistas partidarios del Archiduque Carlos, y borbónicos partidarios de Felipe V. Hay una guerra de sucesión que termina en 1713, en el tratado de paz pierde todos los territorios Sicilia, Cerdeña, Milanesado, Países Bajos y de paso 47 Menorca y Gibraltar. España por lo tanto deja de ser una gran potencia, se convierte en una potencia subalterna. La gran potencia sigue siendo Francia y en los mares Inglaterra. En la segunda mitad del s. XVIII se produce la Ilustración. Renovar sin revolucionar, adaptar la monarquía española sin cambios radicales. La Corona es la propulsora de las reformas. También ocurre un fenómeno contradictorio, porque Carlos III quiere convertir en monarquía absoluta. Carlos III empieza a hacer cosas que la sociedad no comprende y no se molesta en explicarlas. En 1767 expulsa a los jesuitas de España. Es un acto despótico del monarca y la sociedad no lo comprende. Esto comenzó a crear la imagen de una monarquía incomprensible. Cuando Felipe V viene a España se encuentra con una nación muy diferente a la suya. Había sido educado en Francia, en la corte de su abuelo Luis XIV, en Versalles, en el Derecho Divino de los reyes. La monarquía francesa era la más absoluta del occidente europeo. El contraste con la monarquía española es evidente. Era una monarquía autoritaria, pero no absoluta. Estaba limitada en sus poderes por la religión, la moral, el derecho y las instituciones. Los consejos que Luis XIV le da a Felipe V cuando viene a España es que respete la situación jurídica en la que encuentra la nación. Felipe V está de acuerdo con este consejo y viene a España con esta voluntad de respetar los usos, las leyes y las costumbres de los españoles. Celebra Cortes en Barcelona, aquí la cordialidad entre el Rey y los catalanes es absoluta. Pero pronto estalla la rebelión en Cataluña y en todos los Estados de la Corona de Aragón (Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca). Estos territorios se declaran mayoritariamente por la casa de Austria, en contra a la de Borbón. Eran territorios muy apegados a la tradición de los Austrias, muy queridos en aquella Corona. Cataluña fue un territorio especialmente antiborbónico. Temen la política centralista que pudieran tener los Borbones. Felipe V, tuvo que recuperar militarmente los estados de la Corona de Aragón. Felipe V, que tenía deseos de conservar la tradición española, respetó la situación jurídica. En Navarra conservó sus fueros e instituciones, en vascongadas sus leyes, sus fueros y sus instituciones y al igual en la Corona de Galicia. Pero los estados de la Corona de Aragón no los había heredado, sino que los tuvo que conquistar, entonces el derecho no era de sucesión. Y como rey conquistador el derecho de la época afirmaba que podía hacer lo que quisiera. Eso fue lo que hizo por los denominados Decretos de Nueva Planta. Éstos son unos decretos promulgados entre 1707 y 1718, más uno promulgado en 1781 para la isla de Menorca. Estos decretos lo que hicieron fue cambiar radicalmente el ordenamiento jurídico de los estados de la Corona de Aragón. Suprimieron el Derecho Público en Aragón, Cataluña y Mallorca. Suprimieron el Derecho Público y Privado en Valencia. Se sustituyó por un Derecho Público similar al de Castilla. Esto supuso la desaparición del Real y Supremo Consejo de Aragón. Las competencias de éste pasaron al Consejo de Castilla. Estos decretos también suprimieron las Cortes de Aragón, de Cataluña y de Valencia, con lo cual, el motor legislativo que renovaba el derecho en estos territorios desapareció. Los Decretos de Nueva Planta fueron muy dolorosos para la Corona de Aragón. Le hicieron perder su peculiaridad jurídica. Fue el castigo que recibieron del monarca por haberse levantado contra él sin ningún motivo puesto que el monarca no tenía intención de cambiar su situación jurídica. Pero gracias a esto se produjo un importante paso para la unificación jurídica de España y para el establecimiento de un estado centralizado y menos federal. Supuso también la castellanización de la Corona de Aragón. Se conservaba como una situación peculiar el Reino de Navarra y Vascongadas. Los ilustrados mostraron una clara aversión a los fueros de Navarra y Vascongadas. Sin embargo los monarcas los conservaron hasta final del Antiguo Régimen. La monarquía tendía al centralismo, pero respetó los derechos indescriptibles de Navarros y Vascos. 48 En el s. XVIII siguió el orden de aplicación de fuentes jurídicas que había en Castilla y la Corona de Aragón. No obstante se quiso dar mayor fuerza al Derecho Nacional o Derecho Español. Los juristas más afamados estaban educados en el Derecho Común, y se tenía en un segundo lugar al llamado Derecho Español. Para unos el Derecho Nacional eran los fueros, para otros las partidas. Pero en el s. XVIII hubo una crítica reciente hacia el Derecho Romano Canónico, porque era repetitiva, anticuada. En 1713, el Consejo de Castilla ordena que se apliquen en primer lugar las leyes nacionales, y en segundo lugar las leyes romanas. Órdenes de 1713, 1741, 1770, ordenan que en las universidades se estudie el Derecho Nacional. Esto hace que a principios del s. XIX lo que se estudiaba en nuestras universidades era principalmente el Derecho Nacional. Estos cambios jurídicos supusieron en Castilla, Navarra y Aragón que se revalorizara el Derecho propio. En Cataluña y Mallorca se revalorizó el Derecho Romano. Con Felipe V y sus sucesores supuso que se afrancesaran las instituciones y que la monarquía tendiera al centralismo. La renovación del derecho se produjo siguiendo modelos extranjeros. En esta época es cuando se comienza a despreciar lo español y se admira lo que viene de fuera por ser extranjero, lo francés sobre todo. En el s. XVI y XVII la doctrina jurídica venía de fuentes españolas, pero en el s. XVIII se vulgariza y pierde originalidad. De tal manera que la influencia extranjera es muy importante. Se van abandonando los autores españoles y crecen en importancia los extranjeros. Autores como Grocio, Pufendorf, Heinecio, Beccaria, Rousseau o Montesquieu. Muchos de ellos hacen una crítica durísima hacia la legislación tradicional y abogan por una renovación más o menos radical de las monarquías tradicionales y absolutas que entonces predominaban en Europa. Francia era el país donde se habían propagado con más intensidad las doctrinas de la Ilustración y el criticismo al Antiguo Régimen. A lo largo del s. XVIII durante los reinados de Luis XV y Luis XVI se habían extendido las doctrinas ilustradas que censuraban aspectos del Ant. Rég. En el año 1789, Luis XVI, rey de Francia y primogénito de los Borbones, ante una crisis económica muy fuerte, convoca los Estados Generales (esto es parecido a las Cortes o el Parlamento). Desde principios del s. XVII no se convocaban los E. G. en Francia, era una novedad política. Pero la convocatoria de estos E. G. termino con una revolución. En 1789 estalló la Revolución Francesa que terminaría con la monarquía absoluta. De la Revolución se pasó a la República, y de ésta al primer Imperio Napoleónico. Todo esto ocurre entre 1789 y 1814 (pocos años), pero ponen en jaque a Europa. La Revolución Francesa establece unas bases completamente distintas en el orden político y los ejércitos napoleónicos expanden estas ideas por Europa. La Revolución empezó siendo monárquica pero terminó asesinando a los reyes. Todo esto supuso una conmoción muy fuerte en Europa. La Revolución se convirtió en un baño de sangre que horrorizó al continente y por eso muchos creyeron que aquellos acontecimientos tan brutales eran fruto de las ideas ilustradas, por eso hubo un retroceso de éstas, y esto también ocurrió en España. De tal manera que aquí se impuso un cordón sanitario para impedir que las ideas francesas entraran en nuestro país. España era un país de los más monárquicos y religiosos de Europa. Aquí la Iglesia estaba fuertemente arraigada en la población. La Rev. Fr. coincidió en España con un monarca débil, Carlos IV. En aquellos momentos el monarca no supo afrontar las circunstancias. De ahí se explica el desastre de la España del paso del XVIII al XIX. Las medidas de la Ilustración en España habían fracasado, porque habían querido convertir a la monarquía en absoluta y destacaron por su aversión a todo lo popular. Por eso, cuando, en 1808, el ejército francés invade España, se encuentra con una maquinaria y unos organismos políticos ineficaces, porque la Ilustración había contribuido a neutralizarlos. De ahí que fuera el mundo social el que se levantara contra Napoleón, en nombre de las ideas 49 tradicionales. Es decir, el levantamiento de los españoles no es fruto del liberalismo o la Ilustración, sino de las ideas religiosas y monárquicas. 5. LAS FUENTES DEL DERECHO CANÓNICO El Derecho Canónico es un derecho vigente. Es el derecho propio de la Iglesia Católica y también el derecho que regula instituciones mixtas como el matrimonio o las sucesiones. A partir del s. XIV la Iglesia entró en una profunda decadencia. La influencia de Francia sobre la Iglesia es tal que los papas trasladan las sede pontificia a Avignon. E incluso, no solo hay un papa, sino dos o incluso tres. Europa se divide y unos reinos obedecen a un papa y otros a otro. Todo esto crea una situación de irregularidad y desorden eclesiástica que afecta a la vida religiosa del clero y fieles. Por eso urge la reforma de la Iglesia. En España, los reyes tanto de Castilla como Aragón, intervinieron con mucha frecuencia para reformar las instituciones eclesiásticas. Sobre todo, en Castilla, desde finales del s. XIV, se mostraron partidarios de la renovación de la Iglesia. A finales del XV toman sobre sí la empresa de esta renovación. Uno de sus cooperadores será el cardenal Cisneros, figura política y religiosa máxima de la época. Así pues, con los reyes católicos, la Corona española es el principal motor de la reforma. Se reforman las órdenes religiosas, el clero secular (de las parroquias), y se sanea la vida religiosa del pueblo. Esta labor la continúan sus sucesores Carlos I y Felipe II. En el s. XVI se convoca el Concilio de Trento. Es un concilio universal, de toda la Iglesia. Se reforma toda la Iglesia frente al desarrollo de la herejía protestante. La nación más importante en este concilio es España. Trento estableció dos clases de decisiones: unos cánones dogmáticos, donde fijaban el dogma frente a la herejía protestante; y unos decretos de reforma, donde se establecían los criterios para sanear la vida moral del clero y de los fieles. Una vez que se clausuró el concilio, la Santa Sede pidió a los príncipes cristianos que recibieran los cánones y decretos conciliares. El rey Felipe II, por pragmática del año 1564, declaró que todas las decisiones del Concilio de Trento eran ley del reino, y aplicables en España. Por eso los cánones y decretos tuvieron eficacia civil. En la segunda mitad del s. XVI, el reinado de Felipe II, coincide con el momento más esplendido de la reforma católica. España pudo influir de tal manera en el Concilio de Trento y la Iglesia universal gracias a que la reforma se había introducido con anterioridad y principalmente impulsada por los reyes. Sin embargo, pese al profundo catolicismo de los reyes españoles, y al ser España la defensa del catolicismo en Europa, las relaciones entre los reyes españoles y los papas fueron regulares/malas. El papa, además de ser jefe de la Iglesia, era príncipe temporal. España era la potencia hegemónica en España y en Italia. Por eso a muchos italianos les molestaba esta presencia extranjera y fue un motivo frecuente de fricciones entre la Santa Sede y España, e incluso guerra entre pontífice y rey. A los papas generalmente les asustaba la excesiva preponderancia española en Europa. Cuando había diferencias entre éstas, generalmente se arreglaban mediante concordias, tratados. A pesar de las fricciones que hubo las relaciones de cooperación entre la Santa Sede y España fueron frecuentes. España era la máxima potencia militar de Europa, y no sólo era la única potencia capaz de derrotar al protestantismo, sino también la única capaz de detener la expansión musulmana. Gran parte de los territorios españoles tenían rivera en el Mediterráneo, que era medio islámico y cristiano. La única potencia europea que defendió a Europa del Islam fue España. 50 La enseñanza del derecho canónico se produjo en las universidades, donde había una Facultad de Cánones, que se ocupaba exclusivamente del Derecho Canónico (Valladolid y Salamanca). También se renueva el Derecho Canónico con figuras como Martín de Azpilicueta. El manual de derecho canónico que más se utilizaba era el de Lancelotti. 51 52 LECCIÓN 9: LAS FUENTES DEL DERECHO CASTELLANO 1. El sistema vigente en Castilla a mediados del s. XIII 2. El Fuero Real. Las Leyes Nuevas y las Leyes de Estilo 3. El Espéculo y las Partidas 4. Los resultados de la política alfonsina 1. EL SISTEMA VIGENTE EN CASTILLA A MEDIADOS DEL S. XIII En el s. XIII hay claros intentos de sustituir el viejo sistema jurídico por el inspirado en el Derecho Común. Esto, sin embargo, no se produce hasta 1348 cuando el rey Alfonso XI y las Cortes de Alcalá de Henares establecen un orden jurídico para Castilla, en donde se da ya un reconocimiento del Derecho Común. Este orden de prelación de 1348 regirá en Castilla, excepto en Vascongadas, regirá parcialmente en América y a partir de principios del s. XVIII regirá en Valencia y en materia de Derecho Público en Aragón, Cataluña y Mallorca. El sistema jurídico instaurado en 1348 regirá hasta finales del s. XIX con la promulgación del Código Civil. Cuando en el año 1252, el rey Alfonso X el Sabio, con la muerte de su padre, sube al trono, se encontró con una gran diversidad jurídica. - El sistema visigótico-mozárabe era predominante en León, Murcia, Toledo, Córdoba y Sevilla. - El sistema de derecho libre (de costumbres) regía en parte de La Rioja y la comarca de Burgos. - El sistema de fueros breves era predominante en Galicia, Asturias y parte de Castilla la Vieja. - El sistema de fueros extensos predominaba en la provincia de cuenca, parte de Jaén y Extremadura Castellana. 2. EL FUERO REAL. LAS LEYES NUEVAS Y LAS LEYES DE ESTILO. Alfonso X el Sabio fue un monarca relativamente guerrero. No sobresalió como guerrero sino como monarca culto e ilustrado. Su nombre está asociado a un momento de esplendor en España y también está asociado a la idea de una reforma jurídica unificadora para establecer un único orden jurídico para todo el reino. Esto tuvo sus precedentes en los reinados anteriores: - Alfonso VIII, rey de Castilla, concedió el Fuero de Cuenca a otras localidades del sur y la Extremadura Leonesa, de tal manera, que llegaría en un momento en que todas las localidades tendrían el mismo texto. - Fernando III el Santo, rey de Castilla y León, concede el Fuero de Cuenca a diversos pueblos de Jaén y el Fuero de Toledo o Fuero Juzgo (Líber Iudiciorum romanizado) a Sevilla y Córdoba. Fernando III el Santo, monarca guerrero, reconquistó Sevilla., Se sabe poco de ello y es posible que no lo hubiera hecho, pero si lo va a hacer su hijo Alfonso X. Alfonso X va a hacer dos cosas: - Redacta un nuevo texto foral, el Fuero Real, y lo extiende por diversas localidades del reino. 53 - Redacta una obra doctrinal para reformar el Derecho que, al parecer, fue lo que intentó hacer su padre. Se llama el Setenario. Respecto al Fuero Real, recibió diversos nombres: Fuero del Libro, Libro del Fuero de las Leyes, Fuero Castellano, y en el s. XIV Libro de las Flores o Flores de las Leyes. Parece que se redactó entre 1252 y 1255 y se concede, individualmente, en diversas localidades que o bien carecían de fuero, o bien tienen un fuero que no es satisfactorio, o bien todavía se rigen por sentencias judiciales. Se conceden a localidades del norte del reino de Castilla: Burgos, Soria, Alarcón, Peñafiel, Talavera, Guadalajara, Valladolid… El Fuero Real, que era el ordenamiento local, estaba formado por cuatro libros que están escritos en castellano y no en latín. Es un texto donde hay inspiración del Líber Iudiciorum y en textos de Derecho Común desconocidos. En aquellos lugares donde es concebido el Fuero Real es la única ley aplicable. Íntimamente relacionados hay otros dos textos: - LEYES NUEVAS (1265-1278) Redactadas en Burgos. Son nueve conjuntos de textos que proceden del Fuero Real y de aclaraciones que los jueces pidieron al rey sobre textos del Fuero Real. Hay documentos de Alfonso X el Sabio y de su sucesor Sancho IV. - LEYES DEL ESTILO. Se llaman así porque el estilo era la forma de actuar en el tribunal y, en este caso, reflejan la forma de actuación de actuar el tribunal real en tiempos de Alfonso X y sucesores. Son más de 200 leyes recopiladas en tiempos del rey Fernando IV, nieto de Alfonso X. Consisten en aclaraciones y advertencias sobre el fuero real y otros textos y reglas para administrar justicia. Aunque se les llama leyes, en realidad, no son leyes en estricto sentido, sino jurisprudencia y doctrina jurídica. Menciona otros textos, como el Digesto, las Decretales y a un jurista de cierta fama, Fernando Martínez de Zamora. 3. EL ESPÉCULO Y LAS PARTIDAS Las partidas es el texto jurídico más importante atribuido al rey Alfonso X. Pero en realidad no son obras de aquel monarca íntegramente, sino que el texto que se conoce hoy es del s. XVI sobre una reelaboración de los siglos XIII y XIV. Alfonso X el Sabio redactó un código que se llamó Fuero del Libro, pero que a partir del s. XIV, para no confundir con otros textos jurídicos se le denominó espéculo. Esta obra fue del rey con la colaboración de Fernando Martínez Zamora y Jacobo de las Leyes. Entre los años 1256 y 1260. Es utilizado por el rey cuando actúa como juez y por los jueces nombrados por el rey. En ocasiones, el propio monarca, da vigencia a alguna de sus disposiciones. Es posible que en esta primera redacción el espéculo constara de 5 libros. Es el embrión de las partidas, es la primera redacción de éstas. Sobre este primer texto se hizo una reforma en tiempos del Rey Sabio y bajo su autoridad, hacia 1265. Ya muerto Alfonso X, en el reinado de Fernando IV, 1245-1312, se hizo una tercera versión que es más formativa y educativa. Tiene una clara orientación romanista y canonista. Utiliza el Setenario, textos de Derecho Mercantil como Roles de Olerón, y de Derecho Feudal como los Libri-feudorum. En esta época es cuando empieza a llamarse a este texto jurídico las partidas y cuando se le divide en 7 libros. Recoge textos de la filosofía antigua. Hacia el año 1325 este 54 texto sufre una nueva reelaboración, y lo mismo ocurre hacia el año 1340, de tal manera que el texto que hoy conocemos con el nombre de las partidas no se escribe de repente, sino que es un texto que sobre un fondo original de Alfonso X y colaboradores se van añadiendo otros materiales tanto en el s. XIII como XIV. Sobre este texto es sobre el que se hizo la edición oficial a mediados del s. XVI. Las partidas es un texto importantísimo en el Derecho Español. Su vigencia duró hasta el s. XIX, hasta la entrada en vigor del Código Civil. Por otra parte, es un texto de una gran calidad. Es una expresión jurídica básica en la cultura española. 4. LOS RESUTADOS DE LA POLÍTICA LEGISLATIVA ALFONSINA Alfonso X el Sabio era un monarca idealista y con escaso sentido práctico. Como su madre era una princesa alemana tuvo pretensiones a la Corona Imperial, pero fracasó en ellas. A veces su forma de gobierno parece un poco atolondrada, acelerada. Por eso, su reinado no dejó de ser desgraciado en algunos aspectos. A pesar de su interés por las cuestiones jurídicas y porque el derecho fuera la norma reguladora de la sociedad, a veces no demostró un gran respeto por las cuestiones jurídicas. Uno de los hechos más llamativos de su reinado son los asesinatos que el mandó cometer, por razones que hoy no se conocen, mandó matar a su hermano. También dejó un pleito sucesorio y dinástico que duró bastante tiempo y que demuestra como su intervención en los asuntos legales y jurídicos fue sumamente perturbador. El asunto dinástico demuestra hasta que punto las intervenciones jurídicas del rey enredaron los aspectos legales más que aclararlos. El asunto sucesorio que dio lugar a una guerra fue el siguiente. Alfonso X tuvo cerca de 10 hijos. El mayor se llama el infante Don Fernando de la Cerda era el heredero del trono, pero murió antes que su padre, Alfonso X. Entonces surgió el problema de a quien le correspondía: al hijo segundo, el infante Don Sancho, o al nieto primogénito, el infante don Alfonso de la Cerda. Es decir, lo que se discutía es si en el derecho castellano había derecho de representación. Es decir, si el nieto representa los derechos de su padre muerto antes que el abuelo. Según el derecho tradicional castellano no lo había, y por lo tanto en la cuestión de sucesión del trono si moría el hijo antes que el padre rey, el nieto no tenía ningún derecho, pasaba al hijo segundo. Sin embargo, el derecho común si reconocía el derecho de representación, por lo tanto, al morir Alfonso X, queda este pleito dinástico que va a durar hasta la primera mitad del s. XIV porque los de la Cerda van a pretender el trono de Castilla. Esto es un síntoma de cómo Alfonso X tenía más buenos deseos que logros felices, porque la sociedad castellana estaba muy apegada a su derecho, y repugnaba las reformas del rey sabio. Se aplicó el derecho tradicional castellano y subió al trono Sancho IV. Los últimos años del reinado de Alfonso X fueron tristes por el descontento de sus reinos. Hacia 1270 estalla el descontento y por eso Alfonso X debe retroceder en sus ansias de cambios jurídicos. Alfonso X y sus sucesores confirman los privilegios y el derecho tradicional porque la nobleza se lo pide. No esta del todo claro cuales fueron los efectos de la política legislativa alfonsina en el s. XIII. El problema era que si los jueces del rey juzgaban según el derecho nuevo, había unos problemas muy serios, porque un pleito si era juzgado por los jueces nombrados por el concejo se sentenciaba por el derecho tradicional. Pero si ese pleito era juzgado por los jueces nombrados por el rey se aplicaba el derecho común. Por lo tanto la sentencia era distinta y daba lugar a problemas. Se hizo una concordia para esta situación: se establecieron dos clases de pleitos, los pleitos foreros y los pleitos del rey. Los pleitos foreros eran pleitos que siempre se juzgaban por el derecho tradicional, el fuero local, tanto los jueces del concejo, reales o el rey mismo el que juzgase. A falta de prescripción se debía acudir al rey que era el que establecía la norma aplicable. En Castilla la Vieja, a falta de prescripción, en el 55 derecho tradicional se debía acudir al rey o a los jueces del rey. Los otros eran los llamados pleitos del rey. Estos pleitos eran siempre fallados según el Derecho de la Corte. Se les llamó casos de corte. Eran casos especialmente graves. Fueron fijados por las cortes de Zamora en 1274. Se sabe poco de los resultados de la política jurídica alfonsina, pero si parece que de momento tuvo resultados escasos y se volvió al orden tradicional. Esto además coincide con un momento de debilidad de la corona. Al morir Alfonso X deja un pleito sucesorio, una guerra, y a ello se debe enfrentar su hijo Sancho IV. El reinado de Sancho IV dura muy poco y deja como heredero a su hijo de corta edad Fernando IV. Como es niño debe gobernar su madre, la reina María de Molina. También Fernando IV, y le sucede su hijo Alfonso XI que es un niño de 2 años. Y vuelve a gobernar María de Molina en su nombre. De tal manera que los sucesores de Alfonso X, la institución monárquica atraviesa momentos de flaqueza, no son tiempos para imponer un cambio jurídico. De ahí ese retorno al derecho tradicional que ocurrió en Castilla. 56 57 LECCIÓN 10: LAS FUENTES DEL DERECHO CASTELLANO II 1. El establecimiento oficial de un sistema de fuentes 2. Las leyes y su recopilación 3. Los fueros 4. Las partidas 5. La doctrina de los doctores 6. La literatura 1. EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE UN SISTEMA DE FUENTES Alfonso XI heredó en 1312 siendo un niño. Con lo cual vuelve a ocuparse de la regencia su abuela María de Molina. Pero cuando Alfonso XI adquiere la mayoría de edad y comienza a gobernar por sí mismo, da señales evidentes de ser un monarca con grandes defectos pero grandes cualidades políticas. Entre sus defectos su extremada crueldad. Entre sus cualidades su espíritu guerrero y su interés por las cuestiones jurídicas y administrativas. Se crearon los corregidores, que eran los representantes de la corona en diversos territorios del reino. Se creó un tributo: la alcabala, que grababa las ventas y las permutas. En 1348, Alfonso XI, convocó las Cortes de Alcalá de Henares. Se propone las reformas necesarias para mejor administración de la justicia. Fueron oídas las Cortes, los jueces del Rey y también intervino el príncipe Don Juan Manuel. De éstas Cortes salieron un conjunto de leyes que reciben el nombre de ordenamiento de Alcalá. Este ordenamiento está dividido en títulos. El último de ellos recoge el denominado ordenamiento de Nájera, un texto atribuido a unas supuestas Cortes de Nájera de Alfonso VII el Emperador. Estas cortes de Alcalá aprovecharon ordenamientos hechos en cortes anteriores, como las de Segovia, Villa Real y Burgos. Para nosotros el texto que ahora tiene más importancia es el que está contenido en el título 28, ley 1. Está el famoso orden de prelación del derecho castellano, que es la espina dorsal sobre la que descansa el derecho castellano hasta el s. XIX. Este orden de prelación fue derogado por el vigente código civil, a finales del s. XIX. El orden de prelación establece como se debe aplicar el derecho castellano según las fuentes. Alfonso X, con su obra legislativa, había promovido un cambio sustancial. Este orden de prelación quiso poner orden al panorama jurídico de Castilla. Cuando existía un conflicto o había que regular una situación, el ordenamiento de Alcalá afirmaba que en primer lugar debía aplicarse el texto del propio ordenamiento de Alcalá. Esto se interpretó como que debía aplicarse en primer lugar el texto o recopilación en donde estuviera incluido este orden de prelación del ordenamiento de Alcalá. Terminó por considerarse que debía aplicarse en primer lugar la legislación Real y de Cortes. Si en estos textos no hay prescripción aplicable, en segundo lugar se deben aplicar los fueros, pero deben tener ciertas cualidades: que el fuero esté en uso; que el fuero no sea contra dios, la razón o las leyes; se respeta el denominado fuero de los fijosdalgo, el sistema de fueros por el que se regulaba la nobleza. Si tampoco en el texto de los fueros se encuentra prescripción aplicable, se debe aplicar en tercer lugar las partidas. Las partidas fue una obra que su primera redacción la realizó Alfonso X, pero que después fue reelaborada en los s. XIII y primera mitad del XIV. Por lo tanto cuando se reúnen las Cortes en Alcalá corrían por Castilla diversas versiones de las partidas, que no eran todos iguales porque eran manuscritos. Por lo tanto, en las Cortes de Alcalá, se ordena que en el Palacio Real se ponga un texto oficial, sellado. Y sobre ese texto se 58 copien los demás textos que deben aplicarse. En última instancia, si no hay prescripción de ningún tipo se debe acudir al rey, que establecerá la norma aplicable. Este orden de prelación tiene unas consecuencias en el derecho castellano. En primer lugar es el triunfo del poder legislativo del monarca. El rey no solo tiene facultad de hacer leyes, sino de modificar, interpretar leyes, fueros y partidas. También supone la postergación de los fueros. Los fueros inician su decadencia y cada vez van a tener menos importancia en el derecho castellano. También se supone que por primera vez las partidas son un texto de derecho vigente. El texto del ordenamiento de Alcalá fue modificado en tiempos de Pedro I, hijo de Alfonso XI. Pero se desconoce el alcance de esta modificación. 2. LAS LEYES Y SU RECOPILACIÓN El orden de prelación ya visto, establecía que en primer lugar se aplicara el texto del propio ordenamiento. Esto se interpretó como que se aplicara, a parte del texto del propio ordenamiento, todos aquellos cuerpos legales en los que se incluía el orden de prelación. Y el orden de prelación se incluyó en las Leyes de Toro de 1505, en la Nueva Recopilación de 1567, y Novísima Recopilación de 1805. Posteriores declaraciones legales consideraron que, en primer lugar, debía aplicarse, en general, la legislación Real y de Cortes. Es decir, todas aquellas normas emanadas del rey solo, que se llamaban pragmáticas, y todas aquellas normas que emanaban del Rey y de las Cortes, llamadas leyes u ordenamientos de Cortes. De esta forma se estableció claramente la supremacía del derecho legal sobre el derecho consuetudinario. A partir del s. XIII la potestad real se robustece. En los siglos XIV y XV se reúnen en numerosas ocasiones las Cortes. El rey legisla profusamente. El numero de normas emanadas por el rey solo o con las cortes se hizo cada vez más numeroso. El problema era cual de las normas era superior, si una ley del rey solo o con las Cortes. Como en varias ocasiones ocurría, que las pragmáticas, derogaban los ordenamientos de Cortes, las Cortes protestaban. De tal manera que en Castilla, la potestad legislativa, residía fundamentalmente en el rey, salvo el caso de Ley Fundamental, en donde el rey tenía que tener el acuerdo de las Cortes. En el s. XV, las normas de cortes y del rey solo, proliferaron tanto que éstas protestaron de tanto desorden. Y por lo tanto se hacía necesaria una recopilación. La recopilación en realidad era una yuxtaposición de leyes todas vigentes. Se formaban uno o varios libros con el derecho vigente y así era mucho más fácil el reconocimiento. Esta técnica recopiladora se hizo común y general para todos los territorios de toda la geografía española. Recopilaciones en los territorios ibéricos, italianos e incluso en América. En 1474 comienza el reinado de los reyes católicos. Los reyes católicos imponen en sus reinos y territorios la paz y el orden. En aquel entonces los reinos eran presas de guerras civiles. Los Reyes Católicos fundan el primer Estado Moderno de Europa. Pero los Reyes Católicos tenían una idea clara: la paz no es obra solo de la voluntad real, sino que la paz es obra, sobre todo, del derecho y de la justicia. Bajo su reinado comienzan las obras de tipo recopilador, para que un ordenamiento justo se conozca en todo el territorio. El primer texto recopilatorio que se conoce es el Ordenamiento de Montalvo. Díaz de Montalvo era un jurista y un letrado castellano que recibió el encargo de los Reyes Católicos de realizar un texto recopilador del derecho castellano. En el año 1484 se imprimió por primera vez en Huete (Cuenca). Los Reyes Católicos mandaron que el Ordenamiento de Montalvo lo tuvieran todos los reinos castellanos junto con las partidas y el fuero real. Está divido en 8 libros, divididos en títulos, y estos en leyes. Contiene leyes de Cortes posteriores a 59 1348 (Alcalá de Henares) y también pragmáticas y ordenanzas. A pesar de que no tuvo sanción oficial, debió ser utilizado con frecuencia. Aun así, era una obra insuficiente. Y por eso, durante el reinado de los Reyes Católicos, se hizo otro texto recopilador, que es el Libro de Bulas y Pragmáticas de Juan Ramírez en el año 1503. Fue promulgado y sancionado oficialmente. Es un texto de Derecho Positivo. Contiene leyes procedentes del Fuero Real, Partidas, Leyes de Cortes y Letras Pontificias. La política de los Reyes Católicos fue radical con respecto a los reinados anteriores, pero no revolucionaria. Afirmaron la superioridad de la Corona respecto a otros órganos, pero no destruyeron los estamentos ni las instituciones. Comenzar a asentar el sometimiento social al poder del Derecho, al imperio de la ley. Isabel la Católica, en la última etapa de su vida, tuvo un especial interés por ordenar el Derecho. Ese Derecho, para que regulase la vida social, debía ser conocido, por eso, en su Codicilo (1504) ordena que se haga una recopilación, que se ordene el Derecho porque los textos que había eran insuficientes. Al año siguiente de su muerte se reúnen las Cortes de Toro (1504 – 1505) para pronunciar a los nuevos reyes de Castilla, Juana la Loca y Felipe el Hermoso. En esta reunión también promulgan las Leyes de Toro. El reinado de Juana la Loca duró pocos años ya que su marido murió y la reina, viuda, pierde el juicio. Entonces, Fernando el Católico, vuelve a Castilla como gobernador, y encarga a Galindez de Carbajal que haga una recopilación, y al parecer, hace una obra de recopilación de Derecho Castellano que nunca se llegó a promulgar. Muerto Fernando el Católico, viene a España en 1517 el hijo y heredero de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, Carlos I. El había nacido en 1500, apenas tenía 17 años. A Carlos I le interesaron en gran medida los asuntos de la Administración. Las Cortes de Castilla pedían que se hiciera una recopilación y Carlos I se la encarga al jurista López de Alcocer, pero falleció y la recopilación no se llegó ni a promulgar ni a publicar. Le sucedieron en la tarea Guevara, Escudero, Arrieta y Atienza, que será el que la termine. Los juristas se iban muriendo y la recopilación no aparecía. Al final, Atienza, ya en el reinado de Felipe II, se promulga la Nueva Recopilación en 1567. Es una obra de nueva planta, que se compone de 9 libros. Fue una obra con errores pero muy útil. Lo fundamental del Derecho Castellano lo condensó en tan solo 9 libros. Fue una obra especialmente importante para jueces y juristas. Las Cortes de Castilla, durante el s. XVI, fueron perdiendo importancia ya que el rey fue adquiriendo la potestad legislativa. Las Cortes se ocupaban de los impuestos. Lo que sí fue muy importante fueron las pragmáticas. Felipe II fue un rey letrado, había recibido una excelente educación, era muy culto. Tuvo un reinado sin validos ni favoritos, el rey lo resolvía todo. Por eso, la legislación real (o pragmática) fue muy numerosa, de ahí, que la Nueva Recopilación se hiciera insuficiente. Lo que se hizo a lo largo de las nuevas impresiones de la Nueva Recopilación fue añadir las nuevas legislaciones, pero también resultó insuficiente. Ninguno de los sucesores de Felipe II, a lo largo del s. XVII hicieron esa nueva recopilación, de nueva planta, que se necesitaba. En 1700 tuvo lugar un cambio dinástico. En 1745 se imprimió de nuevo la Nueva Recopilación y a parte de los 9 nuevos libros que la formaban se añadió un Tomo de los Autos Acordados. Comenzó a idearse hacer una recopilación distinta, pero esa obra no se realizó a lo largo de todo el s. XVIII. A partir de 1745 se pensó hacer un nuevo tomo con los Autos Acordados y se le encargó a Lardizábal, pero no llegó a promulgarse. A pesar de lo activo que fue el reinado de Carlos III no se hizo ninguna recopilación. En el reinado de Carlos IV fue cuando se encargó a Juan de la Reguera y Valdelomar que corrigiese las imperfecciones del tomo de Lardizábal y lo presentó a la Corte y al Consejo, pero 60 además hizo una obra recopilatoria completa y la presentó junto a la corrección. El consejo escogió la recopilación (que no fue ordenada, sino voluntaria) de tal manera que el suplemento nunca se llegó a promulgar y, sobre el proyecto de recopilación, que había presentado Juan de la Reguera Valdelomar al Consejo, se hace un texto completo. En 1802 se crea una junta y ésta, con Juan de la Reguera, elabora un texto completo, una obra recopiladora completa. En 1805 Carlos IV promulgó ese texto que se considera obra principal de Juan de la Reguera, que se llamó Novísima Recopilación de Leyes de los Reinos de España. Ya no es un texto puramente para la Corona de Castilla, sino de toda España. Es una obra con muchos defectos, anacrónica y anticuada. La técnica que predominaba ya no era la recopilación, sino la codificación, cuerpos reales articulados (códigos). En 1808 se le añadió un suplemento. La Novísima Recopilación fue una obra muy criticada. Se caracteriza por el establecimiento del sistema liberal en España. En materia jurídica, los liberales fueron derogando el Derecho del Antiguo Régimen, paulatinamente y brevísimos casos. Por eso siguió vigente prácticamente durante todo el s. XIX, hasta que el Código Civil lo derogó (1888-1889) Estos textos (Ordenamiento de Montalvo, Libro de Bulas y Pragmáticas, Nueva Recopilación y Novísima Recopilación) solo regían en el reino de Castilla, excepto en las Vascongadas, y la Novísima Recopilación que también regía en Aragón. 3. LOS FUEROS El Ordenamiento de Alcalá establece que sino se encuentra prescripción aplicable para un caso ni en la legislación de las Cortes, ni en la legislación Real, se debe acudir a los Fueros. Esta obra daba facultades a los reyes para modificar o mejorar los Fueros y establecía que los Fueros no podían ir en contra de la ley ni de la razón, ni contra Dios. Requería que, para que fuesen aplicables, debían de estar en uso. Ya en el propio Ordenamiento de Alcalá, los Fueros eran mirados con cierta prevención y se estableció una serie de requisitos para su uso. Todo esto hizo que entraran en una etapa de decadencia. Se hicieron obsoletos y a partir del s. XIV fueron perdiendo importancia y vigencia, lo que provocó que gran parte de ellos quedaran en desuso, sin embargo recogían el Derecho Español, autóctono, indígena. En la segunda mitad del s. XVIII hubo un intento de resucitar la vigencia de los fueros por una razón: porque la Corona pensaba que los Fueros favorecía sus facultades, sin embargo, esta resurrección fue inútil. Las consultas que se hacen en 1790 sobre la vigencia del Fuero de Sepúlveda y en 1792 el Fuero de Soria demuestran que ya eran unos textos jurídicos de otro tiempo y que su vigencia era residual y marginal. El problema era ese requisito que exigía que tenían que estar en uso, pero también había que pensar que el uso del Fuero tenía que darse en la práctica, es decir, que la población se rija por él. Los ilustrados consideran que la potestad está en el rey y no en la sociedad, por eso creían que el uso de los Fueros tiene que darlo la potestad real y no la sociedad. Hay dos textos dentro de los Fueros cuya vigencia fue discutida: - Fuero Juzgo. Era el Líber Iudiciorum traducido al castellano. Se había establecido en municipios del centro y sur de Castilla - Fuero Real. Se aplica en las localidades donde es texto de ordenamiento local y en la corte. 61 Eran textos de un valor excepcional y los juristas discutieron sobre su vigencia. En cuanto al Fuero juzgo hay dos opiniones: - Se tiene que considerar en uso, salvo prescripción en contrario - Era necesario comprobar el uso en cada caso. Sobre el Fuero Real había una diversidad de opiniones. Se aplicaba siempre que su uso fuera suficiente y esta evidencia se daba en todo los casos. En 1505 las Leyes de Toro equipararon a los demás fueros y se exigió que su uso fuera probado en cada caso. Los juristas mostraron posiciones diversas sobre el fuero Real. Gregorio López opinaba que debía probarse su uso en cada caso, es decir, que su vigencia es como la de cualquier otro Fuero. Otras opinaban que no es necesario probarlo en aquellas prescripciones del Fuero Real recogidas en las Leyes de Toro o las recopilaciones. Como conclusión hay que decir que los Fueros no hicieron más que perder importancia, y por tanto, en Castilla se aplicaba en mayor medida tanto la legislación de Cortes como Real y las Partidas. 4. LAS PARTIDAS Es la tercera fuente a aplicar según el Ordenamiento de Alcalá de 1348. Las Partidas es una obra comenzada a escribir por Alfonso X el Sabio y elaborada y reelaborada bajo su reinado y durante la primera mitad del s. XIV. El texto de las Partidas esta manuscrito y corrían por Castilla varios manuscritos pero todos distintos. Cuando las Cortes de Alcalá escribieron las Partidas en tercer lugar en el Ordenamiento de Alcalá (orden de prelación) el rey, Alfonso XI mandó hacer un ejemplar oficial y copias. No se sabe con certeza si esta labor se llevó a cabo pero, la verdad es que siguieron haciéndose ejemplares distintos y diversos de las Partidas. Una vez más, bajo el reinado de los Reyes Católicos, se intentó establecer un único texto de las Partidas y se estableció un texto elaborado por Díaz de Montalvo que se imprimió 7 veces, la última en 1750 pero es un texto muy defectuoso y, por eso, no resolvió el problema. De todo esto se derivaban serios problemas legales. Las Cortes de Castilla protestaron ante el rey Carlos I por este texto. Fue un jurista, Gregorio López, el que hizo un texto depurado de las Partidas y lo presento al Consejo Real, que lo aprobó en el año 1555 y fue impreso oficialmente. Es una impresión que cuenta con la sanción real de Carlos I. Es la edición oficial de las Partidas. La impresión de las partidas de ese año es hoy la comúnmente utilizada y consultada. El texto de las Partidas está escrito en castellano y el comentario a cada ley está escrito en latín, comentarios del propio Gregorio López (los comentarios se denominan glosas). Las impresiones de las partidas han sido del texto de Gregorio López. En algunos casos, las glosas, han sido traducidas al castellano. Las fuentes más utilizadas fueron las propias Partidas, junto con la legislación Real y de Cortes, que rigieron hasta finales del s. XIX. 62 5. LA DOCTRINA DE LOS DOCTORES El rey es el gran ganador en el Ordenamiento de Alcalá porque en él se otorgaban unas facultades legislativas muy importantes. Cuando para un caso no se encontraba prescripción alguna en los anteriores textos, el Orden de Prelación establecía que se debía acudir al rey, el que debería de dictar la prescripción o ley oportuna. Sin embargo acudir al rey no se utilizó, se utilizó la opinión de los doctores. Por eso los propios reyes, para defender su facultad legislativa, fueron poco proclives a admitir la alegación de los doctores. Juan II, el rey de Castilla, en la primera mitad del s. XV, prohibió que se alegaran autores posteriores: a Juan Andrés y a Baldo. Pero este mandato regio no tuvo ningún éxito. Entonces los RR. CC. En 1499 establecen que solo puedan alegarse cuatro autores: Bártolo, Baldo, Juan Andrés y el abad Panormitano. En 1505, las Leyes de Toro recuerdan el orden de prelación de Alcalá y prohíben cualquier alegación doctrinal. Pero no tuvieron éxito. Los juristas siguieron alegando a los autores anteriores y posteriores a los señalados. De tal manera que los mandatos reales tuvieron escasa eficacia, y la literatura jurídica funcionó como una auténtica fuente del derecho. 6. LA LITERATURA Los comentaristas glosaban tanto los textos del derecho romano justinianeo como los textos del derecho canónico. Toda esta literatura jurídica, a partir del s. XIII, tuvo una gran importancia. Pero ya en el s. XV esta literatura jurídica era repetitiva y poco original. A partir del s. XIV la sociedad occidental entra en un período de decadencia, de guerras, desordenes, abusos señoriales y clericales… El derecho operó como un justificante de estas situaciones degradantes, y la literatura jurídica aparecía como una manipulación del verdadero sentido de la ley. En el s. XV y principios del XVI el Renacimiento alcanza su momento más importante. El Renacimiento es la vuelta a las fuentes, del derecho y otras expresiones humanas. Se mira la antigüedad clásica como modelo y ejemplo. Ya no se habla de comentarios de comentarios, sino de fuentes del derecho puras e incontaminadas. Ya desde finales del s. XV se produce en Castilla la renovación teológica. Se renueva la teología, que es la reina de las ciencias. Santo Tomás tiene más importancia cada vez. La teología es una ciencia progresista, el derecho una ciencia reaccionaria. La teología estudia a Dios, autor de la verdad; el derecho se encierra en un formalismo que ampara todas las situaciones. Por eso cuando Cisneros, a principios del s. XVI, funda la Universidad de Alcalá, prohíbe que en ella se estudie derecho civil, y solo permite una parte del derecho canónico. El humanismo en España penetra como un trasfondo antijurídico muy importante. El humanismo es teológico, y la teología es la ciencia progresista, porque al tener como objeto el estudio de Dios, debe estudiar la verdad sin convencionalismos humanos. La renovación teológica en España es profundísima, y la teología es ciencia de Dios y el hombre. Sin embargo esta primacía de la teología sobre el derecho no quiere decir que se hayan abandonado los estudios jurídicos. En los s. XVI y XVII hubo notables juristas. Se siguió cultivando la ciencia del derecho siguiendo la tradición de los juristas del Bajo Medievo (mos itálicus). Es una corriente conservadora, con muchos defectos y limitaciones, pero fuente de obras de extraordinaria calidad. Estas obras de literatura jurídica de estos siglos tienen una finalidad más forense (argumento para abogados) que docente. En realidad, esta literatura tiende al conservadurismo. Entra en crisis cuando el humanismo renacentista hace serias 63 críticas sobre ella. Debe acudir a fuentes más puras y mayor verdad histórica para el análisis de estos textos. El humanismo renacentista fue acogido en España con gran acepción. Por eso, una de las figuras más relevantes del renacimiento fue Erasmo de Rotterdam. Le gustaba muy poco el derecho y mucho la teología y era fiel partidario de ir a las fuentes directas. El renacimiento español es más equilibrado. Los estudios jurídicos fueron comentados. En España hubo insignes juristas humanistas. Antonio de Nebrija no es propiamente jurista, es un gramático o filólogo, pero escribió obras de contenido jurídico, acudiendo a las fuentes directamente. Antonio Agustín era un eclesiástico aragonés, y se ocupó de los textos jurídicos justinianeos. Diego de Covarrubias era hijo de un famoso arquitecto que hizo el alcázar de Toledo. Fue presidente del Consejo de Castilla. Sus obras sobre derecho tienen una calidad excepcional. Pero al lado de estos juristas que escribieron obras más renovadoras, la mayor parte de los escritores españoles sigue la corriente del mos itálicus. Pero a pesar de ello, hay nombres y obras importantes. Muchos, aunque no sean muy humanistas, si tienen una influencia muy importante del humanismo. Por otra parte, en la universidad de entonces, coexistían las facultades jurídicas y teológicas. Se dieron influencias mutuas, y la teología enriqueció el estudio del derecho. Como la teología también se ocupaba de los problemas humanos, surgió aquella categoría de sabios que eran los teólogos juristas. Surgieron los tratados de justicia y derecho, escritos principalmente por teólogos. De tal manera que el derecho aparecía como un medio para alcanzar la justicia. Si la teología tiene que alcanzar la verdad, el derecho tiene que alcanzar la justicia. Dinamiza el derecho. Entonces se platearon todas las cuestiones espinosas del momento. Se estudiaron todas las actividades humanas en incluso grandes asuntos políticos. Y en un régimen de libertad, que contradice el estereotipo de una España perseguida por la Iglesia, Inquisición y la nobleza. Se discutió si era legítimo el dominio de España en América, sobre la legitimidad de la usura, si habías guerras justas, si la Corona podía vender oficios públicos, si la división estamental de la sociedad era lícita… Se discutieron numerosos problemas de tipo social, económico y político. Muchas de estas discusiones aparecen en obras del mos itálicus, e incluso en obras históricas. Es un clima de libertad para lo que era la situación de la época. Los juristas castellanos del mos itálicus. Gregorio López, letrado ilustre, fue el que hizo la glosa a las partidas. Comentaristas a las Leyes de Toro (1505): Miguel de Cifuentes (asturiano, Gijón); Juan López de Palacios Rubios; Antonio Gómez; Diego del Castillo. Comentaristas de las Ordenanzas Reales de Castilla o Ordenamiento de Montalvo: Diego Pérez de Salamanca. Comentaristas de la Nueva Recopilación: Alonso de Acevedo y Juan Gutiérrez. Comentaristas al fuero juzgo: Alfonso de Villadiego. Sobre el derecho nobiliario: Juan Arce de Otalora y Juan García de Saavedra. En el s. XVII, sobre este derecho nobiliario: Bernabé Moreno de Barras que escribió “Discursos de la nobleza de España”. A parte de estos comentarios hay otras obras de literatura jurídica en forma de alegaciones o de prácticas. En materia de derecho canónico, el renovador es Martín de Azpilicueta. 64 Esta doctrina, siguiendo el mos itálicus alcanza un momento de especial esplendor en el s. XVI. Ya a mediados del s. XVII va entrando en decadencia. Sin embargo todavía hay nombres importantes. En el s. XVIII la literatura jurídica esta completamente desprestigiada, y los ilustrados son enemigos de ella y partidarios del estudio del derecho español en sus fuentes. 65 LECCIÓN 11: LOS DERECHOS RELACIONADOS CON EL CASTELLANO DERECHO EN EL PAÍS VASCO 1. Las fuentes de derecho en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya 2. Influencia y recepción del Derecho Castellano 3. Los cuadernos de hermandad y ordenanzas. El intervencionismo regio 4. El Derecho de estos territorios en la Edad Moderna. La incidencia del movimiento recopilador 1. LAS FUENTES DEL DERECHO EN ÁLAVA, GUIPÚZCOA Y VIZCAYA El País Vasco pertenece a la Corona de Castilla pero no son reino de Castilla. En un principio se unieron a Castilla, formaron parte de la Corona, pero propiamente no son parte del reino, y jurídicamente, hasta el s. XIX, tuvieron un ordenamiento distinto al Derecho Castellano. De estos territorios hasta la Edad Media se sabe muy poco, hasta el s. XI. Tiene una serie de peculiaridades lingüísticas, sociales, culturales, económicas y poblacionales que lo han hecho tradicionalmente un lugar muy distinto a lo que es la cultura castellana. No había grandes poblaciones y sus habitantes estaban diseminados en aldeas y caseríos. Hay una parte que se puede llamar la Vasconia histórica o profunda, que es la provincia de Guipúzcoa y el norte de Navarra. Hay otros territorios vasquizados como Vizcaya y parte de Álava. Este territorio tiene una singularidad que la diferencia de los demás territorios ibéricos, y es que ha conservado la lengua antes de la llegada de Roma, el euskera o vascuence. Fue una lengua que se habló en el País Vasco hasta el s. XIX. Entonces empezó a disminuir su uso por ser objeto de persecución por las Leyes Generales de Educación. Al establecerse el Estado Liberal en España se identificó lo español con lo castellano y se persiguió el resto de lenguas. Esto supone un retroceso muy importante del euskera. Hasta el s. XIX los vascos se consideraban españoles, pero en este siglo, merced a la persecución del estado liberal, fue cuando surge este sentimiento antiespañolista de los habitantes de este territorio. Digamos que ellos comenzaron a no considerarse españoles cuando se les dijo que lo vasco no era español. Históricamente el País Vasco nunca formó una unidad política ni jurídica. Estaba formado por tres entidades políticas y cada una de ellas con su ordenamiento. Tampoco formó nunca una unidad política con Navarra. Ésta es política y jurídicamente distinta a Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Pero estos territorios, en el s. XIX, tuvieron cierta cohesión política, porque coincidieron en mantenerse fieles al rey legítimo, Carlos V, frente a los que consideraban como soberana a Isabel II. Hasta tal punto que fue en el País Vasco-Navarro donde Carlos V reinó. Pero fue un hecho puntual. Álava Durante los s. IX y X, Álava pertenecía a unos condes sujetos a los reyes de Asturias y después de Castilla. El territorio alavés debía ser un territorio autónomo o medio independiente. Era un territorio que fue discutido entre Castilla y Navarra. Sin embargo, en 1200, Álava se incorporó definitivamente a Castilla. Es un territorio que socialmente se parece mucho a Castilla. En Álava siempre hubo poderes señoriales muy importantes, y los reyes tanto castellanos como navarros, para contrarrestar este poder señorial, fundaron villas y 66 enclaves urbanos como Vitoria, Treviño y Salvatierra. Dentro de Álava hay lo que era la tierra de Ayala, que tenía un derecho consuetudinario muy antiguo. Guipúzcoa En el año 1200 se incorporó definitivamente a Castilla. No había poderes señoriales pero si había poderes nobiliarios. La estructura social de Guipúzcoa estaba organizada en clanes familiares. En el s. XV había dos bandos: los oñacinos y los gamboínos (casa de Oñaz y Gamboa). En Guipúzcoa no hay grandes focos de población, son todo caseríos, aldeas… Pero los reyes, navarros y castellanos, fundan hasta 26 villas, entre ellas San Sebastián. El mundo urbano se contrapone al clásico mundo rural. Vizcaya. Se incorpora a Castilla a finales del s. XI o principios del s. XII. Había una situación peculiar: tenía unos señores soberanos que eran los López de Haro, pero bajo el reinado de Alfonso VI se incorporan a la Corona de Castilla, de tal manera que siguen conservando sus señores pero reconocen la soberanía del rey de Castilla. A pesar de la incorporación de Vizcaya a la Corona de Castilla conservó su independencia: el rey de Castilla en Vizcaya tenía escasos poderes. En el s. XIV ocurrió que el Rey de Castilla coincidió con el señor de Vizcaya en una misma persona: Juan I. Los derechos de los López de Haro como señores de Vizcaya recayeron en 1370 en Doña Juana Manuela, señora de Vizcaya que estaba casada con el rey Enrique II de Castilla. Cuando murió Enrique II, en 1379, sucedió el trono de Castilla Juan I. Esto ocasionó que esta independencia que disfrutaba Vizcaya respecto a los reyes se aminorara. Sin embargo, los vizcaínos cuidaron de que, a pesar que reconocían como señor de Vizcaya al rey de Castilla, esto no supusiera la merma de sus privilegios y su derecho. Se hizo con condición de que el rey de Castilla, señor de Vizcaya, siempre respetara su ordenamiento jurídico. Así lo declaró en 1390 el Consejo Real de Castilla. En Vizcaya había, lo mismo que en Guipúzcoa, una diversidad territorial evidente. Existía la Tierra Llana o Anteiglesias que estaba formada por caseríos de escasa entidad. Frente a la mayoritaria Vizcaya rural estaba la Vizcaya urbana. A partir del s. XI se fueron fundando villas: Balmaseda, Marquina, El Órreo, Miravalles, Murguía y Bilbao. Todas estas villas tenían sus fueros escritos. Lo normal es que en este territorio el derecho fuera consuetudinario que se recogió por escrito muy tardíamente y se formo el Fuero de Vizcaya en 1452. Este fuero de Vizcaya rigió tanto en la Tierra Llana, tanto en las villas, como en otros territorios como las Encartaciones y el Duranguesado. Estos, a la vez tenían otro derecho consuetudinario de notable antigüedad. En Vascongadas, en general, había disparidad entre villas y mundo rural. Eclesiásticamente estas tres provincias vascas no tenían una diócesis en ellas. Estos territorios dependían de obispados situados fuera de ellas. La primera diócesis vasca que se fundo fue en Vitoria en el s. XIX. Hasta entonces dependían de la diócesis de Calahorra, aunque otras partes incluso dependían de Bayona (Francia). Mientras que en la provincia de Álava había distinción de estamentos, es decir, había nobles y plebeyos, en Guipúzcoa y Vizcaya había la nobleza universal, es decir, todos sus habitantes eran nobles. Por eso en estos territorios estaba prohibido avecindarse los que no lo fueran. Esto hizo que Guipúzcoa y Vizcaya, por su condición unánime de nobleza, tuvieran respecto a Castilla, unos privilegios importantísimo en el orden fiscal y contributivo. Los reyes, por lo tanto, estaban muy coartados para intervenir en estos territorios porque el ordenamiento jurídico y la condición noble de sus habitantes les impedían lo que podían hacer en Castilla respecto a los impuestos y contribuciones. 67 2. INFLUENCIA Y RECEPCIÓN DEL DERECHO CASTELLANO Álava En 1332, la Cofradía de Arriaga se disuelve y se incorpora a la Corona de Castilla. Firman con Alfonso XI, el llamado privilegio del contrato, por el cual la Corona respeta el régimen jurídico de la Cofradía de Arriaga y a la vez el rey Alfonso XI les concede el Fuero Real. Con posterioridad, la Cofradía de Arriaga, recibió el Orden de Prelación de Alcalá de 1348. La tierra de Ayala tenía un derecho consuetudinario que en 1373 se recogió en un fuero escrito. En 1487, a petición de los propios habitantes de la tierra de Ayala, se empezó a aplicar el Fuero Real, las Partidas y los Ordenamientos de Cortes, aunque siguió vigente el propio Fuero de Ayala. Guipúzcoa Desde el año 1348 rige el Orden de Prelación de Alcalá, aunque conserva su propio particularismo jurídico. Vizcaya En 1452 el señorío y el corregidor hacen el Fuero de Vizcaya, redacción por escrito de antiguos usos y costumbres. Rigió en el señorío, en las villas, en la tierra llana, en las Encartaciones y en el Duranguesado. Las Encartaciones, a su vez, tenían otro derecho que en 1503 se recogió por escrito en un fuero. En las villas vizcaínas, en defecto del propio fuero, regía la costumbre. En aquellas villas vizcaínas rigió el Orden de Prelación de Alcalá. De esta forma, fue entrando el Derecho Castellano y los fueros tuvieron menos importancia por su vejez y antigüedad. En estos tres territorios hubo siempre una defensa de su propio derecho frente a una influencia del derecho castellano, y para ello tenían un mecanismo que se llama el pase o uso foral. Mediante este, tenían facultad para rechazar las disposiciones de la Corona si ellas iban contra los fueros y privilegios. En Álava y Guipúzcoa este mecanismo era ejercido por las Juntas Generales, y en Vizcaya lo ejercía la Diputación. En Álava fue recogido este mecanismo y confirmado en los siglos XVII y XVIII, en Guipúzcoa también. En Vizcaya funcionaba también la conocida cláusula de “obedézcase pero no se cumpla”, de tal manera que se defendió el ordenamiento propio de Vizcaya. 3. LOS CUADERNOS DE HERMANDAD Y ORDENANZAS. EL INTERVENCIONISMO REGIO En la Baja Edad Media, sobre todo a partir del s. XI, el clima de inseguridad fue muy grande en Castilla y en estos territorios, que por estar alejados de donde la Corte residía normalmente, esta inestabilidad era todavía más evidente. Era una lucha constante de todos contra todos. Solo la Corona era un mecanismo suficiente para acabar con este estado de desorden, pero la Corona tenía entonces escaso poder, estaba acosada por la nobleza y no podía ejercer esta función pacificadora. Fue con los Reyes Católicos cuando se pacifican estos territorios con la Corona de Castilla. 68 Álava Ya en 1416 se hizo una unión de tres villas: Vitoria, Treviño y Salvatierra. Estas tres villas formaron una unión o hermandad para defenderse frente a abusos de otros, e incluso dictaron unas ordenanzas. Pero esta unión o hermandad de las villas alavesas no tuvo éxito. En 1458 se hizo una nueva hermandad de las villas alavesas. Se dictaron unas ordenanzas que sobre todo incidían en materia de Derecho Público y Penal. A esta hermandad se fueron uniendo territorios y diversas entidades locales hasta tal punto que alcanzó mayor extensión física que la actual provincia de Álava. En 1463 se hizo una nueva redacción de las ordenanzas de la Hermandad de Álava que duró hasta el s. XIX. Guipúzcoa En el año 1347 y en la Junta General de Guipúzcoa se hizo un cuaderno de hermandad quedando constituida en unión o hermandad. Este ordenamiento guipuzcoano fue renovado varias veces a lo largo del s. XV. Vizcaya En 1394 un juez castellano, Gonzalo Moro, dicta unas ordenanzas de acuerdo con la Junta General de Vizcaya. Estas ordenanzas rigieron tanto en el señorío de Vizcaya como en las Encartaciones. Sin embargo, resultaron un fracaso y el clima de inestabilidad siguió. Otro letrado castellano, Chinchilla, redacta unas nuevas ordenanzas por mandato de los Reyes Católicos. En 1487 se hicieron unas nuevas ordenanzas para Vizcaya y según estas ordenanzas, las villas ya no tenían que acudir a la Junta General de Vizcaya. Con esta medida se evitó que la nobleza tuviera influencia en las villas. 4. EL DERECHO DE ESTOS TERRITORIOS EN LA EDAD MODERNA. LA INCIDENCIA DEL MOVIMIENTO RECOPILADOR. El Derecho de estos territorios estaba disperso. Al igual que en los demás territorios de la península, también aquí se hicieron textos recopiladores para facilitar su conocimiento. Pero no se hizo un texto general para el País Vasco, sino que cada territorio disponía de su propio texto. En Álava, en los s. XVII, XVIII, y XIX, se hicieron diversas recopilaciones por orden cronológico y se recopiló el derecho fundamental de la provincia de Álava. En Guipúzcoa, en 1583, se hizo un texto recopilador. En 1696 se hizo un nuevo texto recopilador. En 1758 se le añadió un suplemento. En Vizcaya había un fuero hecho por la Junta y el Congreso en 1452 y confirmado por la Corona en 1454. Este Fuero Viejo de Vizcaya se reforma en 1526 y se le añaden disposiciones reales. En este Fuero Nuevo de Vizcaya aparece el Orden de Prelación. En primer lugar se aplica el propio fuero de Vizcaya. En su defecto, las leyes y pragmáticas de Castilla. A lo largo de la Edad Moderna, hay un hecho evidente en Vizcaya: la dualidad entre el mundo urbano (villas) y el mundo rural (tierra llana). En el año 1630, las villas vuelven a asistir a la Junta General de Vizcaya. A partir de ahora, el régimen jurídico entre el mundo rural y el mundo urbano se va unificando. Vizcaya se rige en primer lugar por el Fuero Nuevo de Vizcaya, 69 y en las sucesivas ediciones que se hacen de este fuero a lo largo de la Edad Moderna, se le van añadiendo nuevas disposiciones. Por lo tanto, estos territorios pervivieron en la Edad Moderna con una independencia respecto a la Corona de Castilla. En estos territorios el poder real estaba muy limitado. Era un modelo de monarquía pactada. Los vascos obedecerán al rey y el rey respetará sus derechos. En el s. XVIII, los ilustrados mostraron su escasa simpatía por este derecho foral, entonces lo moderno era el centralismo y no un régimen descentralizado, de tal manera que ya empezó a haber sus pequeños roces entre la Corona y estos territorios. A principios del s. XIX y con el reinado de Fernando VII, ante la falta de sucesión masculina del rey, el heredero del trono era su hermano, el infante Don Carlos. Don Carlos era un príncipe muy tradicional que era firme partidario de los fueros vascos, y los defendió en el Consejo e Estado. Cuando muere en 1833 Fernando VII, se plantea el problema dinástico entre Don Carlos y Doña Isabel. Las Leyes Fundamentales de la monarquía daban los derechos a Don Carlos. Los vascos, mayoritariamente, se declararon por el monarca legítimo, porque a parte del problema dinástico veían peligrar sus fueros, porque los que apoyaban a Isabel II eran los liberales y eran antifueristas. De esta manera, la Edad Contemporánea comienza con un serio problema entre el fuerismo representado por el carlismo y el antifuerismo representado por el liberalismo. 70 71 LECCIÓN 12: LOS DERECHOS RELACIONADOS CON EL CASTELLANO DERECHO EN INDIAS 1. La anexión de las Indias a la Corona de Castilla 2. El sistema de fuentes y su aplicación 3. Las recopilaciones de leyes 4. El derecho indiano criollo 5. Literatura jurídica indiana 1. LA ANEXIÓN DE LAS INDIAS A LA CORONA DE CASTILLA Esto se produjo en 1492. Un navegante, al parecer de origen italiano, Cristóbal Colón, ofreció a los Reyes Católicos el ir a China y a Japón por el Atlántico. Cristóbal Colón, se lo ofreció primero al rey de Portugal. Estos habían terminado la Reconquista antes que Castilla y se había lanzado a la empresa ultramarina antes que Castilla. Los portugueses se habían extendido por la costa africana y las costas del atlántico, incluso habían llegado a la zona tropical de África. Pero la Corte Portuguesa rechazó la propuesta de Colón que pedía muchos privilegios a cambio. Por eso acude a Castilla, que no había terminado la Reconquista, porque quedaba el Reino de Granada. Colón encuentra a los Reyes Católicos con el principal propósito de conquistar Granada. Aunque no parecía un momento muy propicio, los reyes, y sobre todo Isabel la Católica, le apoyó. De esta forma, en mayo de 1492, se firmaron en Santa Fe las llamadas Capitulaciones de Santa Fe, que es la primera expresión del derecho indiano. Por estas capitulaciones Cristóbal Colón se comprometía a descubrir una serie de territorios que no se sabía ni si existían, y a tomar posesión de ellos en nombre de la Corona de Castilla, y Colón recibiría los títulos de virrey, almirante y gobernador de todas esas tierras. En ese mismo año, los tres barcos parten camino de América y por primera vez ven estas tierras en octubre de 1492. Este es el primer viaje, pero Colón realizará cuatro viajes más. Colón muere en 1504 y comienzan los pleitos colombinos, puesto que la familia de Colón exigirá a la corona el cumplimiento de las Capitulaciones de Santa Fe, y terminó en un acuerdo: los Colón terminaron por renunciar a aquellas prerrogativas a cambio de unos títulos nobiliarios y unas rentas económicas. Cuando Colón vuelve del primer viaje, el del descubrimiento, es recibido por los Reyes Católicos en Barcelona. La noticia de este descubrimiento de estas tierras ignoradas se expande por toda Europa y llega esta noticia a la Corte de Lisboa. El rey de Portugal había perdido la oportunidad, y entonces dice que aquellas tierras que descubrió Colón son suyas. No tenía razón, pero podía tenerla. Portugal había comenzado con la empresa ultramarina mucho antes que los de Castilla y para legitimar su dominio en aquellos territorios habían pedido a los Papas unas bulas pontificias y se las habían concedido. Con estas bulas pontificias les aseguraban la legitimidad de la soberanía en las islas del Atlántico y en el continente africano. Al llegar colon del primer viaje y tras reclamar el rey de Portugal los territorios americanos, los Reyes Católicos acudieron al Papa para que de la misma manera que había legitimado la soberanía de Portugal legitimara la soberanía de los reyes de Castilla en aquellos territorios que había descubierto Colón. Se había reconocido el poder del Papa para otorgar tierras y territorios. El Papa de entonces era español, Alejandro VI, de la familia de los Borgia. Les concedió unas bulas similares a los reyes de Castilla respecto a estos territorios como las tenían los reyes de 72 Portugal respecto a África y las islas atlánticas. Estas son las Bulas Alejandrinas (1493). También con estas bulas se solucionó el problema de límites con Portugal. Según una de estas bulas, la Bula de Demarcación, se trazó una línea meridiana de norte a sur. Sin embargo Portugal no estaba de acuerdo y hubo una negociación entre ambas coronas: el Tratado de Tordesillas. Según este tratado, el meridiano trazado se desplazó hacia occidente, y entonces cayó bajo dominio portugués el Brasil. Estas bulas dividieron el mundo en dos dominios, el portugués y el español. El Papa tenía estos poderes, unos dicen, porque Cristo se los había concedido. Otros dicen que el Emperador Constantino (s. IV) había concedido al Papa San Silvestre la soberanía de todas las tierras de occidente. Aunque esto no era del todo cierto, se basaban para tener estos poderes los papas, por eso los Reyes Católicos, para obtener la soberanía, acudieron al Papa. Fray Francisco de Vitoria niega el poder del Papa para conceder soberanía a los príncipes, y habla de otros títulos que pueden justificar la soberanía de los reyes españoles en América, entre ellos, el de la voluntaria sumisión de los indios. La polémica tuvo su momento mas crítico en el s. XVI. Los reyes estuvieron a punto de retirarse de las Indias al no considerarse legítimos, pero no lo hicieron para evitar mayores males. La soberanía española en América siempre fue una soberanía un tanto peculiar. Fue un estado misionero, y siempre consideró que esa soberanía estaba condicionada a la civilización y a la evangelización, de ahí que América nunca haya tenido la condición de colonia, tenía la misma calidad que los demás territorios de la Corona de Castilla. En la recopilación de Leyes de Indias de 1680, se afirma que España posee, por las Bulas Alejandrinas y por otros justos títulos, la soberanía en el Nuevo Mundo. En aquellos territorios no había príncipes cristianos. Los primeros indios que vio Colón eran muy atrasados. Conforme avanzó la expansión española se encontraron con formaciones políticas más elaboradas. Al norte el imperio azteca, al sur el imperio inca. El imperio maya cuando llegaron los españoles ya estaba deshecho y no lo llegaron a conocer. En general, todas las civilizaciones precolombinas eran muy atrasadas, neolíticas. Fueron civilizaciones que sucumbieron ante los españoles porque eran civilizaciones inferiores. Todas estas civilizaciones no conocían la rueda. No había animales domésticos, salvo la llama. La agricultura era muy elemental. Tampoco conocían el caballo. No tenían un alfabeto fonético, era pictográfico. Su arquitectura era trabada. El Imperio Romano de principios de nuestra era más avanzado que estas civilizaciones. Llegaron a dudar de que fueran seres humanos. En cualquier caso, los Reyes Católicos, siempre consideraron que eran seres humanos libres y racionales y no podrían ser sometidos a esclavitud. Fue una máxima que perduró todos los siglos desde el inicio hasta el fin de la colonización. La Corona pensaba esto, pero muchos conquistadores no. Muchos marcharon a América a hacerse ricos y para explotar los recursos se necesitaba mano de obra y utilizaban esclavos. Con lo cual había intereses contrapuestos en América. A principios del s. XVI muere Isabel la Católica, en 1504. Entonces deja como heredera del trono a su hija mayor, a Doña Juana la Loca. El reinado de Juana la Loca dura muy poco. Muere su marido, Felipe el Hermoso, y enloqueció completamente. Por lo tanto, tuvo que hacerse cargo del reinado de Castilla su padre, Fernando el Católico. Fue a gobernar Castilla y trajo una serie de cortesanos aragoneses judíos, que vio América como una explotación comercial, para hacerse ricos. Estos cortesanos la sometieron a una explotación salvaje, maltratando a los indios. Ante aquellos abusos, en 1511, un célebre dominico, Fray Antonio de Montesinos, predica un sermón defendiendo la libertad de los indios, que no pueden ser ni sometidos a esclavitud ni maltratados. Esto llegó a la Corte en España, y nació el movimiento indigenista. Se pregunto sobre si el indio era una persona racional y libre, y también sobre si el 73 dominio español en América era legítimo y el papa podía concederlo. La conclusión es que el indio es un ser racional, que es vasallo del rey de Castilla, y por eso queda prohibida la esclavitud del indígena en la América española. También se concluyó, después de notables juntas, que el papa no tenía poder para conceder la soberanía. El derecho indiano tuvo una serie de etapas en América: Etapa de tanteo. 1492-1511. No se sabía que se había descubierto en aquellos territorios. En un principio se pensó aplicar el derecho Castellano. Pronto se dieron cuenta que aquellas tierras necesitaban un derecho específico. - Etapa crítica. 1511 hasta la segunda mitad del s. XVI. Se producen esas dos grandes polémicas, la de los Justos Títulos y la de la condición del indígena. - Etapa de madurez. Finales s. XVI hasta 1700. Consolidación del derecho indiano. Etapa en la que se produce la recopilación de las Leyes de las Indias, única recopilación que hay. - Etapa de criollización. 1700 hasta s. XIX. Se llama así porque cada vez cobra más importancia el derecho para América elaborado en América. Se llama Derecho Indiano Criollo. A partir del s. XVI fue cada vez más importante, y a partir del XVIII fue fundamental. - La América española se pierde durante el reinado de Fernando VII. Debido a la influencia de los Estados Unidos, propaganda antiespañola… Pero si se independizaron era porque ya eran políticamente maduros. España en América no había creado colonias, había creado realmente estados. Por lo tanto, en la segunda mitad del s. XVIII, aquellos territorios tenían una madurez cultural equiparable a la europea. De ahí que la independencia era una cosa natural. A principios del s. XIX se perdieron todos los territorios de ultramar excepto Cuba. Puerto Rico y Filipinas. A raíz de la guerra contra Estados Unidos, se perdieron también estos territorios, los últimos restos del Imperio Español. La independencia de América no supuso la derogación del Derecho Indiano. Cuando se independizaron y formaron repúblicas siguió rigiendo el Derecho Indiano en numerosos casos. La independencia fue obra principalmente de los criollos, de los blancos, los aristócratas. Lo que se cuidaron mucho fue de derogar aquella parte de la legislación española que protegía al indio. Los indígenas, salvo algunas excepciones, cuando se produjo la independencia eran realistas. 2. EL SISTEMA DE FUENTES Y SU APLICACIÓN La primera expresión del derecho indiano existió antes de que se hubiera descubierto América. Estas fueron las llamadas Capitulaciones de Santa Fe del año 1492, antes del descubrimiento. Fue un convenio firmado por Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. Aquí se establecían los privilegios honoríficos, económicos y administrativos de Colón, que quedó convertido en virrey, almirante y gobernador de las tierras que descubriera. Con posterioridad, hubo litigio entre la Corona y la familia de Colón (su hijo Diego Colón y su nieto) por el cumplimiento de estas capitulaciones. Al final, la familia Colón renunció a todos aquellos privilegios a cambio de unos títulos nobiliarios y de una serie de compensaciones económicas. Con posterioridad, y con diversos personajes, se firmaron Capitulaciones de Descubrimiento y Población, según fuese el fin. En 1573 se promulgaron unas ordenanzas estableciendo la normativa general de estas capitulaciones que se pueden considerar concesiones administrativas. 74 En un principio, se pensó llevar a Indias el Derecho Castellano. Sin embargo, conforme fue aumentando la presencia española en dichos territorios los reyes españoles se dieron cuenta que era muy distinto a Castilla, y que por lo tanto no se podía gobernar con las mismas leyes. Por lo tanto, empezó a legislarse específicamente para América. Las características del derecho indiano son tres: - Casuismo. Sus normas, generalmente, son para solucionar un caso en concreto, no un caso general. Como en un principio se pensaba establecer el Derecho Castellano y se dio la imposibilidad, se empezó a resolver entonces caso por caso. - Particularismo. No suele haber normas para toda la América española, sino para un territorio en concreto, bien sea un virreinato, una provincia, el distrito de una audiencia, o una localidad. - Creciente descentralización. En un principio las normas del Derecho Indiano son dadas en España por los reyes. En 1523 se funda el Real y Supremo Consejo de Indias, que era el supremo ministerio u organismo que se ocupaba de los asuntos americanos. Era el que elaboraba las normas indianas y residía en Madrid. Sin embargo, a partir del s. XVI, cada vez fue más frecuente que el Derecho Indiano se elaborara en la misma América, y se elaborara por las autoridades americanas. Aun más frecuente y común en los s. XVII y XVIII. Es lo que se llama la criollización del derecho. Serán los virreyes, los gobernadores, las audiencias o los ayuntamientos, los que creen normas vigentes en América. Las normas del derecho indiano son principalmente disposiciones administrativas (reales cédulas y reales provisiones). Menos frecuentes son las pragmáticas y prácticamente inexistentes son leyes estrictamente dichas, es decir, dictadas por el Rey y las Cortes. América nunca tuvo órgano parlamentario y las Cortes de Castilla se ocuparon poco de América. En un principio se pensó establecer allí el Derecho Castellano. Desde 1492 estuvo vigente en Indias. Pero la idiosincrasia que había en aquellos territorios hizo que se legislara para ellos. Entonces el sistema de fuentes en Indias quedó establecido de esta manera: en primer lugar se aplica el derecho establecido específicamente para América; y en segundo lugar se aplica el derecho Castellano de tal manera que quedo como supletorio del derecho indiano. En 1614 Felipe III estableció que no todo el Derecho Castellano se debía aplicar en America sino sólo aquel que el Consejo de Indias estableciera que se aplicara. Años después Felipe IV estableció que solo se aplicarán en Indias las partidas y la nueva recopilación indiana de 1567, de tal manera, que con el transcurso de los años el derecho Indiano aumentó en importancia y disminuyó el derecho castellano. Entre las normas más importantes que se establecieron para América en el siglo XVI están las denominadas leyes de Burgos y leyes Nuevas. Leyes de Burgos A finales del siglo XI y ante el abuso de los españoles en América, un fraile dominico, Fray Antonio de Monte Silos predicó contra esos abusos de los españoles en América. Estas predicaciones llegaron a la corte de Fernando el Católico que era entonces gobernador de los reinos de Castilla y convocó una junta de teólogos y juristas para que estudiaran este tema y establecieran las normas aplicables para el remedio de esos males. A estas normas se les llama leyes de Burgos. 35 de ellas fueron promulgadas en Burgos en 1512 y 4 promulgadas en Valladolid en 1510. En América se había establecido una institución de origen castellano que era la encomienda: se ponían bajo la protección de un español un numero de indios que debían servir al español 75 incluso a cambio de un salario pero el español debía protegerlos y darles instrucción , es decir, no debía explotarlos ni debía abusar de ellos. De esta manera el español quedaba servido y el indio protegido pero en la práctica degeneró en unos abusos enormes de tal manera que las protestas eran muy grandes y por eso Fernando el Católico convocó esa reunión de donde salieron las llamadas leyes de Burgos que regularon la encomienda, la instrucción de los indios y el régimen laboral prohibiendo los abusos. Estas leyes fueron un triunfo del movimiento indigenista pero el problema es que tuvieron escasa efectividad y cumplimiento. Leyes Nuevas Una gran figura que defendió los indios fue Bartolomé de las Casas hasta su muerte en el siglo XIX al cual estas leyes de Burgos le parecieron insuficientes. Como los abusos continuaron la Corona no estaba dispuesto a que esto fuera así y reunió una nueva corte de teólogos y juristas por orden de Carlos I de dónde salieron las Leyes Nuevas que fueron promulgadas entre 1542 y 1543. Fueron un triunfo de la tesis del Padre las Casas y se legisló sobre diversos aspectos de la administración indiana pero lo más importante de estas leyes nuevas era que volvía a reconocer que el indio era libre y no podía ser sometido a esclavitud y que la encomienda quedaba abolida. Las encomiendas generalmente eran hereditarias pasaban de padre o hijos o dentro del mismo circulo familiar y las leyes nuevas establecían que las encomiendas debían extinguirse y que el futuro no se iban a establecer más encomiendas. De todas las leyes nuevas la supresión de las encomiendas fue la que causó más oposición y cuando llegaron a ultramar y a las Indias el escándalo fue mayúsculo, hubo disturbios en México y en Perú. En México no llegaron a más gracias a las fuerzas españolas pero el Perú fue asesinado el virrey Blasco Núñez Vela e incluso hubo un movimiento independentista porque los españoles no querían obedecer a la Corno, querían seguir teniendo en esclavitud a sus indios Las noticias de América llegaron a la Corte y ocasionaron una gran consternación, porque había intentos independentistas. La Corona estaba convencida de que los indígenas eran libres y no podían ser maltratados. Se planteaba el dilema que si la supresión de la encomienda se mantenía se separarían algunos territorios americanos y la suerte del indígena sería peor. Por lo que la Corona se vio a obligada a derogar en 1545 aquella norma que establecía la supresión de la encomienda. Las encomiendas subsistieron hasta el s. XVIII de una forma residual, a partir del XVI habían entrado en decadencia. El problema del Derecho Indiano fue su aplicación. Porque, en teoría, el Derecho Indiano partía de unos derechos justos para los indígenas pero no siempre se aplicó. Su eficacia no siempre era plena. Por otra parte, el Derecho Indiano forjado en Castilla, a veces tenía serios inconvenientes en cuanto a su aplicación. No siempre las noticias que llegaban de América eran veraces y ciertas. La corona no siempre estuvo bien informada y a veces por la lejanía de aquellos territorios las normas establecidas en España para América eran contraproducentes o nocivas. Si había un conflicto, tardaba meses en venir la noticia de ese conflicto a España. Muchas veces se tardaba en discutir en el Consejo de Indias. Y tardaba meses en que la cédula, la provisión o la pragmática llegara a América. Con lo que, en ocasiones, el remedio no se lograba y la norma jurídica ocasionaba más percances que ventajas. Por eso en América, se utilizó comúnmente una cláusula del Derecho Castellano que era obedézcase pero no se cumpla. De tal manera que cuando llegaba una norma jurídica de España y por una deficiente información o porque llegaba ya a destiempo se obedecía formalmente pero se evitaba su cumplimiento y se devolvía a España para que legislara de otra manera. Esta práctica era común en el Derecho Castellano y fue muy común en el Derecho Indiano. Sin embargo a veces, las autoridades indianas abusaban de ella y por eso, Carlos I, estableció que la famosa cláusula solo se empleara cuando el cumplimento de la norma ocasionara un grave escándalo o un daño irreparable. 76 3. LAS RECOPILACIONES DE LEYES En América, como en los demás territorios de la monarquía española, para mejor conocimiento del Derecho, se hicieron diversas recopilaciones. La recopilación era reunir en uno o varios tomos las leyes vigentes. Ya desde el s. XVI, se notó la necesidad de hacer una recopilación. En el s. XVI se hicieron algunas recopilaciones parciales en los virreinatos de Perú y de México, a iniciativa del virrey Don Antonio de Mendoza. Hasta principios del s. XVII hubo varios proyectos. En 1567, por orden de Felipe II, visitó el Consejo de Indias Juan de Ovando. Esta visita era una inspección. Felipe II quería saber como desde el Consejo de Indias se gobernaba América. De ésta inspección salieron las deficiencias del gobierno americano. Por eso, Felipe II nombró a Juan de Ovando presidente del Consejo de Indias, y se inició un índice de disposiciones relativas a América. Lo que ocurre que en 1575, el presidente Ovando murió y esta obra recopiladora se interrumpió. Como en aquellos años no se hacía la recopilación por la Corona, un particular, Diego de Encinas, realizó una recopilación privada, que se publicó en 1596 y que no tuvo sanción oficial. Esta recopilación privada se llama Cédulas de Encinas. En los últimos años del s. XVI la obra recopiladora estaba abandonada. Se tomó la iniciativa a principios del s. XVII, en 1603. Sin embargo, la andadura de esta recopilación oficial fue muy larga. Intervinieron en ella diversos letrados y juristas. Algunos tan ilustres como Antonio de León Pinelo, y Juan de Solórzano Pereira. Por fin, en el año 1680, Carlos II promulgó la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias. Fue la única recopilación oficial que existió para América. Estaba compuesta por 9 libros. Cada libro dividido en títulos y cada título en leyes. Tiene en gran medida derecho administrativo, público, apenas toca el derecho civil, puesto que en esta materia se aplicó el derecho castellano. Esta recopilación envejeció pronto, se hizo necesario un nuevo texto recopilador, sobretodo a partir del año 1700. El cambio dinástico supone un mayor centralismo y una mayor intervención de la Corona. En América en el s. XVIII de dos virreinatos pasaron a ser cuatro. También se establecieron en América, igual que en España, los intendentes, que entendían en materia fiscal y hacendística. Éstas y otras reformas, en el año 1700, hicieron necesario un nuevo texto recopilador o que al menos el de 1680 fuera adaptado al momento. En 1776 Carlos III ordenó que se hiciera una nueva recopilación. En 1780, un jurista, Juan Crisóstomo Ansotegui presentó un proyecto de libro primero. En 1790 se presentó otro proyecto de libro primero, pero en ambos casos nunca se llegó a promulgar ningún texto. Una vez muerto Carlos III en 1788, su hijo y sucesor, Carlos VI en 1799 encarga un nuevo proyecto de recopilación, pero tampoco en este caso se llegó a hacer nada. A principios del s. XIX, bajo el reinado de Fernando VII, intentó hacer un texto recopilador un jurista castellano: Juan de la Reguera Valdelomar. Este había hecho la recopilación española de 1805, pero este proyecto de Juan de la Reguera tampoco llegó a promulgarse. Con esto termina los intentos que hubo para establecer un nuevo texto recopilador en América. A partir de 1820, se van perdiendo los territorios de ultramar. Se van independizando aquellos territorios, se forman repúblicas, de tal manera que a España solo le queda Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Con lo cual ya no era necesario un nuevo texto recopilador, aunque sería anacrónico, porque en este tiempo el derecho se reunía en códigos y no en recopilaciones. Por lo tanto la única recopilación oficial que existió para Indias fue la de 1680 promulgada por Carlos II. Para Cuba, Puerto Rico y Filipinas se siguió aplicando el derecho español y en algunas ocasiones a lo largo del s. XIX se adaptaron las normas a aquellos territorios. Estos territorios se perdieron definitivamente en 1898 a raíz de la guerra entre España y los EE. UU. De tal manera que Cuba y Filipinas serían repúblicas independientes y 77 Puerto Rico en un estado libre asociado a los EE. UU. Como en el s. XIX en España triunfó el liberalismo se impuso un rígido centralismo, este también fue uno de los motivos por los cuales estos territorios terminaron por independizarse. 4. EL DERECHO INDIANO CRIOLLO Es el derecho indiano producido en América para América. Bajo esta denominación caben todas aquellas normas consuetudinarias o escritas que se produjeron en ultramar y que estuvieron vigentes en aquellos territorios. Este derecho indiano criollo es distinto del derecho indiano legislado desde el Consejo de Indias, en España. A partir del s. XVI, este derecho indiano criollo tuvo una importancia enorme, y creció a partir del año 1700. Esto fue uno de los motivos por el cual el derecho indiano fue muy particularista. Puesto que este derecho indiano criollo, en cada territorio no era idéntico y se generó y produjo de forma distinta según fuera la provincia o territorio donde surgiera. Hay que pensar, no obstante, que en 1492 no supuso un corte radical el derecho que regía en América. El que España impusiera su soberanía en aquellos territorios no supuso que quedara derogado el derecho prehispánico. Cuando España llegó a América no derogó el derecho por el que se regían los pueblos indígenas. A partir de 1492 pervivieron costumbres y usos que tenían la población indígena y los reyes españoles permitieron y fomentaron que esto fuera así. Carlos I, en 1555, estableció que siguieran vigentes las costumbres indígenas siempre que no fueran contra la religión ni las leyes de indias. Incluso, algunos autores dicen que la aplicación del derecho indígena era anterior al derecho castellano. En América, durante estos siglos se formó un conjunto de normas jurídicas emanadas de los virreyes, de los gobernadores, de las audiencias, y de los ayuntamientos o cabildos. Las audiencias crearon una práctica, un conjunto de usos que tenían plena eficacia. Los ayuntamientos, además de sus estatutos, hicieron nacer costumbres que servían para oponerse al autoritarismo regio y de los funcionarios. Por lo tanto, el derecho indiano criollo, formó un cuerpo muy importante en aquel tiempo. Al lado del derecho indiano criollo secular o civil también se puede hablar del derecho indiano canónico criollo. Era el derecho o conjunto de normas eclesiásticas emanadas de las autoridades religiosas en Indias. Había cuatro arzobispados y más de cincuenta diócesis. A parte de regirse por el derecho canónico universal se regían por las normas emanadas de las cortes eclesiásticas y los concilios que se celebraban en América. Esta diversidad jurídica de América respecto a Castilla era perfectamente admisible por el sistema federativo que caracterizaba a la monarquía española. 5. LA LITERATURA JURÍDICA INDIANA España llevo a América una cultura europea. Pronto se mezcló con la cultura indígena y dio lugar a una cultura hispano-americana. Hubo numerosísimas universidades, las primeras la de México y Lima. Muchas veces las universidades estaban en manos de órdenes religiosas, otras veces eran civiles. En muchas ocasiones las universidades se fundaron según el modelo de Salamanca, donde había dos facultades jurídicas: leyes y cánones. En este ambiente era lógico que surgiera también en América una literatura jurídica muy parecida a la española, especialmente a la castellana. Los letrados americanos se ocuparon de estudiar el derecho indiano pero también el derecho español. También los letrados que no eran indianos se 78 ocuparon del derecho indiano. La lista de estos autores es inmensa. El conjunto de la literatura jurídica indiana es muy extenso. Solo vamos a citar los más importantes. - Juan Matienzo. Sobre el gobierno del Perú. - Juan Solórzano Pereira. S. XVII. Es el más ilustre de los juristas indianos. Universidad de Salamanca. Oidor en Lima. Consejero de Indias. Gran competencia científica y académica, conocimiento directo de América y experiencia de gobierno. Intervino en la recopilación de 1680. Tiene dos obras fundamentales: De Indiarum Iure, y Política Indiana. - Gaspar Escalona. Publicó un libro sobre la Hacienda Real Peruana, Gazophilacium regium Perubicum. Cuando en 1680 se promulgó la recopilación de leyes de los reinos de las indias, inmediatamente se comenzaron a realizar comentarios sobre esta recopilación. Los más famosos son los de: - Pedro Frasso. Jurista de Cerdeña. Vivió en Perú. - Ayala, Lebron, El Marqués del Risco. En 1776 Carlos III prohibió los comentarios a la Recopilación de Indias. En esta época la literatura jurídica ya estaba en franca decadencia. Por otra parte, la Corona pretendía que el valor de la literatura jurídica no eclipsara la facultad legislativa de los propios reyes, puesto que a veces se le daba más importancia a lo que decían los letrados que lo que decía la ley. 79 LECCIÓN 13: LAS FUENTES DEL DERECHO EN EL REINO DE NAVARRA 1. El sistema de fuentes y su evolución 2. Los derechos locales 3. El Fuero General de Navarra. Los amejoramientos de Cortes 4. Otras fuentes. La costumbre, las ordenanzas reales y el derecho común. 5. Las recopilaciones. 1. EL SISTEMA DE FUENTES Y SU EVOLUCIÓN Navarra, a lo largo de toda la Edad Media, fue un reino distinto y separado. Primero fue gobernado por dinastías propias. A partir del s. XIII la Corona Navarra cayó en dinastías francesas y así gobernaron la casa de Champagne, Evreux. De tal manera que los reyes navarros eran soberanos de la Navarra española pero también de territorios en Francia, entre ellos de la Navarra Francesa, un territorio al norte de los Pirineos. Desde finales del s. XV quedó en medio de las luchas entre España y Francia, de tal manera que tenía una difícil situación entre ambos estados. En medio de estas luchas Navarra se inclinó al bando francés. Como España estaba en alianza con el Papa, excomulgó a los reyes navarros y los despojó de sus reinos. En 1512 entró el ejército castellano en Navarra y tomó posesión del reino en nombre de Fernando el Católico. En 1513 se convierte en Rey de Navarra, y en 1515 las Cortes de Burgos unen el reino de Navarra a la Corona de Castilla pero esta unión se hace respetando el ordenamiento jurídico navarro. Por eso los reyes navarros tuvieron que huir a Francia. Mientras la Navarra española quedo bajo los reyes españoles, la Navarra francesa quedó bajo soberanía de estos reyes. Descendiente de éstos fue Enrique de Borbón, rey de Navarra y que a finales del s. XVI sucedió en la Corona francesa, con lo cual, la Navarra española quedó bajo soberanía de los reyes españoles y la Navarra francesa se unió al reino de Francia. Por lo tanto, en el sistema de fuentes hay que hacer dos etapas claras, una hasta el 1512 y otra de ahí en adelante. Navarra independiente hasta 1512. Continúan rigiendo los derechos locales, los fueros breves y extensos. Generalmente rigen en primer lugar el fuero breve o extenso, en segundo lugar un texto de carácter territorial, que es el Fuero General de Navarra. En la localidad en donde no había fuero extenso se tendía a aplicar en primer lugar el Fuero General de Navarra. En esta época, las Cortes de Navarra tenían también una facultad legislativa extraordinaria. Navarra unida a la Corona de Castilla desde 1512. Se simplifica en gran parte. Tiene una gran virtualidad el Fuero General de Navarra y algunas ordenanzas. Sin embargo el Fuero General no se renueva. Las fuentes jurídicas más importantes es: la ley (siempre hecha en Cortes) y la costumbre. Incluso, muchas veces, prevalece la costumbre cuando es inmemorial, justa y conveniente. Así lo declararon las Cortes de Pamplona de 1688. A partir de 1512 el orden de prelación del derecho en Navarra es el siguiente: no hay una norma general que lo aplique, sino que en cada caso se aplica la ley o la costumbre, con esa condición de la costumbre. En el caso que no haya costumbre o no sea válida, se aplica la ley. 1. Las leyes decisivas de cortes y reparos de agravios, que son el verdadero motor legislativo en Navarra. 2. Los amejoramientos de Cortes 3. Fuero General de Navarra 4. Derecho común. 80 En el s. XVI hubo un intento de que en vez de aplicar el Derecho común se aplicase el derecho castellano y un ilustre jurista navarro, Martínez de Olano, defendió esto. Pero Navarra no quería castellanizarse, por eso, las cortes de Navarra 1576, establecieron que en 4º lugar se aplicara el derecho común. 2. LOS DERECHOS LOCALES Durante los siglos XIII, XIV y XV siguen vigentes los ordenamientos locales, es decir, los fueros. Así ocurre con los fueros de Pamplona, La Novenera, Tudela, Viguera y Valdefunes. El fuero de Tudela se redacta de nuevo en el s. XIV. Estella y Pamplona tenían el fuero de Jaca. Jaca era Reino de Aragón, pero a pesar de ser un reino distinto se acudía para pedir aclaraciones, incluso se acudía a Jaca en apelación. Pero esto se trata de que no sea así porque son reinos distintos. De tal manera que continúan vigentes los derechos locales aunque se va formando un texto general para todo el reino que se llama Fuero General de Navarra. 3. EL FUERO GENERAL DE NAVARRA: LOS AMEJORAMIENTOS DE CORTES A partir del s. XIII en todos los reinos peninsulares se da la circunstancia de que se tiende a formar un texto de carácter general que supere el localismo jurídico, es decir, los fueros. En Navarra ocurre lo mismo. En el s. XIII, bajo el reinado de Teobaldo I, que inauguró en Navarra la casa de Champagne, de 1234 a 1253, se va formando un texto jurídico de carácter territorial. Su autor es anónimo. Recoge materiales de diverso origen: textos del fuero de Jaca, de Tudela y de otros fueros, documentos reales, y costumbres que existían en Navarra. Con todo esto se formó el Fuero General de Navarra. Tiene un prólogo de carácter histórico, en donde explica los orígenes de la Reconquista, pero es disparatado y legendario. Está escrito en romance pero un romance tosco e imperfecto. A pesar de que no es una obra oficial tuvo un éxito extraordinario. En 1423 el rey Carlos III el Noble, de Navarra, se lo concedió a la capital del reino, a Pamplona, que hasta entonces se regía por el fuero de Jaca. A pesar de que en un principio no tuvo sanción oficial, los reyes por sí no podían modificar el fuero, sino que tenían que tener el acuerdo o el consenso de las Cortes, y esto ocurrió en dos ocasiones: en 1330 con el rey Felipe III (navarro), y 1418 Carlos III. Éstos son los dos amejoramientos de Cortes que se hacen al fuero. El prestigio de éste texto es tan grande que mantuvo su vigencia hasta el s. XIX. 4. OTRAS FUENTES: LA COSTUMBRE, LAS ORDENANZAS REALES, Y EL DERECHO COMÚN La costumbre. Es uno de los reinos españoles donde la costumbre conserva plena vigencia en la Edad Moderna y Edad media. Era una forma de completar los ordenamientos locales. Tiene tanta importancia que incluso prevalece sobre la ley. La importancia de la costumbre se conserva a lo largo de toda la Edad Moderna. Las ordenanzas reales. Son textos del rey por si solo, sin el concurso de las Cortes. Pero en Navarra el rey no tiene propiamente potestad legislativa, por eso las ordenanzas reales tienen un valor relativo. El rey no podía legislar en contra de las Cortes. Hubo intentos de conceder mayor potestad 81 legislativa al rey, pero esto no se consiguió a pesar de las tendencias autoritarias de la monarquía en el s. XVI. El derecho común. Navarra es un reino muy apegado a su cultura jurídica. Por eso, en un principio, en la Edad Media, no acoge ese derecho común. Sin embargo los profesionales del derecho admiran el derecho común y empiezan a alegarlo aunque sin fundamento legal. De esta forma entró en el Derecho Navarro, de forma paulatina y suave, el influjo de ese derecho romano canónico. Sin embargo la sanción legal a su introducción es tardía. La admiten las Cortes de Navarra de 1576, aunque solo fuera para evitar declarar derecho supletorio al Derecho Castellano. 5. LAS RECOPILACIONES La incorporación de Navarra a la Corona de Castilla no supuso una merma para la independencia del Reino de Navarra, ni una modificación de sus instituciones jurídicas. En 1513 Fernando el Católico es jurado rey de Navarra, en 1515 las Cortes de Burgos declaran unida Navarra a la Corona de Castilla en pie de igualdad. Los reyes navarros pierden la Navarra española, se quedan con la Navarra francesa y los demás territorios que tienen en Francia. Hay intentos posteriores por los reyes navarros de recuperar la Navarra española pero no lo consiguen. De esta forma, Navarra, lo único que cambia es que el rey de Navarra es el rey de España, pero por lo demás, Navarra sigue con su tradición jurídica. Cuando se incorpora Navarra a la Corona de Castilla, no se había hecho ninguna recopilación. No estaba impreso el Fuero General de Navarra, estaba manuscrito. Tampoco estaban impresos los amejoramientos ni las ordenanzas reales. De tal manera que el derecho Navarro precisaba una seria ordenación. En 1511, antes de la incorporación a Castilla, los reyes navarros habían intentado reelaborar el derecho, e incluso nombraron una comisión para que se reelaborara. Pero en 1512 el ejército castellano entra en Navarra y esta obra de reelaboración de su derecho se interrumpe. Sin embargo, las Cortes Navarras exigen esa reelaboración. En 1528 la piden, y se reelabora el Fuero Reducido de Navarra. Este fuero reducido nunca fue aprobado por el rey por su carácter antirregalista. Era un texto defectuoso y que nunca llegó a ser impreso. La obra recopiladora en Navarra es relativamente tardía y tiene una peculiaridad: hay recopilaciones hechas sin contar con las Cortes y recopilaciones hechas por encargo de las Cortes. Había una pugna jurídica entre el monarca y las Cortes. Las Cortes querían mantener su potestad legislativa mientras que el monarca quería aumentar sus escasas prerrogativas. Recopilaciones hechas sin contar con las Cortes. - En 1557 las Ordenanzas Viejas. Hechas por Pedro Pasquier por encargo del Real y Supremo Consejo de Navarra. - 1567, Pedro Pasquier, con el apoyo de Felipe II, elabora Recopilación de las Leyes y Ordenanzas, Reparos de Agravios y Provisiones y Cédulas Reales de Navarra. - En 1614, Armendáriz, elabora otro texto recopilador. Recopilaciones hechas por encargo de las Cortes - 1614. Las leyes del reino de Navarra hechas en Cortes. Pedro de Sada y Miguel de Murillo. - 1686. Acuerdo de Cortes y aprobación real. Nueva Recopilación. Antonio Chavier. Incluye legislación de Cortes y Ordenanzas Reales. - 1735. Con el apoyo real. Novísima Recopilación de Navarra. Joaquín de Elizondo. 82 Las Cortes de Navarra se siguieron reuniendo durante el s. XVIII y XIX. Se reunían independientemente de las de Castilla. Por eso, hasta el año 1829 se editaron los Cuadernos de Cortes. En 1833, a la muerte de Fernando VII, los navarros se declararon a favor de Carlos V, y no de la hija del monarca difunto, Isabel II. El legitimismo de los navarros al declararse por Carlos V les costó su derecho. A raíz del triunfo liberal, se suprimieron sus Cortes, el Consejo de Navarra se asimiló casi por completo a las Cortes españolas, y se le dejaron unos escasos privilegios económicos y fiscales. El viejo reino perdió casi toda su peculiaridad jurídica. 83 LECCIÓN 14: LAS FUENTES DEL DERECHO EN LOS ESTADOS DE LA CORONA DE ARAGÓN 1. La territorialización del Derecho. 2. La legislación Real y de Cortes. 3. La fijación de un sistema de fuentes 4. La obra recopiladora 5. La literatura jurídica 1. LA TERRITORIALIZACIÓN DEL DERECHO Frente a la gran configuración política que es la Corona de Castilla, la otra gran configuración política es la Corona de Aragón. LA corona se compone de cuatro estados, que son: el Reino de Aragón, el Condado de Barcelona, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca. Aragón también tenía otros territorios cuando se expansionó por el Mediterráneo, como son: el Reino de Cerdeña, el Reino de Sicilia, el Reino de Nápoles, y los Ducados de Atenas y Neopatria, en Grecia. Cada uno de estos territorios tenía su propio derecho, con la figura común del Rey, que era Rey de Aragón, Conde de Barcelona, Rey de Valencia y Rey de Mallorca. El Rey gobernaba siempre estos territorios según su propio derecho. Reino de Aragón Formado por Huesca, Teruel y Zaragoza. En él se produce la territorialidad del Derecho, que se contrapone al localismo jurídico. El derecho de los fueros locales se mantuvo vigente y el derecho común penetró con suavidad. Aragón estaba muy apegado a su derecho tradicional: un derecho no escrito que se mantiene en primer lugar. La gran fuerza son las Cortes. Aragón es un reino pactista, al monarca se le prohíbe modificar y cambiar el derecho. En el siglo XIII se va formando un sustrato común jurídico, y de esto se hacen recopilaciones privadas sin sanción oficial. En el año 1274 se celebran las Cortes de Aragón en Huesca y se aprueba el Código de Huesca o los Fueros de Aragón, que recoge ese sustrato común y tiene la influencia del Fuero de Jaca. Esto lo redactó el obispo Don Vidal de Canellas, quien lo comentó y recibió el nombre de Vidal el Mayor. La aparición del Código de Huesca o Fuero de Aragón no desplazó a los fueros locales. En primer lugar regía el fuero local, y en segundo lugar regía el fuero de Aragón o Código de Huesca. Poco a poco los fueros locales perdieron cada vez más importancia y tuvo cada vez más valor el Fuero de Aragón o Código de Huesca. A este código se le añadieron en los siglos XIII y XIV nuevos fueros que son Leyes de Cortes. Condado de Barcelona Se hicieron redacciones amplias de los ordenamientos locales, costumbres de Lérida, costumbres de Hortas, costumbres de Miravet y costumbres de Tortosa (las más importantes de los ordenamientos locales). El derecho de Barcelona estaba formado por dos colecciones que se extendieron por toda Barcelona, como también se extendieron las costumbres locales y los usatges. Otro texto importante del s. XIV son las Costumbres de Gerona, de las que se hicieron amplias redacciones. Reino de Mallorca Fue un reino reconquistado por los musulmanes en el s. XIII. Durante algún tiempo se separó de Aragón pero luego quedó integrado definitivamente. El derecho de Mallorca eran los Privilegios y Pragmáticas Reales. En el año 1230, Jaime I el Conquistador concede a la ciudad de Mallorca la Carta Puebla, que se extendió por casi toda la isla. Los sucesores de Jaime I concedieron más privilegios. También el Consejo General estableció normas jurídicas a 84 este Reino, jueces y abogados creaban estilos forenses pero estas fuentes se quedaban insuficientes. Reino de Valencia. Fue conquistado por el Rey Jaime I. Hay una gran pluriformidad jurídica debido a que en la conquista se les dio en parte el derecho de los caballeros reconquistadores. A algunas villas se les dio el Derecho Aragonés, a otras las Costumbres de Lérida, el Fuero de Zaragoza, el Fuero de Sepúlveda, y el Fuero Juzgo. Entre el año 1238 y 1240, la capital recibía privilegios insuficientes, que se reelaboraron en materia de derecho Canónico, o de derecho Romano Justinianeo. Se redactaron también los Furs o Costumbres de Valencia, que se extendieron por todo el reino. Jaime I las declaró Ley General en 1261, pero los Furs se aplicaban en segundo lugar, después del texto local. Hubo resistencia a esta generalización de los Furs, y Pedro III El Grande en el año 1283 confirma a quien lo quisiera la vigencia del Código de Aragón. En el s. XIV muchas poblaciones abandonaron el derecho de Aragón y se sumaron a los Furs o Costumbres de Valencia. 2. LA LEGISLACIÓN REAL Y DE CORTES Las Cortes, en la Corona de Aragón, son las instituciones más importantes frente a la Autoridad Real. Las Cortes existen en Aragón, Cataluña y Valencia, pero se reunían por separado. Algunas particularidades son que las de Aragón, en lugar de tener tres estamentos, tenían cuatro estamentos, que eran la Iglesia, la alta nobleza, la baja nobleza y las ciudades. Las de Valencia tenían tres estamentos o brazos y las de Cataluña en algún momento también tuvieron cuatro estamentos o brazos. Aragón Creció con nuevos fueros. Estos fueros fueron pactados entre el Rey y las Cortes. Los más importantes son los Privilegios Generales de 1283 y los Privilegios de la Unión de 1287 que sirvieron para poner límite y moderar el Poder Real. Cataluña El derecho lo crea el Rey y las Cortes. Hay un pactismo entre el Rey de Cataluña o Conde de Barcelona y la nobleza o burguesía representada en las Cortes. El Rey establecía siempre subordinado al Parlamento. También había la legislación hecha sólo por el Rey, pero debía ser reafirmada por las Cortes. Valencia Tiene una importante legislación de Cortes, que no podía ser derogada por el Rey. La legislación Real y de Cortes tiene un valor instrumental: aclarar o ejecutar el derecho establecido en las Cortes o rellenar las bulas. Mallorca Los reyes, durante los siglos XIII y XIV legislaron para establecer un orden jurídico más completo. 3. LA FIJACIÓN DE UN SISTEMA DE FUENTES 85 La aparición de los textos territoriales hace que exista una pugna entre el texto territorial respectivo y los textos locales. Ello exige un orden de prelación de fuentes, que es el siguiente. Aragón Primero rige el Ordenamiento Local y en segundo lugar rige El Fuero de Aragón o Código de Huesca de 1247. El Fuero de Aragón no era la fuente última de consulta y si ninguno vale, el Código de Huesca establece acudir al seni (sentido natural) y a la equidad. Vidal de Canellas interpreta esto como la vigencia del Derecho Canónico y del derecho Romano Justinianeo. Fue por esto que en Aragón se incluyó el derecho Común, y así lo prueban las resoluciones de Justicia Mayor de Aragón, que se llamaban observancias: eran un vehículo de introducción del Derecho Común. Se formaron colecciones y la más famosa de todas es la de Jaime del Hospital, de los siglos XIV y XV. También destacan las observancias del Justicia Mayor Martínez Díaz de Aux. Estas colecciones nunca fueron promulgadas oficialmente. Su fuerza estaba en el prestigio del autor. Cataluña El derecho Romano tiene fácil entrada y los juristas lo acogen con generosidad. Jaime I, entre los años 1243 y 1251 quiso poner límite a la influencia del Derecho Romano, pero no lo consiguió, por eso no se formó en Cataluña un cuerpo de Derecho Común. 1. Derecho Local 2. Los usatges, y la legislación Real y de Cortes 3. El Sentido Común. En 1410 Martín I El Humano estableció que el Sentido Común se equiparaba el Derecho Común. Valencia El orden de prelación fue el siguiente. 1. El Derecho Local 2. El Derecho General: los furs y la legislación Real y de Cortes 3. La razón natural y la equidad. Se interpretó como Derecho Común. El derecho común lo invadió todo hasta que el rey de Valencia pone límite y así lo hizo Pedro III en 1283 y Pedro IV en 1358. Estos establecen que razón natural y equidad no es el Derecho Común, sino que es el sentido común de los prohombres del lugar. Pero estas declaraciones no tuvieron efecto y siguió alegando el Derecho común. Mallorca Se duda sobre qué derecho supletorio rige después del Derecho Mallorquín. En el año 1230 se decía que en materia de Derecho Criminal y Penal el derecho supletorio eran los usatges. El Rey Jaime II, en 1299, establece el siguiente orden de prelación: 1. El derecho Mallorquín 2. Los usatges catalanes 3. El Derecho Común El Rey Pedro IV, en 1365 establece este orden de prelación. 1. El Derecho Mallorquín 2. El derecho Catalán El Rey Alfonso V en 1439 establece: 1. El Derecho Mallorquín 2. El Derecho Común 86 4. LA OBRA RECOPILADORA Aragón La Recopilación se imprimió en 1476. Esta contenía: el Código de Huesca o Fuero de Aragón, Fueros de Cortes posteriores, y las observancias del Justicia Mayor de Aragón Díaz de Aux. Esta recopilación se reedita en 1486, 1517 y 1542. En 1547 se reúnen en Monzón las Cortes del Reino de Aragón y piden a Don Felipe II un nuevo texto recopilatorio. Es una recopilación sistemática, que se hace y se publica en 1552, bajo el nombre de Fueros y Observancias del Reino de Aragón. Esta compuesta por fueros, observancias del Justicia Mayor Día de Aux, dos cartas de este jurista, y leyes de Cortes derogadas. Aragón no conoce una nueva recopilación. Cuida más de defender el derecho que de renovarlo. Las Cortes legislan poco. El derecho aragonés se renueva por los juristas. Cataluña Tuvieron tres recopilaciones oficiales. Las Cortes de Barcelona, reunidas en 1412-1413, pidieron que los usatges y las Constituciones del Principado se tradujeran al catalán. El Rey pide que se sistematice el derecho, pero esta labor tarda y se promulga la Recopilación Catalana, por el Rey Fernando II en 1455. La recopilación se compone de tres volúmenes: 1. volumen formado por los Usatges y las Constituciones 2. volumen formado por la obra de Las conmemoraciones de Pérez Albert. 3. volumen formado por las Disposiciones Reales. Las Cortes Catalanas reunidas en Monzón pidieron que se recogiese la legislación posterior a 1455 y ordenaron la normativa vigente. Insistieron de esto a Felipe II, y por fin, entre 1588 y 1589 se publica la segunda Recopilación Catalana con el nombre de Las Constituciones y otros derechos de Cataluña. Esta Recopilación estaba formada por tres volúmenes. 1. volumen formado por las Constituciones y los Usatges. 2. volumen formado por el Derecho Real, y el derecho Municipal de Barcelona. 3. Volumen formado por conceptos superfluos y derogados. Las Cortes de Barcelona de 1599 establecieron que en defecto del Derecho Catalán se aplicará el Derecho canónico, y si no se aplicará el Derecho Romano y la doctrina de los doctores. En Cataluña el Derecho Común tenía una autoridad absoluta. Esta recopilación de 1588-1589 tuvo que actualizarse. Lo pidieron las Cortes de Barcelona a Felipe V y en 1704 se publica la tercera recopilación catalana, formada por tres volúmenes, igual que la de 15881589, lo que pasa que a ésta se le añaden disposiciones posteriores. Valencia La primera recopilación es la de 1482 que se titula Fueros y Ordenanzas hechas por los Gloriosos Reyes de Aragón a los Regnícolas del Fuero de Valencia. Es una obra privada, no tiene sanción oficial. Se compone de tres partes: 1. Los Furs de Jaime I El Conquistador. 2. Los Furs posteriores a Jaime I, ordenados cronológicamente. 3. Tratados de cuestiones procesales, sentencias de Jaime I, pragmáticas y provisiones reales. La segunda recopilación es de 1515, y es una obra privada sin sanción oficial. En 1547 se publica la única recopilación oficial del Reino de Valencia, que contiene Furs y Actas de Cortes promulgadas desde 1240. Hasta 1542 es una obra defectuosa pero útil. La estructura recopilatoria es la siguiente: - Primera parte. Contiene Furs de 1240 y otros posteriores. 87 - Segunda Parte. Contiene Furs sobre materias que no estaban incluidas en los Furs de 1240. En la primera mitad del s. XVII el Derecho valenciano se renueva vigorosamente pero no se hace ninguna recopilación. En la segunda mitad el derecho catalán se renueva muy poco. Mallorca La única recopilación que existe es del año 1663 y fue publicada por orden de los jurados del reino. A principios del s. XVIII y por la guerra dinástica de Austrias y Borbones por el trono español, los Decretos de Nueva Planta suprimieron en Aragón, Cataluña y Valencia las Cortes. El órgano legislativo por excelencia de estos territorios desapareció y el derecho no se renovó. 5. LA LITERATURA JURÍDICA Aragón En los siglos XVI y XVII la literatura jurídica aragonesa destaca por una calidad técnica no excesiva y por la infiltración del derecho común. Autores de repertorios o de manuales: Miguel del Molino y Jaime Soler. Comentaristas de Derecho: Juan Ibando de Bardaxí, Diego Prudencio Franco de Villalba. Monografías locales: Andrés Serveto, Andrés de Ustarroz. Practicas forenses: Miguel Ferrer, Juan Francisco La Ripa Cataluña Fuerte vinculación con el Derecho común. En el s. XVI se imprimen los primeros comentarios a los usatges catalanes. En el s. XVI como comentaristas: Jaime de Cáncer y Antonio Ros. En el s. XVII Luis de Peguera y Juan Pedro de Fontanella. Valencia Siglo XVI Jerónimo de Tarrazona. S. XVII Francisco Jerónimo de León, Cristóbal Crespi de Valldaura, Lorenzo Matheu y Sanz. Mallorca No hay prácticamente literatura jurídica. 88 89 LECCIÓN 15: LA ESPAÑA BAJOMEDIEVAL Y MODERNA EL DERECHO DE LOS TERRITORIOS DE LA MONARQUÍA UNIVERSAL 1. La monarquía católica y universal. La integración federativa 2. El derecho en los territorios del círculo de Borgoña 3. El derecho en los territorios italianos 4. La unión peninsular y el desarrollo del derecho portugués. 1. LA MONARQUÍA CATÓLICA Y UNIVERSAL. LA INTEGRACIÓN FEDERATIVA A principios del s. VIII con la invasión musulmana se rompe la unidad peninsular. Hasta entonces toda la península ibérica formaba un solo reino con capital en Toledo (visigodos). La invasión musulmana acaba con esa unidad política y de momento toda España queda bajo dominio musulmán. Pero dura muy pocos años porque enseguida surgen brotes anti-islámicos en el norte. Son núcleos de resistencia frente al Islam que van a realizar la labor de la Reconquista. Sin embargo la labor de la Reconquista rompe la unidad política anterior porque surgen reinos diversos. En primer lugar el Reino de Asturias, del cual surge el Reino de León. De la parte oriental del Reino de Asturias surge un territorio fronterizo, es el Condado de Castilla y se transforma en Reino en el siglo XI. En la parte occidental surge otro territorio, el Condado de Portugal y en el s. XII el Reino de Portugal. Portugal se separa definitivamente de León en el s. XII y se constituye reino por sí. Castilla y León se juntan y se separan según el tiempo y se unen definitivamente en 1230 con Fernando III El Santo. En el Pirineo occidental está el Reino de Pamplona, después denominado Reino de Navarra. Unas veces es reino por sí solo, otras veces está unido a Aragón o a Castilla. Al final queda por sí solo el Reino de Navarra que tiene territorios en España y en Francia. A principios del s. XVI el Reino de Navarra se une a la Corona de Castilla. En el Pirineo Central surgen una serie de condados, entre ellos el Condado de Aragón que es el que va a conseguir mayor preponderancia. Se transforma en reino en el s. XI. Finalmente, en la parte oriental, en la zona norte de Cataluña, está la Marca Hispánica: son una serie de condados con estructura feudal, que terminan por independizarse de Francia. Estos condados cada uno tiene sus titulares, sus condes, pero al final, todos ellos quedan bajo el dominio de los condes de Barcelona. El Condado de Barcelona y el Reino de Aragón se unen definitivamente en el s. XI. Estos son los núcleos que surgen de estos pequeños brotes antisilámicos y que van desplazándose hacia el sur. De tal manera que para ampliar el territorio nacional hay el título de Reconquista. La Corona de Aragón reconquista los reinos de Valencia y Mallorca. Ya en el s. XIII termina su labor reconquistadora. Por eso al terminar la Reconquista en la Península Ibérica la Corona de Aragón se lanza a expansionarse por el Mediterráneo y así se incorporan a la Corona de Aragón el Reino de Sicilia, de Cerdeña e incluso parte de la Grecia actual, los llamados Ducados de Atenas y Neopatria. El Reino de Navarra queda encajonado entre Castilla y Aragón. Por eso termina muy pronto la Reconquista y por eso es un reino que se vuelca más hacia Francia que hacia España. Es la Corona de Castilla, con Castilla y con León la que tiene mayor protagonismo en la Reconquista y es Castilla la que definitivamente expulsa a los musulmanes de España en 1492. Portugal también termina la Reconquista pronto, en el s. XIII. Se extiende hacia el sur, reconquistan toda la franja atlántica. De tal manera que en todos estos territorios el título más común y constante es el de reconquista. A los viejos territorios del norte se les van incorporando nuevos territorios por el título de conquista, y después se van uniendo por razón de sucesión o matrimonio. Se forman dos grandes unidades políticas: Castilla y Aragón. Se unen definitivamente por razón de matrimonio: Isabel la Católica reina de Castilla se casa con Fernando el Católico rey de Aragón. 90 A principios del s. XVI se incorpora la Corona y el Reino de Navarra a la Corona de Castilla mediante concesión pontificia. El papa Julio II, mediante una bula, concede el Reino de Navarra a cualquier príncipe cristiano que lo ocupara. Con lo cual, Fernando el Católico ocupa Navarra y se incorpora por ese título de concesión pontificia a la Corona de Castilla. El matrimonio de la hija y heredera de los Reyes Católicos, Juana la Loca, con Felipe el Hermoso une la corona española compuesta por las coronas de Navarra, Castilla y Aragón a los estados patrimoniales de la Casa de Austria y a los de la Casa de Borgoña. Felipe el Hermoso era hijo de Maximiliano de Austria, emperador de Alemania, y de María de Borgoña, duquesa de Borgoña. Por lo tanto, en el hijo de Juana y de Felipe, Carlos I, se unen cuatro formaciones políticas: la Corona de Castilla junto con la Corona de Navarra, la Corona de Aragón, los estados patrimoniales de la Casa de Austria, y los estados patrimoniales de la Casa de Borgoña. Carlos I es emperador de Alemania, pero no se unen porque el trono alemán era electivo, no sucesorio. Dentro de la Corona de Castilla se incluían los territorios de las Indias, que se habían incorporado a la Corona de Castilla mediante la donación pontificia contenida en las Bulas Alejandrinas. De tal manera que así se forma lo que se llama la monarquía católica y universal, en donde se van uniendo diversos territorios. Fuese por derecho sucesión, de matrimonio, de conquista (Nápoles), concesión pontificia (Indias), concesión feudal (Lombardía), compra (Marquesado de Finale). Así se formó la monarquía católica y universal con numerosos territorios en Europa, América, África, Asia y Oceanía. En 1580 y por sucesión hereditaria se incorporó a la Corona de España la Corona de Portugal, produciéndose la Unión Ibérica y que se rompe en 1640. De ésta forma España era la nación más extensa de la Tierra. Todos sus territorios tenían cada uno su ordenamiento jurídico e instituciones. No había instituciones en común: cada territorio tenía sus cortes y sus juntas. Cada territorio tenía su ordenamiento jurídico, de tal manera que el rey no gobernaba lo mismo a sus súbditos castellanos que a sus súbditos flamencos. En cada territorio el rey disponía de unos poderes distintos. En el territorio donde el rey tenía más facultades era en Castilla. En los demás territorios las facultades reales estaban más limitadas. El rey era la institución común a toda esta monarquía con estructura federal. La otra institución común era la Iglesia Católica. Se fue formando a base de títulos distintos: derecho de conquista frente al invasor islámico, matrimonio, donación pontificia, derecho de sucesión, concesión feudal, compras… Los reyes de la Casa de Austria respetaron esta pluriformidad política y jurídica. Aunque era una monarquía autoritaria apenas modificaba los ordenamientos jurídicos de sus estados. En tiempos de Felipe II se modificaron levemente los fueros de Aragón. En el s. XVII, con el ministro y válido Conde Duque de Olivares, se pretendió centralizar la monarquía. Sin embargo este intento fracasó. Estallaron una serie de rebeliones: Portugal se separó y Cataluña durante unos años estuvo separada de España. Esta monarquía católica y universal llegó casi íntegra al año 1700. En la segunda mitad del s. XVI, por razones religiosas, se perdió el territorio de la actual Holanda, y quedaron los territorios del sur (Bélgica y Luxemburgo). A partir de 1648, con la Guerra de los Treinta Años, España entra en decadencia. Los reyes españoles acuden a ayudar frente a los príncipes protestantes, y en 1648 se produce la derrota española en Rocroi. Es el inicio de la decadencia política y militar española. La gran potencia es la Francia de Luis XIV, que persevera en una ofensiva a la monarquía española entonces decadente. Con ello, Francia se expande a territorios que eran de soberanía española. Así España pierde el Franco Condado y algunas plazas y ciudades entre los Países Bajos españoles y Francia. Igualmente pierde territorios que 91 quedaban al norte de los Pirineos, aunque son pérdidas mínimas. España sigue siendo la nación más extensa de la Tierra. En 1700 viene a reinar a España una dinastía francesa, la Casa de Borbón. En un principio Felipe V piensa respetar ese carácter de la Monarquía Española, pero el levantamiento de la Corona de Aragón a favor de la Casa de Austria hace que recorte sustancialmente los fueros de la Corona de Aragón y asimile su régimen al castellano. Europa, cuando accede un príncipe francés al trono de España, como el Abuelo de Felipe V era Luis XIV, se piensa que se rompe el equilibrio europeo porque las dos naciones más poderosas están bajo una misma dinastía, la Casa de Borbón. Por eso hay una guerra de sucesión en donde participan casi todas las naciones europeas, unas a favor de Felipe V y otras a favor de Carlos de Austria. Al terminar la Guerra de Sucesión al trono español se firman diversos tratados de paz que consiguen el desmembramiento de la Corona Española. España pierde todos los territorios europeos salvo los ibéricos. Los Países Bajos pasan a los emperadores de Alemania. Lo mismo ocurre con el Milanesado y con el Reino de Nápoles y de Cerdeña. El Reino de Sicilia pasa a los duques de Saboya, aunque después los Austrias y los Saboya permutan el Reino de Sicilia y Cerdeña. Inglaterra se quedó con Menorca y Gibraltar. Menorca es recuperada en el s. XVIII y Gibraltar no fue recuperada nunca. De tal manera que aquella monarquía universal de los siglos XVI y XVII perdió todos los territorios europeos salvo los ibéricos y tuvo una orientación claramente americana: la gran expansión de España en el s. XVIII es por América. Felipe V se casó con una princesa italiana, Isabel Parnesio, que era heredera de los Ducados de Parma y Toscana. Mediante una serie de guerras Felipe V consiguió recuperar para infantes españoles el Ducado de Parma, en donde situó a su hijo el infante Don Felipe. No pudo recuperar el Ducado de Toscana, pero sí recupero los Reinos de Nápoles y Sicilia para infantes españoles. En el s. XVIII la Corona de Aragón, por los Decretos de Nueva Planta había perdido una parte importantísima de sus derechos. Los Borbones no tenían una simpatía por esta estructura federativa porque venían de un estado más centralista y absolutista. Sin embargo, como a Felipe V Navarra y las Vascongadas le habían sido fieles, se les respetó su sistema jurídico peculiar. Vascongadas y Navarra perdieron gran parte de sus instituciones y peculiaridad jurídica a partir de 1833. A partir de este año, frente al antiguo modelo federativo se impuso un modelo centralista, típico del sistema liberal. 2. EL DERECHO EN LOS TERRITORIOS DEL CÍRCULO DE BORGOÑA La reina española Juana I la Loca, se casó con Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano y de la Duquesa María de Borgoña. Borgoña tenía una serie de territorios entre Francia y Alemania, era una dinastía de origen francés pero cuyas relaciones con el rey de Francia fueron malas. En el s. XV era duque de Borgoña Carlos el Temerario. Sólo dejó una hija, María de Borgoña, cuya mano disputaron los príncipes europeos. Al final se casó con un archiduque de Austria, Maximiliano. Los territorios de la casa de Borgoña se incorporaron a la Casa de Austria. Estos territorios ocupaban más o menos las actuales Holanda, Bélgica, Luxemburgo y el norte de Francia. Además tenía el Ducado de Borgoña, el Condado de Borgoña (Franco Condado). Todos estos territorios pasan a Carlos I rey de España, hijo de Felipe y Juana la Loca. Pasan todos excepto el Ducado de Borgoña, porque se opone el rey de Francia. En la segunda mitad del s. XVI se perdió por razones religiosas la parte norte de los Países Bajos. Allí se extendió el protestantismo. Felipe II dejó los Países Bajos del sur (Bélgica y Luxemburgo) a su hija la infanta Isabel Clara Eugenia, que estaba casada con el Archiduque 92 Alberto de Austria. Si tenían sucesión, ese territorio se separaba de la Corona Española, y si no tenía sucesión volvía a la Corona Española. Al final, no tuvieron hijos y en el s. XVII volvieron a la Corona Española. En la segunda mitad del s. XVII, en el curso de las guerras con Francia, se perdieron el Condado de Borgoña y algunas plazas y ciudades del norte de Francia que estaban unidas a los Países Bajos. Finalmente a principios del s. XVIII se perdieron todos los Países Bajos que pasaron a dominio de la Casa de Austria, emperadores de Alemania. El derecho de estos territorios del círculo de Borgoña era muy distinto. Eran territorios de diversas clases. Solo nos vamos a referir al territorio conocido como los Países Bajos, que es el territorio que se conservó durante más tiempo bajo dominio español. El territorio de los Países Bajos españoles estaba formado por cuatro ducados, cuatro condados, dos señoríos y numerosas ciudades. Era un territorio muy poco centralizado. Ciudades con un gran protagonismo mercantil. Tenía gran importancia el derecho provincial y municipal, y la mayoría era derecho consuetudinario, no escrito, y Carlos I y Felipe II mandaron que se redactara por escrito y se ordenara. Los reyes también dictaron disposiciones. Es un territorio con una gran influencia del derecho romano. Estando este territorio bajo la soberanía de la infanta española Isabel Clara Eugenia y de su esposo el Archiduque Alberto de Austria, promulgaron como Condes de Flandes el llamado Edicto Perpetuo, que unificó el Derecho Civil y Penal de los Países Bajos y que tuvo gran influencia en el Derecho belga. El representante del rey era un gobernador. Los asuntos de Flandes, de los Países Bajos, eran gestiona-dos por el Consejo de Flandes. 3. EL DERECHO EN LOS TERRITORIOS ITALIANOS En el siglo XVI más de la mitad de Italia estaba bajo soberanía española. Sicilia fue española desde finales del s. XIII hasta principios del s. XVIII. Sicilia a finales del s. XIII estaba ocupada por los franceses. Los sicilianos que odiaban a los franceses se rebelaron y eligieron como rey a Pedro III de Aragón. Desde entonces, Sicilia perteneció primero a Aragón y luego a la Corona Española. A principios del s. XVIII pasó a la Casa de Saboya y después a la Casa de Austria (rama alemana). Nápoles, en la Edad Media, perteneció a la corona de Aragón pero se incorporó definitivamente a la Corona Española a principios del s. XVI por la conquista que en 1503 hizo el Gran Capitán. En 1510 fue investido como rey de Nápoles Fernando el Católico. Nápoles fue español hasta principios del s. XVIII que pasó a la Casa de Austria, emperadores de Alemania. El Milanesado, Ducado de Milán o Lombardía, fue una concesión feudal que Carlos I concedió a Felipe II. Permaneció bajo soberanía española también hasta principios del s. XVIII en que pasó a la Casa de Austria, emperadores de Alemania. Cerdeña. La isla y el Reino de Cerdeña se incorporó a la Corona de Aragón en la Baja Edad Media y permaneció bajo soberanía española hasta principios del s. XVIII, que pasó a la Casa de Austria, emperadores de Alemania, y más tarde a la Casa de Saboya. El Milanesado, Nápoles y Sicilia, sus asuntos eran gestionados por el denominado Consejo de Italia, que era un supremo ministerio de la Corona Española que se ocupaba de esos asuntos. Los asuntos del Reino de Cerdeña eran gestionados por el Consejo de Aragón. 93 Sicilia. Reino e isla de Sicilia. El representante del rey era un virrey. Tenía un parlamento con tres brazos: eclesiástico, nobiliario y ciudades, con competencia en materia fiscal. La base del derecho siciliano es el código de Federico I en 1231. Se le añadieron leyes de los monarcas angevinos y de los aragoneses. En 1583 se hizo una recopilación del derecho siciliano. También aquí tiene gran importancia la literatura jurídica que experimentó una gran influencia de la literatura jurídica española. Nápoles. El representante del rey era un virrey. Tenía un parlamento en donde estaban representadas las ciudades y la nobleza. No tenía brazo eclesiástico. Desde mediados del s. XVII dejó de reunirse el parlamento. Éste tenía sobre todo la misión de votar impuestos (competencia fiscal). En la ciudad de Nápoles, existía una diputación que ejercía una gran preponderancia sobre todo el parlamento. Había un tribunal supremo, la Magna Curia. El derecho legal en Nápoles estaba formado principalmente por pragmáticas reales y por capítulos de cortes. De este derecho se publicaron colecciones en el s. XVII. La literatura jurídica fue muy numerosa y de una gran importancia. Milanesado, Ducado de Milán o Lombardía. El representante del rey era un gobernador. Existía un senado hecho según los parlamentos franceses. El derecho fue recopilado en 1541 y 1595. Cerdeña. Representado por un virrey. Tenía cortes o parlamento, compuestas por tres brazos: eclesiástico, nobiliario y de las ciudades. Hasta el s. XV tenía una estructura feudal, bajo una aristocrática familia. Las poblaciones solían tener un estatuto municipal. Pero el texto legal más importante es la Carta de Logu, que fue promulgada por Doña Leonor de Arborea en 1395. En 1633 se recopiló el derecho de Cerdeña. La literatura jurídica es muy importante, está ligada a la práctica profesional y bajo el influjo de la española. 4. LA UNIÓN PENINSULAR Y EL DESARROLLO DEL DERECHO PORTUGUÉS El Reino de Portugal en la Edad Media había sido un condado dependiente de los reyes de León, que en el s. XII se independizó y formó un Reino bajo una dinastía de origen francés, los Borgoña. En el s. XIV hubo un intento de unirse con Castilla, pero ya en Portugal existía un gran sentimiento anticastellano, no querían perder su independencia y someterse al rey de Castilla. Los Reyes Católicos, con su política matrimonial, unieron en matrimonio a sus hijas con príncipes lusitanos. En Portugal entonces reinaba la dinastía Avis, que era descendiente de la Casa de Borgoña. Las relaciones entre Castilla y Portugal fueron cordiales. El rey de España, Carlos I, se casó con una princesa portuguesa, Isabel de Portugal, de tal manera que, cuando en la segunda mitad del s. XVI se extinguió la línea masculina de la casa de Avis, el rey Felipe II pudo suceder en la Corona de Portugal. Había muerto el rey Don Sebastián soltero y sin hijos, y le tuvo que suceder su tío el infante Don Enrique. Éste era muy anciano y murió también sin descendencia. Hubo entonces varios candidatos y Felipe II, por vía legítima, manda al ejército castellano que invada Portugal para que sean respetados sus derechos sucesorios. La nobleza e iglesia eran partidarias de Felipe II, las clases medias y el pueblo era profundamente anticastellano. Al final, las Cortes Portuguesas juraron como rey a Felipe II, y se creó el llamado Consejo de Portugal, para atender los asuntos lusos. Portugal era muy celoso de sus instituciones y leyes, y Felipe II lo respetó. Al unirse con Portugal se unieron también sus imperios coloniales. La invasión portuguesa convirtió a España en una monarquía extensísima. En Lisboa residía un virrey que representaba al rey de España, y normalmente era un miembro de la Familia Real Española. Los reyes mantuvieron las 94 instituciones portuguesas sin cambiarlas. A principios del s. XVII, el rey Felipe III promulgó unas ordenanzas (Ordenanzas Filipinas), que era una actualización de un texto jurídico anterior portugués, las Ordenanzas Manuelinas promulgadas en 1521. En 1621 muere Felipe III y le sucede Felipe IV. Éste confía el gobierno al Conde Duque de Olivares, el cual quiso imponer una política centralista, que fue vista con aversión en Portugal. Entonces era virreina Margarita de Saboya. Las medidas centralistas alteraron a los portugueses y en 1640 hubo un levantamiento general en Lisboa. Los portugueses proclaman como rey a Juan IV, duque de Braganza, y reina consorte a la española Luisa de Guzmán, que fue la que consiguió la independencia portuguesa. Portugal nunca vuelve a unirse con España. Los Braganza reinan hasta el s. XIX. Después de la independencia, en 1643, Juan IV de Portugal confirmó las Ordenanzas Filipinas que había promulgado el rey Felipe III de España a principios del s. XVII. Portugal dependía de un consejo supremo y tenía parlamento, también con los tres estamentos tradicionales: nobleza, iglesia y ciudades. 95 LECCIÓN 16 EL DERECHO MERCANTIL 1. Características generales 2. El sistema de fuentes del derecho marítimo mediterráneo 3. El sistema de fuentes del derecho marítimo castellano 4. Ordenanzas de los consulados y ordenanzas reales 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Hasta ahora hemos hablado de una serie de ordenamientos jurídicos que están limitados por las fronteras de cada territorio. Hemos hablado del derecho castellano, derecho de las provincias vascas, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, América española, y territorios en Europa. Ordenamientos limitados por fronteras de una nación o un rey. El derecho mercantil está por encima de las fronteras nacionales y reinos. Cosa obligada puesto que el comercio supera esas barreras políticas. El derecho mercantil está influido por el Derecho común y por el derecho municipal pero supera el localismo y el territorialismo jurídico. Es un derecho con un gran grado de autonomía. Se elabora al margen de los poderes políticos. Una de las características del derecho mercantil es la autonomía. Es un derecho dotado de especialidad porque tiene instituciones que también existen en el derecho civil pero que tienen ciertas peculiaridades. Hay una compraventa civil y una compraventa mercantil. Lo que especializa al derecho mercantil es el mismo hecho del comercio. El comercio es comprar para revender con ánimo de lucro. Otra característica es la universalidad. Se desarrolla en ámbitos donde rigen varios ordenamientos. En la Alta Edad Media el comercio en Europa tuvo una importancia relativa. Eran economías arcaizantes y tienen escasa entidad, o al menos no la entidad suficiente como para que se desarrolle un ordenamiento mercantil importante. En Europa el comercio se renueva en los s. XI y XII sobre dos focos geográficos: el Mediterráneo y el mar del Norte. - Mediterráneo. Había sido el mar de tráfico mercantil en la antigüedad. En torno a él estaba el Imperio Romano y civilizaciones importantes: Grecia, Fenicia, Cartago, Etruria… Por lo tanto era el mar mercantil por excelencia. Con la caída del Imperio Romano el comercio entra en decadencia y a partir del s. VII con la expansión del Islam el mediterráneo se convierte en un mar peligroso porque parte de sus riveras pertenecen a una civilización enemiga a la Europa cristiana. Se produce una cerrazón al comercio. Se va superando a partir del s. XI a pesar de que nunca volvió a ser un mar seguro. Así, en la Edad Media existen grandes puertos. La península itálica es la expresión más clara con Venecia y Génova entre otras, que comercian con Asia. También en España existe en la rivera mediterránea un gran trasiego mercantil con ciudades y puertos de gran importancia: Barcelona, Tortosa, Valencia o Mallorca. - Mar del Norte. Sobre todo la parte del sur de Inglaterra, del Canal de la Mancha, la costa alemana atlántica, e incluso el mar Báltico. Ciudades francesas como Rouen, Calais, Amberes. Brujas, Gante, o en Alemania, Hamburgo. Había una unión comercial que se llamaba la Hansa o Liga Hanseática. España geográficamente no estaba en el centro de estos dos focos mercantiles. Sin embargo, desde los puertos españoles del mar cantábrico se comerciaba con Europa: La Coruña, Avilés, Santander, Bilbao… España tiene un eje comercial propio y exclusivo, que lo da un hecho religioso que es el descubrimiento en Galicia del sepulcro del Apóstol Santiago. En una diócesis gallega de principios de la Reconquista, Iria Flavia, se descubrieron los restos del 96 que había predicado la religión en España, Santiago, uno de los doce apóstoles. En el lugar donde se descubrió nació la actual ciudad Santiago de Compostela, que se convirtió en un foco de peregrinación para toda Europa. Así nació el camino de Santiago o la ruta Jacobea. Fue un fenómeno principalmente religioso, pero naturalmente exigía unas transformaciones económicas. A lo largo de todo el Camino de Santiago se crearon villas y poblaciones motivadas por las peregrinaciones. Así aumentó el comercio enormemente. El Camino de Santiago fue un motivo de influencia europea sobre España, que vivía un poco al margen por su ocupación en la Reconquista. En Europa, por la cuenca del Rin, entre Francia y Alemania, había una ruta de comunicación entre estos dos focos. De todas maneras, tiene mucha más vitalidad el Mediterráneo. 2. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO MARÍTIMO MEDITERRÁNEO En el Mediterráneo los mercaderes utilizaban viejas normas de origen fenicio, griego y romano que se transmitían oralmente. Todo este conjunto de normas va a ser renovado a partir de los s. XI y XII y se generalizan por todo el mar mediterráneo por encima de las fronteras políticas. Todo este fondo jurídico consuetudinario es de origen práctico, no técnico, hecho por los mercaderes. A partir de los s. XII y XIII se va enriqueciendo el derecho mercantil con privilegios reales y ordenanzas municipales. Los consulados son unas instituciones donde se asocian todos aquellos que tienen que ver con el comercio: mercaderes, banqueros, aseguradores, navegantes y capitanes de barco. También los consulados funcionaban como tribunal, para dirimir los conflictos que había en materia de comercio. Los consulados tenían unas normas, y los jueces de los consulados, cónsules, dictaban sentencias, y con esto también se renueva el derecho mercantil. En el s. XIII ya consta que existían consulados en España (Valencia y Barcelona). En un principio la competencia de estos consulados era de carácter subjetivo: los cónsules como jueces se ocupaban de pleitos entre comerciantes y por razón del comercio. La jurisdicción mercantil en esta época ya tendía a la objetivación: a veces se ocupó de conflictos por actos de comercio entre un comerciante y un no comerciante. El Rey Martín el Humano, en 1401, permitió que los cónsules de Barcelona conocieran litigios sobre con-tratos mercantiles entre comerciantes y no comerciantes. Como el derecho mercantil nace principalmente de la práctica y es hecho por los propios mercaderes, su proceso de elaboración fue lento. En un principio textos de derecho mercantil son la Tabla de Amalfi, El constitutum usus de Pisa, Ordenanzas del Conde de Barcelona, Furs de Valencia o Costumbres de Tortosa. Aquí hay prescripciones mercantiles pero son insuficientes. El primer texto propiamente mercantil y de importancia es el llamado Libro de Consulado de mar. Es el texto más importante del derecho mercantil mediterráneo que se expandió por todo ese espacio geográfico. Es un texto elaborado en dos fases: - La primera fase son Las Costumbres de la mar. Redactado en Barcelona entre 1260 y 1270. Lo elaboran gentes prácticas, del comercio. Compuesto por 300 capítulos. - La segunda fase o definitiva es del s. XIV y es cuando se elabora el Libro del Consulado de Mar tal como lo conocemos ahora. Es una reelaboración de las costumbres de la mar. Está compuesto por estos ingredientes o elementos: o Costumbres de la mar. o Un reglamento procesal del consulado de Valencia. o Capítulos u ordenanzas promulgados por el rey de Aragón Pedro IV en 1340. 97 o Ordenanzas anónimas. Todos estos materiales se reunieron en Mallorca en el año 1345 y hacia 1370 se reelabora en Barcelona la versión definitiva que es la que conocemos. Las características del mismo son las siguientes: - Estilo usual, claro y casuísta, dirigido para personas que no son juristas - Establece un juicio mercantil breve y sumario - Funciona, a veces, como derecho supletorio del derecho consuetudinario o escrito - Su extensión alcanza todo el Mediterráneo, e incluso influye en la cornisa cantábrica - No supuso que el Derecho Mercantil se anquilosara, hizo que siguiera evolucionando - Además de ser un cuerpo muy respetable de leyes es incompleto, por ello se remite al derecho general, que acaso sea el Derecho Romano, en el aspecto de obligaciones y contratos. 3. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL CASTELLANO El orden de aplicación del sistema de fuentes en el Derecho Mercantil es el siguiente: 1. Costumbres mercantiles escritas. 2. Lo que digan los prohombres del mar, y los mercaderes, que se reúnen con los cónsules diciendo cual es la ley aplicable. 3. Se sigue el dictamen de los prohombres del mar, por mayoría de votos. El comercio por el Atlántico y el Cantábrico fue escaso, por lo tanto la formulación jurídica es más escasa. En estas zonas se desarrolla en el s. XIII. Se crean tribunales especiales para atender las cuestiones mercantiles. En 1310, en Sevilla, Fernando IV funda el Tribunal del Almirantazgo. Este tribunal se rige por un texto mercantil: los “Roles D’Olerón” (Olerón es una isla francesa de trasiego mercantil). Era una breve colección de fines de los siglos XI o XII. Está compuesto por: - Sentencias de los tribunales - Derecho consuetudinario En la Corona de Castilla, además de este texto, rigen las Partidas, que tienen su origen en el Digesto, a partir de las glosas medievales. Los Roles D’Olerón tuvieron tanta importancia en la Corona de Castila que se les llamó Costumbres de España, y, se extendieron por toda la franja mediterránea, teniendo también importancia en el Atlántico. 4. ORDENANZAS DE LOS CONSULADOS Y ORDENANZAS REALES A partir del siglo XV y XVI hay una intervención estatal en el Derecho Mercantil. El eje comercial se traslada del Mediterráneo al Atlántico, debido al descubrimiento de América, aunque el Mediterráneo sigue teniendo importancia. La Edad Media es la época del mercantilismo. Se protege el comercio nacional y cobran cada vez más importancia los gremios y las cofradías; aunque el mercantilismo llegue un poco tarde a España y un poco a destiempo. En los siglos XV y XVI se fundan los Consulados en la Corona de Castilla, en Burgos, en Bilbao, y en Sevilla, y, en ésta última, a partir del s. XVI se establece la Casa de Contratación, que analiza el comercio de América. Estos consulados son menos independientes, más sometidos a la Autoridad Real. El derecho mercantil que se había elaborado independientemente de los poderes políticos, experimenta el influjo y la intervención de los 98 reyes, que comienzan a legislar sobre estas materias que antes eran competencia de mercaderes y prácticos del comercio. A partir del XVI, se produce un cambio importante. Se protege el comercio nacional y crece la importancia de las corporaciones profesionales relacionadas con el comercio. Ya al menos a partir del siglo XV, existen consulados en la Corona de Castilla, ya sabemos que desde el XIII existían en Aragón. Los más famosos de Castilla eran los de Burgos, el de Bilbao, el de Sevilla (que tenía el monopolio del comercio con América)… A pesar de esta época de bonanza económica en la que España es el eje comercial de Europa, los españoles no eran muy afines a estas actividades económicas, que no estaban muy bien vistas aunque no había ninguna ley que estableciera la incompatibilidad entre la nobleza y el comercio. Grandes familias de la nobleza se dedicaban al comercio, pero la mayor parte de las ocasiones había una propensión al rentismo, abandonando las actividades mercantiles. Contra esto clamaron en el XVII y XVIII numerosos autores, pero consiguieron poco porque la mentalidad social en ese sentido era caballeresca y despreciaba estas actividades mercantiles. El modelo español era de un caballero de empresas grandes tipo quijotesco, pero no el trasiego diario del comercio. Por eso es dudoso de que en España en el XVIII se aplicara una política mercantilista, como ocurrió en otros países europeos como Inglaterra o Francia. La superación de esta forma de pensar llegó en el XVIII con mucha resistencia. Los consulados que se fueron creando, en la Edad Moderna dependían más de la autoridad real, eran menos independientes. Sus ordenanzas debían ser confirmadas por el Consejo Real, que en numerosas ocasiones las enmendó y corrigió. De las sentencias de los consulados cabía apelación a los Jueces reales, con lo que los consulados pierden autonomía. En los siglos XVI, XVII y XVIII, en los consulados se dan Ordenanzas, que deben ser confirmadas por la autoridad del rey. De las ordenanzas más sobresalientes son las de Bilbao de 1737. Fueron elaboradas por 6 comerciantes en 1735, no fueron hechas por juristas. 2 años después las confirmó el rey Felipe V. Las fuentes de estas ordenanzas sn las siguientes: Ordenanzas generales y particulares del propio consulado. Ordenanzas francesas de Colbert de 1673 y 1681. Ordenanzas de otros consulados Derecho dado por los reyes Estas ordenanzas del consulado de Bilbao son breves, constan nada más de 29 capítulos y se extendieron a otros consulados, como el de Madrid o el de Málaga. A la vez que el derecho mercantil perdía autonomía e independencia, la intervención de los reyes en estas materias era más grande. Cuando se crea el consulado de Madrid, se crea bajo la protección del Consejo de Castilla y se dice que en el futuro se pueden crear otros consulados previa autorización del Consejo Real y del consulado de Madrid. Los reyes, a lo largo del XVI, XVII y XVIII, legislaron muy frecuentemente en materia mercantil. En el XVII se creó la Junta de Comercio. Muchas de estas normas fueron recogidas en la Nueva Recopilación de 1567 y en la Novísima Recopilación de 1805. También en el Derecho indiano las normas de carácter mercantil son muy frecuentes, por la importancia que tenía el comercio de España con América. 99 LECCIÓN 17: LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 1. Características generales. Revolución y resistencia tradicional 2. Centralismo y autonomía 3. Las transformaciones del Derecho 4. La unificación jurídica 5. Las fuentes del Derecho Canónico 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. REVOLUCIÓN Y RESISTENCIA TRADICIONAL. En 1788 muere Carlos III, el más característico monarca de la ilustración en España. Sobre todos sus ministros, quiso reformar y modificar España sin cambios radicales. Pretendió mejorar la economía, el funcionamiento de la Administración… sin acudir a medidas revolucionarias, sólo empleando la vía de las reformas. El AR subsistía plenamente pero se le renovaba. La sociedad en general, salvo unas minorías, estaba muy apegada al AR, tenían un pensamiento muy tradicional. Por eso no siempre favorecieron las medidas ilustradas. Carlos III eran un monarca de vocación claramente absolutista, típico del despotismo ilustrado: todo para el pueblo pero sin el pueblo. La doctrina política española del Siglo de Oro (XVI y XVII) conceptuaba una monarquía limitada. Era una monarquía absoluta, porque por encima del rey, en lo temporal, no había nadie, pero estaba limitada por la moral, la religión el Derecho y las instituciones. Además la doctrina del Siglo de Oro hablaba del origen popular del poder real, es decir, nadie discutía que el origen del poder estaba en Dios pero la doctrina española de los grandes teólogos y juristas, establecía que ese poder Dios se lo había dado a la sociedad, no directamente a los reyes. De esta manera, la sociedad se organizaba políticamente en un determinado régimen. Esta doctrina fue enseñada en las Universidades en los siglos XVI y XVII pero en el XVIII se fue dejando a un lado. Sobre todo en la segunda mitad del XVIII y durante el reinado de Carlos III, esta doctrina rozaba la revolución. Por eso Carlos III se encastilló en el absolutismo regio. Si en otros aspectos de la vida política y social, la ilustración fue progresista, en este aspecto del poder político fue reaccionaria. A partir de Carlos III se puede decir que toda la maquinaria del poder descansaba en la figura del rey. En 1788 muere Carlos III y le sucede su hijo Carlos IV. Siguió en un principio la línea de Carlos III pero pronto prescindieron de sus antiguos ministros y contrataron a un ministro llamado Godoy, partidario de los reyes. Se siguió la línea del despotismo ilustrado pero ya de una forma arbitraria y caprichosa. El heredero de Carlos IV era su hijo don Fernando, entre los que hubo muy malas relaciones. El hijo don Fernando conspiró contra sus propios padres. Las relaciones internas de la familia real eran muy malas. En 1789 en Francia se estaban reuniendo los Estados Generales, así comienza la Revolución. En Francia, la Revolución fue aceptada masivamente por toda la población y pronto se convirtió en un baño de sangre y numerosos franceses emigraron para salvar sus vidas. Al final en Francia fue proclamada la República y al rey Luis XVI lo guillotinaron. Finalmente España, donde reinaba un rey primo de Carlos IV, declaró la guerra contra Francia. A principios del XIX se firmó la paz entre la Francia revolucionaria y la España monárquica. Terminaría por proclamarse el I Imperio francés con Napoleón I, el emperador heredero de la Revolución. Conservaba algunas conquistas de la revolución francesa pero 100 ejerció el poder autoritariamente. Napoleón I decidió modificar el mapa político de Europa, acabando con las caducas monarquías y pronto puso sus ojos en España, en donde reinaba Carlos IV, una reina de dudosa reputación y un hijo traidor de sus padres. En Portugal reinaban los Braganza, aliados de Inglaterra, enemiga acérrima de la Francia napoleónica. Napoleón pretende invadir Portugal, se pone de acuerdo con Carlos IV para pasar sus tropas por España. Invade Portugal y la familia real portuguesa huye a Brasil. En 1808, la familia real española se entrevista con Napoleón en Bayona. Previamente, había habido un motín en Aranjuez contra Godoy y contra el propio rey Carlos IV, al que se obligó a abdicar en su hijo Fernando VII. Se produjeron los levantamientos de mayo de 1808 para defender el trono y la religión frente a Napoleón y los franceses a los que se considera impíos. En mayo de 1808 comienza la Guerra de la Independencia, mientras la familia real estaba en Bayona y prácticamente todos los ministros y autoridades reales se someten a Napoleón. Fernando VII devuelve la Corona a su padre Carlos IV porque se consideró que la abdicación de éste era inválida y nula, y Carlos IV le vende la Corona a Napoleón a cambio de una serie de rentas. Napoleón le ofrece la Corona a su hermano José I. La sociedad reaccionó casi unánimemente a favor de sus antiguas instituciones. Consideraban rey legítimo a Fernando VII, llamado “el deseado”, y luchaban a favor de la monarquía tradicional y de la religión. Sólo una minoría de españoles, los afrancesados, se pusieron de lado del rey José. Todo el territorio español, menos Cádiz, fue ocupado por el ejército Napoleónico. En la ciudad de Cádiz estaba la armada británica. En España no había rey. Se formaron juntas en diversas provincias españolas para defender los derechos de Fernando VII frente al rey José. Al final, se forma una Junta Suprema. Fernando VII, al irse a Francia, se dio cuenta del peligro que corría la familia real y por eso, firmó en secreto una convocatoria de Cortes única y exclusivamente para acudir a la salvación de la patria. Las Cortes se reunieron en el único territorio que nunca fue ocupado por los franceses, Cádiz. Las Cortes no se contentaron con salvar la patria, sino que como parte de los diputados eran liberales y no tradicionales, hicieron una Constitución, la de 1812. Las Cortes se reunieron de 1810 a 1814. Era una Constitución liberal y partidaria de una monarquía constitucional. Mientras transcurría la Guerra de la Independencia, Fernando VII estaba en un castillo francés e ignoraba lo que ocurría en España. La campaña de Rusia para Napoleón fue nefasta. El declive de Napoleón, en 1814, supuso que Fernando VII pudiera volver a España. Sus padres nunca volvieron, murieron en Roma. Cuando en 1814 vuelve Fernando VII, no tiene ideas claras de lo que debe hacer. No sabía muy bien lo que había ocurrido en España. Las Cortes se trasladan a Madrid y piden que vaya inmediatamente Fernando VII para hacerse con el poder de una monarquía constitucional. Fernando VII había recibido una educación tradicional, pero nunca tuvo unas ideas políticas claras. Cuando entra en España, en vez de ir directamente a Madrid, anda por Cataluña, Aragón y Valencia. Pretende ver cómo piensan los españoles para jurar la Constitución o deshacerla. Las Cortes y la Constitución de Cádiz habían sido una obra de minorías. La sociedad seguía apegada a los viejos principios monárquicos y religiosos. La Guerra de la Independencia fue principalmente mantenida por la Iglesia, la gran institución intelectual, benéfica y docente. El clero era muy popular en España, no era aristocrático como el clero francés. La masa poblacional se mantenía fiel al antiguo régimen fiel a sus reyes y a su religión. 101 Los liberales no querían una monarquía tradicional, sino una monarquía parlamentaria. En materia religiosa, defendían la unidad católica. Sin embargo, las Cortes de Cádiz abolieron el Tribunal de la Inquisición, un Tribunal sumamente popular, una institución inofensiva por aquellos tiempos que en realidad no molestaba nada a los españoles. También pretendían recortar los bienes al clero, disminuir el número de monasterios… lo que desagradó enormemente a la Iglesia. También establecieron una serie de medidas que favorecían sólo a un sector de la sociedad y no mostraban un especial interés por el pueblo. Con el liberalismo de Cádiz había más presión fiscal, establecía el régimen militar obligatorio… Por lo tanto la sociedad, tanto por sus principios sociales y religiosos, como por sus intereses económicos, detestaba la Constitución. De todo esto se dio cuenta Fernando VII, que llega a Valencia en primavera de 1814, donde fue el presidente de las Cortes el cardenal Luis de Borbón, su primo, para que Fernando VII fuese proclamado rey constitucional. Sin embargo, se negó. En Valencia se le presentó el llamado Manifiesto de los Persas, firmado por casi 70 diputados de las Cortes de Cádiz en el que le pedían al rey la abolición de la Constitución y de todas las leyes que habían hecho las Cortes de Cádiz; el restablecimiento de la monarquía tradicional pero con reformas, tanto en el orden civil como religioso. Los diputados que presentan el Manifiesto de los Persas dan varias razones para su decisión: la elección antidemocrática de diputados; las sesiones no habían sido libres, los absolutistas eran amenazados por los liberales; Fernando VII había hecho una convocatoria de Cortes pero sólo para salvar a la patria, no para hacer una Constitución. El 4 de mayo de 1814 derogó toda la obra de las Cortes de Cádiz, incluida la Constitución, quitándolas del medio del tiempo como si nunca hubieran existido. La noticia de que el rey había acabado con la Constitución había sido muy bien recibida en la población. La represión de los liberales fue muy leve, incluso el Fernando VII perdonó a algunos de ellos. De 1814 a 1820, Fernando VII reina personalmente, no quiere una monarquía antigua pero tiene miedo a los liberales. Hay varios levantamientos de militares liberales pero fracasan todos. Fernando VII no se atreve a convocar las Cortes. El mismo rey introdujo algunas medidas liberales como la reforma del sistema fiscal. Esto, lejos de agradar a la población, le desagradó porque había que pagar más. En 1820 estaba el ejército en Cádiz para ir a América a reprimir la sublevación de aquellos territorios. En América cuando Napoleón invadió España se constituyeron unas Juntas, para defender los derechos de Fernando VII, pero en algunas de ellas se desplazó este objetivo hacía el independentismo. De tal manera que al volver Fernando VII tuvo que someter aquellos territorios. En el ejército se había infiltrado el liberalismo y también las sociedades secretas, una especie de masonería. Por eso, en enero de 1820, en vez de partir para América se levantó en Cabezas de San Juan y proclamó la constitución de 1812. La Corte quedo consternada cuando llegaron esas noticias. Una de las primeras ciudades fue Oviedo, donde se pronunciaron por la constitución los estudiantes de la universidad, pero la población no. Fernando VII claudicó y juró la Constitución de 1812. En un principio era sincero aunque la Constitución no le gustaba. Las Cortes fueron de nuevo convocadas y reunidas. En el mismo año 1820 hubo una ruptura entre el rey y los constitucionales. Le presentaron a la firma una serie de decretos que suprimían la Compañía de Jesús y parte de las órdenes religiosas, que chocaba contra los sentimientos religiosos del monarca y se negó a firmar. Sin embargo, los constitucionales insistieron, incluso faltando al respeto a la persona real. Fernando VII marchó al Escorial, se vio obligado a volver a Madrid y 102 allí fue insultado por el populacho sin que el gobierno hiciera nada. Con lo cual Fernando VII viendo el panorama, se puso al habla con los monarcas europeos, especialmente con el zar de Rusia, pidiéndole ayuda. El gobierno constitucional duró 3 años, Trienio Liberal o Trienio Constitucional. Continuamente había alzamientos absolutistas en todas partes de España, fue un desorden. Se alzaban a favor del rey absoluto y la religión y en contra de la Constitución. Los liberales desarrollaron una política de terror porque la población no quería el nuevo orden. El propio rey estuvo a punto de ser asesinado. La familia real era toda absolutista. Las reformas liberales eran claramente antipopulares, favorecían a la burguesía pero al pueblo lo olvidaban y lo empeoraban. La situación española era insostenible. Fernando VII escribía al zar para que le ayudara. En el Congreso de Verona se reunieron los monarcas europeos y acordaron la intervención en España. En 1823 entró un ejército francés, los Cien Mil Hijos de San Luis, al mando de Luis de Borbón y sin apenas resistencia, con el apoyo de la población, recorrió España de norte a sur, rescató la persona de Fernando VII y éste abolió toda la obra constitucional pero ya no prometió reformas ni nada que se le pareciera. Los liberales habían demostrado un carácter sanguinario y no quería saber nada de ellos. En 1823 se restaura el Antiguo Régimen, vuelve a reinar personalmente Fernando VII, tiene el respaldo de la población. Fernando VII no tenía ideas políticas salvo algunas absolutistas. La población pedía medidas de mano dura contra los liberales. Fernando VII se casó cuatro veces. De sus tres primeros matrimonios no tuvo sucesión. Cuando el trienio liberal estaba casado con una princesa alemana, María José, con la que no fue capaz de dar un sucesor al trono. La reina murió y no parió. Entonces Fernando VII se casó con una sobrina suya, una princesa napolitana, María Cristina de Nápoles. La nueva reina era muy distinta, no tenía ideas políticas. Al no tener sucesión el heredero del trono era don Carlos conocido por sus ideas absolutistas y muy querido por el pueblo. La ley de sucesión que regía entonces era la Ley de Cortes de 1713, ley solemnísima y votada por el rey que establecía una ley semisálica: excluía a las mujeres del trono mientras hubiera varones. Cuando se casa Fernando VII con esta princesa napolitana, había posibilidad de que tuviera descendencia. Si eran mujeres, la ley las excluía porque el hermano del rey tenía preferencia. Si eran varones, sucedía el varón. Don Carlos no tenía ninguna ambición de ser rey. Ante la eventualidad de que lo que nacieran fueran hembras, se falsificó una supuesta ley de Cortes de 1789, que nunca existió, y se restableció el orden de sucesión de las partidas que establecían la sucesión femenina. Esta ley nunca había existido, pero Fernando VII, a partir de 1830-1833, por una pragmática sanción la promulga. Desde el momento que Fernando VII hace esto la Guerra Civil estaba anunciada. El infante Don Carlos no protestó. Fernando VII tuvo dos hijas, Isabel y Luisa Fernanda. Se convocaron una especie de Cortes para jurar a Isabel como heredera del trono. El cardenal que tenía que recoger el juramento se negó porque estaba convencido de que el heredero legítimo era don Carlos. La población, que era profundamente monárquica, sin embargo condenó lo que había hecho Fernando VII, que robó los derechos al trono a su hermano. Fernando VII estaba muy achacoso y cada vez peor. Por un testamento que hizo cambió y declaró heredero del trono otra vez a su hermano, don Carlos. Después volvió otra vez a cambiar y declaró a su hija. Y al final se murió después de haber dejado una situación caótica en 1833. Hay dos proclamaciones reales: Isabel II y Carlos. La mayor parte de la población es carlista. Comienza la Guerra Civil. Los liberales tienen al ejército. La guerra duró 7 años. El ejército carlista nunca pudo ser definitivamente derrotado. Se paseaba por toda España sin que los liberales pudieran cogerlos, porque la población los escondía. Especialmente carlistas 103 fueron los territorios del norte, especialmente Vascongadas y Navarra, porque don Carlos era un convencido fuerista y enemigo del centralismo liberal. Los ejércitos liberales se estrellaban frente al bastión del norte. La guerra no terminaba nunca, y entonces un sector del ejército carlista, al mando de Maroto, traicionó a don Carlos y se puso en contacto con Espartero. Por el abrazo o convenio de Vergara, de 1839, se firmó la paz de ambos ejércitos, sin que ninguno se derrotara definitivamente. Esto permitió consolidarse el trono en Isabel II y Carlos se exilia. En Madrid en aquellos años habían ocurrido cosas espantosas. Isabel II cuando comenzó a reinar tenía solo dos años, y gobernó su madre María Cristina que se alió con los liberales. Los liberales, a pesar de que la sucesión de Isabel II no era legal, sabían que al ser tan pequeña podrían gobernar durante un tiempo e implantar sus ideas. Sin embargo, María Cristina manifestó que se iba a mantener la monarquía pura sin revoluciones ni constitución. Los liberales no estaban dispuestos a esto. Tenían que someter a la monarquía. Sometieron a María Cristina con un chantaje sobre su vida privada. Los liberales aprovecharon su trampa para firmar las leyes revolucionarias que proponían. Cuando termina la guerra carlista los liberales se dan cuenta que no necesitan a la reina, y Espartero la echa de España. Queda Isabel II en manos de los liberales. Enseguida la reina manifestó una gran precocidad en todo, y cuando la declararon mayor de edad enseguida se la preparó para casarse. Fue un asunto europeo, con muchos candidatos franceses e ingleses. La casaron con un primo carnal, el infante Don Francisco de Asís. Tuvo incidencias privadas que influyeron en la vida política de Isabel. Todos los hijos que le sucedieron no eran hijos del matrimonio, entre ellos Alfonso XII. Isabel II fue un instrumento de los liberales, como su madre. El reinado de Isabel II fue desastroso. La población seguía siendo absolutista y el gobierno era liberal. Había golpes de estado, revueltas… La vida privada de la reina ocasionó el desprestigio de la monarquía. La reina, que era muy piadosa, tuvo que reconocer al Reino de Italia. Suponía reconocer el despojo de los Estados Pontificios. Los católicos le retiraron el apoyo a Isabel II y ocasionó su caída definitiva. Septiembre de 1868. El carlismo era el gran peligro de la monarquía liberal, pero estaba medio adormecido. Al morir Isabel II vuelve a crecerse y de nuevo la mayor parte de los españoles suspiran porque vuelva Don Carlos, su nieto. En 1868 aparece un gobierno provisional, y en 1869 aparece una constitución democrática. Se empezó a buscar príncipes por Europa. Se fijaron en Amadeo de Saboya. Su reinado fue muy breve y en plena guerra civil puesto que estalló de nuevo la Guerra Carlista. Carlos VII viene a España, establece su corte en el País Vasco-Navarro y todos suspiran para que entre en Madrid y sea proclamado rey frente a aquel monarca extranjero e Isabel II. Isabel II presionada abdica en Alfonso XII, su hijo. En 1874 termina un período de turbulencias tras la Primera República, que dura un año. Ninguna de aquellas soluciones había conseguido dar estabilidad al país. El único partido de masas que había en España era el partido carlista. Los partidos liberales eran partidos de élites. En tiempos de Isabel II quienes tenían el poder eran los militares. De tal manera, que los cabeza de los partidos eran militares generales. El jefe del partido conservador era el general Narváez y del partido progresista era Espartero, y el del partido unionista el general O’Donell. Eran los llamados espadones. El ejército era el árbitro y solo mediante la fuerza militar se podía contener una población que detestaba el liberalismo. En 1874 la nación estaba cansada, pero subsistía la guerra civil en el norte. Alfonso XII viene por otro pronunciamiento militar. Alfonso XII reina de 1874 a 1885. El hombre político más eminente del momento era Cánovas del Castillo, que era un unionista y quiere superar los males de la España isabelina. Es el principal artífice de la constitución de 1876. Es liberal, no democrática, sin sufragio universal. En 1883 cae vencido don Carlos y marcha exiliado a 104 Francia. Aquí queda el partido carlista, partido mayoritario en España. Como los vascos y navarros apoyaron mayoritariamente a Carlos VII a los vascos se le vuelven a recortar los fueros. La desilusión en las filas carlistas es terrible, y es aquí cuando nacen los nacionalismos en España. El liberalismo no había gobernado los problemas que tenía la España del Antiguo Régimen, y además añadió dos más: el problema de la articulación territorial y el de la cuestión social. - Antes España era una monarquía federativa, era una nación de naciones. Todos estaban bajo un mismo rey pero tenían ordenamientos distintos. Al implantarse el liberalismo hay la unificación jurídica y el centralismo, de tal manera que el descontento en las provincias vascas, Navarra y Corona de Aragón es tremendo. Se comete el error de identificar lo español con lo castellano. Y se considera antiespañol lo que no es castellano: vasco, catalán, valenciano… Esto generó una desconfianza muy grande hacia el liberalismo en las regiones no castellanas. Este problema de la articulación territorial subsistió hasta nuestros días. - El otro problema que propició el liberalismo fue la cuestión social, es decir, las relaciones entre patronos y obreros. En el Antiguo Régimen los obreros manuales estaban reunidos en gremios. Allí se reunían por ramas y actividades desde el maestro hasta el aprendiz. Los gremios a principios del s. XIX estaban en franca decadencia. Era necesario revitalizarlos, pero el liberalismo los suprimió y prohibió que los obreros pudieran asociarse. De tal manera que cuando en el s. XIX en España empieza la industrialización los obreros están completamente desprotegidos. Los derechos de los obreros no se mentaban entre las clases conservadoras. La única institución que podía haber protegido a los obreros era la Iglesia, pero ésta estaba completamente empobrecida, porque los liberales habían suprimido sus bienes mediante la desamortización. Aun así, la Iglesia impulso iniciativas a favor de las clases más desfavorecidas. Durante el reinado de Isabel II, al prohibirse las asociaciones, se hicieron sociedades de socorros mutuos. Eran como las antiguas cofradías que habían sido suprimidas por el poder civil para ayudar a las familias obreras en situaciones de desamparo. Estas primeras asociaciones tienen origen eclesiástico y carlista. Al cambiar del Antiguo Régimen a la sociedad liberal el liberalismo no supo solucionarlos tras haberlos creado. Por eso, cuando en 1874, Cánovas del Castillo idea la constitución, tampoco soluciona estos problemas. Se sigue en el férreo centralismo. Ante la desilusión de la marcha del rey y la derrota del ejército nace el nacionalismo vasco y catalán. Sabino Arana, fundador del PNV era un carlista desilusionado. La cuestión social sigue en el mismo estado de cosas. El liberalismo no tiene voluntad, porque era un sistema político basado en el poder económico de las clases altas de la sociedad sobre la explotación del obrero. No obstante, en el último cuarto del s. XIX, el liberalismo va evolucionando algo y es cuando se funda la UGT y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). UGT se funda como organización de clase para proteger los intereses de los trabajadores y el PSOE se funda a favor de los obreros. Todo ello fundado por Pablo Iglesias. El sistema político que ideó Cánovas tenía poca calidad. Se basaba en el turno de partidos progresistas y conservadores, que se repartían el poder. Como no había sufragio universal solo votaban las élites sociales y los obreros no pintaban nada. En 1885 muere Alfonso XII y deja una viuda alemana embarazada, María Cristina de Austria. Nace Alfonso XIII que fue rey desde el nacimiento. Gobernó su madre en su nombre hasta 1902. Siguió los consejos de su difunto esposo: que mantuviera el turno de partidos entre conservadores y progresistas. Mantuvo el turno de partidos y dejó fama de gobernante recta. En 1898 fue una de las mayores crisis de nuestro estado: perdida de las últimas colonias del imperio. Se 105 establece el sufragio universal masculino. Pero todo esto no suponía nada porque había una red de caciques y las elecciones se manipulaban. En el año 1902 es declarado mayor de edad Alfonso XIII. Su madre lo había educado excelentemente pero no para ser un rey constitucional. Se le había educado como un rey absoluto. A principios del s. XX se descompone en el sistema de turnos de partidos. Cánovas fue asesinado. Los partidos se fragmentan. El sistema de la restauración a partir del s. XX se descompone y España entra en una pendiente de difícil salida: desordenes sociales, nacionalismos, asesinatos, crímenes de estado… El régimen liberal se muestra ya inservible. Alfonso XIII no tenía ninguna práctica política constitucional y fue un gobernante nefasto. Ante este clima de descomposición social y política, en 1923, se subleva Miguel Primo de Rivera y reclama el poder. En realidad casi toda la nación lo aplaude, incluidos los socialistas, porque la situación social y política era terrorífica. Primo de Rivera reclama para el ejército del poder político y Alfonso XIII se lo concede. España sigue siendo una monarquía pero el gobierno está en manos de un militar. Durante este tiempo, en Europa, después de la IGM hay una propensión hacia los regímenes totalitarios (fascismo italiano, nazismo alemán). Era la moda del momento frente al viejo liberalismo. En España no se llega a un régimen totalitario, pero si a uno autoritario. Primo de Rivera es un militar liberal pero con preocupaciones sociales. Se da cuenta que de alguna manera hay que satisfacer las demandas del proletariado y por eso protege al socialismo. Largo Caballero es nombrado consejero de Estado. El socialismo había recogido las reivindicaciones a favor de las clases más humildes que había tenido el carlismo. La dictadura dura hasta 1930. Es la época más estable. Es un régimen que no tiene continuidad. Empiezan las críticas y Primo de Rivera se retira. Durante su dictadura estuvo suspendida la Constitución. En 1930 se vuelve a poner en vigor la Constitución, y entonces la mayor parte de los partidos liberales acusan a Alfonso XIII de haber traicionado el juramento de respetar y hacer respetar la Constitución. Cuando en realidad había entregado el poder a Primo de Rivera con el aplauso de todos. De 1930 a 1931 ocurre la dictablanda. Hay gobiernos liberales pero la situación es muy inestable. Alfonso XIII no tenía ninguna popularidad y los políticos le achacaban el haber perjurado. En el año 1931 se celebran elecciones municipales. Ganan los partidos monárquicos por mayoría pero ocurre que en casi todas las capitales de provincia ganan los partidos antidinásticos socialistas y republicanos. En aquellas elecciones no se ponía en juego el sistema, y además habían ganado en casi todos los sitios las candidaturas monárquicas, pero comenzó a considerarse que aquellas elecciones municipales eran una condena a la monarquía. El mismo rey está también convencido de ello. Por otra parte planea el recuerdo de lo que le había pasado a la familia real en Rusia, que habían sido asesinados. Alfonso XIII, ante la situación y el miedo abdica y el 14 de abril se proclama la II República. La República viene con parabienes de todas partes, incluida la Iglesia. El sistema de la monarquía liberal era un sistema marchito e ineficaz. La república quiere solucionar los problemas de España, especialmente los dos creados por el liberalismo. La cuestión territorial se quiso arreglar con un estado descentralizado, satisfaciendo las reivindicaciones sobre todo de vascos y catalanes y la legislación social se arregló con una legislación favorable al proletariado que le liberalismo había dejado abandonado o medio abandonado hasta tal punto que la República se definió como un Republica de trabajadores de todas las clases, sin embargo estos buenos deseos pronto se malograron, el temor del acceso del las clases más humildes hacia las clases más altas fue atizado por algunos políticos y la primera institución que sufrió esto fue la Iglesia. La Iglesia había sido victima del liberalismo y 106 la burguesía, habían sido confiscados sus bienes. Se había identificado la Iglesia con la monarquía a pesar que la Iglesia había condenado el liberalismo. Al poco tiempo de proclamarse la republica ardieron conventos en Madrid ante la pasividad del gobierno. Conforme pasaban los años la situación se volvía más prerrevolucionaria. En 1933 gana las elecciones la CEDA. Un sector de la izquierda no admite este resultado y en año 1934 hay serias revueltas en España. La República había establecido un estado laico y siguió una política anticlerical, antirreligiosa y antinobiliaria. Confiscó los bienes a la nobleza en aras a la reforma agraria. En 1936 se celebran nuevas elecciones generales. En estas elecciones ganaron los partidos de izquierdas: el Frente Popular. Tanto la derecha como la izquierda cada vez se escoraban más hacia los extremos, se radicalizan. La derecha tiene propensión a crear un régimen autoritario o totalitario, la izquierda la dictadura del proletariado. Los que suspiran por un régimen democrático quedan apartados. En este mismo año, 1936, un antiguo diputado de derechas, Calvo Sotelo, es asesinado por fuerzas de orden público del Gobierno. El asesinato de Calvo Sotelo hace que la situación ya sea insostenible. Entonces en julio de 1936 se subleva el ejército en África. El ejército se dividió entre adicto al gobierno y rebelde. La oficialidad de la marina era partidaria de la sublevación y fue masacrada por la marinería. Era el comienzo de la Guarra Civil, que duró 3 años. En los primeros tiempos de la guerra civil se produjo una matanza generalizada de religiosos sacerdotes, obispos y monjas. 13 obispos fueron asesinados y 13.000 sacerdotes. Todo símbolo religioso fue destruido. Esto hizo que el episcopado dirigiera una carta colectiva dirigida al extranjero para conocer las verdaderas causas de la guerra. La Iglesia se puso al lado de la sublevación. Vencieron los sublevados y fue proclamado jefe de estado el militar más eminente, Francisco Franco. En 1939 se produce la victoria definitiva. Franco es Jefe de Estado y Caudillo. Se presenta la duda de qué régimen político debe imponerse en España. El régimen liberal no. Un régimen republicano socialista y soviético se desechó. Se estableció un régimen autoritario no democrático basado en diversos principios, porque la victoria de Franco fue fruto del ejército y más grupos que se añadieron, como los carlistas. También se sumaron los monárquicos y con la esperanza de que Franco restaurara la monarquía. También todos los partidos de derecha y centro-derecha. También se sumó un pequeño grupo político con mucha influencia en el régimen, la Falange. Era un pequeño partido político no democrático, la forma española de los fascismos europeos, que sin embargo destacaba por su preocupación social. Fundado por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, que heredó de su padre la inquietud por las clases obreras. Todos estos grupos tenían su ideología, y el régimen que se impuso a partir de 1939 era fruto de diversas fuentes. Había ideas carlistas, de la derecha tradicional, de Falange y otras puramente prácticas o técnicas. La España que surgía en 1939 no podía ser la anterior. De nuevo se plantearon esas dos cuestiones candentes: la cuestión territorial y la cuestión social. La cuestión territorial volvió a complicarse porque Franco y su régimen impusieron un modelo centralista. Como vascos y catalanes habían apoyado a la República y se consideraban separatistas, se reaccionó estableciendo de nuevo un modelo centralizado y el problema se agravó más aun. La cuestión social, relaciones patronos y obreros, fue distinta. El régimen estaba convencido de que no se podía volver al mundo liberal, y estableció un régimen sumamente favorable a las clases trabajadoras, de tal manera que durante este tiempo se creó la clase media que en España no había existido. Durante los 40 años de franquismo hubo un progreso económico extraordinario. Se igualaron las clases sociales y con esto se consiguió una sociedad mucho más pacífica donde no había posibilidad de guerra civil porque todos tenían algo que perder. La guerra civil del 36 ocurrió por lo contrario. Su régimen era autoritario que descansaba en la personalidad de un militar eminente, que había salido 107 victorioso de la guerra civil. En tiempos de Franco no había constitución, había algo equivalente: las Leyes Fundamentales. Éstas se desarrollaron poco. Franco quería una continuidad para su régimen, aunque sabía que después de su muerte las cosas cambiarían. Franco había recibido una educación liberal y monárquica. Alfonso XIII había muerto en el exilio, en Roma. Había dejado hijos, pero uno, el mayor, era hemofílico (cualquier herida le puede causar la muerte) y murió. El segundo era sordomudo renunció a los derechos al trono. El tercero era Don Juan de Borbón que no tenía ninguna enfermedad. Por otra parte estaba la dinastía carlista. Franco se inclinaba por Don Juan, pero al final se inclinó por su hijo, Don Juan Carlos. España terminó por constituirse en reino. Un reino sin rey, que sería elegido por Franco y que eligió a Don Juan Carlos. Cuando en 1975 muere Franco, se proclama como sucesor de Franco a título de Rey Don Juan Carlos de Borbón. El régimen de Franco era de tipo carismático, no podía subsistir muerto el Caudillo. Se abría una triple posibilidad: continuismo, ruptura total o reforma. La izquierda no tenía ninguna simpatía por Don Juan Carlos. Hubo cesiones de todas partes, derecha e izquierda, y se fue por la vía de la reforma. De la ley a la ley por la ley. El régimen democrático que se estableció fue la evolución del régimen franquista. En 1976 se votó la ley de la reforma política y sobre ella se estableció un texto constitucional democrático. En 1978 se promulgó un texto constitucional que establecía en España un régimen democrático. Se trató de solventar la cuestión territorial y la social. 2. CENTRALISMO Y AUTONOMÍA La España de los siglos XVI y XVII era una monarquía federal. A principios del s. XVIII con la guerra entre Austrias y Borbones por el trono español, que ganaron los Borbones (Felipe V), la Corona de Aragón quedó despojada de sus órganos políticos y su régimen fue asimilado al régimen castellano. De tal manera que a principios del s. XVIII Aragón, Valencia y Cataluña perdieron las Cortes. También se suprimió el ministerio que se ocupaba de sus asuntos, el Real y Supremo Consejo de Aragón. Esto hizo que la monarquía tendiera al centralismo y los reyes de la Casa de Borbón tendían a aplicar el modelo castellano a todos los demás territorios porque la legislación castellana le daba mayores poderes al rey. Como en la Guerra de Sucesión, Navarra y País Vasco se pusieron al lado de Felipe V, éste les respeto sus fueros, leyes e instituciones. En la segunda mitad del s. XVIII los ilustrados eran enemigos de los fueros, porque queriendo establecer un poder real muy fuerte los fueros de Vascongadas y Navarra eran un límite. Sin embargo los reyes no se atrevieron a tocar los fueros de estos territorios que eran sumamente populares y defendidos. La Constitución de 1812 ya establece el modelo liberal centralista. España hasta entonces era una monarquía federal, una nación de naciones, unidas por el rey y la religión. Esta Constitución lo cambia todo. España no es una nación de naciones, es una unión de individuos. Como estos individuos deben ser iguales ante la ley, no puede haber ordenamientos distintos, con lo que la Constitución de 1812 establece un sistema centralista y uniformista: todos los españoles se deben regir por las mismas leyes. El liberalismo se hizo irreconciliable con los fueros. Fernando VII respetó los fueros vascos y navarros. Las tres provincias vascas tenían sus órganos legislativos y Navarra tenía sus Cortes. En Vascongadas y Navarra el poder legislativo no lo tenía el rey. Durante el reinado de Fernando VII se discutió esto. En el Consejo de Estado hubo una polémica sobre los fueros, y el infante Don Carlos se mostró claramente partidario de mantener los fueros sin quitarles absolutamente nada. En 1833, al morir Fernando VII hay la I Guerra Carlista. Aquí claramente 108 se ven las ideas opuestas de los dos bandos. El bando liberal es centralista y enemigo de los fueros. El bando carlista era partidario de los fueros y la monarquía federal y descentralizada. El liberalismo español era una mera copia del liberalismo francés. El liberalismo se daba cuenta que socialmente estaba en minoría y se necesitaba un poder central fuerte para acabar con la resistencia popular encarnada por el carlismo. El carlismo era federalista. Ante estas dos ideologías Navarra y las provincias vascas se declararon masivamente por el rey Don Carlos. Lo mismo ocurrió en los estados de la Corona de Aragón donde el carlismo también fue abrumador. Castilla era también profundamente carlista. De tal manera que la monarquía liberal se encontraron muy solos y no les quedó otro remedio que aplicar ese modelo centralista y no democrático para sujetar mediante el ejército la población. La resistencia fue general en toda España pero enorme en Navarra y Vascongadas. Allí tenía su corte el rey Carlos V, y en el resto del territorio nacional reinaba el desorden y la revolución. La I Guerra Carlista iba camino de no acabarse nunca. Los liberales no conseguían acabar con ellos. Terminó con el convenio o abrazo de Vergara, 31 de agosto 1839. Lo hicieron dos militares ilustres: Don Baldomero Espartero (liberal) y Don Rafael Maroto (carlista). El convenio fue la forma de que terminara la I Guerra Carlista sin vencedores ni vencidos. En este convenio Espartero se comprometió ambiguamente a proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros. Esta propuesta era difícil de llevar a cabo porque entonces regía en España la Constitución de 1837, que era centralista, por lo tanto antifuerista. Una Ley de Cortes de 1839 confirmaba los fueros a las tres provincias vascas y a Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía (no decir nada). Por esta ley el Gobierno se compromete a proponer a las Cortes la modificación de los fueros según el interés de las provincias, el interés general de la nación y el de la constitución de la monarquía (1837). Los fueros eran un sistema jurídico completo, de derecho público y privado, con sus órganos legislativos propios, mientras que el sistema liberal dividía a España en provincias siguiendo un modelo centralista y francés. A partir de esta ley de Cortes, Navarra y Vascongadas van a seguir caminos distintos. Para Navarra se dictó una ley de Cortes, 1841. Los foralistas la llaman Ley Paccionada, porque consideran que es un pacto o convenio entre el Reino de Navarra y la nación española representada en Cortes. Otros dicen que es una ley como otra cualquiera. Esta ley acabó prácticamente con el régimen foral de Navarra. Se igualó Navarra al resto de España en materia de régimen militar y se obligó a los navarros a cumplir el servicio militar. Se suprimen las aduanas interiores. El régimen municipal se iguala al resto de España, pero conservan algunas excepciones. Igualmente se mantienen algunas peculiaridades en materia económica y administrativa. Se suprime el Real y Supremo Consejo de Navarra que residía en Pamplona. Se suprimen las Cortes que era el órgano legislativo de Navarra. Se suprime la Diputación Permanente de Cortes. Se conserva algunas especialidades tributarias. Se crea una Diputación Provincial como en el resto de las provincias españolas. El año anterior, en 1840, había terminado la I Guerra Carlista. El clima tanto de Navarra como de Vascongadas era adverso a la condición liberal. Si antes Navarra y Vascongadas se habían mantenido fieles a Carlos V, seguían fieles a él. Hubo alteraciones en Vascongadas. El problema de Vascongadas se solucionó por un simple decreto del Gobierno de 1841. Este decreto solo incumbe a Vascongadas. Se suprime el pase foral (filtro a las normas de Castilla). En materia de organización judicial se igualan Vascongadas al resto de España. Se suprimen las aduanas interiores. Se suprimen los órganos legislativos. Los progresistas eran profundamente centralistas y uniformista. Dentro de la derecha dinástica había un sector más favorable a los fueros porque a raíz del Convenio de Vergara una parte del carlismo se incorporó al ejército 109 liberal y crearon el partido moderado. Cuando en 1844 los moderados están en el poder restauran las Juntas y Diputaciones Forales. Sin embargo finalmente serían suprimidas y despojadas de cualquier poder legislativo. Hasta el año 1859 los vascos no se vieron obligados a cumplir el servicio militar. Durante el resto de la época isabelina no hay novedad importante en estos aspectos. Estos territorios seguían mayoritariamente fieles a don Carlos. Y además seguían manteniendo la defensa de los fueros después de que los liberales se los hubieran suprimido casi al completo. En 1868 cae la monarquía de Isabel II y comienza un período de revueltas y cambios de régimen. Los partidos liberales eran todos centralistas. Sin embargo, por obra de don Francisco Pi y Margall, dentro del republicanismo hay un sector que defiende la estructura federal española. La república española se proclama por primera vez en 1873. Dura muy poco tiempo, tiene cuatro presidentes y hay un proyecto de constitución republicano federal. Evidentemente no habría rey, pero España se estructura en diversos estados federados. Este proyecto no llega a ser vigente porque la república fue un desastre. En el año 1872 surge de nuevo la III Guerra Carlista, y Vascongadas y Navarra se ponen al lado de su rey. Carlos VII (nieto del primero) viene a España y en esos territorios se instala la corte carlista. Se impone de nuevo el modelo foral. Dentro de las peculiaridades de que eran territorios en guerra. A parte de la cuestión foral a los vascos y a los navarros les hizo levantarse a favor de Carlos VII la cuestión religiosa. Terminó con la derrota de Carlos VII que volvió a marchar al exilio. Carlos VII tuvo un apoyo muy leve de las potencias europeas. El 21 de julio de 1876, solo para Vascongadas se estableció la llamada Ley Unificadora, que fue el golpe de gracia a los fueros vascos. Por esta ley se iguala vascongadas en materia tributaria y militar al resto de la nación. Se conservaron unas peculiaridades en materia fiscal y para ello se establecieron unos conciertos económicos entre España y Vascongadas. Se establecía la cantidad de los impuestos que las provincias de Vascongadas gestionaban por ellas mismas. Se firmaron conciertos económicos en 1878, 1887, 1894, 1906 y 1925. Todo esto en Vascongadas fue recibido con desagrado. En 1876 la derrota del carlismo engendra una gran desilusión y nace el nacionalismo vasco y catalán. Por todas estas circunstancias, en un sector del nacionalismo, surge el odio a España, simbolizada en esa victoria que les había ocasionado la pérdida de sus fueros. En Cataluña el problema no era menor. Cataluña había perdido parte de su régimen foral a principios del s. XVIII con los Decretos de Nueva Planta. Carlos VII, durante la III Guerra Carlista, había prometido a los catalanes devolverles los fueros que les había quitado su abuelo. Los catalanes vieron en Don Carlos el establecimiento de los fueros catalanes. Pero la derrota frustró las esperanzas de los catalanes, y aquí surge el nacionalismo. Sobre ese poso de rencor a la España liberal simbolizada en Madrid. La situación catalana cada vez se hace más crítica y el sistema liberal crea en 1914 la Mancomunidad de Diputaciones Catalanas. No era un régimen autonómico pero algo parecido. En ésta época el nacionalismo catalán tiene mucha fuerza. Esta mancomunidad dura muy poco. El régimen de Primo de Rivera era centralista férreo. La dictadura cae en 1930 y al año siguiente se proclama la II República. Ésta quiso solucionar la cuestión territorial. Había llegado a una postura media, un estado integral. Así se creaban las autonomías, en que se podían constituir las diversas regiones españolas. Era un modelo descentralizado y moderado. La II República duró muy poco. Los diversos territorios se apresuraron a elaborar sus estatutos de autonomía y a dotarse de este régimen descentralizado. Galicia celebró en 1936 un plebiscito en que fue aprobado el Estatuto Gallego, pero no pudo ser aprobado por las Cortes porque estalló la Guerra Civil. Aragón, Valencia y Andalucía elaboraron anteproyectos de estatuto, 110 pero nunca se llegaron a plebiscitar. Los dos únicos territorios que tuvieron estatutos de autonomía vigentes fueron Cataluña en 1932 y el País Vasco en 1936. La Guerra Civil comenzó el 18 de julio de 1936, terminó 3 años después. Los nacionalistas catalanes se pusieron al lado de la República porque les garantizaba ese régimen autonómico. Navarra se puso unánimemente al lado de Franco. En Vascongadas el carlismo todavía tenía mucha fuerza. La República había cometido una persecución espantosa hacia la Iglesia. Se encontraron en la disyuntiva de que la República era el que les protegía sus fueros, mientras que los militares sublevados tenían un modelo centralista y no les garantizaban los fueros. Mientras que Guipúzcoa y Vizcaya se pusieron al lado de la República, Álava se puso al lado de Franco. Cuando en el año 1939 se termina la guerra con la victoria de Franco, se establece de nuevo un modelo centralista. Se suprimen los estatutos de autonomía. A Guipúzcoa y Vizcaya se le suprimen los conciertos económicos, que se le mantienen a Álava. A Navarra no se la toca. Dentro del rígido centralismo durante el régimen franquista pervivieron algunas especialidades forales como en Navarra y Álava. Durante la época de Franco se identificó nacionalismo con separatismo. Al morir Franco vuelve otra vez a plantearse la cuestión territorial. La Constitución de 1978 sigue el modelo de los estatutos de autonomía de la II República. Evidentemente el establecimiento de un estado autonómico parte de postulados distintos a lo que eran los postulados del tradicionalismo y del carlismo, porque el estado autonómico nace de la Constitución, mientras que el concepto federal de España del tradicionalismo y del carlismo establece que los derechos de los territorios españoles son anteriores a cualquier texto constitucional. 3. LAS TRANSFORMACIONES DEL DERECHO En el orden político y jurídico la España del XIX y XX es muy poco original. Se habían secado las fuentes de la doctrina política española del Siglo de Oro y ya en el s. XVIII se había tenido como máxima la imitación de los modelos extranjeros. Francia es entonces el motor cultural de Europa, en ella se produce la Revolución Liberal. En el s. XIX la postración cultural de España hace que se fije siempre la mirada en los modelos franceses, ingleses, alemanes o italianos. De ahí que las transformaciones del derecho vayan principalmente impulsadas por esa falta de originalidad y ese mimetismo extranjero. El liberalismo francés revolucionario imponía un modelo centralista y unificador. El liberalismo tenía por santo y seña estas dos cosas, el centralismo y la unificación jurídica. Los países a los que se expandieron las doctrinas liberales se aplicaba este modelo haciendo tabla rasa de su idiosincrasia y tradiciones. En España se implanta el centralismo y el uniformismo jurídico y se barre todo aquello que fuera contraproducente con ellos. Se suprimen los órganos legislativos en Vascongadas y Navarra, que jamás se restauran. Madrid es entonces más capital de España que nunca: es donde reside la corte, y donde residen los principales organismos que rigen la nación. Se llena de edificios públicos, muchos de ellos confiscados a la Iglesia. España consta de la Península Ibérica, Baleares, Canarias y mínimas partes de África. Ya se ha perdido el imperio de ultramar casi al completo, quedan Puerto Rico, Filipinas y Cuba que se pierden en 1898. Cuando España gobernaba el mundo tenía una administración reducida, pero en el s. XIX todos los edificios eran pequeños para una burocracia enorme, centralizada en Madrid. La desamortización dejó en manos del Estado 111 numerosos edificios religiosos y en ellos el Estado puso sus altos organismos, incluso los ministerios. El Congreso y el Senado se situaron en conventos desamortizados. Tanta burocracia en un país económicamente desastroso exigía mayores ingresos. De ahí que el liberalismo, frente al Antiguo Régimen, trajo una fuerte imposición tributaria. Pese a la resistencia carlista y fuerista, se impuso según el modelo constitucional francés, la unificación jurídica. Se igualaron para todos los españoles todas las ramas del derecho, y solo quedó como vestigio algunas peculiaridades en materia de derecho público y tributario, y el derecho civil distinto al castellano. Se impuso una nueva organización política, administrativa y judicial. La monarquía tradicional se sustituye por una monarquía constitucional. En el Antiguo Régimen, el Rey era el soberano, en el nuevo régimen la soberanía es representada en cortes o compartida entre el Rey y la nación. España se divide en provincias. Las comarcas tenían un gran arraigo social, que eran unidades naturales. También tenían cierta fuerza las divisiones religiosas: parroquias y diócesis. En España se hicieron circunscripciones que se denominaron provincias y se les dio el nombre de la capital de la provincia (provincia de Oviedo). Solo se respeto en las provincias vascas y en Navarra. En cada provincia se puso una Diputación Provincial y era un organismo claramente dependiente del Gobierno. El municipio se estableció también según las nuevas ideas. El municipio perdió autonomía porque se le despojó de sus bienes. Hubo la llamada desamortización civil: quitarle a los ayuntamientos sus bienes, que fueron vendidos. Se estableció un nuevo modelo administrativo que desde Madrid se dirigía a todos los lugares dependiendo claramente del Gobierno. Se procedió también a hacer una nueva administración judicial. Se suprimió el supremo tribunal del reino. Se creó el Tribunal Supremo. Se crearon las audiencias territoriales y provinciales. Se suprimieron las chancillerías de Valladolid y de Granada. Y se estableció una red de juzgados menores. Se crearon los partidos judiciales. Los jueces debían ser juristas. Hay nuevas leyes de procedimiento (civiles y penales). La soberanía es atribuida a la nación y representada en cortes. La nación ya no es una suma de territorios, sino de individuos. No hay estamentos, no hay corporaciones. Los gremios desaparecen porque la libertad de trabajo hace que sean innecesarios. Pero en principio el liberalismo prohíbe el derecho de asociación, para así evitar la resurrección de corporaciones y estamentos y que el individuo fuera protegido. El estamento eclesiástico era el que reunía mayores valores intelectuales. Hasta el s. XIX numerosos colegios y universidades eran eclesiásticas, tanto en España como en América. Pero la Iglesia nunca se identificó con el liberalismo burgués y ya desde el principio mostró su condena a las nuevas ideas. Como la Iglesia tenía tras de sí a la mayor parte de la sociedad convenía abatir su poder económico. A finales del XVIII y principios del XIX con permiso del Papa se había producido una desamortización. Se hacía para aminorar la deuda pública. La operación fue desastrosa. Fue una gestión muy mala. Tanto el Gobierno de José I como el de las Cortes de Cádiz empezaron a desamortizar a la Iglesia. La Iglesia era aun más refractaria a las nuevas ideas. A partir de 1833 y en plena Guerra Civil, se produjo la Desamortización de Mendizábal. Se confiscaron los bienes a todas las órdenes religiosas. Después también al clero secular. La resistencia popular fue muy grande. El Estado confiscó los bienes y los vendió. De tal manera que, como dijo el Duque de Rivas, hizo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Se trataba en teoría de afirmar que solo el individuo era titular del derecho de propiedad. Las corporaciones no podían serlo. La desamortización civil o de Madoz, hizo todavía más precaria la situación de las clases bajas. Los ayuntamientos tenían bienes comunales que eran de libre aprovechamiento de los vecinos 112 sin cobrar nada por su uso y disfrute. Todo esto se vendió a las clases pudientes. Los pueblos quedaron empobrecidos. Se perdió gran parte del patrimonio artístico y monumental. Muchos edificios religiosos de un valor artístico extraordinario desparecieron o se arruinaron para siempre. Con esto el Estado consiguió abatir el poder económico y la influencia cultural de la Iglesia. El Estado quería una Iglesia esclava en un Estado libre. La Iglesia tuvo que someterse a aquel estado mucho más intervencionista que el Antiguo Régimen. Hasta el s. XIX la sociedad española era estamental. Cada uno tenía sus derechos y deberes y tenía su status jurídico. Los estamentos eran interclasistas. El ser noble no quería decir ser rico. En la Iglesia pasaba lo mismo, había eclesiásticos ricos y modestos o pobres. Lo mismo ocurría en el pueblo llano. Los estamentos tenían un origen medieval. En la Edad Media la sociedad se había dividido de forma tripartita. Era una división orgánica. Los que combatían tenían unos privilegios (nobleza). Los que mantenían la beneficencia y actividades espirituales tenían privilegios (Iglesia). Estos dos estamentos tenían privilegios porque tenían que servir a la comunidad mediante las armas o buenas obras. El estamento llano eran los que trabajaban para sí y por tanto no tenían privilegios. Este esquema se mantuvo hasta el s. XIX, hasta que se hizo inservible. Se le sustituye por el sistema de clases sociales. En el nuevo régimen liberal las clases sociales se distinguen por los bienes económicos: clases altas (burguesías), pequeña clase media, y clases bajas (campesinado modesto y proletariado urbano). Es una división economicista. El liberalismo persiguió a la Iglesia. Con la nobleza no se atrevió a tanto. La nobleza intelectualmente no tenía la capacidad de la Iglesia. Había un peligro, que la alta nobleza se pasara en bloque a la causa de don Carlos. Ponerse al lado de don Carlos era perder las propiedades porque se les confiscaban. La nobleza conservó sus bienes e incluso se le mejoró la situación. La nobleza generalmente lo tenía en vínculos o mayorazgos, es decir, lo mejor de sus bienes se sucedía en un círculo familiar. Lo que hizo el liberalismo fue declarar suprimidos los vínculos y mayorazgos, para que hiciesen con sus bienes lo que quisieran. De tal manera que la nobleza mejoró en su situación. Los nobles también eran titulares de señoríos y cobraban las rentas reales. Todo esto se suprimió e incluso se prohibió utilizar el título de señor. La nobleza económicamente sufrió muy poco. El nuevo régimen liberal se establecía sobre un concepto de propiedad libre y sin trabas y cuyo sujeto era el ser individual. El liberalismo mostró una clara aversión a las corporaciones. La propiedad era un derecho libre por el cual el dueño podía hacer lo que quisiera con sus bienes. Por eso suprime los mayorazgos, que era una propiedad que el dueño no podía vender. Esto se contrapone a lo que era la propiedad en el Antiguo Régimen, que tenía más valores sociales. Había propiedades libres pero había una gran cantidad de propiedades que no eran libres, por ejemplo la propiedad de los mayorazgos. La propiedad de la Iglesia, que estaba generalmente vinculada a un fin benéfico, asistencial o educativo y tampoco podía venderse, porque con sus rentas se mantenían hospitales, colegios… Había propiedades que aunque fueran de una persona, otras personas tenían algún derecho sobre ellos. En el Antiguo Régimen se daban muchas de estas situaciones: una propiedad limitada, muchas veces por un interés social o colectivo. De todo esto prescinde el liberalismo: la propiedad es libre, el dueño puede usar y abusar de la cosa como quiera, la ley no pone trabas. Sobre esta propiedad nace la clase de propietarios que es la clase sobre la que se sustenta el sistema liberal, la alta burguesía que está compuesta por clases adineradas enriquecidas en el s. XIX por los negocios y la desamortización y por un sector de la vieja nobleza que se suma al triunfo del liberalismo. Con lo cual se forma una clase alta que es la que tiene el poder económico, y sobre éste se fragua el poder político. Son todos estos propietarios los que intervienen en la alta política de la época, y son también los que tienen derecho a sufragio porque es censitario. De tal manera que la estructura social, el dominio 113 económico y político estaban íntimamente ligados sobre ese derecho de propiedad. Durante el s. XIX hubo un gran trasvase de la propiedad. De la Iglesia a los compradores de los bienes desamortizados, y de la nobleza a la burguesía, que venden sus patrimonios. Esto es lo que configura un estado de desigualdad hacia las clases más modestas de la sociedad, que ya no pueden beneficiarse de la Iglesia. A lo largo del s. XIX penetra en España la doctrina socialista aunque no tiene mucha implantación, pero ya pone en tela de juicio las bases de aquella sociedad liberal. El estado liberal no quiere intervenir en esas cuestiones e incluso se dice que si interviene era una práctica propia del absolutismo. De forma muy minoritaria ya se habla de entregar todas esas grandes propiedades a los trabajadores, pero esto se consideran ideas revolucionarias. Hay quién piensa que igual que se privó de bienes a la Iglesia para interés común, ahora se intenta hacer para beneficiar a los jornaleros. Pero esto no se llevó a cabo. En la época de Franco fue cuando el campo español se regeneró y se efectuó una reforma agraria sin radicalismos pero muy efectiva. El liberalismo era uniformista. Las constituciones establecían que se debía promulgar un solo código civil, penal y mercantil para toda la nación. Las mayores resistencias las hubo en los aspectos civiles, en los que no se llegó a una uniformidad completa. 4. UNIFICACIÓN JURÍDICA Al final del Antiguo Régimen, Cataluña, Aragón, Mallorca, Navarra y las tres provincias vascas, tenían un derecho civil distinto al de Castilla. Valencia se había incorporado al régimen civil castellano. Galicia conservaba también algunas peculiaridades en materia de derecho civil. Navarra, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa no solo tenían un derecho civil distinto al castellano, sino todo un sistema jurídico propio y diferente al de Castilla, y además tenían sus propios órganos legislativos. Desde el momento en que el liberalismo se establece en España y es derrotado el carlismo esto no tenía futuro. Ya hemos visto lo que ocurrió respecto a aspectos tributarios, militares, administrativos… en donde quedaron muy pocos márgenes para el derecho foral. En los aspectos civiles, penales y procesales ocurrió algo parecido. La Ley Paccionada de Navarra de 16 de Agosto de 1841 conservó el derecho civil navarro pero suprimió el derecho procesal y mantuvo el derecho penal navarro hasta que se promulgara un código nuevo, y esto ocurrió en 1848. Con lo cual Navarra lo único que conservó fue el derecho civil. Como ya veremos, conforme avanzó el siglo XIX se establecieron el Código Penal, el Código Mercantil, las leyes procesales, y finalmente el Código Civil. Con lo que se suprimió de todas estas parcelas del Derecho, salvo la parcela del Derecho Civil, todo lo que quedaba de los derechos forales. Ni el decreto de 29 de octubre de 1841 para Vascongadas, ni la ley unificadora de 21 de julio de 1876 para Vascongadas, tocan el derecho civil. En los aspectos de derecho civil fue donde el carlismo y el foralismo presentaron la batalla más dura. Había dos tendencias: establecer un derecho civil para todos los territorios o conservar los derechos civiles forales. Al final se llegó a una solución intermedia. Se promulgó en 1889 un código Civil para toda España pero estableciendo unos apéndices en donde deben conservarse las instituciones de derecho civil foral dignas de permanecer. De tal manera, que en el aspecto civil, incluso ahora, nunca se llegó a un uniformismo total. 114 5. LAS FUENTES DEL DERECHO CANÓNICO El derecho canónico es el propio de la Iglesia católica. Hasta el s. XIX regía el derecho canónico el régimen propio interno de la iglesia, y cuestiones mixtas civiles y canónicas (el matrimonio o algunos aspectos de donaciones y sucesiones). Hasta el s. XIX la regulación del matrimonio era competencia de la Iglesia, y es que en España todos eran católicos y el único matrimonio era el canónico. En el s. XIX se estableció el matrimonio civil, aunque en España los no católicos eran una minoría se estableció para ellos un matrimonio civil indisoluble. También en el s. XIX se establecieron los registros civiles. Hasta entonces los registros eran eclesiásticos. Con ello era suficiente porque todos se bautizaban, todos se casaban canónicamente y todos recibían sepultura eclesiástica. Sin embargo al mismo tiempo también se crearon los registros civiles, donde se establecía el nacimiento, matrimonio y defunción de las personas. Hasta el s. XIX en prácticamente todas las universidades españolas había dos cátedras jurídicas: leyes y cánones. La facultad de cánones y los estudios de derecho canónico fueron incorporados a la facultad de leyes. También en todas las universidades españolas existía facultad de teología. En realidad era la facultad primera y más importante de las universidades. También se suprime la facultad de teología. En este caso sin la más mínima protesta de la Iglesia. No hubo protestas por esta supresión. Esto privó a la teología de su vinculación a los demás saberes científicos. Las facultades de teología en España se ocupaban de numerosos aspectos prácticos. La teología moral se planteaba y se había planteado desde la legitimidad del español en América, la racionalidad del indio, la licitud de la usura, los limites del poder real… Esto ocurría cuando las facultades de teología existían en las facultades españolas al lado de las otras facultades clásicas: leyes, cánones y artes. Al desaparecer las facultades de teología y ser propias de las instituciones eclesiásticas la teología perdió esa conexión con el mundo real. La iglesia festejó esta supresión para evitar injerencias del poder civil en una ciencia que consideraba suya. Cuando en 1833 muere Fernando VII, la Iglesia se encuentra en una crítica disyuntiva porque hay dos reyes: Isabel II y Carlos. A la muerte de Fernando VII se comunicó la noticia al Papa. Por una parte se comunicó la muerte del rey y por otra parte la sucesión del trono de Isabel II. En vez de formar un solo expediente con estas noticias, se formaron dos. Y mientas se contestó sin mayor problema a la defunción del monarca, el Papa se negó a reconocer como reina legítima a Isabel II. La Santa Sede sabía que había una guerra civil en España y que el derecho de Isabel II era muy discutible. Por otra parte, Isabel II fue reconocida por muy pocos monarcas europeos (Francia, Inglaterra y Portugal). Pero ningún monarca de la Casa de Borbón reconoció a Isabel II. Ni los grandes imperios la reconocieron (Rusia, Austria y Prusia). Los Borbones de Nápoles y Parma se negaron a reconocerla y los Borbones de Francia que estaban en el exilio también. De tal manera que Gregorio XVI, viendo que en España había una guerra civil, que el derecho de Isabel II era muy dudoso y que las grandes potencias europeas no la reconocían, se negó a reconocer públicamente a la reina. Pero tampoco se atrevió a reconocer públicamente como rey legítimo a Carlos V. Los sentimientos del Papa y la Santa Sede era que ganara don Carlos. En España no solo había una Guerra Civil, sino que los territorios dominados por los liberales era presa del desorden y la violencia. En 1833, al morir Fernando VII, la mayor parte de los obispos españoles reconocieron a Isabel II. Sin embargo hubo unos pocos que se negaron, entre ellos los más notables: el obispo de León y el cardenal primado de Toledo, Don Pedro de Inguanzo. 115 No solo se negaron a reconocer a Isabel II, sino que consideraban que el rey legítimo era Carlos V. El clero mayoritariamente era carlista. Los gobiernos liberales de 1833 a 1840 se mostraron muy quejosos respecto al no reconocimiento de Isabel II por la Santa Sede y a las reticencias de estos obispos que con el curso de los años fueron aumentando, porque en estos años los liberales quisieron unilateralmente reformar la Iglesia, sin contar con la Santa Sede. En 1834 tuvo lugar en Madrid una matanza de religiosos sin que el Gobierno ni sus fuerzas militares hicieran nada por impedirlo. Por aquel entonces estaba extendida por Europa y había llegado a España una epidemia colérica, y empezó a correr la especie de que eran los frailes los que envenenaban las fuentes, aunque no era cierto preparó el ambiente para que se produjera la matanza. La Familia Real estaba fuera de Madrid y el ejército y otras fuerzas de orden público se negaron a intervenir. Por lo tanto unas pocas personas fueron recorriendo varios conventos de Madrid asesinando a sus religiosos. Todos estos atentados quedaron sin castigo. El clero regular, frailes y monjes, era carlista, aunque en su inmensa mayoría no hacían nada por manifestarlo y acataron los poderes de los liberales. Con esto se quiso atemorizar a la Iglesia para que no apoyara a Don Carlos. Pero a pesar de ello, la Iglesia viendo el radicalismo de los gobiernos liberales y que la mayor parte de las potencias europeas no reconocían a Isabel II se negó a reconocerla. Al principio el Gobierno liberal quería reformar la Iglesia, pero al final tomó dos medidas gravísimas: una de exclaustración general, y otra de desamortización. - Por la exclaustración general se suprimieron todos los monasterios masculinos de España, salvo unos pocos que no llegaban a 5 que eran misioneros en Filipinas. Se respetó también a los Escolapios porque se dedicaban a la enseñanza. También se respetó a los Hospitalarios porque se dedicaban al cuidado de los enfermos. Pero se les pusieron tales trabas a la admisión de novicios que terminaron por extinguirse. Se respetó los conventos de monjas pero con prohibición de aceptar nuevos miembros, con lo cual con el tiempo se hubieran extinguido. - La otra medida fue la desamortización. Con los bienes del clero regular, fuera masculino o femenino, se quedó el Estado, lo confiscó y los vendió. Estos bienes dejaron de cumplir el fin social y pasaron a manos particulares, así se hicieron grandes fortunas en el s. XIX con muy poco dinero, porque ante tal cantidad de oferta de fincas el precio bajó. Estas medidas impulsaron a la Iglesia a seguir con la negativa a reconocer a Isabel II. Pasada la Guerra Carlista, el liberalismo radical fue sustituido por el liberalismo moderado, el de derechas. Los moderados estaban más interesados en restablecer la paz con la Iglesia, pero había un problema y es que muchos del partido moderado habían comprado bienes de la desamortización y temían que si se reestablecían las relaciones con la Iglesia tuvieran que devolver los bienes. El papa de entonces era Gregorio XVI, que se negó siempre a reconocer a Isabel II en vez de a Carlos V. Muerto Gregorio XVII le sucedió un papa que tenía fama de liberal, Pío IX. Los estados pontificios estaban gobernados de forma anticuada y el papa hizo algunas reformas para modernizar estos territorios. En 1848 estalló la revolución en París, que destronó al rey liberal, a Luis Felipe de Orleans. Esta revolución tuvo repercusiones en toda Europa. En España las repercusiones fueron tardías pero las reprimió el General Narváez. En Viena también estalló la revolución y tuvo que marchar de la capital la familia imperial. En Roma se proclamó la República y Pío IX se vio obligado a refugiarse en el reino de Nápoles. Entonces las naciones católicas, Francia, se apresuraron a reestablecer el poder del Papa en Roma, y España, aunque todavía no se había reconocido a Isabel II, mandó al ejército para reestablecer el poder temporal de los papas. Entonces en España había gobiernos moderados. 116 Esta medida acercó más las posiciones de España y de la Santa Sede. Finalmente, en el año 1851, se firmó el Concordato entre la Santa Sede y España. En el artículo 1 se declaraba que la religión católica era la religión oficial de España y se prohibía cualquier otro culto. Se permitía parcialmente el establecimiento de las órdenes religiosas, y se permitió a las monjas recibir novicias, con lo cual se salvó la mayor parte de los conventos femeninos de España. La Santa Sede por su parte hizo concesiones muy importantes, entre ellas fue la de renunciar a la devolución de los bienes de la desamortización. El Estado por su parte se comprometió a mantener a la Iglesia, y éste es el origen de las subvenciones que la Iglesia recibe del Estado: la devolución parcial e imperfecta de los bienes que el Estado había robado a la Iglesia. La Iglesia también reconoció a Isabel II como reina de España. El Concordato supuso la reconciliación del Estado y la Iglesia, aunque no fue sincera, porque la Iglesia condenaba el liberalismo. Fue una situación de hecho que trajo cierta paz y cierta tranquilidad. Generalmente cuando estaban en el gobierno los conservadores no había problemas, pero cuando estaban los progresistas sí. Uno de esos roces fue cuando se produjo la desamortización del clero secular, de las parroquias. Otro roce fue cuando en el año 1865 el Gobierno reconoció al Reino de Italia. Italia hasta el s. XIX era un conjunto de estados en manos de diversas dinastías, hasta que hubo el movimiento de unificación italiano encabezado por Víctor Manuel de Saboya, rey de Cerdeña. Al papa se le había ofrecido hacer una federación de estados italianos con él a la cabeza, pero Pío IX se negó a intervenir en política. España tenía intereses en Italia, porque en Nápoles y Parma reinaban infantes españoles de la Casa de Borbón. Después estaban los Estados Pontificios cuyo soberano era el Papa. Estaba la opinión de que no se podía usurpar estos territorios. Pero la unificación se hizo imparable y los reyes españoles tuvieron que marchar al exilio. En 1865 la capital de Italia se estableció en Florencia, todavía no habían conquistado Roma, y un gobierno presidido por el general O’Donnell, reconoció al reino de Italia. Isabel II se negó a firmar el decreto de reconocimiento del reino de Italia, pero fue amenazada y coaccionada y no tuvo más remedio que firmar. La firma de la reina fue discutida en las Cortes y entonces, la mayor parte o todos los políticos católicos, perdieron la confianza que tenían en Isabel II y esto fue el fin de la monarquía. En 1868, al caer Isabel II, se estableció la libertad de cultos, que fue considerado por la Santa Sede una vulneración del artículo I del Concordato vigente. También se estableció el derecho de reunión y asociación para fines lícitos. Esto permitió a los católicos asociarse para la defensa de los principios religiosos. Al establecerse en 1869 la Constitución con la libertad de cultos se rompió la Unidad Católica, la ley constitucional más antigua de España. Eso a pesar de los millones de firmas que se llevaron al Congreso para que se respetara esta ley fundamental de la unidad católica. La Santa Sede no reconoció los gobiernos provisionales ni la monarquía de Amadeo de Saboya. Cuando en 1874 se restauró la monarquía borbónica en Alfonso XII, la Santa Sede no se apresuró tampoco a reconocerlo porque se hablaba de que no se iba a restaurar la Ley de la Unidad Católica. El artículo 11 de la Constitución de 1876 decía que España era oficialmente católica pero permitía los cultos disidentes en privado. Esto rompía parcialmente la Ley fundamental de la unidad católica. Cánovas del Castillo no es que tuviera consideración hacía los poquísimos que no ejercían el catolicismo, sino que se vio obligado a hacer esta concesión porque los países protestantes se negaban a reconocer a Alfonso XII (Inglaterra y Alemania). La Santa Sede terminó por reconocer a Alfonso XII. La misma Santa Sede atravesaba momentos críticos porque en 1870 las tropas de Víctor Manuel habían entrado en Roma y el papa había quedado recluido en la ciudad Leonina, más o menos lo que es ahora el Vaticano. En Italia se había desarrollado un anticlericalismo feroz. De 117 1874 a 1931 las relaciones fueron más o menos cordiales. Había muchos puntos de fricción, porque la Iglesia nunca tuvo simpatía hacía aquellos gobiernos de la burguesía liberal. En 1931 al caer la monarquía y proclamarse la II República, la Iglesia sufrió una nueva etapa de persecuciones. La Santa Sede había reconocido el gobierno de la República sin problemas. Pero la República de hecho y de derecho desató una persecución contra la Iglesia. Se le prohibió ejercer la enseñanza y de nuevo se expulsó y disolvió a la Compañía de Jesús. El Concordato de 1851 seguía vigente formalmente, pero se podía considerar desbordado por las circunstancias. En los primeros meses de la Guerra Civil la persecución se recrudeció. Al ganar la guerra Franco se volvió a la situación de respeto a la Iglesia. El concordato de 1851 estaba formalmente vigente, pero había que firmar otro tratado internacional. Durante la época de Franco se reconstruyó material y espiritualmente la Iglesia. Se emprendieron negociaciones entre la Santa Sede y el Estado Español y se firmó un nuevo Concordato en 1953. Este concordato establecía la confesionalidad católica pero se permitía el ejercicio de otros cultos, era un régimen de tolerancia. El Estado siguió teniendo el derecho de presentación, aunque limitado. El Estado también se siguió comprometiendo a subvencionar a la Iglesia en virtud de los bienes robados con la desamortización. La Iglesia disfrutó de privilegios fiscales y de otra mucha clase de excepciones beneficiosas hacia ella. Aquí si hubo sinceridad por las dos partes (Franco y Pío XII). De 1952 a 1965 se celebró el II Concilio Vaticano. La Iglesia, mediante el Concilio quería ponerse al día, actualizar su función y esto hizo que situaciones antiguas tuvieran que cambiarse. Coincidió con una etapa en la que un sector del clero se distanciara de él e incluso lo criticara. Por eso hubo contactos entre la Santa Sede y España para modificar el Concordato de 1953. La Santa Sede quería que el Estado Español renunciara al derecho de presentación de obispos. En 1975 muere Franco sin haberse firmado otro concordato. Al establecerse un régimen democrático el concordato debía ser reformado o sustituido por otros acuerdos. A partir de 1976 se firmaron una serie de acuerdos internacionales entre la Santa Sede y España que sucedieron al Concordato de 1953. El derecho canónico propio de la Iglesia católica siguió rigiendo en España durante toda esta época pero cada vez se ciño más a los aspectos espirituales e internos de la Iglesia. Había materias mixtas, el matrimonio, era el derecho canónico el que lo regía. El Derecho Canónico desde el punto de vista civil tiene un valor estatutario, es decir, rige como derecho interno de la Iglesia que es una asociación legalmente y civilmente reconocida. Hasta principios del s. XX el derecho canónico no estaba codificado. La codificación del derecho canónico fue tardía. Se hizo durante el pontificado del papa San Pío X, a principios del s. XX. El principal artífice del Código de Derecho de Canónico fue el cardenal Pedro Gasparri. Y fue promulgado por su sucesor, el papa Benedicto XV en 1917, y éste código fue reconocido por el Estado Español. Los cambios decididos en la Iglesia, hicieron necesario un nuevo código de derecho canónico. En el año 1983, el papa Juan Pablo II, promulgó el Código de Derecho Canónico actualmente vigente. 118 119 TEMA 18: LA ESPAÑA DEL ESTADO CONSTITUCIONAL. LAS FUENTES DEL DERECHO ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO (I) 1. Las fuentes del Derecho y los antiguos sistemas 2. El debate sobre las Leyes Fundamentales 3. El proyecto constitucional carlista 4. Constituciones liberales democráticas y autoritarias 5. Leyes políticas y administrativas 1. LAS FUENTES DEL DERECHO Y LOS ANTIGUOS SISTEMAS Los liberales querían superar la organización política del Antiguo Régimen e instaurar un sistema liberal con todas las consecuencias jurídicas. Sin embargo esto no fue posible porque la sociedad resistió un cambió tan radical, tan profundo y tan absoluto, por eso a lo largo del s. XIX, de forma gradual, se va sustituyendo el sistema jurídico antiguo por un sistema jurídico nuevo, pero no en todas las parcelas del derecho el cambio ocurre al mismo tiempo ni de la misma forma. Tampoco hay que identificar liberalismo con cambio y tradicionalismo con reacción, porque dentro de la monarquía tradicional también hay formulaciones de cambio. El tradicionalismo no es una pura reacción al menos en algunas de sus formulaciones. El primer texto liberal propiamente español es la Constitución de Cádiz de 1812. Allí se establece la división de poderes, la monarquía limitada y unas mismas leyes en materia civil, penal y mercantil. Todas estas reformas no tuvieron ocasión de desarrollarse porque la Constitución rige solo dos años y en época de guerra. De 1814 a 1833, en el reinado de Fernando VII, la monarquía cuando gobernó personalmente, también emprendió reformas pero de corte administrativo, sin modificar sustancialmente el sistema político. Frenando VII no tenía ideas políticas claras, salvo las del antiguo régimen y en sentido muy elemental. Sin embargo, era menos reaccionario de lo que a primera vista parece, e incluso se quiso identificar con algunos postulados liberales muy moderados manteniendo el poder de la monarquía. Incluso durante su reinado se promulga el primer Código de Comercio que tiene España. Pero no se llegó a más porque tampoco Fernando VII era capaz de una reforma de fondo y tampoco la sociedad española en su conjunto la quería. Al morir Fernando VII en 1833, quedó de regente su esposa viuda la reina María Cristina de Borbón, y en el manifiesto que dio a la nación manifestó que quedarían sin tocar los principios de la monarquía y la región, aunque se harían reformas administrativas. Es decir, poco más que medidas que había tomado la Ilustración. En un principio, se pensó que las cosas iban a ser así, pero pronto la reina gobernadora quedó desbordada por la situación y el liberalismo pidió cada vez más. De tal manera que a la política moderada e ilustrada de Cea Bermúdez le sustituyó Martínez de la Rosa que era el artífice del Estatuto Real de 1834, una especie de carta otorgada basada en los principios jurídicos del Antiguo Régimen. Pero esto tampoco satisfizo a la monarquía liberal y mantuvo indiferente o contraria a la mayoría tradicional de la nación. Con lo cual, ese sistema político tuvo escasísimos apoyos y el liberalismo pidió más, y en 1836 se restableció la Constitución de Cádiz. Pero ésta Constitución era inviable, excesivamente larga… Entonces, en 1837 se promulga un nuevo texto constitucional, la Constitución de 1837. A partir de esta constitución comienza la serie de constituciones liberales españolas en la Edad Contemporánea. La monarquía ya no es tradicional ni absoluta, sino parlamentaria. En el Antiguo Régimen, la soberanía residía en el rey. La Constitución del 12 establece que la 120 soberanía reside en la nación. De tal manera que se pasa de la soberanía real a la nacional. El liberalismo del s. XIX bien se inclina a la soberanía nacional (progresistas), o bien hacia una soberanía compartida (moderados) entre el Rey y las Cortes. Si en el Antiguo Régimen el rey lo era por la gracia de Dios, el liberalismo más avanzado dice que el rey lo es por orden y mandato de la nación en virtud de la Constitución. Pero el liberalismo más moderado hablará de un doble origen del poder monárquico, una especie de soberanía compartida, por la gracia de Dios y de la Constitución. En cualquier caso, la monarquía tradicional queda sustituida por una monarquía constitucional. Ya el rey tiene el poder ejecutivo pero no tiene en su plenitud el poder legislativo. En un paso más, cuando el liberalismo se convierte en democrático, ya no se habla de soberanía nacional sino de soberanía popular. La soberanía no reside en una nación representada por élites sino que reside en el conjunto de la sociedad, que interviene en los asuntos públicos por medio del sufragio universal. El más claro ejemplo de soberanía popular lo tenemos en la formulación política de la II República. Si la monarquía tradicional desaparece y aparece la monarquía constitucional, e incluso a veces desaparece la propia monarquía, la Administración también va cambiando paulatinamente a lo largo del s. XIX. La Administración regional y local del Antiguo Régimen desaparece y se establece una administración de tipo liberal. Lo mismo ocurre con la Administración judicial y con el sistema educativo. Las universidades pierden su autonomía, y dependen del Estado. Se comienzan a codificar las diversas ramas del Derecho: derecho penal, derecho mercantil, se establecen nuevas leyes procesales… pero donde hay más resistencia es en el Derecho Civil. Numerosas regiones españolas tenían un derecho civil distinto al castellano, lo que se llamaba derecho civil foral. Tanto carlistas como foralistas o fueristas, resistieron todo lo que pudieron para mantener este derecho civil foral distinto del castellano. Esto fue el motivo por el que el Código Civil tardó tantos años en componerse. Al final, en 1889 se pudo promulgar el Código Civil español, pero esto no derogó los derechos civiles forales, sino que estableció que se hicieran unos apéndices en donde se incluyeran las instituciones del derecho foral que fuera conveniente conservar. Hasta que se hicieron estos apéndices seguía rigiendo el derecho civil foral en cada territorio. Por eso, los especialistas en derecho foral no tuvieron ninguna prisa en redactar esos apéndices. De tal manera que el derecho civil foral tradicional subsistió hasta el s. XX. Antes de nuestra guerra civil solo se hizo un apéndice foral, el de Aragón, después de la guerra civil y en la época de Franco se cuando se hicieron todas las compilaciones forales. Y esto supuso la derogación del derecho foral tradicional. Con lo cual, en este aspecto civil, la persistencia del antiguo sistema duró hasta pleno siglo XX. En consecuencia, frente a las primeras formulaciones del liberalismo radical de acabar con el antiguo sistema jurídico, éste se fue acabando de forma paulatina y distinta según las esferas. 2. EL DEBATE SOBRE LAS LEYES FUNDAMENTALES Cuando en la segunda mitad del s. XVIII se habla ya de dotar a los pueblos de una constitución que establezca los principios sociopolíticos por los cuales deben regirse, esta nueva idea choca con la doctrina del Antiguo Régimen que hablaba de unas Leyes Fundamentales. Efectivamente, en la segunda mitad del s. XVIII, la Independencia americana se dota de una constitución, y en Francia a raíz de la Revolución también se establecen varios textos constitucionales, siguiendo el modelo del liberalismo político. En este tiempo las monarquías europeas están en un régimen de absolutismo, despotismo ilustrado o de parlamentarismo como la inglesa. De tal manera que en España, la formulación de una constitución liberal va a chocar con las Leyes Fundamentales del Antiguo Régimen. 121 Para los liberales la Constitución tiene un valor fundamental, que es limitar el Poder Real. En el Antiguo Régimen el Rey tenía el poder ejecutivo, legislativo y judicial. La práctica final del Antiguo Régimen a los liberales les había causado una impresión penosa. A partir de Carlos IV, el Rey no era un monarca absoluto, sino un monarca arbitrario y caprichoso, y había dado lugar a un período desdichado de desprestigio de la realeza. Ésta es la visión que los liberales tienen de la monarquía española. Pero en cualquier caso los preliminares de este desprestigio de la realeza ya habían sido acuñados en época de Carlos III, en la cual el rey claramente profesaba el absolutismo monárquico de tipo francés. Fernando VII, antes de comenzar a reinar, ya dio señales de un carácter poco estable y políticamente indeciso. Cuando a partir de 1808 existe la Guerra de la Independencia y se reúnen las Cortes, Fernando VII ya había dado señales de un príncipe poco seguro. Por lo tanto, en los constitucionalistas de Cádiz, está muy clara la idea de poner límites al Poder Real. Pero entonces es cuando se plantea con toda claridad que para algunos no es necesaria una constitución, puesto que España ya tiene una constitución histórica que solo hay que adaptar a los nuevos tiempos. No hay que hacer una nueva constitución porque ya existe una (Jovellanos). Sin embargo, la tesis que triunfa es el establecimiento de la Constitución de 1812. Sin embargo los liberales, conscientes de que esto era una novedad que muy difícilmente iba a ser aceptada por la sociedad, defendieron la tesis de que este nuevo texto constitucional estaba en realidad ya formulado en las leyes tradicionales (Martínez Marina). ¿Había en el Antiguo Régimen leyes fundamentales o constitución histórica? Sí. Pero los textos estaban dispersos en distintos cuerpos legales. Estas Leyes Fundamentales limitaban el Poder Real, en unos territorios más que en otros. Sabemos que en Castilla el poder real era más amplio que en la Corona de Aragón, Navarra y Vascongadas. Pero aun en Castilla había normas que el rey no podía derogar por sí solo y había normas que tampoco podía establecer por sí solo, para ello se necesitaba el consentimiento del Reino reunido en Cortes. Cuando se plantea este debate se hacen listas o formulaciones de cuales eran las Leyes Fundamentales del Antiguo Régimen. La Ley Fundamental o constitucional es la Ley de la Unidad Católica, que establece la confesionalidad católica del Estado y la prohibición de cualquier otro culto disidente. Por primera vez había sido formulada en el III Concilio de Toledo (589) y persiste hasta el s. XIX, de hecho los constitucionales de Cádiz no se atreven a tocar esta ley fundamental. Esta era la ley de más calibre. Otra de las Leyes Fundamentales es la Ley de Sucesión a la Corona. De todos los reinos españoles peninsulares, el que tenía una norma más precisa que establecía el orden de sucesión a la Corona era Castilla. Los demás reinos más bien tenían un régimen consuetudinario de usos y costumbres, pero no escrito. El orden de sucesión a la corona en Castilla se había establecido en las Partidas, iniciadas por Alfonso X el Sabia. Las Partidas eran Leyes de Cortes (Cortes de Alcalá 1348). Esta Ley de Sucesión establecía que el trono era hereditario por orden de primogenitura y prefiriendo el varón a la hembra, pero no excluyendo a la hembra. Cuando en la Baja Edad Media hubo que establecer alguna modificación en el orden de sucesión se llamó a las Cortes, de tal manera que la ley de sucesión era claramente una Ley Fundamental que el rey no podía modificar por sí solo. En los siglos XVI y XVII cuando había que establecer alguna renuncia a los derechos sucesorios, aunque no en todos los casos, también intervinieron las Cortes. A principios del s. XVIII hubo un cambio dinástico y el nuevo rey, Felipe V, quiso modificar el orden de sucesión. Encontró una franca oposición en los Consejos de Castilla y de 122 Estado, a los que al final pudo convencer de la modificación, y convocó cortes (1713-1714). En estas Cortes de Madrid se hicieron modificaciones en distintos aspectos y Felipe V propuso a las Cortes la modificación de la Ley de Sucesión. A las Cortes acudían los representantes de las ciudades y las villas y aquellas personas a las que el rey convocaba, ya no asistía ni la Iglesia ni la nobleza. Al proponer el rey la modificación de la Ley de Sucesión, como los procuradores de las villas y ciudades tenían los poderes de sus territorios para la legislación ordinaria, entonces pidieron nuevos poderes para que pudieran modificar la Ley de Sucesión, porque claramente era una Ley Constitucional. Se modificó la Ley de Sucesión mediante la norma más solemne, una ley de Cortes: El auto acordado de Felipe V. Esta ley de Cortes en materia de sucesión establecía un nuevo orden de sucesión a la Corona, una ley semisálica. Prescribía que el orden de sucesión a la Corona Española fuera de varón en varón, entre todos los descendientes de Felipe V, siguiendo el orden de primogenitura y excluyendo a las hembras. Solo en el caso en el que no existiera varones descendientes de varones se admitían varones descendientes de hembras, o hembras en su caso. Para modificar la Ley de Sucesión intervinieron las Cortes con un poder especial. A finales de siglo, en 1789, se convocaron Cortes para nombrar al heredero, reinaba Carlos IV. Se reunieron las Cortes en Madrid y se juró heredero del trono a Fernando VII, hijo de Carlos IV. Pero como las Cortes solo habían sido convocadas para eso, el Rey propuso una nueva modificación del orden de sucesión y, naturalmente, como era una ley fundamental, se lo propuso a las Cortes. Pero las Cortes no tenían poderes especiales para modificarla, tenían poderes ordinarios. Se cometió la ligereza de que no pidieran ese poder especial a las villas y ciudades a las que representaban. Las Cortes consintieron modificar la ley de sucesión, volviendo al sistema de las Partidas y derogando el Auto Acordado de Felipe V. Pero Carlos IV, no se sabe por qué, jamás promulgo esta modificación de las Cortes de 1789. Hay autores que afirman que no la promulgó porque vulneraba los derechos de los descendientes varones de Felipe V, es decir, los Duques de Parma y los reyes de las dos Sicilias. Incluso se mandó conservar el más profundo secreto de esta modificación. En 1805, cuando se publicó la Novísima Recopilación, el orden de sucesión a la Corona que se incluyó fue el Auto Acordado de Felipe V, con lo cual, la Ley de Cortes de 1789 no existió. En 1808 termina el reinado de Carlos IV, comienza la Guerra de la Independencia, y en 1814, aun viviendo su padre, comienza el reinado de Fernando VII. Pocos años después muere en el exilio Carlos IV. Con lo cual, como la ley debía ser promulgada por el monarca que la había propuesto, la ley de 1789 perdió cualquier eficacia legal. El problema se planteó con toda gravedad a partir de 1830. Fernando VII se casó cuatro veces. Fernando VII tenía dos hermanos varones, descendientes como él por línea de varón de Felipe V. El mayor era Don Carlos. Al casarse por cuarta vez se planteó cual era el orden de sucesión. Del último matrimonio solo tuvo hijas, y se planteó si el orden de sucesión era el de Partidas o el Auto Acordado de Felipe V. Si era el de Partidas heredaba su hija Isabel. Pero si regía el Auto Acordado Felipe V, sus hijas no podrían heredar mientras existieran descendientes varones de Felipe V, y debería heredar su hermano Don Carlos. En los consejos de la Corona hubo muchas discusiones sobre ello, e incluso se dice que se falsificaron las actas de las Cortes de 1789. Previniendo estos problemas, Fernando VII hizo algo que tiene muy difícil excusa, que fue publicar una pragmática sanción, es decir, una ley del rey solo (sin Cortes), publicando la modificación de 1789. El Rey esto no lo podía hacer sin acudir a las Cortes porque aquella ley ni la había propuesto él, ni la habían hecho unas Cortes. El único que podía publicarla era su padre, pero ya había muerto. Por otra parte, los procuradores de 1789 no tenían poderes especiales para ello, de tal manera que jurídicamente la modificación de 1789 era inexistente, pero Fernando VII mediante este fraude de la pragmática sanción le quiso dar vida. Era, en definitiva, modificar el orden de sucesión sin acudir a las Cortes. 123 Y así, a finales del reinado de Fernando VII, y a principios del reinado de Isabel II, España se dividió en dos opiniones políticas: por una parte los carlistas, y por otra parte los liberales o isabelinos. Los carlistas manifestaban que el rey absoluto no podía modificar una Ley de Sucesión sin el concurso de las Cortes. Mientras que los liberales y los cristinos admitían la pragmática sanción, es decir, la modificación de la ley de sucesión sin el concurso de las Cortes. La literatura a la que dio lugar es larguísima. Se daba la paradoja de que los carlistas y los absolutistas eran más partidarios de la soberanía nacional que los propios liberales, puesto que unos pasaban por un acto arbitrario del monarca y otros no. Otra Ley Fundamental es la llamada Ley de la Integridad de la Monarquía, por la cual el monarca no puede disponer de los territorios de su soberanía sin acuerdo de las Cortes. Esto era en teoría, porque en la práctica los monarcas renunciaron a derechos de la soberanía sin tener el acuerdo de las Cortes. Esto ocurrió particularmente en el s. XVIII. Otra Ley Fundamental era la Ley sobre Percepción de Impuestos, con la cual no podía gravar con nuevos impuestos a sus súbditos mientras las Cortes no lo consintieran, por eso, cuando el rey por necesidades tenía que cobrar impuestos extraordinarios tenía que contar con las Cortes. Estas eran las Leyes Fundamentales más importantes, pero no había ningún tomo ni un cuerpo donde se encontrasen. Digamos que la formulación de las Leyes Fundamentales en el Antiguo Régimen era más bien de los autores, eran doctrinales. Lo que se necesitaba era hacer un elenco de esas Leyes Fundamentales del Antiguo Régimen, leyes que el Rey no podía modificar por el solo, y formar un texto homogéneo. El Padre Mariana habló de las Leyes Fundamentales de la monarquía. Saavedra Pajardo habla de los límites del Poder Real y de que un buen rey debe estar sometido a las leyes. Generalmente los autores de los s. XVI y XVII dicen que el rey está sometido a la fuerza directiva de la ley, pero no a la fuerza coactiva. Es decir, el rey debe configurar su conducta conforme a la ley, y por tanto no debe modificar las Leyes Fundamentales por sí solo, pero no esta obligado a la fuerza coactiva, es decir, si las incumple no puede ser castigado. En consecuencia, antes de finales del XVIII y principios del XIX sí había unas Leyes Fundamentales, lo equivalente a una constitución, pero esta teoría de las Leyes Fundamentales en el Antiguo Régimen no estaba perfectamente definida. Lo que debía hacerse con ellas, siguiendo el modelo tradicional, era establecerlas con toda claridad e instituir el mecanismo jurídico por el cual el rey no pudiera modificarlas unilateralmente. Cuando a principios del s. XIX se habla de establecer una Constitución que sigue el modelo liberal francés ya sabemos como hay autores, entre ellos Jovellanos, que dicen que España no necesita una constitución porque ya existe una Constitución Histórica a la cual solo hay que modificar conforme a las circunstancias. El debate en las Cortes de Cádiz fue ganado por los liberales. Cuando a raíz de la I Guerra Carlista se consolida el trono liberal de Isabel II, se sigue con el principio de la Constitución liberal. La subsistencia de las Leyes Fundamentales, de la Constitución Histórica, será uno de los puntos políticos claves del carlismo. 3. EL PROYECTO CONSTITUCIONAL CARLISTA El problema que se planteó sobre la Ley Fundamental de Sucesión dio lugar a la I Guerra Carlista (1833-1840). Durante este período el territorio español se dividió en dos partes, una seguía al gobierno liberal de Madrid, y otra más pequeña seguía al gobierno de 124 Carlos V que estaba en el exilio y vino a España. Durante la guerra el Rey carlista ejerció como soberano en parte de España (Vascongadas y Navarra). Como se marcha al exilio, los reyes carlistas viven en el exilio: Carlos V, Carlos VI, Juan III y después su hijo Carlos VII. Durante el reinado de Carlos VII tiene lugar la III Guerra Carlista, de 1872-1876, y parte del territorio español queda bajo su soberanía (Vascongada, Navarra…) En 1876, vencido el ejército carlista, el Rey se tiene que marchar, y ya no vuelven los monarcas carlistas a ejercer actos de soberanía. De tal manera que en el tiempo en que los monarcas carlistas fueron soberanos del territorio español se estaba en una situación de Guerra Civil, y aunque en estos territorios siguió rigiendo el orden tradicional, no hubo tiempo ni ocasión para establecer esas Leyes Fundamentales o Constitución Histórica. Por eso se habla del proyecto constitucional carlista. Para estudiar este tema hay sobre todo que leer el pensamiento de los reyes carlistas y sus autores más eminentes. El pensamiento político carlista no es ni homogéneo ni estático. No es homogéneo porque dentro del tradicionalismo carlista hay diversas corrientes, ni tampoco es estático porque va sufriendo una evolución a lo largo de los siglos XIX y XX aunque se mantengan sus principios fundamentales. Generalmente la historiografía liberal identifica el carlismo con un pensamiento puramente reaccionario, pero no es así. El carlismo defendió los principios de la monarquía tradicional, pero enseguida quiso aportar soluciones a los problemas que aparecieron en el s. XIX. La tradición política española se había secado y por lo tanto se acudía a modelos extranjeros. Ante esta imitación servil de los modelos extranjeros ya surgieron voces que defendían el casticismo, es decir que defendían la renovación según modelos españoles. En las Cortes de Cádiz se produjo claramente la confrontación entre las ideas liberales y las tradicionales, pero los diputados tradicionales se encontraron sorprendidos ante aquella avalancha de ideas liberales, puesto que las Cortes no habían sido convocadas para hacer una constitución, sino para defender la nación de las trágicas circunstancias de la invasión francesa. Hubo en las Cortes numerosos diputados que defendieron el orden tradicional, pero al final su posición salió derrotada. El primer texto que ya configura el pensamiento tradicionalista que luego será carlista, es el llamado Manifiesto de los Persas. Lo firmaron 69 diputados y era dirigido al rey Fernando VII a su regreso a España. En el se pide a Fernando VII que restaure el orden tradicional, que suprima la Constitución y las leyes liberales y que emprenda una renovación de la monarquía en los aspectos civiles y eclesiásticos. Es un texto claramente tradicionalista, pero no es un texto reaccionario. A este texto contestó Fernando VII con el Decreto de mayo de 1814, en donde no solo suprimía la constitución y todas las leyes liberales, sino que prometía una futura convocatoria de Cortes para reformar los aspectos civiles y de acuerdo con el Papa, la celebración de un Concilio nacional para reformar los aspectos religiosos y eclesiásticos. Sin embargo nada de esto tuvo lugar, ni hubo un Concilio nacional ni hubo unas Cortes. La experiencia liberal persuadió a la mayoría de los españoles que eran tradicionalistas sobre la malicia del pensamiento liberal, porque los liberales de 1820 a 1823, cometieron tales excesos y tales crímenes que la mayor parte de la población quedó espantada. En esos años, Fernando VII no mantuvo una actitud política clara y ante la falta de sucesión todo el mundo esperaba que heredara el trono el llamado por la Ley Fundamental, su hermano Don Carlos. Don Carlos de Borbón y Borbón, era un príncipe muy distinto a su hermano Fernando VII. Tenia una vida familiar muy pacifica. Estaba casado con una princesa portuguesa, y en Portugal se dio también un problema dinástico entre liberales y absolutistas. La mujer de Don Carlos era de pensamiento absolutista y trabajo todo lo que pudo para que el absolutismo triunfara en Portugal. La mujer de Don Carlos y su cuñada la princesa de Beira, fueron en realidad las que promovieron la causa carlista en España. 125 Don Carlos no ambicionaba a ser rey, y jamás en vida de su hermano hizo nada para conseguirlo. Sin embargo, el convencimiento que tenía de ser llamado él como rey a falta de hijo varón al trono, y el convencimiento de que no podía privar a sus hijos de la sucesión real fue lo que movió a Don Carlos a defender por las armas sus derechos y los de sus hijos. En Portugal, el rey Juan VI murió y dejo numerosa descendencia, el mayor Don Pedro y el menor Don Miguel. Juan VI fue contemporáneo de Napoleón. Una vez que paso la afrancesada y Portugal recuperó su independencia volvió la Familia Real, pero Juan VI dejó en Brasil a su hijo mayor, Don Pedro. Don Pedro en Brasil se levanto contra su padre, Juan VI, y proclamo la independencia. De tal manera que Don Pedro cayó en delito de alta traición. Pocos años después murió Juan VI, y en su testamento no designo heredero a sus hijos, sino a aquel que las leyes del Reino establecieran. Don Juan vio que la sucesión no estaba clara. Al morir hubo una división entre los partidarios de sus hijos. Don Pedro que era emperador de Brasil cedió los derechos a su hija María II. Aquí se produjo la lucha entre los partidarios de María II (liberales), y los de Miguel I (absolutistas). Al final en Portugal ganaron los liberales, pero en esta guerra, la mujer de Don Carlos y su cuñada la princesa de Beira tomaron el partido de Don Miguel. Como en España el carlismo, el miguelismo contaba con el apoyo de la mayor parte de la población portuguesa. Esta cuestión dinástica influyo en España por esa cuestión real. El carlismo como pensamiento político empieza en 1833, cuando Don Carlos es proclamado Rey, pero ya tenía sus raíces como hemos visto antes. Durante el período de la I Guerra Carlista, el carlismo lo que hace es defender el principio dinástico y el orden tradicional. A partir de 1840, tras la finalización de la I Guerra, el carlismo va sufriendo una evolución y adaptación a los tiempos sin que eso signifique renunciar a los principios tradicionales, porque aunque el pensamiento carlista esta dotado de una gran elasticidad y pragmatismo, no tiene ataduras. De la década de los 60 del s. XIX es la célebre Carta a los Españoles de la Princesa de Beira. A partir de 1868, el carlismo tiene un gran protagonismo parlamentario. Es la época de los grandes oradores, entre ellos Don Cándido Nocedal y su hijo Don Ramón Nocedal. Entre el s. XIX y XX, hay que citar posiblemente al más famoso parlamentario carlista y al que redondeó el pensamiento carlista adaptándolo a aquellos tiempos, Juan Vázquez de Mella. A lo largo de todo este tiempo el pensamiento carlista no es estático y se condensa en el célebre cuatrilema: Dios, Patria, Fueros y Rey. Este cuatrilema se mantiene invariable. - Dios es el fundamento y legislador de la vida social y política y por tanto la Ley de la Unidad Católica debe ser defendida frente a los que quieren socavarla. El carlismo defiende la confesionalidad católica del Estado. - Patria y fueros, el carlismo defiende la concepción federal de España, es una nación de naciones. Para algunos autores esta defensa de los fueros fue una operación interesada frente al centralismo liberal que en el s. XIX era muy poco popular. Sin embargo en el pensamiento de Carlos V. Durante la I Guerra Carlista, Don Carlos defendió en todo momento los fueros vascos y navarros. Una vez terminada la Guerra Carlista, los pensadores carlistas y los reyes en el exilio igualmente defendieron el carácter peculiar de la organización política y el derecho en el País Vasco y Navarro y Carlos VII, en la III Guerra Carlista prometió a los catalanes restaurarle los fueros que les había quitado por los Decretos de Nueva Planta. En realidad el carlismo, por lo tanto, en este aspecto no solo quiere mantener la situación que existía en 1833, sino restaurar situaciones que hacia siglos habían desaparecido, consideraba que el sistema vasco o navarro político y jurídico era el ideal, y lo que quería era foralizar el resto de España, fueros sí, pero para todos. El carlismo no considera que España nace en 1833, sino que es consecuencia de una experiencia secular, y por lo tanto no puede ser 126 - desechada esa experiencia. España no es una unión de individuos, es una unidad de territorios. Siendo sagrada la unidad de España, no todos los territorios tienen la misma consideración jurídica. Ni tampoco todos los territorios que constituyen España tienen porque tener las mismas leyes, pues unas normas que son buenas para un territorio puede ser que no lo sean para otras. Por eso se habla de respetar o restaurar en su caso las cortes tradicionales de cada territorio, independientemente que hubiera unas cortes generales para toda España. El rey es soberano, en el reside la soberanía. Es un rey absoluto, no es un rey constitucional. Pero el rey absoluto no es ni caprichoso ni arbitrario ni déspota. Se le llama rey absoluto porque en lo temporal no tiene superior. Pero la potestad del rey esta limitada por la moral, por las leyes y por las instituciones. El sentido religioso y la confesionalidad católica son el impedimento supremo para que exista un rey tirano, porque el rey debe estar sujeto a principios morales, los cuales impiden que un rey sea injusto o abuse de su poder. La princesa de Beira en su famosa Carta a los Españoles, dice que el Rey para que sea un Rey legítimo, debe cumplir con dos legitimidades, la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen es que sea llamado por la Ley Fundamental de Sucesión. No basta que el Rey sea llamado por la Ley de Sucesión, sino que su comportamiento político debe ser de tal calidad que no le prive del derecho a la corona. Por lo tanto el carlismo añade a la monarquía un fuerte sentido social. No es un rey solo por la gracia de Dios o por la Ley de Sucesión, sino que es un rey que se debe al reino y cuyas leyes debe respetar. La potestad del Rey por lo tanto tiene como limite la moral, las leyes y las instituciones, en particular las Cortes, pero no las Cortes liberales, sino cortes auténticamente representativas del conjunto de la nación. El carlismo es enemigo del sufragio universal. La nación debía estar representada en todos los sectores de ella, por criterios orgánicos. De tal manera que las principales instituciones de la nación y los principales sectores de la sociedad, por elección interna entre ellos son los que deben estar representados en cortes. Juan Vázquez de Mella, que vivió entre el s. XIX y XX, fue el máximo expositor de este pensamiento político carlista. Digamos que él actualizo definitivamente la doctrina política del carlismo y eso demuestra que no es una doctrina estática ni puramente reaccionaria. Vázquez de Mella incluso era partidario del voto femenino. Sigue los clásicos postulados incidiendo en el origen social de la soberanía, que es trasladada al rey pero que tiene origen popular. Aunque los gobiernos liberales ofrecieron a Mella varias ocasiones carteras ministeriales nunca aceptó, porque consideraba que era cooperar con un sistema nefasto para España. En los aspectos socioeconómicos el carlismo tenía una singularidad: la mayor parte de los carlistas eran de las clases medias y bajas y por lo tanto tenían que ofrecerles una protección que demandaban en un momento de industrialización. El carlismo quiere resucitar los antiguos gremios adaptándolos a las necesidades de la época. En el orden social la doctrina carlista es muy avanzada y algunas veces roza con el socialismo, por eso muchas veces, desde el campo liberal, se acusaba a los carlistas de azuzar a las clases obreras o proletarias contra los poderosos. Respecto al propio texto constitucional o ley fundamental, el carlismo era partidario de un texto breve, conciso y claro, en donde se establecieran los principios fundamentales de la sociedad y de la política, pero dejando para las leyes de inferior rango las demás materias. No quiere una constitución larga, quiere una constitución mínima e inalterable y deja para las leyes de inferior rango y mudables las demás materias. Al contrario, las constituciones liberales eran tan detalladas que el partido que llegaba al gobierno hacía un nuevo texto constitucional. Nunca se formuló un texto constitucional. Sí influyó la doctrina carlista en las Leyes Fundamentales de Franco. Por otra parte hay que tener en cuenta que el partido carlista es el partido más antiguo de Europa. El primer partido de masas que hubo en el continente. El 127 carlismo, en el s. XX, fue evolucionando hasta nuestros días. Mientras unos mantienen la tradición del propio partido, del tradicionalismo, otros actualizan el carlismo según el llamado socialismo autogestionario, porque hay concomitancias entre el carlismo y el socialismo, en cuanto son dos movimientos que defienden los derechos de las clases más modestas. 4. CONSTITUCIONES LIBERALES DEMOCRÁTICAS Y AUTORITARIAS Hasta ahora, en esta lección, hemos hablado de ese debate de las Leyes Fundamentales que ocurre sobre todo entre el s. XVIII y el XIX. Una constitución de tipo liberal se enfrenta a la tradición castiza que habla de que había una constitución histórica. A partir de ahí se abren dos constitucionalismos: por una parte el tradicionalista, y por otra parte la proyección liberal. Las constituciones liberales en España se dice que la primera es la de 1812. La Constitución de Cádiz o la Pepa. No obstante hay una constitución anterior, que es el Estatuto de Bayona de 1808. De tal manera que el primer texto constitucional, se puede considerar que es una constitución liberal autoritaria. El siguiente texto constitucional es precisamente la constitución del 1812, que es una constitución típicamente liberal, que tuvo además una gran repercusión no sólo en Europa sino también en América. Después estaría el Estatuto Real de 1834. No es propiamente una Constitución, es como una especie de convocatoria de Cortes basada en los principios del Antiguo Régimen, es decir, como un texto constitucional tradicional. La Constitución de 1837 es una constitución liberal progresista. La Constitución de 1845 es liberal conservadora. El siguiente texto es la Constitución de 1856, liberal y tendente al progresismo, se le llama non nata, porque fue creada pero no proclamada. El siguiente es la Constitución de 1869, es una Constitución democrática. Constitución federal de 1873, republicana federal que nunca llego a promulgarse. Constitución de 1876, es liberal de tipo centrista. Proyecto constitucional de 1929, liberal autoritaria, de la dictadura de Primo de Rivera que nunca llegó a promulgarse. Constitución de 1931, republicana y democrática de inspiración socialista. Finalmente las Leyes Fundamentales de la época de Franco, textos constitucionales de tipo autoritario y tradicional. Estatuto de Bayona de 1808 El año 1808 fue un año pletórico de acontecimientos. De tal manera que en 1808, Carlos IV abdica en su hijo Fernando VII, y cuando la familia real va a Bayona, en unas bochornosas sesiones con Napoleón, Fernando VII devolvió la Corona a su padre, Carlos IV se la vendió a Napoleón por una pensión económica, y por lo tanto el trono de España quedó vacante. En realidad todo había sido ilegal, porque estos cambios en la titularidad de la Corona deberían ser aprobados por las Cortes. Lo cierto es que los acontecimientos fueron tan rápidos que no hubo tiempo para convocar las Cortes. Se hicieron las comunicaciones de las abdicaciones de Bayona a los organismos y supremos consejos de la nación, que los aceptaron sin resistencia apenas. Inmediatamente Napoleón, que tenía la debilidad de repartir los antiguos reinos a sus hermanos, se lo ofreció a algunos de ellos, y finalmente lo aceptó su hermano el rey José, que era rey de Nápoles, y vino a reinar desde 1808 a 1814, teóricamente. El rey José no tuvo el apoyo de la mayor parte de los españoles. Napoleón, para que el rey José en España tuviera un texto constitucional, convocó en Bayona a 150 personajes para que formaran una especie de Cortes y elaboraran un texto constitucional. 50 de la nobleza, 50 de la Iglesia y 50 del tercer estado, aunque eran liberales, letrados… Se querían representar los tres estamentos. Muchos de ellos no acudieron, otros acudieron porque eran afrancesados y otros por temor, miedo… En teoría, esta asamblea de Bayona, esta especie de Cortes, fue la 128 que tenía que elaborar la Constitución, pero en realidad la Constitución fue un texto de imposición napoleónica. Es un texto liberal y a la vez autoritario, conserva principios tradicionales y también establece principios liberales y revolucionarios. Es una constitución monárquica, donde establece que la Corona española pertenece a la familia Bonaparte, y establece un orden de sucesión dentro de esta familia para acceder al trono. Conserva la Ley de la Unidad Católica, la confesionalidad católica. La Constitución tenía un carácter pacticio, convencional. Establece por primera vez en España la responsabilidad ministerial. Las Cortes son en una única cámara, pero en esa cámara tenían representación los tres estamentos. Había un Senado pero no tenía carácter parlamentario, era el garante de las libertades públicas. Establecía un Poder Judicial independiente. Establecía la unidad de leyes civiles, mercantiles y penales (unidad de códigos). Establecía una tabla de derechos, innovación claramente revolucionaria, e inspirada en el constitucionalismo francés. Este texto es liberal y autoritario, porque aunque incorpora algunas conquistas revolucionarias, sin embargo tiene la nota del cesarismo, del poder militar. No hay que olvidar que Napoleón fue principalmente un gran militar. Teóricamente la constitución de Bayona, de 1808, rigió nominalmente hasta 1814, porque estábamos en Guerra. Una vez que desapareció el poder militar de Napoleón en España, pasó al recuerdo y a la historia, y no fue reestablecida. No era una constitución muy larga, tenía 146 artículos. La Constitución de 1812 Promulgada el 19 de Marzo, festividad de San José (la Pepa). Es la primera constitución liberal española, e incluso casi democrática, a pesar de su temprana fecha, porque prescribía el sufragio universal masculino. Ya hemos visto como la familia real abdica en Bayona, pero camino de Bayona, Fernando VII firmó una convocatoria de Cortes. En el Antiguo Régimen las cortes eran convocadas por el Rey, y establecía los asuntos a tratar. Pues Fernando VII convoca unas Cortes tradicionales para acudir al socorro de la patria que entonces estaba invadida por el ejército napoleónico. Pronto comienzan los levantamientos populares, primero en Madrid, luego por provincias. En cada territorio generalmente se constituía una Junta, que de alguna manera era depositaria de la soberanía, puesto que el rey no podía ejercerla. Se había producido por lo tanto un vacío de poder. El rey no estaba en España y además estaba impedido para ejercer el Gobierno de la nación. En estas Juntas ya empezó por algunos sectores a hablarse de que la soberanía residía en la nación, y máxime en aquellos momentos en los que el soberano no existía. Al final se constituyó una Junta Suprema, que de alguna manera sucedía a estas Juntas Provinciales, y a partir de esa Junta Suprema, con la convocatoria de Cortes que al parecer había firmado Fernando VII, se llamó a celebrar Cortes en el único territorio que había quedado libre de la ocupación francesa, que era la bahía de Cádiz. En 1810, se convocan cortes. Es la primera vez que en unas Cortes españolas acuden delegados americanos. En las Cortes de Cádiz no sólo acuden representantes de la península, sino que van también de América. El principal cometido era elaborar una constitución política de la monarquía española. La convocatoria no era para elaborar un código político sino para asistir a la nación en un momento de declive como era la invasión francesa. Se nombró una comisión en diciembre de 1810 para elaborar ese texto constitucional y formaron parte de ella tanto diputados realistas o absolutistas como liberales. Entre los realistas: Gutiérrez de la Huerta, Valiente y Alonso Cañedo (asturiano). Entre los liberales: Muñoz y Torrero, Agustín Argüelles (asturiano) y Pérez de Castro. 129 Ya desde el principio los diputados liberales se dieron cuenta de que aquello no casaba con la tradición política y jurídica española y por eso forzaron el razonamiento de que en realidad este texto constitucional respondía a las leyes y tradiciones patrias. Ya en el año 1812, acabados los debates sobre el texto fue aprobado por la regencia el 8 de marzo. En el texto de la promulgación se decía: Don Fernando VII, rey de España, por la gracia de Dios y de la Constitución. Con lo cual ya se introducía un elemento nuevo a lo que era la soberanía tradicional. Ya el rey no era soberano por la legitimidad de origen sino que el rey era soberano por la voluntad presente de la nación española, esto introducía un elemento extraño y exótico a la tradición jurídico-política. El 18 de marzo la firmaron los diputados y el 19 de marzo fue publicada solemnemente con una serie de actos cívicos y religiosos. La constitución del 12 rigió en tres momentos históricos y siempre muy breves. La primera etapa fue del 19 de marzo de 1812 al 4 de mayo de 1814. El segundo período constitucional fue también breve: desde el 9 de marzo de 1820 hasta el 1 de octubre de 1823 (trienio constitucional). En 1820 en enero se había levantado el ejército expedicionario que iba a América y Fernando VII amedrentado por los revolucionarios liberales se vio obligado a jurar de nuevo el texto constitucional. No obstante el texto constitucional no tenía el más mínimo apoyo popular y por eso cuando el ejército de los Cien Mil Hijos de San Luis cayó de nuevo. Con lo cual, por ese decreto de 1 de octubre de 1823 Fernando VII derogó la vigencia de la Constitución con el apoyo mayoritario de los españoles. - El tercer período de vigencia fue aún más breve. En agosto de 1836 regía el Estatuto Real. Y unos sargentos bebidos obligaron a la regenta María Cristina a que volviese a promulgar la Constitución. El 13 de Agosto de 1836, tras amenazas y claudicar la regenta, se promulgó la Constitución del 12. Incluso los liberales progresistas se dieron cuenta que aquel texto era inviable y por eso prepararon un nuevo texto, la constitución progresista, promulgada el 18 de junio de 1837. La Constitución del 12 estuvo vigente solo unos meses y fue la última vez que estuvo vigente esta constitución liberal. - El texto tenía muchos defectos hasta tal punto que los propios liberales la desecharon. Constaba de 10 títulos y 384 artículos, es decir, larguísima. Aparecía decretada y sancionada por las Cortes en el uso de la soberanía nacional, principio claramente innovador y rechazado por los tradicionalistas. - Título I. Se define que la nación española es la unión de todos los españoles de ambos hemisferios. Claramente era un principio revolucionario. Hasta entonces España era una unión de territorios. De este dogma liberal individualista van a derivar importantes consecuencias, entre ellas que la nación no es patrimonio de ninguna familia ya que la nación es soberana y no el rey. Precisamente la nación, en el uso de esa soberanía, es la única competente para establecer las Leyes Fundamentales, es decir, la Constitución. La nación está obligada a proteger los derechos individuales y los españoles deben contribuir fiscalmente conforme a sus haberes, acudir al servicio de las armas y defender el propio texto constitucional. Se acababa con la diversidad jurídica del Antiguo Régimen y se establecía como obligatorio el servicio militar. - Título II. Trata del territorio, la religión, el gobierno y los ciudadanos. Respecto al territorio anuncia una división administrativa, la división provincial. España hasta entonces estaba dividida en reinos. La división provincial tardaría bastantes años. Lo que tenía entidad muy arraigada era la comarca. También hace una de las declaraciones más solemnes, la Ley de la Unidad Católica. La religión católica será protegida por las leyes. Era la ley mas arraigada en España y los liberales progresistas no se atrevieron a derogarla. Las propias Cortes de Cádiz suprimieron el Tribunal de la Inquisición, hecho 130 - - - - - - - que disgustó a la población porque era fundamentalmente popular. Monarquía hereditaria. Establece la división de poderes. El Poder Ejecutivo para el Rey, el Poder Legislativo las Cortes y el Rey, y el Poder Judicial los jueces y tribunales. El poder legislativo no satisfizo a las partes liberales, desconfiaban de la potestad del Rey. Fue una transacción y una concesión a los usos del Derecho castellano. Título III. Se ocupa de la institución de las Cortes. Las Cortes es la reunión de todos los diputados nombrados por la nación. Se discutió si debían ser unicamerales o no. Prevaleció el juicio de que fuera una sola cámara. Otros diputados defendían que aunque tuvieran una sola cámara se dividieran como en el antiguo régimen, por estamentos. Prevaleció una sola cámara, sin órdenes ni estamentos. El modelo tradicional español era una sola cámara pero por estamentos. Este título desarrolla un reglamento electoral. Era un sistema complicado, pero tenía la novedad de que era relativamente democrático porque intervenían en él todos los españoles mayores de edad varones. El rey no podía estar presente en las discusiones, solo asistía a la sesión de apertura. En este título se pormenorizan las facultades de las Cortes, así les correspondía proponer, decretar, interpretar y derogar las leyes, recibir el juramento del rey, príncipe de Asturias o la regencia, nombrar tutor si el rey es menor de edad, fijar la fuerza del ejército, examinar y aprobar los gastos públicos, determinar monedas, pesos y medidas, aprobar los reglamentos de policía y sanidad, proteger la libertad de imprenta… Estas y otras facultades eran tan extensas que dejaban a la potestad real vacía de contenido. Título IV. Se ocupa del rey, sus prerrogativas y derechos y de la sucesión a la Corona. Afirma que en él reside el poder ejecutivo. Los constitucionalistas de Cádiz desconfían del monarca, y le ponen una serie de cortapisas y de prohibiciones en el ejercicio del poder ejecutivo. También se ocupaba del orden de sucesión. Habla de la regencia y de los secretarios del despacho que eran como los actuales ministros. El título V. Trata de los tribunales y de la Administración de Justicia. En ellos reside el Poder Judicial. Establece la uniformidad del proceso, la unidad de los códigos civil, penal y mercantil, la brevedad y publicidad del proceso penal o criminal. Establece que nadie pueda ser procesado sino por el tribunal competente, suprime el tormento, suprime la pena de confiscación de bienes y prohíbe hacer extensiva a la familia la pena impuesta a uno de sus miembros. Establece una nueva planta del poder judicial: Audiencias, Tribunal Supremo y juzgados de distrito y admite incluso la existencia del jurado. Título VI. Se ocupa del gobierno local o municipal y del provincial. Se ocupa de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Título VII. Se ocupa de los aspectos fiscales y de contribución, hasta tal punto que dice que todos los españoles están obligados a contribuir en relación a sus haberes y sin privilegio ninguno. Título VIII. Se ocupa de la fuerza militar nacional. Se ocupa del ejército, establece por primera vez el servicio militar obligatorio, y también prescribe una fuerza paramilitar: la milicia nacional. Título IX. Habla de la institución pública. Escuelas de primeras letras en todos los pueblos de España. También se ocupa de las universidades estableciendo un plan uniforme de enseñanza. Título X. Habla de la reforma. Establece que el texto constitucional no se puede reformar en el plazo de 8 años desde su promulgación. Establece una serie de requisitos para su reforma de tal manera que la hiciera muy difícil: se necesitaban los 2/3 de los diputados para emprenderla. El texto constitucional del 12 tiene numerosísimos defectos. Es una imitación muy poco original de la constitución francesa de 1791. Es un texto excesivamente largo y prolijo y minucioso. Es por lo tanto una constitución extensa y rígida, basada en un idealismo que no se 131 correspondía a la realidad española. Por eso cuando dos años después la canceló Fernando VII nadie en España lloró su desaparición. El Estatuto Real de 1834 En el año anterior había muerto Fernando VII. La reina María Cristina regente de Isabel II, persona educada en una de las cortes más reaccionarias de Europa, Nápoles, sabiendo que el carlismo era mayoritario entre los españoles, que los españoles querían a don Carlos y no a su hijo y que eran profundamente monárquicos y religiosos, odiaban la constitución y todo lo que fuera liberal, dio un manifiesto a la nación para conservar inmóviles los principios del trono y la nación. Con eso se quería atraer la opinión mayoritariamente carlista, pero no lo consiguió. Por lo tanto, tuvo que condescender con la minoría liberal, que además destacaba por su violencia y criminalidad. Sin embargo, hasta que al final tuvo que ceder definitivamente ante los liberales más radicales, ese deseo de mantener el Antiguo Régimen con reformas administrativas, era el plan del gobierno de Cea (primer gobierno tras la muerte del monarca). A Cea no lo querían los carlistas ni los liberales y su gobierno cayó. María Cristina entonces confió el gobierno a un liberal muy moderado, Martínez de la Rosa (Rosita la Pastelera). Martínez de la Rosa había perdido aquellos furores revolucionarios de los tiempos de las Cortes de Cádiz, estuvo en el exilio y volvió a España más sosegado. De nuevo, para complacer a la opinión realista y absolutista de la nación, se ideó un texto constitucional o similar, que es llamado Estatuto Real de 1834. Unos le llaman una carta otorgada igual que la que había otorgado en Francia Luis XVIII. Martínez de la Rosa estableció unas cámaras parlamentarias para contentar a la minoría liberal, pero también para no descontentar a la mayoría absolutista. En este texto no hay ninguna ley liberal, se basa todo en las leyes del Antiguo Régimen. De tal manera que el Estatuto Real no lo hacen unas cortes, es un Real Decreto de María Cristina. Este Estatuto convocaba unas Cortes bicamerales. Inaugura el bicameralismo (influencia inglesa). Aquí se dividía en dos cámaras: estamento de los próceres (alta) y estamento de los procuradores (baja). Con esto se pretendía poner un límite a los diputados de extracción popular, porque no había sufragio universal, era censitario. La cámara alta era una cámara aristocrática y de nombramiento real. El estamento de los próceres lo establecían los arzobispos y obispos, los grandes de España, los títulos de Castilla, personas beneméritas por su carrera judicial, política, literaria o docente y por los grandes propietarios. Era por lo tanto una cámara aristocrática porque se componía de los viejos estamentos privilegiados y de la burguesía enriquecida y de las gentes de dinero. Además se pedía que los componentes del estamento de los próceres tuvieran una renta bastante elevada, con lo cual, eclesiástico, noble y rico. El estamento de los procuradores o cámara baja se elegía cada 3 años, por sufragio censitario. También se pedía para pertenecer al estamento unos requisitos que hacía que sus componentes si no tenían el tinte aristocrático, en realidad pertenecían a las clases elevadas. Las cámaras tenían unos poderes limitados. No podían liberar sobre ningún asunto que antes por Real Decreto se les permitiera. Podían ejercer el derecho de petición. Los estamentos fueron convocados 3 veces. Su vigencia fue muy corta. No tuvo el apoyo de la población. No tuvo ningún arraigo. Entre las leyes que estableció hubo una que fue la más importante: la exclusión al trono de España del infante Don Carlos y su descendencia. Martínez de la Rosa quedó defraudado en su deseo de una solución media. Estuvo a punto de ser asesinado. En esta situación inestable, el año 1836 quedó derogado el Estatuto Real. 132 Constitución de 1837 El sistema del Estatuto Real apenas tenía apoyos y, en verano de 1836 los sargentos presionaron a María Cristina a promulgar la Constitución del 12, que derogó el Estatuto Real. Pero los defectos y las limitaciones de la Constitución del 12 hicieron que en el mismo decreto que se establecía su puesta en vigor la voluntad de revisarla. Este es el origen de la Constitución de 1837 presentada como una revisión de la del 12 aunque es un texto completamente nuevo. Fueron convocadas elecciones para establecer unas cortes constituyentes que se reunieron por primera vez el 24 de octubre de 1836. El gobierno de entonces, Calatrava, presentó un proyecto constitucional que había sido redactado por una comisión (entre ellos Agustín de Argüelles). Esta comisión presentó las bases del texto constitucional y en las Cortes había una mayoría liberal progresista. Surgieron varias tendencias, una quería que el texto constitucional fuera otorgado por la Corona, otros querían hacer un texto constitucional basado en el Estatuto Real y otros querían volver al principio de soberanía nacional de las Cortes de Cádiz, la cual triunfó. Por lo tanto el texto constitucional que salió es fruto de la voluntad de la nación y de la soberanía nacional. La Reina María Cristina, en nombre de su hija Isabel II, la decretó y sancionó, pero en realidad la fuente originaria del texto constitucional era la soberanía nacional. Este texto constitucional rigió desde el 18 de junio de 1837 hasta el 23 de mayo de 1845. Fue sustituido por otro texto constitucional. Consta de 13 títulos, 77 artículos, más otros dos adicionales. Los constitucionales de 1837 hicieron una constitución breve. - Título I. Se ocupa de los españoles y de sus derechos y obligaciones, prescinde de muchas ingenuidades de la Constitución del 12 y afirma que los derechos pueden ser suspendidos en casos de circunstancias extraordinarias. No hace ninguna expresión cierta de la Ley de la Unidad Católica. Sólo dice que el Estado se obliga a mantener el culto católico. No fue una imposición de la Iglesia, sino que fue una obligación voluntaria que asumió el poder civil porque se había producido la desamortización. - Título II. Trata de las Cortes y atribuye el Poder Legislativo a las Cortes con el Rey e introduce por primera vez el bicameralismo en España. - Título III. Trata del Senado, cuyos miembros los nombraba el rey. Había senadores natos como los hijos del rey y el Príncipe de Asturias. - Título IV. Se ocupa de la cámara baja o Congreso. Había un diputado por cada 50.000 habitantes y se elegían cada tres años. - Título V. Habla de las facultades y celebración de las Cortes. La convocatoria de las Cortes debía partir del Rey, pero el Rey en los períodos en los que marcaba la Constitución debía convocarlas. No habla de la diputación permanente de Cortes que si la habían establecido las Cortes de Cádiz. El Congreso tenía un presidente que lo elegían los propios diputados y el Senado otro presidente que lo elegía el Rey. La iniciativa legislativa residía en el rey y en cada cuerpo legislador. - Título VI. Habla del Rey, de la Corona. Fortalece sus facultades respecto a la Constitución de 1812. En esto quisieron enmendar la desconfianza que las Cortes de Cádiz habían tenido al monarca. - Título VII. De la sucesión a la Corona. - Título VIII. De la minoría del monarca y de la regencia. - Título IX. Habla de los ministros - Título X. Habla de la Administración de Justicia, correspondiendo el Poder Judicial a tribunales y juzgados. - Título XI. Habla de la Administración local y provincial. - Título XII. Habla de las contribuciones e impuestos. - Título XIII. Habla del ejército y de las fuerzas paramilitares: la milicia nacional. 133 Es una constitución progresista pero que introduce muchos elementos moderados. Los progresistas no quisieron hacer un texto excesivamente radical. También aquí se imitaron los modelos extranjeros, constituciones francesas, portuguesas y belgas. Se le llamó comúnmente la Constitución de las promesas, porque prometió mucho y no concedió nada. Es una constitución breve, frente a la extensión de la del 12, y es flexible, de fácil reforma. A pesar de que el progresismo no quiso apurar las consecuencias de su ideario, el partido moderado no quedó identificado con este texto constitucional. Cuando cayera el progresismo y viniera el partido moderado se haría otra constitución. Constitución de 1845 De 1833 a 1843 el liberalismo más radical se impuso y fueron unos años desastrosos para España en el orden político y económico. La nación mayoritariamente carlista estaba harta de los excesos revolucionarios, las relaciones con la Iglesia rotas y la anarquía era la práctica común en muchas ocasiones. Cuando en 1840 los liberales radicales echan a María Cristina, se hace cargo de la regencia el general progresista Baldomero Espartero. Tenía fama de buen militar, pero fue un pésimo político. La regencia de Espartero se caracterizo por el desorden y la extorsión y se marchó de España en 1843. En este mismo año se declaró mayor de edad a Isabel II. En 1844 ya se hacen cargo del poder los moderados y estos convocan elecciones parlamentarias para Cortes constituyentes. Voto censitario y manipulado. Ganaron los conservadores. Entonces se planteó un nuevo texto constitucional. Este texto constitucional se presentó como una reforma del de 1837. El nuevo texto constitucional fue atacado por un sector muy importante del liberalismo, pero como los moderados tenían mayoría parlamentaria dio lo mismo la importancia de su oposición. Los moderados tenían que complacer la opinión absolutista mayoritaria en la población. Por eso el principio de soberanía nacional aparece oscurecido. La Constitución aparece como fruto de la voluntad real y de las cortes y afirma que el texto constitucional pone en consonancia las necesidades actuales con los fueros y libertades tradicionales. Es un texto, teóricamente, casi del Antiguo Régimen. Se puso en vigor la Constitución en 1845 pero tuvo una vida accidentada: padeció reformas y contrarreformas. Tres años después de la Constitución estalló en París la revolución (1848). La Revolución de 1848 liberó el trono liberal y burgués de Luis Felipe de Orleans en Francia. La revolución parisina repercutió en toda Europa. En Viena, la capital imperial, la familia imperial se ve obligada a huir de la capital. La dinastía carlista que estaba en el exilio en el imperio austrohúngaro también se ve obligada a huir. En Roma se proclama la república y se expulsa al Papa Pío IX, que se va a Nápoles. Europa quedó espantada ante la revolución, porque no era liberal y burguesa contra el absolutismo, sino que ya aparecía el socialismo. El socialismo amenazaba con acabar con los cimientos de la civilización occidental. El socialismo amenazaba el orden político y social de la sociedad civil y burguesa. En España los efectos de esa revolución fueron tardíos y sofocados por el General Narváez. Este hecho posibilitó que las potencias europeas que no habían reconocido a Isabel II porque seguían fieles a Don Carlos, al final reconocieron a ésta. La sociedad liberal concibió un miedo atroz a lo que venía (socialismo, republicanismo). Esta constitución se quiso reformar en 1851 en sentido aun más conservador por parte de Bravo Murillo. Hubo otro intento de sustituir el texto por otro nuevo pero no llegó a 134 promulgarse. Lo que si hizo el general O`Donnel fue establecer un acta adicional. En 1857, a su vez los moderados reforman la constitución de 1845 en sentido todavía más conservador. - La constitución de 1845 consta de 80 artículos y 13 títulos. Titulo I. Habla de los españoles. En sentido más conservador que la constitución de 1837 declara la confesionalidad católica del estado. Título II. Trata de las cortes. Título III. Habla del senado. Título IV. Del congreso de los diputados. El mandato de los diputados pasa de 3 a 5 años. Título V. De la celebración y facultades de las Cortes. Título VI. Trata del rey cuya voluntad se fortalece. Título VII. Trata de la sucesión a la Corona. Título VIII. De la minoría del rey y de la regencia. Títulos IX y X. De los ministros y la administración de justicia. Título XI. De la Administración local y provincial. Título XII. De las contribuciones e impuestos. Título XIII. Del ejército y suprime la milicia nacional. Este texto constitucional fue firmado por Isabel II el 23 de mayo de 1845. Algunos autores dicen que esta Constitución era necesaria. En realidad solo contentó a una minoría conservadora y disgustó a los progresistas y absolutistas tanto isabelinos como a los carlistas. Constitución non nata de 1856 Se le llama non nata porque fue concebida pero no llegó a nacer. Fue un proyecto elaborado por las Cortes pero nunca promulgado Se produjo en España la llamada década moderada (1844-1854) Hubo cierto progreso económico, pudo volver a España María Cristina, la antigua reina gobernadora que había echado Espartero. Pero los problemas básicos eran tan profundos que no se solucionaron. Los últimos gobiernos de los moderados fueron especialmente corruptos. Se creó una especie de centrismo, los unionistas, liderados por Leopoldo O’Donnell. En 1854 estalla un golpe militar. En realidad el golpe militar fracasó, pero inmediatamente estalló en Madrid una revolución de tipo popular. La Reina madre tuvo que ir corriendo al Palacio Real. Ante ese desorden terrible que fue fruto de un golpe militar fracasado, la Reina llamó a Espartero, para que viniera y pusiera orden. De esta manera cayeron los moderados y vinieron los progresistas de Espartero y los unionistas de O’Donell. Inmediatamente se celebraron Cortes constituyentes. El partido mayoritario era el carlista pero no se presentó a las elecciones. Con lo cual las ganaron los liberales progresistas y centristas. Inmediatamente de convocadas las elecciones se reunieron en una sola cámara las Cortes. Abrió las Cortes la reina Isabel II. Por primera vez se discutió la forma política, monarquía o no. Inmediatamente salió aprobada la forma monárquica y se fueron discutiendo artículo por artículo la constitución. Se terminó en enero de 1856. Se siguió discutiendo sobre unas leyes orgánicas que se pensó que debían formar parte del texto constitucional. Sin embargo la situación política cada vez era peor en el año 1856. En Julio del 56 se levantó la sesión de las Cortes para la próxima ocasión. Con lo cual nunca se promulgó el texto constitucional aprobado por las Cortes y siguió vigente el de 1845. 135 La Constitución non nata de 1856 quiso seguir a la de 1837, corrigiendo las modificaciones de 1845. Fue una constitución contradictoria y a veces no responde a un criterio lógico. Tiene 15 títulos y 92 artículos, más uno transitorio. - Título I. Trata de los españoles y de la nación. En él se dice claramente el principio de la soberanía nacional. Mantiene la lista de derechos y garantías individuales. Suprime la pena capital para delitos políticos. Restaura el jurado. No reconoce la Ley de la Unidad Católica, pero sí la obligación del Estado de mantener el catolicismo, aunque apunta cierta tolerancia de cultos en el ámbito privado. - Título II. Habla de las Cortes, es idéntico a la de la Constitución del 37 - Título III. Habla del Senado. La novedad que introduce es que es de elección popular. - Título IV. Habla del Congreso de los Diputados. Reproduce el título correspondiente de la del 37. - Título V. Habla de la celebración y facultades de las Cortes. Hace una serie de variantes respecto a la del 37 fortaleciendo el poder de las Cortes. - Título VI. Habla del rey. Sigue el título correspondiente a la del 37, aunque prohíbe al Rey conceder indultos generales. No podía indultar a los ministros enjuiciados salvo que lo pidieran las Cortes. Para conceder amnistía el rey debería estar facultado por una ley específica. - Título VII. Se ocupa del orden de sucesión a la Corona. Conserva el mismo texto de 1837 con alguna modificación no sustancial. - Títulos VIII y IX. Siguen más o menos los títulos correspondientes de la constitución del 37. - Título X. Del Poder Judicial, prácticamente igual que en el 37. - Título XI. De la Administración provincial y local. Este título aporta una novedad, por la cual se faculta a los ayuntamientos a formar listas electorales para los diputados a Cortes. Listas que serían rectificadas por las diputaciones provinciales con intervención del gobernador civil. - Título XII. De las contribuciones fiscales. Por primera vez se dice que el año económico empezaba el 1 de julio y que el presupuesto se habían de discutir en los 4 primeros meses de reunidas las Cortes. - Título XIII. Del Ejército y de la Milicia Nacional. La Milicia Nacional había sido suprimida por la de 1845. Incluso se habla de dar a las provincias de ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) unas leyes especiales. - Título XV. Del proceso de reforma constitucional. Y leyes orgánicas adheridas: la electoral, la que establece las relaciones entre el Congreso y el Senado, la del Consejo de Estado, la de Gobierno, Administración Provincial y Municipal, la de organización de los tribunales de justicia, la de imprenta, y la de la Milicia Nacional. - Finalmente, hay un artículo transitorio que dice que si para el 1 de enero de 1958 no estuvieran publicados los códigos generales (penal, civil y mercantil) se establecería una ley para que así fuera. Al disolverse las Cortes esta constitución nunca fue publicada ni promulgada ni entró en vigor. El texto que duro más tiempo durante el reinado de Isabel II fue la de 1845. Constitución de 1869 En el año 1854 se había intentado establecer el sufragio universal masculino. Sin embargo, como uno de los ministros centristas (Pacheco) había estudiado el sufragio universal y ganaría Don Carlos no lo impuso. De todas maneras el régimen liberal era una ficción. A partir de la Revolución de 1848, los regímenes liberales vieron un peligro mucho más terrible 136 que el tradicionalismo, y era el socialismo. De tal manera que muchos tradicionalistas se pusieron al lado de los sistemas liberales desde un moderantismo muy grande, posiciones reaccionarias. Esto paso al régimen de Isabel II, pero ésta, desbordada por la izquierda dinástica, ya no es un límite claro y vigoroso a la revolución. Es más, cede ante ella, por miedo a que le corten la cabeza. Esto hace que los verdaderos monárquicos no la defiendan, ya no le sirven. Por eso, cuando en 1868, en Septiembre estalla la Revolución nuevamente guiada por fuerzas militares, la Reina tiene una alternativa: o volver a Madrid o marcharse al exilio. Al final, ante la expansión revolucionaria se exilia en Francia. La recibieron los emperadores de los franceses. Una parte del ejército estaba dispuesto a defender los derechos de la Reina y se enfrentó en el sur de España a los revolucionarios. Este enfrentamiento terminó con la victoria del ejército revolucionario. De tal manera que enseguida en Madrid se estableció un gobierno provisional con un militar a la cabeza, Francisco Serrano, Duque de la Torre. El gobierno provisional enseguida dio un manifiesto a la nación donde se reflejaban los principios políticos que tendría el futuro texto constitucional. Estos principios eran el sufragio universal masculino, libertad de cultos, libertad de enseñanza, libertad de imprenta, libertad de reunión y asociación, y una monarquía constitucional. En 1869 se convocaron elecciones a Cortes constituyentes y ganó la coalición de partidos compuesta por miembros de la unión liberal (unionistas, O’Donnell muerto), progresistas y demócratas, pero demócratas que aceptaban la monarquía. El gobierno provisional no era capaz de poner orden en el país, donde reinaba la anarquía. De nuevo un partido que parecía mortecino levantaba cabeza, el carlismo. De tal manera que había unas fuerzas partidarias de la nueva orientación política formada por progresistas unionistas y demócratas monárquicos, mientras que había otra fuerzas en la oposición, y eran los demócratas republicanos, sobre todos los carlistas y algunos monárquicos liberales. Isabel II desde París declara nulo todo lo hecho por la Constitución pero no le hacen caso. Se reúnen las Cortes en 1869, se discutieron los artículos, el artículo más discutido fue el de la cuestión religiosa, el establecimiento de la libertad de cultos ofendía a la mayoría de la nación y entonces, al amparo de la legislación vigente, del derecho de asociación, se creó la llamada Asociación de Católicos, formada principalmente por altos personajes de diversas facciones políticas (carlistas, moderados) donde principalmente se agrupó los pro-católicos en defensa de los principios religiosos. La principal campaña fue la recogida de firmas para la defensa de la Unidad Católica. En un país de analfabetos consiguieron 3 millones de firmas. A pesar de esta protesta generalizada, al final se sancionó la tolerancia de cultos. El 1 de junio de 1869 se aprobó las Cortes. Fueron 214 votos a favor y 55 en contra. Votaron en contra los republicanos y se abstuvieron los carlistas. Fue promulgada el 6 de junio de 1869. Esta constitución rigió en un período de los más caóticos y anárquicos de España. Era una constitución monárquica sin rey, porque Isabel II estaba en el exilio, y llevaba el mando el general Prim. Este fue el que impulsó la candidatura del Rey de Saboya, con el nombre de Amadeo I. Fue un rey con muy buenas intenciones, pero no tuvo éxito y se fue. Se reunieron las Cortes y el 11 de febrero de 1873 proclamaron por primera vez en España la República. De tal manera que a partir de ahora, formalmente dejaba de estar vigente la Constitución de 1869. La República fue más desastrosa y terminó con un golpe de estado el 23 de abril del año siguiente. Tampoco la nueva situación da para más. Todo esto terminaría a finales de 1874 con el golpe de Estado del general Martínez Campos que restaurará la monarquía liberal. Se reestableció la vigencia de la Constitución del 69, salvo el artículo que establecía la fórmula monárquica. Por lo tanto tuvo una vigencia muy limitada y accidentada. Aunque representa dentro del constitucionalismo la expresión del constitucionalismo radical. La constitución del 69 consta de 11 títulos, 111 artículos y 2 adicionales. 137 - - - - - Título I. Habla de los españoles y sus derechos y traza un cuadro completísimo de los derechos y libertades individuales. Sigue los textos de las constituciones del 37 y el 56. Recoge los derechos de seguridad personal, de domicilio, libertad de residencia, derecho de no ser procesado ni juzgado sino por un tribunal institutito con anterioridad al delito cometido. Derecho a no ser privado de sus bienes propios salvo por ley. Derecho a no ser expropiado a no ser que sea por utilidad pública. Libertad de conciencia o religiosa. No recoge la ley de la unidad católica. Establece libertad de cultos en el ámbito público y privado. Sin embargo, a pesar de su radicalismo izquierdista, no recoge ni la abolición de la pena de muerte ni confiscación de bienes. En la larga tabla de derechos y libertades individuales añade algunos principios: libertad y seguridad de la correspondencia, libertad de enseñanza, libertad de movimientos, libertad de establecimiento de los extranjeros en España, libertad de reunión y asociación. Se restringe considerablemente su suspensión. Título II. Proclama la soberanía nacional. Establece como forma política la monarquía y claramente también la división de poderes. El Poder Legislativo lo tienen las Cortes con el Rey, el Ejecutivo el Rey, y el Judicial los Tribunales. La gestión de los intereses de los pueblos y provincias corresponde a los pueblos y diputaciones. Título III. Se ocupa del Poder Legislativo. Establece un sistema bicameral. Ambas electivas por sufragio universal. Se debían renovar cada tres años. Suprime la diputación permanente de Cortes establecida por la Constitución del 56. Título IV. A la Corona. El Rey tiene muy restringidas sus facultades. Solo puede suspender las Cortes una vez en cada legislatura. Cuando así lo hace tiene que convocarlas en un plazo de tres meses. Título V. Habla del orden de sucesión a la Corona y de la regencia del Reino. Establece la mayoría de edad a los 18 años. Título VI. Se ocupa de los ministros y de la responsabilidad que tienen ante el Senado y el Congreso. Título VII. Del poder Judicial, jueces y tribunales Título VIII. De la administración local y provincial (ayuntamientos y diputaciones). Título IX. De las contribuciones y de la fuerza pública. Título X. De las provincias de ultramar Título XI. De la reforma de la Constitución. Las dos disposiciones transitorias disponen que deban formar parte de la Constitución la ley para elegir la persona del Rey y autoriza al Poder Ejecutivo para dictar disposiciones hasta que esté promulgada la Ley Orgánica de Tribunales. En virtud de esta disposición transitoria, las Cortes eligieron como rey de España al príncipe italiano Amadeo de Saboya (Amadeo I). Reinó unos dos años y terminó por irse. La constitución de 1869 es la constitución más liberal del s. XIX. Pero por eso, escasamente popular. Salvo unas minorías muy radicalizadas el conjunto de la sociedad española la rechazó. Hasta tal punto que por tercera vez se levantaron los carlistas en 1872 y uno de los motivos de ese levantamiento fue religioso. Es una constitución tan progresista que aquí la monarquía aparece desplazada en el juego político. La monarquía es un precepto más de la Constitución. Es una constitución rígida y su parte orgánica es acaso la más ordenada de todas las constituciones del XIX. Proyecto de constitución de república federal de 1873 Fracasada la monarquía democrática de Amadeo de Saboya por la mayoría de los españoles, habiendo rechazado la corona el rey carlista en el exilio, considerando que la vuelta de Isabel II era imposible, y no teniendo todavía posibilidades por no tener apoyo popular el 138 futuro Alfonso XII, se proclamó al final la República pero de forma inconstitucional. El artículo 47 de la constitución del 69 prohibía la reunión conjunta del Congreso y el Senado y por 258 votos a favor y 32 en contra se proclamó por primera vez en España la República, según una proposición defendida por uno de los republicanos más insignes, don Francisco Pi y Margall. Si la monarquía de Amadeo de Saboya fue impopular, más impopular fue la República. Hacer un plebiscito sobre que sistema político quería, como decían los liberales, era darle el trono a Don Carlos y por eso no se hizo. La República fue proclamada el 11 de febrero de 1873, pero tuvo una vida muy accidentada (un año y cuatro presidentes). Hubo un golpe de estado en abril y en junio se reunieron nuevas Cortes constituyentes. Estas nuevas cortes proclamaron que el sistema político a regir en España era la república federal. En julio se nombró una comisión para redactar este texto, pero las circunstancias no podían ser peores: plena Guerra Carlista, los carlistas invencibles en el norte, y a esto se añadió la insurrección cantonal. El federalismo más extremo había llevado a insurrecciones locales. La comisión estaba formada por políticos avanzados. Los más conocidos eran Pedregal, Canalejas y Castelar. En esta comisión se planteó la disyuntiva de dividir España en cantones o territorios más extensos. El modelo de los cantones era el suizo y no prosperó. Prosperó la tesis de que debía dividirse España en estados o territorios: Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla La Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Provincia Española de Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia y Vascongadas. Las islas Filipinas y los territorios africanos a medida de sus progresos serían elevados a la calidad de estados. El 17 julio de 1873 el proyecto se presentó a las Cortes, pero la situación del país era insostenible. Carlos VII estaba en España, gobernaba parte del territorio y a él se habían unido numerosos príncipes de la Casa de Borbón. Castelar, el 13 de agosto propuso aplazar la discusión sobre la constitución hasta que se venciera a los carlistas en el norte. Sin embargo no se volvió a discutir sobre el texto constitucional y nunca la república pudo vencer al carlismo. El 3 de enero de 1874 el General Pavía entra en el Congreso y disuelve las Cortes. Se establece un gobierno provisional. Declara de nuevo la Constitución del 69 salvo el artículo de la monarquía. El gobierno provisional dura hasta finales de año con el golpe de estado de Martínez Campos. La Constitución de 1873 es avanzada, incorpora el federalismo, proclama la soberanía nacional, amplía declaración de derechos y libertades, declara la libertad de cultos y la separación de Iglesia y Estado, establecía una república de carácter federal articulada sobre el municipio autónomo. Establece la división o separación de poderes y añade otro poder más, el de relación. Este cuarto poder lo ejercía el Presidente de la República, que era elegido por 4 años. Este texto interesante desde el punto de vista teórico tuvo escasos seguidores y no se repetiría en el constitucionalismo español. La constitución de 1876 Constitución de la restauración canovista. Después de cancelada la I República, España era un país sin rumbo político. El partido mayoritario era el carlista. El ejército profundamente liberal no estaba dispuesto a esto, hasta los mismos liberales lo reconocían. Cánovas del Castillo era un viejo político de tiempos de Isabel II que había estado incorporado en las filas de la unión liberal, era afecto a la dinastía federal. Consideraba que Isabel II no podía volver a reinar en España, pero sin embargo sí era partidario de su hijo Don Alfonso. Por eso tenía interés de promover la candidatura de Alfonso de Borbón. La anarquía era tan grande en el país que todos ansiaban que volviera el orden. A finales de diciembre de 1874, el general 139 Martínez Campos, en Sagunto, mediante un golpe militar, proclama Rey a Alfonso XII. Esto al final es secundado por la opinión liberal. El ejército acepta la proclamación y se produce la restauración de la Casa de Borbón en su rama liberal. Pero evidentemente la situación era calamitosa porque la proclamación de Alfonso XII no suponía el fin de la Guerra Carlista. El Gobierno no hacía más que mandar ejércitos al norte que se estrellaban frente a la resistencia del ejército carlista. Alfonso XII que era muy joven, viene a España e incluso va al norte para mandar el ejército contra Don Carlos y esta apunto de ser capturado Alfonso. Al final, cansado el ejército de Don Carlos, con pocos apoyos internacionales, es vencido en Cataluña, Navarra y Vascongadas. En 1876 se termina la III Guerra Carlista. Durante este tiempo, Cánovas del Castillo no abandona la idea de establecer un nuevo texto constitucional. Pero tiene grandes oposiciones, no solo en el campo republicano sino también en el propio campo liberal. Lo primero que tuvo que hacer fue enfrentarse a los restos del partido moderado, identificado con la Constitución de 1845 y que querían mantener incólume el principio de la unidad católica. A este grupo lo consiguió neutralizar. Por otra parte quería alejar de la escena política y parlamentaria al ejército. De tal manera que no interviniera en política. Los nuevos partidos son partidos encabezados por civiles, los militares ya no intervienen en política. También consigue neutralizar dos fuerzas políticas muy importantes, uno era el partido republicano y otro el carlismo. Cánovas del Castillo ideó un bipartidismo. Por una parte un partido liberal conservador que encabezaría el propio Cánovas del Castillo, y un partido liberal progresista cuyo jefe sería Mateo Sagasta. En diciembre de 1875 se convocó a elecciones generales por sufragio universal masculino. Sin embargo el resultado fue manipulado desde el Ministerio de la Gobernación. Con vistas a establecer un texto constitucional, reunió una magna asamblea de antiguos diputados y senadores monárquicos, formada por 341. De esta asamblea salió una comisión de 10 diputados y senadores. Esta subcomisión elaboró un texto constitucional que en realidad fue redactado por el propio Cánovas. El artículo que más revuelo motivó fue el artículo 11, que hablaba de la cuestión religiosa. Fue aprobado por el Congreso y el Senado. El 30 de junio fue sancionado por Alfonso XII y el 2 de julio publicado en la Gaceta (actual BOE). Desde este momento, hasta el 13 de septiembre de 1923 (levantamiento militar de Primo de Rivera). En 1930 cae la dictadura de Primo de Rivera y vuelve a instalarse la Constitución, para que durase solo un año más, porque se proclama la República y se hace un nuevo texto constitucional. Cánovas del Castillo consideraba que la monarquía era algo indiscutible. Por eso, en el preámbulo de la Constitución, la sanción se hace mediante un acuerdo de las Cortes con el Rey. La Constitución consta de 12 títulos, 99 artículos, y 1 transitorio. - Título I trata de los españoles y sus derechos. Sigue la lista de derechos y libertades de la constitución del 69. Sin embargo, a estos derechos y libertades individuales les priva de las garantías que tenía este texto constitucional. Aquí está el artículo más discutido, el de la cuestión religiosa. A Cánovas no le importaba la cuestión religiosa, pero por motivos de reconocimiento internacional hizo un artículo a medias entre la unidad católica y la libertad de cultos: España es oficialmente católica. No podía haber otras manifestaciones públicas religiosas. Se permite en el ámbito privado el ejercicio de otros credos. - Título II habla de las Cortes. Bicamerales con Congreso y Senado. Corresponde la potestad legislativa a las Cortes con el Rey. - Título III habla del Senado. Establece que hay tres clases de senadores: unos por derecho propio (hijos del rey y el príncipe, grandes de España y altas jerarquías), otros vitalicios (nombrados por la Corona) y otros elegidos (por las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes). Tenía una naturaleza aristocrática. 140 - - - Título IV se ocupa del Congreso de los Diputados. Establece un diputado por cada 50.000 personas. Para ser diputado se necesitaba ser seglar. Eran elegidos cada 5 años. No establece el sufragio universal. Título V sigue tratando del Congreso de los Diputados y las Cortes. Título VI habla de la Corona. Refuerza la institución real respecto a la constitución del 69. Suprime las limitaciones que tenía el rey para disolver las Cortes. Título VII trata de la sucesión de la Corona. Declara Rey de España a Alfonso XII. Establece que la Corona es hereditaria en su descendencia. Mantiene la exclusión a la Corona de los carlistas. Título VIII habla de la regencia y la minoría del rey. Adelanta su mayoría 16 años. Título IX trata del Poder Judicial o administración de justicia. Suprime el establecimiento de jurado. Confía a la ley la planta judicial. Título X se ocupa de la administración provincial y local. Título XI habla de las contribuciones. Igual que la de 1845. Título XII trata de la fuerza militar. Dice que su composición se debe a las Cortes a propuesta del Rey. Termina la Constitución ocupándose de las provincias de ultramar prometiendo leyes especiales. Esta constitución es una constitución pactada, breve y flexible. Es una constitución del consenso de las minorías liberales. Por una parte los conservadores y por otra parte los progresistas. Establecía la propia monarquía como algo anterior al texto constitucional. Reforzaba sus poderes respecto a la constitución del 69. Pero en algunos aspectos daba cierta primacía a las Cortes. Proyecto Constitucional de 1929 La Constitución de 1876 presidió hasta principios del s. XX un período estable. En realidad, esta Constitución sirvió para mantener aparentemente la paz civil, apoyada siempre por el ejército, manteniendo un turno de partidos ficticio y tramposo. Sosteniendo el orden liberal burgués. Dejando los intereses e ideales del cuerpo de la nación al margen del juego político. El sistema de Cánovas fracasó a principios del s. XX. Los dos partidos se fraccionaron. La ineficacia de este sistema político fue lo que produjo la dictadura de Primo de Rivera, trajo la II República y al final la Guerra Civil. Desde el 13 de septiembre de 1923 hasta enero de 1930, la constitución de 1876 estuvo en suspenso, bajo la dictadura de Primo de Rivera. Durante este tiempo se proyectó un nuevo texto constitucional: el proyecto de Constitución de 1929, que no entró en vigor. Refleja, pero muy a la española, esa tendencia europea hacia gobiernos autoritarios. Este proyecto constitucional constaba de 11 títulos y 104 artículos. - Título I trataba de la nación y el Estado. España se organiza en una monarquía constitucional y un estado unitario. Claramente se recuerda el carácter uniformista, herencia de la ideología liberal del s. XIX. Se establece la unidad de códigos en materia civil, penal y mercantil. Establece diferenciación y coordinación de poderes. Establece la confesionalidad católica del Estado y la libertad de cultos en el ámbito privado. - El Título II trata de la nacionalidad y ciudadanía. - El Título III deberes y derechos de los españoles. La novedad de este proyecto es que incluye derechos de carácter social, familiar y económico. Establece la protección de la familia, el matrimonio, la maternidad, la infancia y la juventud… Establece la obligación de la instrucción elemental (primaria) e igualmente la protección de la clase 141 - - - - - proletaria, prohibiendo las jornadas agotadoras, los salarios usurarios, y las condiciones nocivas de trabajo. Título IV habla de la monarquía. Del orden de sucesión a la corona y de la regencia. Reconoce y afirma que es Rey de España don Alfonso XIII y que el orden de sucesión a la corona será por los principios de primogenitura. Dentro del círculo familiar de Alfonso XIII, su descendencia y después la línea colateral salvo que estuviera excluida (carlistas). La mayoría de edad del rey la establece a los 16 años. Título V trata del Rey y del Consejo del Reino. Al Rey le corresponde el Poder Legislativo compartido con las Cortes y también la función moderadora entre los demás poderes del Estado. Para asesorar al rey en estas funciones se encuentra el Consejo del Reino compuesto por un presidente, un vicepresidente, un secretario general y vocales. Eran miembros del Consejo del Reino por derecho propio el heredero de la Corona, los infantes, el primado de Toledo, el capitán general del ejército de mayor antigüedad, el capitán general de la armada, el presidente del Consejo de Estado… Título VI trata de las Cortes. Son unicamerales. El mandato de los diputados dura 5 años. Unos son elegidos por sufragio y otros nombrados por el rey o las corporaciones. Los elegidos por sufragio (hombres o mujeres) debían ser uno por cada 100.000 habitantes. Son elegidos por sufragio universal directo y debían ser la mitad de los que componían la cámara. 30 de los diputados debían ser de nombramiento real, el resto debían ser elegidos por los colegios profesionales o de clases. Título VII habla del Poder Ejecutivo: lo tiene el Rey con el Consejo de Ministros. Se ocupa del funcionamiento y composición de éste. Título VIII habla de la administración y gestión de los servicios públicos. Enseñanza como servicio público. Reconoce la posibilidad de la autonomía universitaria. Título IX división administrativa y del régimen local. De las diputaciones y de los municipios. Reconoce el derecho a mancomunarse a diversos municipios y a diversas provincias. Título X habla del Poder Judicial, que reside en los tribunales y jueces. Título XI de las garantías de la Constitución y de su reforma. Se conoce como proyecto de constitución de 1929. No hubo tiempo a más porque en enero de 1930 Primo de Rivera renunciaba al gobierno y Alfonso XIII se ve obligado a reestablecer la vigencia de la constitución de 1876. Constitución de 1931 De 1930-1931 hubo dos gobiernos que se les llamó la dictablanda. La monarquía no supo sobrevivir. La vieja monarquía liberal había quedado vacía de contenido. En 1931 se proclama la II República, el 14 de abril. Los partidos monárquicos estaban completamente desprestigiados. En el año 31 hay unas elecciones generales que ganan los monárquicos pero en las principales ciudades ganan los republicanos. Alfonso XIII por miedo a morir asesinado renuncia a su soberanía proclamándose la II República. El texto de 1876 ya no servía, era un texto monárquico y muy difícilmente adaptable a la situación que querían promover en España. En el mismo año, se eligen cortes constituyentes para establecer un nuevo texto constitucional acorde con las nuevas ideas que quieren que triunfen en España. En un principio se quiere una república moderada pero lo cierto es que pronto la situación se desborda. Uno de los primeros síntomas que aparecen es el anticlericalismo. A poco tiempo de proclamarse la república arden los conventos de Madrid. Las Cortes constituyentes establecen un texto constitucional de 125 artículos, un título preliminar, 9 títulos y dos disposiciones transitorias. 142 - - - - - - - Título Preliminar establece una definición: España es una república democrática de trabajadores de toda clase. La soberanía emana del pueblo. Soberanía popular. El Estado no tiene religión oficial. Afirma que renuncia a la guerra como instrumento de agresión. Título I habla de la organización nacional. Dice que el territorio español se divide en municipios, provincias y regiones. Establece un tipo de administración descentralizado. De tal manera que los municipios serán autónomos y los ayuntamientos deben ser elegidos por sufragio universal igual. La novedad de esta constitución afecta al estado autonómico. La II República tenía dos grandes problemas: la cuestión social y la organización territorial. Respecto a ésta adopta un punto medio, ni un estado federal ni un estado unitario. Establece un estado autonómico. Por primera vez faculta a las regiones a organizarse autónomamente. En este título establece la forma de cómo se accede al régimen autonómico. En lo que duró la República se establecieron regímenes autonómicos en Cataluña y en el País Vasco. También establece las competencias exclusivas del Estado, aquel conjunto de facultades que solo pueden ser desempeñadas por el poder central y no por los regímenes autonómicos. Título II habla de la nacionalidad. Título III habla de los derechos y de los deberes de los españoles. Establece con toda claridad la igualdad ante la ley. Todos los españoles son iguales ante la ley y se prohíbe cualquier discriminación por razón de ideas, creencias, riqueza, filiación, naturaleza o sexo. Establece que se debe extinguir el presupuesto de culto y clero. Establece la disolución de las órdenes religiosas que tuvieran un voto de obediencia a autoridad distinta del Estado (la Compañía de Jesús). Se prohibió a las órdenes religiosas la industria, el comercio y la enseñanza. Un interés de la república era tener el monopolio ideológico de la educación. Se establece la libertad de cultos absoluta. Establece la protección a la familia, matrimonio, infancia y ancianidad. Incluye el divorcio. Obligación de la instrucción primaria. La riqueza, a pesar de que esté en manos de particulares, cabe la expropiación por estar sometida a intereses comunes. Protege el patrimonio artístico e histórico. Declara que es un tesoro de la nación. Afirma que el trabajo es una obligación social y establece por primera vez la seguridad social. Título IV habla de las Cortes. Las Cortes o Congreso de los Diputados, era unicameral. Afirma que reside la potestad legislativa. Los diputados se deben elegir por sufragio universal, directo, igual y secreto. Por primera vez en un texto constitucional se establece que la mujer tiene derecho a votar. El mandato de los diputados era por 4 años. Se establece una diputación permanente de Cortes, organismo que actúa en tanto las Cortes no están reunidas, y también establece la posibilidad de celebrar referéndum o consulta popular si lo pide el 15% del cuerpo electoral. Título V habla de la presidencia de la República. No hay rey y la jefatura del estado la desempeña el presidente de la república. El Presidente no puede ser militar, ni eclesiástico, ni miembro de una familia reinante. Su mandato es de 6 años. La elección corresponde a un colegio electoral formado por el Congreso de los Diputados, y por un número igual de compromisarios elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto. Título VI se dedica al Gobierno. Está constituido por el Presidente del Consejo y los Ministros. Las funciones del Gobierno son dirigir la política de la nación, presentar los proyectos de ley, dictar decretos, ejercer la potestad reglamentaria y deliberar sobre los asuntos de interés público. Título VII habla de la Justicia. Establece que el Poder Judicial reside en los tribunales y juzgados y es independiente. 143 - Título VIII habla de la Hacienda Pública. Trata de las contribuciones, sistema fiscal y presupuesto. Título IX habla de las garantías y la reforma de la Constitución. Establece un Tribunal de Garantías Constitucionales. Entre las facultades que tiene es resolver los recursos de inconstitucionalidad. Establece la posibilidad de reformar la constitución, bien a iniciativa del gobierno, bien de una cuarta parte del Congreso de los Diputados. La Constitución de la II República, de 1931, rigió en período de paz hasta 1936 y en tiempo de guerra hasta 1939. Una vez iniciada la Guerra Civil y establecido el gobierno nacional en Burgos se comenzó a derogar toda la legislación republicana que fuera contraria a los principios que iba a inspirar el nuevo sistema político. La Constitución quedó así cancelada y por lo tanto tuvo una vigencia muy breve. Leyes Fundamentales del Estado Nacional Se escogió este rótulo y no Constitución. La constitución venía demasiado asociada al sistema liberal y este sistema se consideraba fracasado. El liberalismo desde 1833 había ocasionado un sinfín de desgracias y enfrentamientos civiles y por lo tanto la palabra constitución no tenía buena fama. Se elige el nombre de Leyes Fundamentales, que era el léxico tradicional, muy querido por los carlistas que habían intervenido decisivamente en la victoria de Franco. El constitucionalismo en esta época no se ciñe a un texto únicamente, sino a siete. Siete leyes fundamentales que se promulgan entre 1938 y 1967. No cabía el precedente a seguir de la constitución republicana ni de las liberales, porque una era socialista y las otras estaban asociadas al orden burgués. La victoria de Franco no se parecía en casi nada a la España anterior. Se debió a una contribución muy variopinta, de muy diversos sectores. Una parte del ejército, la Iglesia, el carlismo con los requetés, los monárquicos, los regeneracionistas, los primorriveristas. En principio no se restauró la monarquía. Alfonso XIII estaba en el exilio. No se restauró porque una idea de Franco era no volver al orden liberal burgués y quiso arreglar la cuestión social basada ni en el liberalismo ni en el socialismo, sino en el corporativismo. Estamos en una época en la que en Europa esta el fascismo, el nazismo y el comunismo, regímenes totalitarios. También el régimen tiene la tentación de convertirse en un régimen totalitario. No fue así, se convirtió en un régimen autoritario, no democrático pero no totalitario. La vuelta atrás respecto a las relaciones entre el obrero y el patrono no estaba entre los ideales de este nuevo sistema y quiso solucionar este problema que había sido endémico en España desde 1833. - Fuero del Trabajo de 1938. Ya el mismo nombre hace relación al derecho tradicional. Tiene inspiración en la carta del trabajo italiana de 1927. Establece una serie de medidas protectoras del trabajador, tanto respecto a su jornada laboral como a sus retribuciones. En este texto constitucional tan favorable al proletariado tuvo importancia un partido pequeño, era la Falange Española, fundada por un hijo de Primo de Rivera. Su perfil más importante era proteger a las clases trabajadoras. - Ley Fundamental de Cortes, de 1942. Por ella se crean las Cortes como un límite que tiene la Jefatura del Estado. Pero las Cortes de la época de Franco no se eligen por sufragio universal, que era detestado, sino que se eligen de forma corporativa, por tercios: representan a la familia, al municipio y al sindicato. El sindicato no es de clases, sino interclasista, que agrupa a obreros y patronos. - El Fuero de los Españoles, se vuelve a utilizar ese léxico tradicional, de 1945. Es una tabla de derechos y deberes de los españoles. En este año se termina la IIGM y España queda en una posición crítica porque las potencias derrotadas le habían ayudado a Franco en la guerra. De tal manera que el régimen quiere ofrecer una imagen abierta, 144 - - - sobre todo cuando el comunismo soviético se había constituido en una gran potencia vencedora, había dominado la Europa oriental con las democracias populares, y quería que en España se acabara con el régimen de Franco. La Ley de Referéndum Nacional también de 1945, establece el procedimiento de referéndum para asuntos políticos importantes. Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado del año 1947. España hasta entonces era un sistema político peculiar basado en la victoria de Franco durante la Guerra Civil. Era un sistema de caudillaje y carismático. Sin embargo en aquellos años subsiguientes a la IIGM había que dotar al régimen de continuidad porque el caudillo es mortal. Por eso se establece en 1947 esta ley. Por primera vez se establece que España es un reino, pero un reino sin rey porque la Jefatura del Estado está ocupada por Franco y es él el que debe designar su sucesor a título de Rey. Le da una serie de requisitos: católico, mayor de 30 años, español… Pero dentro de esos límites podía escoger a quien quisiera. Había diversos candidatos: estaba el rey carlista en el exilio, don Javier de Borbón, el hijo de Alfonso XIII, el infante Don Juan de Borbón, incluso se pensó en un príncipe de la Casa de Austria. Franco, que era militar, tenía una formación liberal y muy vinculada personalmente a la dinastía liberal de Alfonso XIII. Años adelante Franco eligió su sucesor y lo eligió dentro de la dinastía liberal. No eligió a Don Juan, de personalidad cambiante y escasa personalidad política, sino que eligió a su hijo, a Don Juan Carlos y lo trajo a España para educarlo. Don Juan Carlos vino a España, juró las Leyes Fundamentales de Franco y al morir éste le sucedió en la Jefatura del Estado. En esta ley de sucesión se crea también el Consejo del Reino y el Consejo de Regencia. Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958. Es posiblemente la ley fundamental más importante del franquismo. Establece los principios rectores de la política y la sociedad. Ley Orgánica del Estado de 1967. Enumera los fines del Estado, establece los poderes del Jefe del Estado y su responsabilidad política. Estas son las 7 leyes fundamentales equivalentes a los textos fundamentales de otra época. Se establece la confesionalidad católica, la tolerancia de cultos. Es un estado unitario y centralista. Se le llama democracia orgánica, porque la cámara de representación no es elegida por sufragio universal, sino por sufragio corporativo. Las Cortes tienen una única cámara y en el orden socioeconómico se le puede definir como estado corporativo para superar el socialismo y el liberalismo. En 1975 muere Franco e inmediatamente se cumplen todos los requisitos de las Leyes Fundamentales. Le sucede como había nombrado Franco el príncipe de España, con el título de Juan Carlos I. Se quiso transformar el régimen de Franco en un régimen democrático. Se hizo estableciendo otra ley fundamental, la Ley de la Reforma Política de 1976. Se fue de un estado autoritario a un estado democrático por la evolución de las Leyes Fundamentales. Esta ley, que fue aprobada en referéndum, estableció unas Cortes elegidas en sufragio universal que serían las que posibilitarían el establecimiento de la constitución democrática de 1978 que derogó las leyes fundamentales. Mediante este mecanismo tenemos el texto constitucional actual. 5. LAS LEYES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS Al cancelarse los textos fundamentales sobre los que se regía el Antiguo Régimen y establecerse unos nuevos textos constitucionales que inspiraban todo el ordenamiento, es 145 natural que de ahí todas las leyes de carácter político y administrativo modificaran sustancialmente el ordenamiento español. Así, aparece en numerosas normas muy cambiantes en materias de organización de las Cortes, el Gobierno, la Administración local o central. Se prescinde del sistema político anterior y estas leyes dependen de la ideología dominante. La primacía de la ley es clara y la costumbre queda relegada a algunos aspectos de ámbito local de escasa importancia. Evidentemente el modelo es revolucionario y se acude a la literatura jurídica extranjera. Es un modelo centralista donde el gobierno de Madrid tiene primacía sobre la administración provincial y local. Se divide España en provincias y en cada una se pone como órgano gestor a una diputación pero sin autonomía. Se establece también un régimen municipal de corte liberal y como se suprime el régimen señorial, los antiguos señoríos quedan convertidos en municipios. Se establece una Ley de Aguas, nueva legislación minera, una ley de expropiación forzosa, y se van desarrollando los principios constitucionales muchas veces de forma cambiante y desordenada. Cada constitución tiene una ley electoral que regula el ejercicio del sufragio y hay diversas leyes sobre la imprenta, el orden público, el derecho de asociación y de reunión... Todo esto es una legislación compleja. 146 147 LECCIÓN 19: LA ESPAÑA DEL ESTADO CONSTITUCIONAL. LAS FUENTES DEL DERECHO ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO (II) 1. La organización judicial y el procedimiento 2. La codificación penal 3. La codificación mercantil 4. La codificación civil 5. Los derechos forales 1. LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL Y EL PROCEDIMIENTO En el Antiguo Régimen existía una planta judicial a cuya cabeza estaba el consejo real o Consejo de Castilla, que funcionaba como tribunal. Por debajo de él estaban las chancillerías y audiencias. Tanto los jueces del Consejo Real como los miembros de las chancillerías y audiencias eran letrados, juristas. Por debajo, estaban los jueces locales, a veces llamados alcaldes. Estos no eran letrados. Todo esto necesitaba un orden para que la Justicia fuera técnica, y el liberalismo establece una nueva planta judicial de jueces técnicos, letrados, salvo escasas excepciones. Todas las constituciones liberales establecen como uno de los poderes del Estado el Poder Judicial y sería desarrollado por leyes especiales. Las leyes especiales sobre el poder judicial son de 1812, 1834, 1835, 1844 y 1870. Estas leyes tienden a ordenar y a unificar la administración judicial. Acogen las nuevas ideas del código de procedimiento civil francés y de los códigos italianos y alemanes. Hasta el s. XIX había numerosas jurisdicciones en España. Existía la jurisdicción ordinaria, pero a su lado la eclesiástica, militar, mercantil… En el s. XIX se tiende a unificar el fuero jurisdiccional. Tanto en el ámbito del procedimiento civil como en el penal se establecen nuevas normas. Procedimiento civil En 1853, sobre esta materia, se estableció la Instrucción de Procedimiento Civil del Marqués de Gerona, pero fue derogada al año siguiente. Entonces, en 1855, se promulga la primera Ley de Enjuiciamiento Civil, que en 1865 se adapta a las Antillas (Cuba y Puerto Rico). En 1873 se redacta un proyecto de nueva ley de enjuiciamiento civil pero este proyecto nunca llega a ser norma vigente. La nueva ley de enjuiciamiento civil se promulga oficialmente en 1881. Se adapta a Cuba y a Puerto Rico en 1885 y en 1888 se adapta a Filipinas. Procedimiento penal Durante el bienio liberal hay un proyecto de enjuiciamiento criminal pero no llega a aprobarse 1821. La primera se promulga en 1872. En 1879 se la sustituye por una compilación de disposiciones vigentes en esta materia, pero esto no resulta satisfactorio y poco después, en 1882 se establece una nueva ley de enjuiciamiento penal basada en la de 1872 y se adapta a las provincias de ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas). Tanto en los aspectos judiciales como procesales prima el derecho escrito sobre la costumbre. La costumbre queda reducida a los llamados usus fori (usos del foro) que se refieren al trámite judicial. 2. LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO PENAL La reforma o revisión del Derecho Penal se había planteado ya en el s. XVIII con la Ilustración. Se juzgaba que el derecho penal del Antiguo Régimen estaba muy desordenado y era excesivamente duro. De todas maneras, notables juristas españoles, consideraban que el derecho penal español, dentro de los derechos penales europeos, era el más benigno. El 148 derecho penal en España era desordenado, arbitrario… pero para lo que era los tiempos, bastante suave. No obstante el reformismo ilustrado europeo planteó su revisión. Pedían un cambio y una humanización del derecho penal Montesquieu, Beccaria, Howard. Estos autores y muchos más, hablaban de esa revisión necesaria del derecho penal. Incluso en una época en que había disminuido su ferocidad. En España tratan de estas materias Lardizábal, Meléndez Valdés, Jovellanos, Sempere, Foronda y Forner. En realidad el Derecho Penal fue uno de los primeros que se codificó y no hubo resistencia. Mientras el derecho civil tardaría muchos años, el Derecho penal pronto en España iba a tener un código. En la corona de Aragón, merced a los Decretos de Nueva Planta, había desaparecido el derecho penal propio. En las Cortes de Cádiz se pidió unas leyes más liberales y benéficas en el ámbito penal. La Constitución establece que habrá de existir un solo Código Penal para toda la monarquía. También establece que no se impondrá la pena de confiscación de bienes. Las penas son personales, se deben aplicar al delincuente. Se reduce las penas arbitrarias. Sin embargo, en la Constitución del 12 no existe una declaración sobre la necesidad de la legalidad previa en materia penal. Lo poco que duró la vigencia de la Constitución, hizo que no hubiera tiempo para establecer un Código Penal. Desparece el sistema constitucional y se reestablecen las leyes penales del Antiguo Régimen. Sin embargo, el hecho de que el código penal no viene asociado al liberalismo, lo muestra en 1819 reinando de forma absoluta Fernando VII, encargó al Consejo Real un Código Penal, en que se prohibiera la confiscación absoluta de bienes y se redujera el arbitrio judicial. Pero este proyecto de Fernando VII no tuvo lugar porque al año siguiente estalló la revolución. Reunidas de nuevo las cortes liberales y encargan a una comisión la redacción del Código. Esta comisión estaba formada por Calatrava, Martínez Marina y Flórez Estrada. La comisión redactó un código penal que se aprobó en las Cortes en 1821. Se promulgó en 1822 y se derogó en 1823. Este Código Penal de 1822, el primero que rige en España, se basaba en la legislación napoleónica, concretamente en el Código Penal de Napoleón de 1810 y también en legislación española como el Fuero Juzgo y las Partidas. Consta de un título preliminar y dos partes. La primera parte habla de los delitos contra la sociedad y la segunda parte de los delitos contra los particulares. Tiene influencia extranjera: Beccaria, Filangieri o Bentham. Como en 1823 se derogó, volvieron a regir los preceptos del Antiguo Régimen, contenidos en la 7ª partida y en el libro 12 de la Novísima Recopilación. Restablecido el poder absoluto de Fernando VII se vuelve a insistir en la redacción de un nuevo Código Penal, incluso se nombró una junta para ello y tanto la junta como Sainz de Andino redactaron sendos proyectos de código penal. Pero ninguno de estos proyectos de código penal llegó a promulgarse. En 1833 muere Fernando VII y durante el reinado de Isabel II hay nuevo interés en redactar un código penal. En 1834 una junta redactó un texto que nunca pasó de proyecto. En 1836 se nombró una comisión para revisar el código penal de 1822. Esta junta, en vez de revisarlo, hizo uno nuevo y lo mando al Gobierno en 1839. Pero tampoco pasó de proyecto. Se creó por entonces un organismo que era la Comisión General de Codificación, que aceleró la redacción de los códigos. En materia penal, en esta comisión, se redactó un nuevo código penal. El redactor principal es Seijas Lozano. Se presentó al gobierno en 1845. Aprobado por las Cortes entro en vigor en 1848. Este es el segundo código penal vigente en España. Es un código de gran calidad y recibió la influencia de otros textos penales. Se le considera un código duro y severo. Impone la pena capital en muchos casos. También es severo en materia de delitos políticos y religiosos. Algunos autores afirman que es un código para defender el orden establecido. En el mismo año, como ya sabemos, estalla la revolución en París. Tiene repercusiones hasta en España, que es muy leve, pero en cualquier caso aquí la 149 sofoca el general Narváez. Por eso, ante los hechos revolucionarios, en 1850 se endureció el Código Penal. La reforma de 1850 castigó con más severidad los delitos de conspiración y composición para delinquir. No obstante esta reforma no fue bien recibida. En 1868 estalla la revolución que destrona a Isabel II y en 1869 se promulga un nuevo texto constitucional. Esto exigía unas reformas en el código penal. Se creó el Código Penal de 1870. Fue obra de las Cortes constituyentes. Las variaciones con respecto al anterior son importantes, incluye por ejemplo los delitos cometidos por medio de la imprenta. Es un Código menos duro, fruto del humanitarismo penal. Dulcifica las penas, es de criterios individualistas, en el sentido que protege los derechos individuales, individualiza la pena. Es muy legalista, en el sentido que ningún crimen ni ninguna pena debe calificarse o imponerse sin una ley previa. Consecuencia de este legalismo impone un escaso margen al arbitrio judicial, es decir, a la discrecionalidad de los jueces. Con todo este código pervivió al sexenio revolucionario y siguió vigente cuando se restauró la monarquía liberal en Alfonso XII. Hubo intentos de reforma, en 1894. En 1923 se produce el golpe militar de Primo de Rivera y su posterior dictadura. Este nuevo sistema político trajo un nuevo Código Penal, el de 1928. Es un código severo, autoritario, con algunos defectos técnicos que no gustó en ámbitos forenses. Sin embargo, también tenía cualidades que serían aprovechadas después por el Código Penal de la II República. En 1930, caída la dictadura, el Colegio de Abogados pidió que se derogara este código. Al ser proclamada la II República el 14 de abril de 1931, una de las primeras medidas fue derogar el Código de 1928, y volver a regir el Código de 1870. No obstante, el de 1870 no era adaptable a la situación de la República. Entonces, inmediatamente se comenzó a reformarlo y dio lugar a un nuevo texto vigente, el Código Penal de 1932. Impuso una serie de reformas necesarias. Unas de ellas impuestas por la Constitución de 1931, corrigió errores técnicos, suprimió la pena de muerte. En 1936 estalla la Guerra civil, y como era natural, en período de guerra primaron leyes excepcionales. También durante la posguerra rigió una legislación penal excepcional. En 1944 se reformó y refundió el texto penal de 1932. En 1963 tuvo una nueva reforma y otra en 1973. 3. LA CODIFICACIÓN MERCANTIL El derecho español había dado textos importantísimos al derecho mercantil no solo nuestro sino también europeo (El Libro del Consulado de Mar). En el s. XVIII se promulgaron las célebres Ordenanzas de Bilbao. Sin embargo, las circunstancias del s. XIX eran tan distintas en esta materia que se exigía una nueva reglamentación en esta materia. La superación del Antiguo Régimen hacía necesaria una legislación mercantil distinta. Así, en el artículo 258 de la Constitución de Cádiz se exigía un solo Código de Comercio para todos. Con lo que la andadura de la codificación mercantil empezó pronto y no fue obra exclusivamente de los períodos liberales, sino también de los períodos absolutistas. Hasta el s. XVIII el derecho mercantil había sido marcadamente subjetivo, era un derecho provisional. En ese siglo tiende a objetivarse, no es tanto el derecho de los comerciantes como el derecho de los actos de comercio. El Código Mercantil francés de 1807 estaba basado en esta nueva concepción. Ya a finales del XVIII, Jovellanos pedía un texto mercantil renovado y Campomanes también veía la necesidad de establecer una ordenanza general de los juicios de comercio. La Constitución de 1812 imponía un código mercantil, pero la escasa vigencia del texto no permitió hacerlo. En 1814, restaurado el poder de Fernando VII, se pidió un texto de comercio, en 1815 lo pidió el Consejo de Indias. Por lo tanto, tanto unos 150 como otros, absolutistas como revolucionarios querían un Código Mercantil y esto hizo que el primer código mercantil en España apareciera relativamente pronto. De hecho el primer código mercantil español no es fruto del sistema liberal, sino del sistema absolutista. En 1827 el célebre jurista Pedro Sainz de Andino se ofreció al Rey Don Fernando VII para redactar un Código Mercantil. Al año siguiente, el Rey, nombró una comisión para redactarlo, y el secretario de esa comisión era Sainz de Andino. La comisión redactó un texto de Código Mercantil, y sus secretarios redactaron otro que los enviaron al Rey. El Rey escogió el hecho por Sainz de Andino y lo promulgó como texto vigente en 1829. Este es el primer texto codicial en materia mercantil. La voluntad de este texto es uniformar la legislación mercantil. Este primer Código de Comercio de 1829 tiene una buena calidad técnica, parte del concepto de los actos de comercio, es respetuoso con la autonomía de la voluntad. Tiene diversas fuentes de inspiración, se inspira en la legislación castellana, en las ordenanzas de Bilbao y en el Código de Comercio francés de 1807 y en su comentarista, Pardessus. Este texto estableció unos tribunales mercantiles especiales. Al año siguiente, en 1830, se promulgó una ley de enjuiciamiento mercantil. De tal manera, que durante bastantes años, en el s. XIX, existió una jurisdicción mercantil especial que fue suprimida en 1868. El texto de 1829, por los cambios que se fueron produciendo en los años sucesivos, se volvió viejo y obsoleto. Se discutía cuál era la relación entre el derecho civil y el derecho mercantil, con la peculiaridad de que el derecho mercantil ya tenía un código y el civil tardaría muchos años en disponer de él. Unos juristas defendían la separación y distinción entre ambos derechos. Decían que el derecho mercantil era más ágil. Otros autores afirmaban la unidad entre ambos derechos, el mercantil y el civil. En realidad decían que el derecho mercantil se debía reducir a unas normas excepcionales. En España no siguió este último criterio. Por eso, el Código de Comercio, tuvo que tratar cosas más propias de un código civil que mercantil. Así, disposiciones preliminares sobre la formación de las obligaciones de comercio. También ocurrió que el Código Mercantil era insuficiente en diversas materias y por eso se tuvo que acudir a las partidas o a la literatura jurídica del Derecho Común. Todo esto hizo que los límites entre lo mercantil y lo civil no fueran todo lo claros que serían de desear. El Código de 1829 pronto quedó sobrepasado por la realidad. Durante el reinado de Isabel II se produjo en España un incipiente capitalismo. Por eso, aunque se intentó con posterioridad un nuevo texto de Código de Comercio, no se hizo, y entonces hubo que acudir a leyes especiales para que se ocuparan de aquellas instituciones necesarias, y una de estas instituciones eran las bolsas de comercio, los mercados bursátiles. Ya en el Antiguo Régimen existían lonjas o casas de contratación. Pero evidentemente esto era insuficiente en el s. XIX y por eso, por Real Decreto de 10 de septiembre de 1831, el Rey Fernando VII creó la Bolsa de Madrid. La diferencia es que en la Bolsa se realizaban también operaciones sobre valores o efectos públicos. La Bolsa de Madrid se creó bajo la inspección y vigilancia de la autoridad, es decir, bajo dependencia clara del Gobierno, pero por Decreto de 12 de enero de 1869 se declaró libre la creación de Bolsas de Comercio. La libertad de creación de Bolsas de Comercio fue suprimida en 1874-1875, y se restableció otra vez en el Código de Comercio de 1885. También son importantes las leyes especiales en materia de banca. El 3 de septiembre de 1829 se creó el Banco de San Fernando. En 1856 se llamó Banco de España. La ley establecía que para la creación de bancos debía haber una autorización gubernativa, pero esto se suprimió y se estableció la libertad de creación de bancos en 1869. En 1875 se aprobaron los Estatutos del Banco de España. Otro aspecto del Derecho Mercantil que fue abordado por las leyes especiales fue la materia de las sociedades mercantiles. El Código de Comercio de 1829 establecía que para la creación de sociedades mercantiles debía haber una aprobación del Tribunal de Comercio en 151 el que se establecieran. En 1847 esta inspección o vigilancia sobre las sociedades mercantiles se trasladó al Gobierno. Del año 1848 es la Ley de Sociedades Anónimas. Sobre esta materia hay otras normas de 1868 y 1869. Con posterioridad al amparo de la libertad relativa a la creación de sociedades anónimas, estas instituciones crecieron profusamente en España. Con estas leyes sobre la bolsa, la banca y las sociedades anónimas fue creciendo una economía de tipo capitalista en España y permitió algún desarrollo a nuestra economía muy maltrecha por diversas circunstancias. El siguiente texto es de 1885. Pero entre 1829 y 1885 hubo numerosos proyectos. Ya en 1834 se nombró una comisión para reformar el Código de 1829. Después se redactó un proyecto de Código de 1837. Nombrada una nueva comisión se redactó un nuevo texto para adaptar el Código de Comercio a la Constitución de 1837. Este texto es el llamado Proyecto de Código de Comercio de 1838. Una vez redactado se mandó a diversos organismos. En estas consultas terminó el proyecto sin que nunca llegara a ser ley positiva. Poco después, una nueva comisión redactó un proyecto de ley provisional para la reforma de varios artículos del Código de Comercio. Tampoco pasó más allá del proyecto. En 1855 se nombró una nueva comisión para la reforma del Código de Comercio y la Ley de Enjuiciamiento Mercantil de 1830. De esta comisión salió un proyecto de Código de Comercio de 1858. En realidad lo que se presentó solo era una parte, el Libro I, pero tampoco pasó de proyecto. Por lo tanto, durante el reinado de Isabel II, pese a los cambios económicos y a los deseos de establecer un nuevo texto mercantil, este nunca se llegó a hacer. El nuevo texto empezó a hacerse a raíz de la revolución de 1868. La andadura para el segundo texto codicial mercantil comienza con el decreto de 20 de septiembre de 1869, el mismo mes de la revolución que destronó a Isabel II. Este decreto del 69 está inspirado en un liberalismo económico radical: las ideas económicas que propulsaban los revolucionarios. Por el citado decreto se resolvió la comisión que se había nombrado para el Código de Comercio de 1855. Estableció que con toda urgencia se nombrara una nueva comisión que estableciera un nuevo texto del Código de Comercio y otro de la Ley de Enjuiciamiento Mercantil. El mismo decreto establece los principios que deben presidir la nueva regulación en materia de comercio: libertad absoluta y supresión de todo tipo de monopolio, privilegio o exclusión. Se nombró una nueva comisión, la presidió Pedro Gómez de la Serna y fueron miembros de ella Manuel Alonso Martínez y Laureano Figuerola, ambos fueron ministros. La comisión redactó un proyecto que envió al Gobierno en 1875 (ya había pasado el período revolucionario). En 1880 se dispone que se nombre otra comisión. Esta comisión fue nombrada al año siguiente. La presidía un vocal, Don Manuel Alonso Martínez, entre otros también estaban, Laureano Figuerola, Manuel Colmeiro, Benito Gutiérrez. Se revisó el texto de 1875 y en 1882 se remitió a las Cortes. Fue debatido en ambas cámaras y fue promulgado y publicado el 22 de agosto de 1885 para entrar en vigor el 1 de enero de 1886. El Código de Comercio de 1885 tenía la misma estructura que el de 1829. Sin embargo, hay algunas materias que no están incluidas, como las de la jurisdicción mercantil. Hay alguna materia que sigue vigente: los aspectos procesales de la quiebra de comerciantes. El Código de Comercio tiene una exposición de motivos, y en ella habla de la fidelidad que el código tiene al decreto de 1869. En esta exposición de motivos habla de la relación que debe guardar el Derecho Civil y Mercantil. Para esta exposición de motivos, el Mercantil no debe quedar reducido a un estrecho círculo, no debe ser concebido como una rama del Derecho Civil, sino como un derecho propio e independiente. El Código Mercantil de 1885 está vigente hasta nuestros días. Sin embargo hoy ya estas materias funcionan de otra manera, y necesitó con posterioridad muchas leyes que lo modificaran. 152 4. LA CODIFICACIÓN CIVIL Es la más interesante de todas las codificaciones. La que tuvo mayores inconvenientes y mayores obstáculos que solventar, porque si los tradicionalistas y los fueristas, en otras materias, no se opusieron a la codificación, en esta materia sí. De tal manera que el primer Código Civil español es de finales del s. XIX, 1889. A pesar de la revolución, el liberalismo y constitucionalismo, durante todo el s. XIX se siguió utilizando el Derecho Civil del Antiguo Régimen. La oposición a una codificación civil era evidente porque Cataluña, Aragón, Mallorca, Navarra, las Vascongadas, y en alguna medida Galicia y Asturias, tenían un Derecho Civil distinto al de Castilla. De tal manera que el liberalismo imponía un uniformismo de todos los españoles ante la ley. España no era una unión de territorios, sino de individuos. Todos los individuos eran iguales y por lo tanto debían regularse por unas mismas normas. Esto era por lo tanto incompatible con aquella pluriformidad del Antiguo Régimen. Pero para el fuerismo se debían conservar las peculiaridades regionales, puesto que España no se construía de cero, sino que tenía una tradición. Coincidió también con ciertas doctrinas románticas, que hablaban de las tradiciones populares, de la idiosincrasia particular de los pueblos y también contribuyó a frenar la codificación. El primer liberalismo expresado en las Cortes de Cádiz, ya ordenaba en el propio texto constitucional que se estableciera un Código Civil para toda la monarquía. Como ocurrió en otros casos, este mandato constitucional no tuvo un efecto inmediato. Dos años después se abolía la Constitución y toda su obra. De tal manera que cuando fue restablecido Fernando VII en sus poderes absolutos, no se habló de codificar el Derecho Civil, triunfaron las tesis fueristas. Francia ya había promulgado un Código Civil en 1804. Este Código Civil de Napoleón era el modelo que se seguía en los países europeos. En 1820 se restableció la vigencia del texto constitucional del 12 y entonces se tomó en serio la codificación del Derecho Civil, y de ello salió el proyecto de Código Civil de 1821. Este proyecto de Código Civil de 1821 no fue obra de juristas, sino del propio parlamento. Tenía una concepción amplia del Derecho Civil: se incluía no sólo derecho privado, sino derecho procesal civil y derecho administrativo. Como es natural, en el seno de las Cortes se nombró una comisión (Cano, Hinojosa, Cuesta, San Miguel, Navarro y Garelly). Este proyecto recibió influencias diversas, tanto extranjeras como propiamente españolas. Entre las españolas está la influencia de las partidas y de la Novísima Recopilación, donde se contenía el Derecho Civil vigente. La influencia extranjera vino del Código de Napoleón de 1804, por los Códigos que ya habían establecido en Prusia y Austria, y por la obra doctrinal de Jeremías Bentham. Este proyecto de Código Civil no alcanzó a todo, solo se redactó en parte, sólo 476 artículos. Sus características son primacía de la ley sobre la costumbre y antiforalismo. Es un texto típicamente liberal. No llegó a ser ley vigente. En el último período absolutista, el Rey Fernando VII, en 1833 encargó a Manuel María Cambronero el proyecto de un Código Civil. Murió Fernando VII y al año siguiente murió Cambronero sin acabar el proyecto. Por eso, en este mismo año, se nombró una comisión para terminar el proyecto de Código Civil que estaba compuesta por Eugenio Tapia, Tomas Vizmanos, y Jose Ayuso. Esta comisión en 1836 presentó un proyecto de Código Civil a las Cortes. Estaba compuesto por un Título Preliminar y cuatro Libros. Como estábamos en plena guerra civil, la IGC, no pasó de proyecto. En 1839, cuando estaba terminando la Guerra Carlista, se nombró otra comisión y tenía que acabar y revisar el proyecto anterior. De lo que hizo esta comisión y del resultado no se sabe gran cosa y por tanto hay que pensar que quedó 153 en nada. En 1841 existía otra comisión específica para la redacción del Código Civil que era presidida por un político de la época, Gómez Becerra. Lo que hizo esta comisión también se ignora. En 1843 se publicó en Madrid una obra privada, que era un proyecto de Código Civil hecho por un jurista José María Fernández de la Hoz. No pasó de proyecto y se caracteriza por salvaguardar la tradición jurídica española, especialmente la castellana. En 1843 se creó una institución, la Comisión General de Codificación. Esta institución impulsó la labor de redactar códigos y era una comisión que dependía del Gobierno, por eso estaba compuesta de juristas y no políticos. En el seno de esta comisión se redactaron algunos proyectos. Se conocen tres: uno de 1844, otro de 1845 y otro de 1849. Pero ninguno de estos proyectos fue promulgado. En la comisión había una sección que se dedicaba al Código Civil. En 1846 esta comisión estaba presidida por Bravo Murillo. Esta comisión cambió varias veces de componentes y en 1851 cuando presentó un proyecto de Código Civil estaba compuesto por Bravo Murillo, García Goyena, Luzuriaga y Sánchez Puig. El principal redactor del proyecto fue Florencio García Goyena, que publicó unos comentarios a este proyecto. Se le conoce como Proyecto de 1851, compuesto por un Título Preliminar y tres Libros. El Título Preliminar trata de las leyes y su aplicación en el orden general. El Libro I de las personas. El Libro II de los bienes y de la propiedad. El Libro III de los modos de adquirir la propiedad. Constaba de 1992 artículos. Sin embargo este proyecto llegó a ser ley vigente. Es un proyecto muy extranjerizante, que se basa en el Código Civil francés de 1804, en autores extranjeros como Portalis y Bigot de Preameneu. También se basa en el derecho prusiano en materia hipotecaria e igualmente en el derecho prusiano en materia fiscal. Respecto a la propiedad es sumamente liberal e individualista. Asume la idea liberal de que la Iglesia, los cabildos, los ayuntamientos y en general todas las corporaciones y asociaciones no pueden poseer bienes inmuebles y para poseer bienes muebles necesitan una autorización del Gobierno. Tenía un grave inconveniente: en el mismo año de 1851, se ponía paz a las relaciones entre la Iglesia y el Estado mediante un concordato. Este proyecto también se ocupaba del matrimonio. Solo habla de matrimonio canónico porque no había personas en España que no fueran católicas, y además era indisoluble, no había divorcio. De todas maneras, cuando en el s. XIX se habla de divorcio no se refiere al divorcio actual, sino a la separación y nulidad. No pasó de proyecto porque los más conservadores y la Iglesia se opusieron, y porque era un proyecto unificador y tenía la oposición de los fueristas. El Gobierno recibió el proyecto de Código Civil y por Real Orden de 1851 estableció que se iban a elevar una serie de consultas antes de proceder a su promulgación. Esta real orden reconocía que la existencia de derechos distintos al castellano impedía un camino fácil a la codificación del Derecho Civil. El proyecto no pudo subsistir y el Gobierno se dio cuenta que no podía imponerlo a una sociedad mayoritariamente tradicional y católica que lo rechazaba. Hacer un cuerpo de Derecho Civil era casi imposible a mediados del s. XIX, y por eso, al no poder establecer un cuerpo general, se van publicando leyes de algunos aspectos que no tienen tanto problema. - En 1861 se promulga la Ley Hipotecaria, y con eso se crea el Registro de la Propiedad (heredero de la contaduría de hipotecas del Antiguo Régimen). Esto se hizo para asegurar la propiedad a los compradores de bienes eclesiásticos. - La Ley de Matrimonio Civil de 1870, que establecía por primera vez en España un matrimonio contraído ante las autoridades del Estado. Establecía el matrimonio indisoluble y otorgaba efectos civiles sólo al matrimonio contraído civilmente. Quedaba sin efectos civiles el matrimonio canónico. Es una ley que causó escándalo. En 1875 fue derogada y se estableció un doble matrimonio. - La Ley de Notariado de 1862, que hizo desparecer las viejas escribanías y se crean las actuales notarías y se tecnifica el oficio al pedirse letrados para su ejercicio. 154 - La Ley de Registro Civil de 1870. Se crean los registros civiles donde se deben asentar los nacimientos, el matrimonio y la muerte de las personas. Hasta entonces solo existían los registros parroquiales. Después del fracaso de 1851 se recurrieron a las leyes especiales y se paralizaron los trabajos de codificación de materia civil. También los particulares frenaron su ímpetu y su actividad por un proyecto de Código Civil. Hay obras doctrinales de Sánchez Molina y Navarro Amandi, pero de escasa importancia. En los años sucesivos se planteó la cuestión foral. Se plantearon diversas posturas. Una postura era unificadora. Pretendía un Código Civil unitario para toda la nación. Sin embargo quería introducir en él las diferentes tradiciones jurídicas que había en España. Otra postura era defendida por los juristas catalanes y en realidad era anticodificadora, decía que no siempre la codificación es necesaria, y en caso de España no hacía falta. Una tercera postura hablaba de las siguientes tradiciones jurídicas de derecho civil: Castilla, Aragón, Navarra, Cataluña y Vizcaya. De estas 5 tradiciones jurídicas se debían formar 5 códigos. Estos códigos establecerían por escrito con claridad el Derecho Civil propio de estas líneas tradicionales. En un momento posterior, sobre esos 5 códigos, establecer otro código, que sería general para toda España, y que recogiera los diferentes sistemas. De todas estas discusiones salió como consecuencia mayoritaria respetar las tradiciones forales civiles. Así, tanto la Constitución de 1869 como la del 76, establecían la unidad de Código Civil para todos los españoles, pero sin perjuicio de las variedades que determinen las leyes. Al surgir el nacionalismo, los derechos forales tendrán nuevos defensores. El 2 de febrero de 1880, un decreto del Ministerio de Justicia de Álvarez Bugallal, establecía la conveniencia de conservar los derechos civiles forales en aquellas instituciones dignas de conservar. La postura del Gobierno no era conservar el derecho civil foral al completo. Por eso, se consideró que en la comisión de codificación hubiera un jurista representante de estos derechos forales. Por Cataluña fue nombrado Manuel Durán y Bas, por Aragón Luis Franco López, por Navarra Antonio Morales Gómez, por Galicia Rafael López de Lago, por las provincias Vascongadas Manuel Lecanda Mendieta y por Baleares Pedro Ripoll Palou. Estos juristas eran los que tenían que redactar una memoria con las instituciones dignas de conservarse de su región. De todas estas memorias se deduce que sólo en Aragón y Cataluña se daba la circunstancia de que debía conservarse todo el sistema civil propio. La técnica usual de estos códigos era que el Gobierno presentara el proyecto a las Cortes y que estas discutían el proyecto. Esto tenía un inconveniente, y es que los debates en las Cortes sobre un texto legal tan largo eran muy largos. Era uno de los motivos por los que el Código Civil se retrasaba tanto. Entonces se proyectó otra táctica, que fue obra de un ilustre político, Manuel Alonso Martínez. En 1881, siendo Ministro de Justicia, estableció otro método, el de la Ley de Bases. Es decir, presentar una ley donde estuviera el plan del futuro Código Civil a las Cortes. Esta Ley de Bases establecía que el futuro Código Civil tomara como base el proyecto de 1851. Se conservaría el Derecho Civil foral en aquellas materias dignas de conservarse. También afirmaba que se conservarían aquellas otras instituciones forales con carácter general. Es decir, que alguna de estas instituciones se debía generalizar para todos los españoles. Se hablaba de generalizar el derecho civil español. Establecía que el futuro Código Civil era supletorio en los territorios forales en lugar del Derecho canónico y del romano. Pero esta Ley de Bases fue rechazada en el Congreso de los Diputados, porque las Cortes se negaban a tener autoridad e intervención directa en la redacción del Código Civil. Por lo tanto el ministro Alonso Martínez no tuvo otro remedio que volver al viejo sistema. En 1882, presentó los dos primeros libros del Código Civil. No obstante, pronto cesó en el Ministerio y el proyecto no pasó de tal. 155 Si el Código Civil no salía, si se seguía discutiendo sobre él y sus relaciones con los derechos forales. En 1886 se celebró un congreso de juristas y se discutió si había llegado el momento de codificar la legislación civil. Mayoritariamente se resolvió que sí. Respecto a los derechos forales cada vez era más abundante la opinión de que debían respetarse. Por lo tanto el Gobierno estaba decidido a respetarlos en alguna medida. Siendo Ministro de Justicia Francisco Silveda, en 1885 presentó una nueva Ley de Bases. En esta Ley de Bases hablaba del código de 1851, pero introducía importantes novedades para aplacar las opiniones fueristas. En un primer lugar establecía que de momento, en las regiones forales, rigiera el Derecho civil foral. En segundo lugar, afirmaba que el Código Civil fuera supletorio cuando no se pudiera aplicar ni el romano ni el canónico. Finalmente, que una vez promulgado el Código Civil, se redactaran unos apéndices donde se conservaran aquellas instituciones convenientes del derecho foral. La Ley de Bases presentada por Silveda fue finalmente aprobada por las Cortes. El gobierno quedaba autorizado para publicar un Código Civil redactado por la comisión de codificación y ajustándose a la Ley de Bases. Una vez publicado este Código Civil, el Gobierno daría cuenta de ello a las Cortes y éstas verían si se ajustaba o no a la ley de bases aprobada por ellas. La base de éste Código Civil sería el de 1851. Se conservaría de momento el Derecho Civil foral. En las regiones forales el derecho supletorio sería el Código Civil y se redactarían esos apéndices donde solo se estableciera aquella parte digna de conservar. Autorizado el Gobierno, se redactó el Código Civil que fue publicado en la Gaceta (hoy BOE) en 1888. Los autores fueron Alonso Martínez, Cárdenas, Gamazo y Benito Gutiérrez. En las Cortes se discutió si se ajustaba a la Ley de Bases. En 1889, las Cortes, una vez introducidas las modificaciones pertinentes establecieron que se hiciera una nueva edición, corregida, que en 1889 se publicó y se promulgó entrando en vigor inmediatamente. Por fin, en 1889, España tenía un Código Civil. Siguió el proyecto de 1851, y por lo tanto también el plan del Código Civil de Napoleón. Pero el Libro III se subdividió en dos libros, el III que hablaba de los diferentes modos de adquirir la propiedad y el Libro IV que se ocupa de obligaciones y contratos. El Código se acomodaba a una sociedad conservadora, una sociedad confesional, católica, está muy bien escrito. Establece dos matrimonios, el civil y el canónico. En cualquier caso, si el matrimonio canónico es indisoluble, también lo es el matrimonio civil. La propiedad es un derecho sagrado y muy amplio. Está amparada por la ley incluso frente al Estado. El Código Civil fue modificado en numerosísimas ocasiones. 5. DERECHOS FORALES La codificación no pudo acabar con los derechos forales. Hasta tal punto que tras entrar el Código Civil siguieron subsistiendo en las regiones que lo tenían. El Código establecía que se debían conservar no todo el sistema civil foral, sino solo unas instituciones. Tampoco decía qué regiones debían conservar ese Derecho civil foral, e incluso podía ser que lo conservaran no regiones enteras, sino también comarcas o provincias. La ley de Bases de 1888 aludía por fin a las legislaciones de Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y provincias Vascongadas. Sin embargo, nadie se dio prisa en redactar esos apéndices, y los que más sabían de ellos, los foralistas o fueristas, fueron los que menos prisa se dieron, porque en el momento en que se hiciera el apéndice quedaba derogado todo el sistema civil de la región. Un decreto de 24 de abril de 1899 ordenó que se formaran las comisiones de juristas procedentes de las regiones forales para redactar los apéndices. Antes de la Guerra Civil sólo 156 se redactó y promulgó el apéndice aragonés, aunque parece que se redactaron también otros pero no llegaron a promulgarse. El apéndice de derecho foral de Aragón se promulgó por decreto de 7 de diciembre de 1925, en el se decía que quedaban derogados los fueros y observancias del fuero de Aragón, que en Aragón regía este apéndice y en su defecto el CC. Tras la Guerra Civil el régimen de Franco se caracterizó por su carácter unitario. Sin embargo, durante su vigencia se redactaron todos los cuerpos forales. Hasta tal punto que posiblemente esto se deba a que uno de los componentes del régimen y que había contribuido a la victoria fue el carlismo, que era muy foralista. En 1944 se celebró un congreso de juristas en Zaragoza, y entre los acuerdos, fue el de redactar compilaciones de las instituciones forales. Es decir, ya no se habla de apéndice en donde debían recogerse aquellas instituciones dignas o que convendría conservar, sino que se aplica un criterio más amplio que el del CC. Este fue el camino que se siguió en la época de Franco. Se tomó esa decisión de no redactar los apéndices, sino auténticos cuerpos de derecho foral. Así las cosas, un decreto de 23 de mayo de 1947 ordenó la formación de las comisiones y una orden de 10 de febrero de 1948 designó los juristas que debían formarlas. Esta decisión del régimen de Franco fue un triunfo claro de los foralistas. Frente a los que aún mantenían la pervivencia del derecho foral de forma residual. La obra fue lenta pero se concluyó toda en esta época. La compilación de derecho Civil, de Bizkaia y Álava es de 1959, la de Cataluña de 1960, la de Baleares de 1961, la de Galicia de 1963, la de Aragón 1967 (derogó el apéndice del 25), la de Navarra 1973. Después de tanto tiempo el sistema liberal no pudo vencer a los derechos forales que hoy subsisten rigiendo estas compilaciones. En todos estos territorios rige en primer lugar la compilación respectiva y como derecho supletorio el CC. Todo esto ocasiona que los derechos supletorios que existían en las regiones forales quedaron derogados. Con este sistema ha crecido la seguridad jurídica al desaparecer las demás fuentes que había en estos territorios y ponerse como supletorio el CC. La Constitución de 1978 y vigente también alude a estos derechos forales y garantiza su respeto. 157 LECCIÓN 20: LA CIENCIA JURÍDICA 1. La ciencia jurídica y su renovación. La influencia europea 2. La nueva división del derecho en ramas autónomas y especialización de los autores 3. La enseñanza del derecho 1. LA CIENCIA JURÍDICA Y SU RENOVACIÓN. LA INFLUENCIA EUROPEA El siglo XIX, culturalmente es un siglo de contrastes. Hay aspectos culturales muy fecundos y otros muy pobres. Hay aspectos originales y otros que no lo son tanto. En el aspecto jurídico es un siglo muy poco original. Todo esto es consecuencia de la decadencia española, que se venía arrastrando desde la segunda mitad del s. XVII y que alcanzó en el XIX el momento máximo. España ya es una potencia de 2º orden y en el s. XIX pierde todo su imperio. Las instituciones docentes suelen ser mediocres. En el s. XVIII Carlos III había expulsado a los jesuitas. Sus colegios eran como institutos de enseñanza media. La Compañía se pudo restaurar en el s. XIX aunque los liberales la expulsaron en diversas ocasiones y no supuso la restauración de su labor docente al completo, puesto que tenía escasos efectivos. Las demás órdenes religiosas sufrieron la desamortización. Surgieron nuevas órdenes, muchas venidas de fuera, y con eso se pudo paliar el déficit que había, puesto que el Estado no podía hacerse cargo de la educación. Los seminarios en el s. XIX funcionaron a veces como institutos de enseñanza media. La enseñanza superior, el panorama es desolador. Las universidades pierden su autonomía económica y dependen del Estado. Responden a un modelo común, la universidad de tipo liberal. Desaparece la facultad de teología y la de cánones. Pero la universidad estuvo a merced de los cambios políticos, de legislación, penurias económicas… Su labor científica se resintió. La influencia en materia jurídica del pensamiento extranjero fue absoluta. La doctrina jurídica española tuvo escasa acogida. Lo que ocurre es que en materia civil el código tardó muchos años en promulgarse y entonces se tenía que acudir a la doctrina del Antiguo Régimen. Fueron muy usuales la edición de prácticas forenses. Era muy común que los que hicieran las leyes fueran prestigiosos juristas: Sainz de Andino, Calatrava, Seijas Lozano, Pacheco o García Boyena. También era muy común que los propios legisladores escribieran obras y comentarios sobre el texto legal, con lo cual, se conoce muy bien la intención de la ley. Gómez de la Serna, Pacheco o Manresa. La cuestión foral reavivó el interés por el conocimiento de los derechos no castellanos. También se hicieron numerosas codificaciones que vulgarizaron el conocimiento del derecho: revistas, enciclopedias y diccionarios. La escuela histórica del Derecho también tuvo influencia en España, aunque tardía. Su historicismo influyó en la revista jurídica de Cataluña. Como he dicho la influencia extranjera es evidente, masiva. Como en el s. XVIII con lo francés en el ámbito de la cultura. También influyó la literatura jurídica italiana y alemana. En la filosofía del derecho influyó Hegel. Pero aún así hubo sectores que quisieron conservar la tradición española: Donoso Cortés, Ortí Lara. 2. LA NUEVA DIVISIÓN DEL DERECHO EN RAMAS AUTÓNOMAS Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS AUTORES. 158 En el Antiguo Régimen, el derecho era un todo. No era común que hubiera cuerpos separados para Derecho civil, penal o administrativo. Por eso, los juristas estudiaron por lo común todo el Derecho. No había una diversidad de juristas por materias, sino que dominaban muchas materias y ramas del Derecho. Cuando en el s. XIX se establece en España el estado liberal cambia el panorama jurídico. Por una parte se establece una constitución de tipo liberal y por otra parte se codifican diversas ramas del Derecho. Un fenómeno común es el crecimiento de la norma legal. Las leyes se multiplican. Hoy hay más normas escritas que nunca. Aquel jurista total y enciclopédico va desapareciendo. Lo que ahora hay son penalistas, civilistas, mercantilistas… Juristas técnicos de derecho que se ocupan de una rama de él. La gran división que se produce es por un lado, el derecho constitucional, y por otra, los derechos codificados. A partir del s. XIX tiene ya independencia y límites claros el Derecho administrativo. Creció hasta límites insospechados y con el desarrollo del estado autonómico mucho más. El derecho administrativo se caracteriza por la centralización, por la uniformidad, por la potestad reglamentaria de la administración. Se caracteriza también por la primacía del ejecutivo sobre el judicial y también por las facultades y privilegios jurisdiccionales de la administración. De tal manera que la administración está en un plano de superioridad respecto a los ciudadanos, los administrados. El estado liberal es mucho más fuerte que la monarquía tradicional porque tenía privilegios que no tenía la antigua monarquía, reforzó su situación, e introdujo cambios e instituciones que no existían en el Antiguo Régimen. El derecho administrativo fue muy cambiante en los s. XIX y XX, por eso nunca se codificó. Otra rama del derecho fue el derecho de trabajo. La legislación laboral en el Antiguo Régimen era muy escasa. La organización del trabajo muchas veces estaba bajo la institución de los gremios. Esto era incompatible con los principios de libertad económica del estado liberal. El estado liberal se quiso abstener de intervenir en las relaciones entre patronos y obreros. Evidentemente el resultado fue nefasto. El estado liberal se apoyaba en la burguesía y esto hizo que sufriera el proletariado con condiciones laborales pésimas. Al desaparecer los gremios los sistemas de protección benéficos para el trabajador también desparecieron. La iglesia fue privada de sus bienes, y al ocurrir la desamortización también la iglesia no pudo ejercer la acción benéfica. También se enfrió el sentimiento religioso en las clases dirigentes. La Iglesia, en el s. XIX pudo recuperar algo de la acción benéfica y existencial a favor de las clases proletarias. Pero la sociedad estaba muy separada. Esta distancia se hizo más acentuada con la creación de barrios obreros. El Estado liberal no quiso intervenir y por eso no tuvo interés en legislar en materia laboral porque le era indiferente la condición de los trabajadores. En el Código de Comercio de 1829 y en el Código Civil de 1889 hay normas que rigen esta materia pero son muy pocas. A los trabajadores se les negó el derecho a asociarse. Sólo tardíamente, en 1869, la Constitución el derecho de reunión y asociación. Y sólo muy tardíamente se estableció una ley de asociaciones. La doctrina católica se ocupa de las relaciones laborales con la réplica Rerum Novarum. El Estado liberal se dio cuenta que no podía resistir la cuestión social, uno de los grandes problemas de la España contemporánea. Por eso la primera legislación obrera es de finales del s. XIX y principios del s. XX. Aquí es cuando el Estado se decide a intervenir y no dejar estas relaciones a las partes contratantes, de las cuales una de ellas mandaba y otra salía perdiendo. En 1883 se crea la Comisión de reformas sociales. En 1903 el Instituto de Reformas Sociales. En 1906 el Servicio de Inspección Laboral. En 1908 el Instituto Nacional de Previsión. En 1920 el Ministerio de Trabajo. 159 Un sector de la derecha es el que toma esta clase de iniciativas, dándose cuenta de su necesidad. La dictadura de Primo de Rivera supuso un giro en la orientación social del Estado. Una de sus características fue la protección del trabajador. La doctrina era corporativista, ni socialista ni liberal. Con la II República se constitucionalizaron los derechos laborales, que tenía una importancia enorme. El régimen de Franco volvió al corporativismo, que era una doctrina de fuerte inspiración católica, y también con un antecedente claro en el tradicionalismo. La legislación laboral de la época de Franco permitió la creación de las clases medias. También se distinguió por una notoria protección del trabajador. Como ya sabemos, la cuestión social, fue uno de los dos grandes problemas de la España contemporánea. Por eso, a partir de que el estado liberal se concienció, de que el Estado debía intervenir en las relaciones laborales para impedir abusos, la legislación laboral creció en tal medida que se independizó el derecho civil del derecho del trabajo. El derecho del trabajo tuvo plena sustantividad. Es una disciplina independiente. Estas circunstancias es lo que ha hecho que ese todo unitario jurídico del Antiguo Régimen despareciera, con sus juristas enciclopédicos. 3. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO A lo largo del s. XIX se produjeron profundas reformas en el orden educativo y concretamente en la educación superior, la universitaria. Contribuyó claramente a la especialización del profesorado. En general, a lo largo del XIX, se observa un retroceso clarísimo en la carrera de leyes del derecho Romano y del Derecho canónico. Ya sabemos como se suprime la facultad de cánones, y el derecho canónico pasa a ser impartido en las facultades de derecho civil. Ya a principios del s. XIX el derecho romano había perdido su carácter fundamental en la carrera de derecho. Hubo algún intento de darle mayor importancia pero no cuajó. Los planes de estudio fueron muy frecuentes y coincide con una etapa de decadencia universitaria y académica. El s. XIX se estrena con un nuevo plan de estudios, el del año 1807. Hay un arreglo en 1818, en 1821 se vuelve a poner en vigor el de 1807. Este plan se reforma en 1824. Hay una reforma parcial en 1836. A partir de esta época la universidad cambia radicalmente, pierden su autonomía. Siendo ministro Pidal, en 1845, se establece un nuevo plan de estudios. La carrera de derecho queda reducida a 7 años más uno de doctorado. En 1857 el ministro Moyano, establece una ley de instrucción pública. En 1883, siendo ministro Gamazo, se suprime el título de bachiller en derecho, y sólo queda licenciado y doctor. La carrera dura 8 años. Hay nuevas reformas en 1900, 1903, 1928, 1944 y 1953. Este plan del 53 fue el que duró hasta finales del s. XX. Hubo un momento en el que los títulos de doctor sólo podían ser concedidos por la universidad central, pero se suprimió. 160 161 162