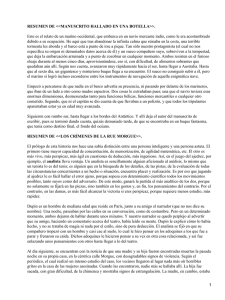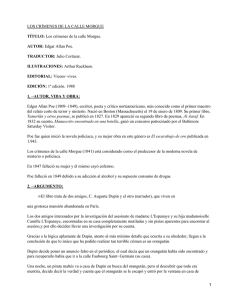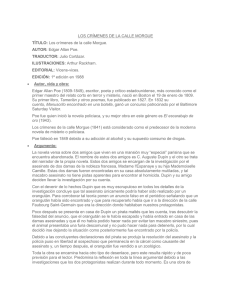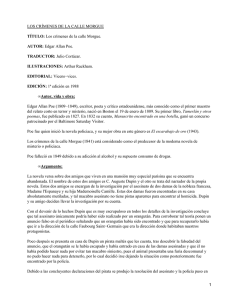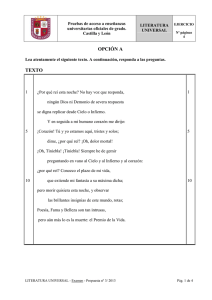La traicion de bertrand - Inicio
Anuncio

La traición de Bertrand Fedro Carlos Guillén obtuvo el tercer lugar en el género novela del Certamen Internacional de Literatura Letras del Bicentenario “Sor Juana Inés de la Cruz”, convocado por el Gobierno del Estado de México, a través del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, en 2011. El jurado estuvo integrado por Mónica Lavín, David Martín del Campo y Anamari Gomís. Leer para pensar en grande C o le cc i ó n le t ras narrativa Fedro Carlos Guillén La traición de Bertrand Eruviel Ávila Villegas Gobernador Constitucional Raymundo Édgar Martínez Carbajal Secretario de Educación Consejo Editorial: Ernesto Javier Nemer Álvarez, Raymundo Édgar Martínez Carbajal, Raúl Murrieta Cummings, Édgar Alfonso Hernández Muñoz, Raúl Vargas Herrera Comité Técnico: Alfonso Sánchez Arteche, Félix Suárez Secretario Técnico: Agustín Gasca Pliego La traición de Bertrand © Primera edición. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México DR © Gobierno del Estado de México Palacio del Poder Ejecutivo Lerdo poniente no. 300, colonia Centro, C.P. 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México. ISBN: 978-607-495-193-6 © Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. 2012 www.edomex.gob.mx/consejoeditorial Número de autorización del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal CE: 205/01/45/12 © Fedro Carlos Guillén Rodríguez Impreso en México. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa del Gobierno del Estado de México, a través del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. En la vida, todo es cuestión de suerte: cualquier mañana, uno da vuelta en una esquina y se encuentra con aquella persona que lo hará infeliz durante los siguientes seis años de su vida. Si uno hubiese dado vuelta hacia el otro lado, tal vez se habría topado con la persona que lo haría feliz. Philip Roth El pacto Los dos hombres contemplaron el resultado de su trabajo. Se veían cansados pero satisfechos, en el horizonte, a través de la ventana del estudio, se apreciaba la silueta de la recién terminada Torre Eiffel. Ambos levantaron sus tarros y brindaron… El calendario en la pared mostraba un grabado de la campiña y la fecha exacta: jueves 17 de octubre de 1889. Miguel Dupin salió con paso lento de la consulta médica. Abordó el auto y se instaló en el asiento tracero. Respiró profundamente y tomó una decisión. No quedaba mucho tiempo. [9] Uno Escribir es un acto privado que se vuelve público en el momento que el arrojo, la calidad o la falta de sentido común lo permite. Sostengo que la tarea de quien escribe es tener una historia que contar, y hacerlo con la mayor eficacia posible… nada más, nada menos. Me llamo Juan Pablo y soy escritor. Así de simple. Invento historias, las desarrollo y espero que alguien las lea. Los que nos dedicamos a este oficio nos movemos por un impulso vital que adquiere sentido sólo en la medida de un lector atento que significa el texto y lo hace suyo. Mi caso, como el de muchos otros, [11] 12 se resume en una ecuación ligeramente frustrante: tengo cada vez más libros y menos lectores. Digamos que, de ser una promesa literaria con un “ingenio revelador”, me convertí en un cuarentón huyendo a salto de mata de acreedores carnívoros y de llamadas telefónicas apremiando pagos con tácticas de Torquemada. Cualquier escritor que sea honesto deberá entender, como lo entendí yo, que si publica un libro del que se venden ochocientos ejemplares en dos años, algo se pudre en Dinamarca y es vano recurrir a excusas intelectuales de calidad y no cantidad de lectores, como enarbolan exculpatoriamente los fracasados. Veo pasar como bólidos a escritores más jóvenes que se llenan de premios y lauros y me invade una sensación autoconmiserativa. Me casé con Angelina a los veintisiete años. Ella era una mujer extraña y llena de vicios que no advertí a tiempo. El más señalado es que era una Puta, y si lo escribo de esta manera y con letra capital es porque lo era a cabalidad. Probablemente se relacionó con todos mis amigos y no pocos de mis enemigos a lo largo de los cinco años que duró nuestro matrimonio. Alguna vez, durante una fiesta en casa de una Gloria Nacional, desapareció durante un buen rato con uno de mis críticos más enconados. Regresé al departamento, saqué mis cosas y la dejé por primera vez. La escena se reiteró como una comedia de diecinueve actos en la que yo siempre regresaba pidiendo perdón y con la cola entre las patas. No la juzgo, no es esa mi intención; ella buscaba un placer que conmigo se agotó muy pronto y simplemente fue leal a su instinto de predadora sexual que yo era incapaz de satisfacer. Tuvimos un hijo —José María— y lo empezamos a criar con cierta esquizofrenia, hasta que un día Angelina salió por la puerta del departamento y jamás regresó. Fue lo mejor. 13 Asumir la crianza de mi hijo se convirtió en uno más de los retos para los que no estaba preparado, por fortuna vivo en un país donde a todo mundo le da por opinar y eso me ayudó a entender qué carajo es el tempra o cómo garantizar que el niño no fallezca de muerte de cuna, escena que soñé aterrado varios años mientras aprendía de pediatras, consultas y fiebres galopantes. Mi hijo era un poco lento cuando pequeño; de hecho, pensé que podría padecer algún problema. La visita al neurólogo no arrojó nada: “Es quizá retraído”, diagnosticó el médico. José María hacía cosas que al resto le parecían extrañas y a mí entrañables: podía observar aves sin mover un músculo de su pequeño cuerpo durante horas; era, también, un voraz coleccionista de objetos que yo consideraba piedras. Lo observaba fascinado levantarlas del piso, limpiarlas con cuidado y luego clasificarlas de acuerdo con su color y tamaño. Una noche caí enfermo —él no tendría más de seis años— y sucumbí al sueño, vencido por la temperatura. Cuando desperté, tenía un paño mojado en la frente y el agua escurría por mis hombros. José María me veía con sus enormes ojos atentos y preocupados. En el momento en que me reincorporé, empezó a llorar mientras me abrazaba: “Nunca te mueras papá”, dijo. Ésta quizá sea una forma algo almibarada de tratar de explicar el lazo que me une con él, pero es la que tengo… qué carajo. Un día llamaron de su escuela. La maestra quería hablar acerca de mi hijo. Acudí intrigado: José María no daba problemas jamás. La maestra explicó que estaba preocupada pues mi hijo invertía mucho más tiempo que sus compañeros en resolver tareas elementales, por lo que me sugería una valoración con el fin de determinar las causas. A pesar de recelos defensivos, acepté y visitamos al doctor Parra, un especialista que tenía su consultorio en Las Lomas y cobraba por consulta el equivalente al enganche de un auto. Nos atendió con amabilidad, tenía cara de viejo sabio y solicitó revisar 14 a mi hijo a solas. El procedimiento tardó poco más de una hora y, al finalizar, el especialista pidió que aguardara un par de días para comunicarme sus hallazgos. Al tercer día recibí una llamada: era Parra citándome nuevamente en su consultorio. Al llegar a su despacho con paredes repletas de diplomas, me miró fijo a los ojos y expresó: —Señor Balcárcel, permítame tranquilizarlo. José María no padece ningún problema, al contrario, es superdotado. Le aplicamos varios exámenes y encontramos que tiene un coeficiente intelectual de 220. Para que usted tenga un contexto elemental, déjeme decirle que el ser humano con el IQ más alto en el planeta es una mujer, Marylyn Mach Von Savant, que cuenta con 228. El IQ es una prueba estandarizada que mide las habilidades cognitivas de una persona de acuerdo a su grupo de edad, y es probable que su hijo se cuente entre una docena de personas en el mundo con tal nivel de capacidad. Recibí la noticia como se recibe una tromba. Jamás lo hubiera imaginado y de inmediato se me agolparon montones de dudas e inquietudes. —¿Y la lentitud para resolver problemas? —pregunté. Parra asintió: —Una pregunta razonable, sin duda. Mire usted, es muy probable que José María, al enfrentarse a un problema, trate de comprenderlo en lugar de responder de manera mecánica. Por ejemplo, si le preguntan cuánto es ocho por cuatro, él, en lugar de contestar valiéndose de su 15 memoria “treintaidós”, procura explicar el razonamiento del al­goritmo. Hay casos semejantes documentados en la literatura. El más notable es el de Albert Einstein, quien en la escuela primaria fue calificado como retardado por sus profesores. No tiene usted nada de qué preocuparse pero sí debe ocuparse de que el talento de su hijo sea bien encauzado. Comenté esto con algunos colegas y creemos que José María es un caso fascinante que nos gustaría analizar; por supuesto, sin ningún costo para usted. Tratar de entender la forma en que funciona su razonamiento nos podría dar pistas invaluables acerca de la mente humana. No me gustó que mi hijo fuera etiquetado como un “caso fascinante”, y Parra lo advirtió, pues de inmediato dijo: —Por favor, ojalá no me interprete mal. No pensamos en su hijo como un sujeto experimental. Sólo creemos que trabajar con él redundaría en un gran avance científico. —Lo pensaré —fue mi respuesta lacónica. No tuve que hacerlo mucho. Tomé la decisión de darle a mi hijo la vida más normal posible, sin escuelas especiales ni tratamientos que, pensaba, lo podrían convertir en una atracción de circo. No pasó mucho tiempo antes de que todo lo que el doctor Parra había anunciado se hiciera realidad. Mi hijo entró en un proceso fascinante de cambio y la diversidad de sus intereses creció exponencialmente: la historia, la música, el cine y la literatura empezaron a ocupar su tiempo, mientras que la escuela era un simple trámite necesario. Yo lo percibía como un auto de carreras que utiliza la mitad de su capacidad. José María se negaba —con todo mi 16 beneplácito— a volverse ese tipo de alumno brillante y extraordinario pero aborrecido por todos. De hecho, en algunos casos de manera deliberada, reprobaba uno que otro examen y se mantenía con un desempeño razonable. Sin embargo, pronto fue claro, para las autoridades de la escuela, que estaba perdiendo su tiempo, y en contra de su voluntad, pero en este caso con mi autorización, fue cambiado a grados superiores. El proceso se repitió y hoy que tiene dieciséis años estudia ya el séptimo semestre de física en la Universidad Nacional. José María es bastante normal, agudo y desmadroso, un adolescente que se viste como tal y le va a los Pumas. No sé si los padres pueden ser amigos de sus hijos, como dicen las viejas chotas, pero no hay nada que yo valore más en la vida que su compañía y su humor punzocortante. Trabajo haciendo traducciones del francés que se pagan de una manera tan justa como los salarios de los mineros de Cananea, pero da para ir tirando. Dada mi neurosis, puedo lograr limpiamente que ninguna mujer me quiera ver después de la tercera cita, lo cual debe de ser un récord olímpico que me mantiene en un celibato estricto muy parecido al del santo varón de Asís. Bien, creo que lo anterior describe mi situación: un escritor sin éxito, mal pagado, sin esposa y con un hijo dotadísimo. Un balance mediocre que se agravó un jueves por la mañana, cuando llegó un requerimiento de Hacienda en el que se me invitaba a cubrir los impuestos que yo no sabía que debía y que ascendían a casi cien mil pesos. Esa noche empecé a hablar solo y no dormí pensando en la manera de salir del berenjenal. Eso es consecuencia de mi desapego y el enorme desorden administrativo en el que vivo. Siempre he visto al dinero como un accesorio que permite tener comida, comprar libros y tomar un trago con amigos de vez en vez. Por supuesto, no somos ricos, pero tampoco hemos vivido en la menesterosidad 17 galopante, y el futuro de José María está claramente asegurado con sus talentos. Pero un boquete de cien mil pesos me dejaba fuera de combate por completo. Pensé en recurrir a algún amigo pero a cualquiera de ellos lo hubiera afectado más aún. Revisé mis ahorros: una cantidad vergonzosa. De pronto me di cuenta de que el asunto no tenía salida, o no por lo menos una que yo advirtiera, y que la amenaza de entrar en una espiral descendente era la más grave que había enfrentado en años. José María se percató de mi estado, pero no quise contarle nada. Repartir los males no los hacen menores. El martes de la siguiente semana recibí una llamada telefónica: “¿Señor Balcárcel? Mi nombre es Miguel Dupin. Un amigo lo ha recomendado como un traductor muy profesional y tengo interés en contratar sus servicios. Si le parece, me gustaría que asistiera a mi casa, ¿sabe? Tengo algunos problemas de movilidad y aquí podríamos discutir el asunto”. No creo en el destino, es refugio de pusilánimes. Pero lo cierto es que la oportunidad que se me presentaba le daba una vuelta de tuerca a la racha que consideraba desastrosa, así que acepté de inmediato y me dispuse a tomar muestras ejemplares de mi trabajo y buscar alguna corbata razonable en la Babel de mi armario. Subí al metrobús, lleno de oficinistas de regreso al sur de la ciudad de México. Las miradas cansadas, el amontonamiento y los humores que emanaban del camión contribuyeron a que me apeara con un estado de ánimo sombrío. Inicié la caminata por Altavista. Los comercios de oligarcas fueron quedando atrás, y entré en una zona de casas megalómanas, llenas de guardias y vallas que las aislaban de los simples mortales como yo. Me presenté en la casa de Dupin a las ocho de la noche. Era una mansión porfiriana en el corazón de San Ángel, con ventanales 18 enormes y alfombras multicolores. Fui atendido por un sirviente (no una sirvienta) de una seriedad victoriana que me llevó a un estudio como sólo había visto en películas de época. Me ofreció un sofá mientras acercaba un carro de vidrio con alcohol suficiente para embriagar a un equipo de futbol, y minutos después entró un hombre abriéndose paso por una puerta de roble. De inmediato percibí el rasgo más importante de Miguel Dupin. Era ciego. Sin darme cuenta, doblaba la esquina. Dos —Veo que está usted ya instalado, Juan Pablo. ¿Qué le gus­taría tomar? —dijo Dupin con voz suave mientras yo pensaba que “ver” era el término menos adecuado para la ocasión. No sé si el hombre leía el pensamiento, porque exclamó: —La vista, permítame decirlo, está sobrevalorada en estos tiempos videocráticos. Los ciegos hemos sido siempre percibidos con temor. Mire usted… Sacó una grabadora y escuché su propia voz: [19] 20 La historia de la ceguera en el arte, sobre todo antiguo y paleocristiano, está escrita, con frecuencia, con un discurso ambiguo, cuando no profundamente negativo. Dejando aparte algunas representaciones seculares, el tratamiento artístico y literario de la ceguera suele conllevar una analogía de la privación sensorial con la moral. Así, la persona con un defecto visual es presentada de manera poco atractiva, identificándosela a menudo con lo pecaminoso, haciéndosela acreedora de castigos, o bien la ceguera es entendida como la condena impuesta para expiar una depravación. En La Leyenda Dorada, de Vorágine, los paganos son ciegos privados por el diablo, cuya remisión espiritual se acompañará de la sanación física. Baste recordar que el propio Leonardo da Vinci se refirió a la ceguera como “el peor de los males que pueden caer sobre el hombre”. Aunque no siempre se le dé un carácter claramente punitivo, la ceguera suele ser tratada al menos con ambivalencia, moviéndose entre la piedad y el temor supersticioso, pero muy pocas veces se le da un trato naturalista. Esta especie de “demonización” de la ceguera es dominante hasta el Renacimiento, persistiendo posteriormente con una intensidad irregular. Miguel Dupin pulsó otro botón y se sentó en un sillón de cuero. —¿Qué le parece? Se trata de un ensayo publicado por Beatriz Sánchez Artola. —Interesante —respondí—. Francamente no lo había pensado así. Mi interlocutor asintió con cierta gravedad, y con una pericia sorprendente dispuso un par de tragos mientras yo lo observaba. Era un hombre de unos cincuenta años. El cabello peinado hacia atrás y la barba, entrecanos, estaban bien recortados y sus facciones eran regulares y bien proporcionadas. Vestía como viste un 21 hombre próspero: con ropa impecable pero sobria. Un saco negro de muy buena calidad, combinado con pantalón gris. No usaba corbata pero sí una camisa azul planchada a la perfección. Los zapatos debían costar más que mi riñón izquierdo y en la muñeca portaba un reloj que imaginé braille. El único rasgo anómalo eran sus ojos: tenían un color similar al del acero y se movían sin cesar. —Debo iniciar esta charla pidiéndole que me disculpe, ya que no he sido por completo franco con usted. —… Dupin percibió la duda. —He seguido sus pasos, amigo mío. Lo he hecho por razones que estoy a punto de contarle. Si lo hubiera llamado con ese argumento, es seguro que me habría tomado por un lunático y este encuentro no se celebraría. Es por ello que hablé de traducciones. Creo que lo que charlemos le podrá interesar, así que espero disculpe esta pequeña estratagema, que de ninguna manera quisiera que se constituyera como un elemento negativo para la potencial relación que me gustaría entablar con usted. No sabía qué decir. La situación era extraña pero no amenazadora, así que decidí esperar el siguiente movimiento de mi interlocutor. —Juan Pablo, créame que entiendo sus reservas y es probable que mi disculpa le parezca poco usual. Usted puede confiar en mí y, para que no le quede ninguna duda, iniciaré yo. 22 Le dio un sorbo a su vaso, fijó sus pupilas en mí de manera milimétrica e inició su relato: —Lo primero que debo decirle es que mi nombre no es Miguel Dupin. “Mierda, empezamos mal”, pensé. —Elegí el nombre como un homenaje a un par de mis personajes más admirados. Si usted ha leído a Julio Verne, como estoy seguro que lo ha hecho, recordará a Miguel Strogoff, el correo del zar, quien al ser capturado por los tártaros es condenado a la ceguera por medio de un procedimiento bárbaro: un sable al rojo vivo se colocaría delante de sus ojos. Ahora bien, esta tortura ocurre en el quinto capítulo de los quince que forman la segunda parte del libro, y por supuesto debe recordar que en realidad Miguel se salva de la ceguera por el efecto físico de sus lágrimas al ser ejecutada la sentencia. Ello supone que debe fingir invidencia una buena parte de la historia y, créame, no es fácil. Las personas que ven, mantienen un instinto natural para protegerse; un ciego que no lo es esquivaría, por instinto, una roca en su camino, pero debe tropezar para no delatarse, ¿me sigue? Asentí con la cabeza y de inmediato me percaté de mi imbecilidad; debía verbalizar mi respuesta. —Entiendo —dije—, ¿y su segundo héroe? —Augusto Dupin —fue la respuesta—. El personaje de Poe, con el que supongo que también está familiarizado. 23 —Lo recuerdo —dije—. El protagonista de “La carta robada”. —Precisamente. —¿Y qué es lo que le produce tal admiración? —Su razonamiento impecable al demostrar que lo invisible ante los ojos de todos está ahí para quien tenga la suficiente agudeza… Dupin hizo una pausa mientras saboreaba su whisky. —Bien, eso explica mi nombre que, por cierto, para todo fin legal es el correcto. Si le cuento esto es simplemente para que sepa que no guardaré ninguna reserva. La bebida ejercía sobre mí un efecto relajante. —Me crié en el seno de una familia acomodada. Mi abuelo paterno fue un hombre nacido en Francia que corrió con mucha fortuna. Mi madre nunca se interesó en los negocios y mi padre tampoco. Los recuerdo como un par de sibaritas ilustrados que supieron inculcarme el amor al conocimiento. Cuando tenía siete años, el glaucoma me privó de la vista de manera irremediable. Recuerdo la llegada de las sombras lentamente, hasta que se convirtieron en la oscuridad que me acompaña hace más de cuarenta años. Siempre he pensado en qué será peor, ¿perder la vista o nacer sin ella? No lo sé, mi memoria visual es cada vez más vaga. Evoco el rostro de mi madre, algunos detalles de la casa en donde nací, y nada más. Mis padres quedaron devastados y 24 fui enviado de interno a Suiza con el fin de adiestrarme para mi futura vida. Aprendí, durante cinco años, lo que todo ciego (no “invidente”, detesto los eufemismos) debe aprender. Una mañana, la directora de la escuela me llamó y después de abrazarme explicó que mis padres habían fallecido en un accidente aéreo. Durante un mes me negué a hablar con nadie y, al cabo de ese tiempo, fui repatriado a casa de un familiar a quien prefiero no recordar. Fueron momentos de mucha soledad y tristeza en los que encerré mi dolor en la lectura y el estudio. El dinero no fue problema, ya que heredé un fideicomiso del cual me hice cargo cuando cumplí dieciocho años y el cual, con cierta astucia, perdone mi poca modestia, he multiplicado. Siempre pensé que las personas que se preocupan demasiado por los bienes materiales son poco libres, y yo deseaba libertad para hacer de mi vida lo que ha sido. Desde que era joven pude percatarme de que poseo la capacidad de escuchar y entender a las personas. Se trata de un don que encaja bien con mi condición, así que desde hace más de veinte años me dedico a dar terapia, aunque debo decirle que sigo reglas heterodoxas. —¿Qué reglas? —pregunté intrigado. —Son muy simples. Sólo acepto a mis pacientes entre aquellos que sean capaces de contarme una historia. Me da lo mismo si es una ficción o la realidad. A ellos los recibo y los eximo de pagarme honorario alguno. Supongo que eso me hace un coleccionista anómalo. Mi segunda y única regla, recuerde que los terapeutas enfatizan la importancia del cobro, es despedir a cualquier paciente que no asista a una cita pactada en la hora correcta. 25 Miguel Dupin se reclinó en su sillón de cuero. —Lo demás es lo de menos —concluyó. Debo aceptar que la historia me impresionó, aunque seguía sin entender qué carajo hacía yo ahí. —¿Le parece que pasemos a usted? Me parecía, así que le conté retazos de mi historia, mi separación y los talentos de mi hijo, sin saber bien a dónde conducía todo. Cuando terminé, pregunto: —¿Qué inspiró su última novela? Se refería a un libro que había publicado el año anterior, y en donde se narraba la historia de dos familias separadas por la traición cometida por uno de sus fundadores. —Es mera ficción —respondí—. Nada de lo que en ella ocurre tiene sustento ni en mi historia personal ni en la de nadie que yo conozca… —Se equivoca —atajó—. Por alguna coincidencia asombrosa, y palabras más palabras menos, usted contó de manera muy puntual un aspecto de mi saga familiar —Dupin hizo una pausa—. Es por ello que está aquí esta noche. Tres Bertrand Tavernier nació el 24 de noviembre de 1859, siete años antes de la remodelación parisina encargada al barón Haussmann por Napoleón III. Las calles eran un hervidero de peones y albañiles que derribaban viviendas medievales, ensanchaban las avenidas y construían los futuros jardines de la Ciudad Luz. La efeméride, que sólo advertiría años más tarde, era notable: en esa misma fecha Carlos Darwin publicaba El origen de las especies, la obra fundacional de la biología. La madre de Bertrand y el hermano gemelo con el que compartía su vientre murieron durante un parto apocalíptico, en el que [27] 28 una comadrona analfabeta logró por un milagro conservar vivo al pequeño. Su padre, un hombre elemental, pronto se repuso de la pérdida doble y consiguió otra mujer: una campesina picarda que se encargó de Bertrand de la peor manera posible. Ella, lo mismo que su padre, bebía vino barato y entonces venían los golpes que mantenían al niño en un constante estado de alerta. Bertrand entró a los siete años a un taller de ebanistería como aprendiz, y ello supuso una tregua al infierno doméstico, que dejó de serlo para siempre el 3 de junio de 1871, durante la represión de la Comuna de París. Su padre y su madrastra, al igual que otros miles, fueron fusilados de manera sumaria en los muros del cementerio de Père Lachaise. Bertrand tenía once años. Su destino fue sellado por el gobierno francés, que lo envió a un liceo politécnico en Melun, una ciudad situada a cuarenta kilómetros al sudeste de París, en un meandro del Sena, entre las comarcas de Brie y Gâtinais. Ahí pasó el joven su infancia y parte de su adolescencia, aprendiendo diversos oficios que desempeñaba con sorprendente habilidad. Su carácter era taciturno y hosco; desconfiaba sistemáticamente de cualquier intento amistoso, y pronto se convirtió en un lector ávido de los avances científicos que en ese momento revolucionaban Europa. A los dieciocho años, como lo marcaban las reglas del liceo, abandonó la institución y se instaló como asistente de monsieur Raspail en un pequeño taller de talabartería que se hallaba al sur de la ciudad. El interés de Bertrand por la ciencia tuvo recompensa. En junio de 1881, un científico francés ofreció una prueba dramática: curaría el ántrax, la enfermedad que mataba cientos de miles de cabezas de ganado y, con un sentido impecable del manejo de medios, 29 convocaría a la prensa y la sociedad en general a evaluar su audacia. La cita era en la granja de Poully le Fort, cerca de Melun, por lo que Bertrand acudió entusiasmado. El procedimiento fue simple: un grupo de cincuenta ovejas fue dividido en dos mitades. Una de ellas recibió una inyección de bacilos de ántrax de una cepa atenuada. Pasaron algunos días y las cincuenta ovejas fueron inyectadas con ántrax virulento. El resultado fue demoledor: al cabo de algunas horas, las veinticinco ovejas no inmunizadas yacían muertas en los llanos de Melun, mientras el científico se acariciaba la barba satisfecho. Bertrand tuvo un momento de duda, ya que le intimidaba la muchedumbre que rodeaba al investigador. Finalmente se armó de valor, se acercó a él y con enorme trabajo le explicó que lo admiraba y que iría con él a París, sin paga alguna, si le permitía trabajar a su lado. Al mirar a Bertrand, el hombre encontró unos ojos brillantes y llenos de esperanza. Sonrió y le extendió una tarjeta que decía a la letra: “Louis Pasteur. Químico”. Cuatro Mi padre no está mal, es un buen hombre y lo que escribe me gusta. Lo veo esforzado, a veces torpe y bien intencionado, pero no da golpe y le será difícil darlo en medio de esas cofradías de mamones que viven agrupados en mafias y que miran con profundidad. Mi padre no está mal porque hace lo que quiere. Podría cambiar de profesión y vender seguros, aunque tengo enormes dudas de si lo haría bien; después de todo, no lo imagino con corbata explicando que la cobertura es total. A los jóvenes como yo nos ha tocado vivir en un mundo de oligofrenia. La transición de milenio ha traído avances y confusiones; [31] 32 porque es confuso que personas a las que considero esencialmente lúcidas se rapen la cabeza como huevo de pascua y ensayen cantitos con panderetas, o escuchar a los apocalípticos anunciando el fin del mundo. Mi generación se ha formado en el autismo social, con pulgares mutados para manejar nintendos y navegar en redes sociales donde juegan con granjas e intercambian galletas de la suerte. Dios. Éste es un mundo en el que “soy Piscis y tu ascendente está en Leo”, o de menesterosos con la lucidez de un burro de planchar, que fueron abducidos por ovnis y enanitos de medio metro. No hay sorpresa: el mundo se desboca en la imbecilidad; para no abrigar muchas esperanzas, basta ver los infomerciales con tenis para adelgazar o pulseritas biomagnéticas. “El cine es mejor que la vida”, decía García Riera y creo que estoy de acuerdo con él. Una película muy buena sirve para explicar lo que no soy: se llama Magnolia. Los actores son Tom Cruise, Jason Robards muriéndose y Philip Baker Hall como un miserable que abusó de su hija. De todos, el personaje más patético es el que hace William H. Macy, un ex niño prodigio al que aparentemente le cae un rayo y lo deja tarado. La película ofrece el cliché más logrado sobre los niños genio y los presenta como freaks que saben idiote­ces descono­cidas por todos, como el día que murió Napoleón, el número de dinastías chinas y demás ondas forever que nomás sirven para impresionar a la gente impresionable. La inteligencia no supone acumular información; para eso hay Wikipedia. De acuerdo con la literatura científica soy superdotado, ya que mi coeficiente intelectual se halla por arriba del 98 por ciento del resto de la gente. Es un hecho que no puedo evitar, y que nada tiene que ver con esfuerzo… así nací y punto. Si se quiere entender cómo funciona el cerebro de un niño superdotado, no hay más que recurrir 33 al maestro Salinger. En su libro Nueve cuentos aporta dos historias simplemente magistrales: la de “Teddy”, un niño que viaja en un crucero con dos padres medio cucús, y “Para Esmé con amor y sordidez”, otra maravilla. Mi infancia, a pesar de clichés mamarrachos, fue bastante normal: no estudié en escuelas especiales y tuve muchos amigos que siempre me trataron como a uno más, a pesar de que apesto en el fut (soy una mierda irremediable) y, en general, en cualquier actividad que implique mover más de dos dedos. No tengo muy clara la forma en que opera todo, ya que simplemente ocurre. Mis habilidades las percibo como un lunar o el pelo lacio, y es por ello que nunca me he sentido particularmente orgulloso o diferente, aunque resulta obvio que lo soy. Tengo un grupo de amigos que son un desmadre y la paso de lo mejor con ellos. El Garra es una especie de alcohólico juvenil, Tatanka está obsesionado con la masturbación y del Perro sospecho que padece una forma atenuada de retardo mental. Me parece chido que me acepten, aunque a veces soy utilizado: explicarle al Garra una ecuación de segundo grado ha sido una de las cosas más cabronas que me han tocado en la vida; tuve la sensación de que la mesa de su comedor hubiera entendido más rápido. Me río con ellos, aunque nos vemos cada vez menos porque, a pesar de que iniciamos la primaria juntos, ahora estamos separados por nuestro rendimiento escolar diferencial. Hemos pasado por muchas cosas. Hace algunos años escribí un relato para una tarea escolar en donde narro una anécdota de nuestra infancia: Piungying, choi fa, ma yong”, ésas y no otras fueron las palabras que salieron del teléfono un 23 de octubre. Del día me acuerdo porque era mi cumpleaños, del año por Gigi, una perra french poodle hija de la tiznada 34 que perteneció a la familia y murió en circunstancias misteriosas. Como el veterinario, que era un badulaque, no le hizo autopsia, a todo el mundo le entraron dudas sobre la causa de su muerte: “¿No será rabia?”, sugirió en un arrebato de enorme oportunidad un amigo de mi padre. Al oír la palabra “rabia” pensé inmediatamente en el niño Meister, el primer receptor de la vacuna antirrábica. Entre estremecimientos recordé una lámina del libro de salud que había en casa: la escena representaba a un señor que bien podría ser un enfermo de rabia o Frankestein sacudido por el deseo sexual; era horrible y le brotaba de las comisuras de los labios un hilillo de baba amarilla repugnante. Además de la información sobre el Meister, se explicaba que la “rabia” también se conocía como “hidrofobia”, dada la aversión de los enfermos por el agua. En aquel momento pegué una carrera hacia el lavabo y me tomé medio litro. Total, que para salir de inquietudes me recetaron catorce inyecciones en la panza. Recuerdo que mi padre me llevaba a una clínica en la calle de Chiapas. Allí esperábamos a que la enfermera (una mujer sin los dientes frontales) se acabara sus chilaquiles y pasábamos a un camastro enorme. La escena era patética: los pacientes pegaban unos gritos horrorosos mientras la desdentada sacaba unas jeringotas. Yo, que poseía más dignidad,resistía el tormento llorando muy quedito (como Marga López, cuando Arturo de Córdova le hacía alguna marranada). En el momento de la inyección nos tenían que detener los brazos y las piernas, como en una película de Boris Karloff, para que no pateáramos a la enfermera (sospecho que no tenía dientes por trabajos previos). Al final de la operación presentábamos una tarjeta como la de la Cineteca para que la perforaran... Decía pues que el 23 de octubre el teléfono nos dijo: “Piungying, choi fa, ma yong”, las circunstancias que determinaron tan extraordinario evento fueron las siguientes: 35 En la privada había cinco casas, la del fondo era ocupada por Berthita la loca, una mujer que se había deschavetado el día de su boda cuando el presunto marido, al escuchar la pregunta del cura, volteó a verla y dijo que ni hablar, que él no se casaba. En ese preciso instante Berthita se desmayó. Cuando volvió en sí, ya era loca de baba. Vivía con una sirvienta que la sacaba a pasear todas las tardes. Al salir de la privada, Berthita invariablemente decía una frase que no tenía que ver con nada como: “¡Sí hay pollitooo!”, o “¡muera Luis de Orleáns!”, cosa que nos divertía mucho. A la mitad de la privada, una frente a otra, se encontraban las casas que mi padre llamaba de “la dialéctica”. En una vivía la familia De las Heras, compuesta por don Enrique, su esposa doña Ana y tres hijas buenísimas: Ana, Alicia y Adriana. Desde luego, don Enrique era un estúpido, lo que se podía inferir no sólo por los nombres de sus hijas que tenían que empezar con A, sino porque estaba convencido de que era descendiente directo de Fernando VII, “nuestro ilustre antecesor” (“antecesor mis huevos”, le oí decir una vez a mi padre). Enfrente tenía su casa el señor Federico, un grabador con el pelo hasta la nuca. Su familia era anómala: la esposa era una mujer de noventa kilos que se vestía de tehuana, hacía ofrendas a Tezcatlipoca y le gritaba al marido peladeces durante la comida. Los hijos eran dos adolescentes de pelo largo que fumaban enfrente de sus padres y (prodigio de prodigios) les hablaban por su nombre de pila. Se habían hecho famosos por un letrero que pusieron con pintura vinílica en la barda de un terreno cercano, “¿Eres o te hacen?”... La relación entre las dos familias era lamentable, y se caracterizaba por peleas a gritos en las que se decían de todo: “indios” (las niñas a los adolescentes fumadores); “vieja chirimolera” (doña Ana a la Tehuanota); “puta” (la Tehuanota a doña Ana), “viejo flácido” (don Federico a don Enrique)... etcétera. 36 Nosotros habitábamos la penúltima casa con todo y la Gigi, y éramos vecinos de don Fanfarrón, el viejo más-hijo-de-la-chingada que he conocido en mi vida. Le decíamos así en honor al villano de los cuentos de Cachirulo. Vivía acompañado de un perrote que se llamaba Dingo, un animal llevado de la mala vida muy afecto a corretearnos cuando estaba de vena. Como la casa de Fanfarrón tenía el único espacio de tierra para las canicas, el viejo salía todas las tardes a regarlo para que no pudiéramos jugar. Si una pelota caía en su jardín, se la daba al Dingo para que la despedazara. Aunque todos los odiábamos, nos daba mucho miedo: usaba un sombrero negro y capa; parecía enterrador de película de espantos. Afortunadamente don Fanfarrón emprendía viajes a quién sabe dónde con mucha frecuencia (“a comer niños”, decía Tatanka que era un mamón) y eso nos daba la oportunidad de jugar canicas a placer sin preocuparnos del Dingo, que estaba amarrado. El tiempo de ausencia del viejo podía ser medido por la cantidad de comida que le dejaba al perro. Nuestros cálculos nunca fallaban. El plan se nos ocurrió después de ver una película de la segunda guerra, en la que los gringos debían entrar a una fortaleza alemana y matar a treinta y cinco oficiales. Nomás que la puerta se hallaba custodiada por seis doberman de miedo. Para sortear a los perros sacaban de su mochila medio kilo de aguayón envenenado y lo tiraban por arriba de la barda. Del desenlace ya no me acuerdo, pero al terminar la película el Garra se dio un sopapo en la frente tipo “tengo una gran idea” y dijo: “¿Y si le hacemos lo mismo al Dingo?” La sugerencia fue aprobada por todo el grupo y de inmediato surgieron las comisiones: “Tú, Tatanka, consigues el veneno; Juan Pablo, la carne; Perro, unos mecates. Nomás es cosa de que el ruco salga”. Y esperamos. 37 Hicimos un juramento muy idiota para guardar el secreto y cada quien se fue a su casa. Los días pasaron, hasta que una tarde la Gigi se murió de golpe. Todos sospechamos que el Perro andaba probando el veneno, pero lo negó terminante. Por fin, un 15 de octubre Fanfarrón salió con su maleta. Estaría fuera una semana. Acordamos que la segunda noche realizaríamos el plan, y quedamos de vernos a las ocho con los implementos necesarios. A la hora de la verdad se presentaron algunos problemas: el pendejo del Tatanka no llevaba veneno sino un bote de jabón. Yo no llevé aguayón sino tres rebanadas de salami con hongos y el mecate del Perro medía exactamente un metro treinta, magnitud suficiente para que todos lo pendejearamos. “No importa”, dijo el Garra, que era nuestro líder, “vamos a ver si pega”. Rociamos el salami con don Máximo, lo hicimos rollito y lo aventamos por encima de la reja hacia la casa del Dingo. El perro salió y se tragó el pedazo inmediatamente. Enseguida empezó a hacer unos ruidos muy extraños, como si se estuviera atragantando, entró a su casa y ya no se movió. Como todos supusimos su muerte, trepamos por la alambrada y saltamos del otro lado. Para entrar a la casa nomás hubo que zafar la puerta del baño. Esta última acción fue motivo de un penoso incidente, ya que la vanguardia de nuestra misión (el Garra) se descolgó sobre el excusado con la razonable creencia de que la tapa estaba puesta. Caro pagó su error, pues el pie se le fue hasta adentro y revolvió un pedazo de mierda del tamaño de una salchicha frankfurter. Ya dentro, recorrimos todas las habitaciones buscando alguna evidencia que indicara que Fanfarrón comía niños o era puto, pero nada. Decepcionados, íbamos de salida cuando Tatanka nos detuvo: “¡El teléfono!”, dijo emocionado. Efectivamente, sobre una mesita que señalaba estaba el teléfono. Tomar el directorio, averiguar la manera para hacer llamadas de larga distancia y realizar la primera fue cosa de un instante. El mecanismo era muy simple: pensábamos en ciudades grandes con teléfonos de seis números. Marcábamos el 02 y pedíamos “con quien 38 conteste”. Iniciamos con Madrid, donde eran las tres de la mañana. Contestó un señor de muy mal modo. Le dijimos “Chin-chin-gachupín” y cambiamos a Londres (el tipo se ha de preguntar todavía hoy si vivió una experiencia paranormal). Esa noche recorrimos todo el mapamundi: Lima, Guatemala, Milán, Río de Janeiro. La llamada a Tokio fue la más corta. Lo primero que se oyó fueron las inmortales palabras: “Piungying, choi fa, ma yong”. Cuando el Perro iniciaba un “Chino, chino japonés...”, se escuchó un ladrido terrible. El susto que nos llevamos fue espantoso y salimos corriendo a la alambrada. Allí me desgracié los pantalones nuevos de mi cumpleaños. Cuando llegué a mi casa, el corazón me daba tumbos. Al día siguiente fuimos a ver al Dingo. Estaba apendejadísimo, pero vivito y coleando. La verdad es que a todos nos alivió. A la semana llegó don Fanfarrón y al mes entabló contra la compañía de teléfonos una demanda que se volvió legendaria. Cada que algún adulto lo veía pasar, le preguntaba: —Y… don Eustaquio, ¿cómo va su demanda? —Son carroña —replicaba furioso don Fanfarrón. Un día Berthita, que iba saliendo probablemente poseída por el espíritu de Graham Bell, gritó en las narices de Fanfarrón: “¡Ya suelta el teléfono, Isadora!” El viejo se puso peor de loco que la mismísima Berthita. Poco tiempo después nos mudamos y el asunto no volvió a mencionarse jamás. Si lo hago ahora es para describir el tipo de cosas que he vivido al lado de mis amigos. 39 Mi madre nos abandonó cuando yo tenía cuatro años y no volvimos a saber jamás de ella, aunque creo que sería sencillo encontrarla, nomás que no me da la gana. Abandonar a un hijo es algo que simplemente no puedo entender. Mi padre ha ido tirando de la carreta lo mejor que ha podido… es un buen tipo y creo que se la ha rifado por mí. Me encanta joderlo diciéndole cosas como que los pingüinos en realidad son mamíferos. Es muy chistosa la cara que pone, para luego descubrir que bromeo; entonces sonríe y me dice: “Cabrón”. Uno de los problemas que padezco es que pongo nerviosos a los maestros. Su incomodidad ante mi presencia es evidente. Se sienten observados, evaluados, y eso afecta a todo el grupo, lo que me ha convertido en un lastre. Para evitar esto me fueron ascendiendo de grados: a los ocho terminé la primara, a los catorce la prepa y ahora estudio séptimo semestre de Física en la UNAM. Si bien me ofrecieron becas en varias universidades de paga, me parecía que el ambiente noruego no era lo mío. Creo que acerté. En este país, donde el diez por ciento de oligarcas concentra el ochenta por ciento del ingreso, las escuelas son el mejor indicador de la desigualdad. Ahí van los yuppies, con alfalfa cerebral, en sus carrotes, posando para revistas mamarrachas, mientras que en la UNAM tengo compañeros a quienes les toma tres horas llegar a la escuela, porque sólo pueden hacerlo después de tomar cinco peseros hasta llegar al metro. Nunca he visto tanto nerd en mi vida. Mis compañeros de facultad son lo más cercano al profesor chiflado y lucen bastante pazguatos. Por algún misterio, todos usan lentes y pantalones que se fajan en las tetillas, así como Paulina Bonaparte. Les gustan juegos impenetrables como el ajedrez o el Go, y su suerte con las chavas (decir “niñas” es de retardados) es simplemente deplorable, porque tiene 40 que ser deplorable que un individuo inicie una conversación con frases como: “¿Qué sabes del acelerador de partículas?” Me gusta la física por razones diferentes a las que todo mundo cree: porque nos revela un mundo impredecible y caótico, y a mí me late el caos, detesto la linealidad. Me decidí por completo a estudiar la carrera al leer a Ilya Prigogine, que explicaba el “efecto mariposa” argumentando que el batir de las alas de una mariposa en Tokio podría ser el causante de un tornado en Kansas (o algo así), nomás que la cadena de eventos que llevan de una cosa a otra es tan distante en tiempo y espacio que se vuelve invisible para los cerebros esquemáticos y causales que viven pensando que a+b=c. El cine y los libros son pasiones que conservo desde niño y que me han dado momentos de primera. Odio a los impostores que sólo ven cine de arte y todo les sabe a tortilla, o a aquellos que escupen a Kafka en las tertulias. Parecería que se trata de impresionar, y que mientras más profunda e ilegible sea la reflexión el efecto intelectual se acrecienta. Pensar que hay cine “de arte” o “comercial” es ridículo y poco útil, pero la fodonguería intelectual nos obliga a buscar referentes digeribles como comida rápida. A veces parezco mi abuela, porque veo películas viejas de Capra o de Ford que sólo puedo comentar con mi amigo imaginario, ya que nadie sabe quiénes son ésos. Aunque las películas del Santo son simplemente la neta. Ahora mismo estoy leyendo a Sándor Márai, un viejo que estaba medio cucú y que se suicidó a los 89 años (¿cómo lo haría?). Es un pinche maestro en eso de describir personajes y ambientes. Hablo varios idiomas pero no los colecciono como estampas de jugadores. Nomás me son útiles para leer en las fuentes originales y entender la forma en la que entienden otros, no es para nada un tema trivial. Los físicos sostenemos, por ejemplo, que existen tres 41 colores primarios: el rojo, el amarillo y el azul, ya que el resto se forma de cualquier combinación entre éstos. Newton hizo pasar un haz de luz blanca por un prisma y descubrió que se descomponía en siete colores que son los del arco iris. Por cierto, Newton, a pesar de ser un genio, estaba lleno de taras: cuando era niño estaba de asilo y sombrero napoleónico. Aún conservo un trabajo suyo en el que le pidieron que escribiera libremente frases en latín. Las que escribió dan miedo: “Un tipo pequeño; es pálido; no hay un lugar donde sentarme; ¿para qué empleo sirve él?; ¿qué puedo hacer bien?; está quebrado; el barco se hunde; hay una cosa que me da problemas; él debería haber sido castigado; ningún hombre me entiende; ¿qué será de mí?; haré un fin; no puedo llorar; no sé qué hacer”. De asilo. En realidad detesto a Newton por pensar en el mundo como una máquina perfecta que sigue reglas universales… pura madre, ya lo dije, lo que rifa es el caos… KAOS RULES. Pero decía de los colores y de las percepciones… Benjamin Whorf demostró, por ejemplo, que los inuits que habitan el Ártico no conocen la palabra “nieve”, pues la clasifican en opciones prácticas que son las que enfrentan diariamente, y hace poco leí un trabajo en el que se demuestra que los berinmo, una tribu de cazadores-recolectores de Nueva Guinea que viven semiencuerados y comiendo porquerías, no tienen la menor capacidad de distinguir entre el verde y el azul, mientras que ven tonalidades de amarillo que los occidentales no percibiríamos ni con lentes bifocales. Es por ello que me gustan los idiomas, porque parten de percepciones y ambientes, y la vida es eso: percepción y ambiente. 42 Traigo una bronca: me gusta Gabriela, lo que representa un par de problemas tan fáciles de resolver como la deuda de Haití. El primero es que tiene veinte años y me doy cuenta de que me mira como se mira a una mascota, como a un hurón simpático e inofensivo. El segundo es que sale con Tomás, el maestro de Fluidos, el único ser humano definible como “guapo” en este pinche tugurio… en fin, tengo celos y frustración. Cinco —Lo que le propongo, Juan Pablo, es de una simpleza ejemplar. Como le he dicho, su novela más reciente describe con rasgos casi idénticos la saga de mi familia, iniciada en Francia a finales del siglo XIX, aunque en mi caso está rodeada de algunos misterios que me gustaría descifrar. La coincidencia resulta más que notable, y ello me hace pensar que es usted la persona indicada para desentrañar estos cuestionamientos. La noche avanzaba en la casa de Miguel Dupin. Juan Pablo había estudiado la estancia y a su interlocutor mientras la charla se [43] 44 desarrollaba. La habitación era amplia y decorada con gusto y sobriedad. Las paredes, forradas de alguna madera fina. En el piso de ciruelo se extendía una larga alfombra, probablemente turca, y un enorme librero de caoba agrupaba objetos de colección, como pipas, tinteros y libros viejos que Juan Pablo supuso escritos en braille. Dupin se advertía relajado, con una pierna descansando sobre la alfombra y paladeando su bebida. Prosiguió: —Hace más de cien años mi abuelo rompió un pacto que había establecido con su socio, y lo dejó en la calle mientras él hacía una fortuna. Ese tema ha sido incómodo para mí desde que mis padres me contaron todo. Por supuesto, corren historias exculpatorias que más bien parecen diseñadas para que durmamos con tranquilidad. Sin embargo, me interesa la verdad. Después de todo es un bien muy preciado en estos tiempos de canallas, y es por ello que he acudido a usted. Hay obsesiones en la vida, todos las tenemos, y la búsqueda de la verdad en este caso se ha vuelto la mía propia. Pienso en Ahab y la ballena o en el viejo de Hemingway, y perdone si los casos le parecen extremos o demasiado dramáticos, pero de alguna manera ilustran mi sensación. —¿Y no lo había intentado antes? —preguntó Juan Pablo. —No con esta intensidad. Algunas averiguatas infructuosas y nada más. —¿Y qué lo mueve ahora? —Digamos que quiero poner en orden mi escritorio mientras tenga tiempo. 45 Juan Pablo estudió a Dupin nuevamente. No se veía ni viejo ni enfermo; su aspecto era apacible y saludable. Pensó en sus propias obsesiones… no las había. Le costaba trabajo entenderlo todo, así que insistió: —¿De veras le parece tan importante? Después de todo, las acciones de nuestros antepasados, para bien o para mal, de ningún modo deberían ser motivo de sombras u orgullos presentes. Francamente tiendo a desconfiar de los que me presumen sus blasones familiares o esconden debajo de la alfombra las vergüenzas de sus ancestros. ¿No cree? Dupin apenas meditó su respuesta. —Coincido con usted, pero quizá no me he explicado a cabalidad. El interés en la historia de mi antepasado es estrictamente personal, no pienso compartirlo con nadie. Mi vida, amigo mío, ha estado marcada por un sino inescrutable que arranca en Francia hace ciento cincuenta años y terminará conmigo. Me gusta la simetría del Uróboro, ¿recuerda? La serpiente que se engulle a sí misma. La vida es al mismo tiempo un ciclo y continuidad y quisiera, créalo, poder cerrar mi propio capítulo entendiendo el que le da inicio. Es probable que le cueste trabajo comprenderlo o atribuya mi obsesión a los achaques de un hombre ocioso, pero si usted se pusiera en el lugar que la vida me ha asignado, seguramente vería con otros ojos esta petición que le parece anómala. Juan Pablo hizo una pausa mientras meditaba en las palabras de Dupin, y reviró: 46 —Disculpe, Dupin, pero a pesar de que pudiera comprender sus motivaciones, no veo cómo serle útil. Como le he explicado, mi novela parte de la más absoluta ficción y seguramente las coincidencias que usted ha encontrado no son más que obra de la casualidad o de su inclinación a encontrarlas. Para serle sincero, me parece por lo menos frívolo que usted me elija por esas razones. —¿Y cuáles serían las razones adecuadas, Juan Pablo? —Miguel Dupin parecía un esgrimista verbal—. Piénselo, aquellas que parecen las más lógicas no lo son. ¿Qué decidió a Hitler a invadir Rusia en lugar de cuidar su flanco occidental? Un análisis detalladísimo y fallido. Las intuiciones están muy devaluadas en este mundo positivo, y a veces son un buen asidero. —Podría contratar a un profesional. —Se equivoca, amigo mío —replicó Dupin con una mueca que intentaba ser sonrisa—. Es justo el hombre indicado. Eso lo sé porque lo he leído, y me parece que tiene exactamente la mirada que me hace falta para entender el problema. No se trata de una investigación policial sino de recrear una historia, y para ello se requieren sus capacidades, no las de un detective. —No me dedico a ello —dijo Juan Pablo con cierta incomodidad. —Perdone que insista: se equivoca. Usted se dedica a contar historias y yo le estoy ofreciendo una que puede ser magnífica. Si le parece poco, le puedo también regalar las que 47 he coleccionado a lo largo de los años. Algunas de ellas son notables. Desconozco cuáles son sus proyectos actuales, pero por supuesto también estoy dispuesto a compensarlo. Usted viajaría a Francia, si le parece acompañado de su hijo que, a juzgar por lo que me cuenta, sería una ayuda formidable en el rastreo de archivos y entrevistas de personas. Yo me sentiré satisfecho en el momento que usted me diga lo que pasó hace más de cien años. ¿Qué le parece? Carajo, no sonaba mal. Juan Pablo se encontraba en una crisis creativa y económica. El viaje en compañía de José María era muy atractivo y Dupin le inspiraba confianza. Ensayó una pregunta para ganar tiempo: —Concretamente, ¿en qué trabajaba su abuelo? —Él y su socio crearon una fórmula para producir cerveza que resultó muy exitosa. Después del rompimiento, mi antecesor instaló una pequeña fábrica que pronto creció hasta hacerlo millonario. Cuando le llegó la edad del retiro, y dado que mi padre nunca se interesó por el negocio familiar, decidió venderla y pasar el resto de sus días en una finca rural donde experimentaba con pollos y gallinas hasta que una embolia lo privó de la vida en el justo momento que Lindbergh atravesaba el Atlántico. —Tendré que pensarlo —respondió Juan Pablo cada vez más intrigado—. ¿Le parece bien? —No sólo ello —fue la réplica satisfecha—. Debo confesarle que desconfiaría si usted no se tomara unos días para meditarlo. Hágalo con calma, y cuando su decisión esté tomada 48 le suplicaría que se comunicara conmigo. Ahora creo que he abusado de su tiempo y me parece que es hora de despedirnos. Dupin le extendió una mano firme, tocó una pequeña campana de bronce y de inmediato entró por una puerta lateral el mismo sirviente de antes, que escoltó a Juan Pablo a la salida de la casa. Llovía. Seis El laboratorio de Pasteur, situado a la entrada de la Escuela Normal, se convirtió en una revelación para Bertrand, quien había llegado a París en diciembre de 1881. El joven se instaló en una modesta buhardilla y, a partir de enero, se integró a los trabajos del científico francés en calidad de mozo. Pasteur no era un hombre fácil. Las constantes disputas con sus colegas lo mantenían con un humor de los demonios: “¡Imbéciles!”, exclamaba mientras jugaba con su barba perfectamente bien recortada. A pesar de que había sufrido en 1869 una hemorragia cerebral que le dejó paralizado el lado izquierdo del cuerpo, su divisa era “trabajar, siempre trabajar”, y vaya que lo hacía como un obseso. Las jornadas en el laboratorio [49] 50 frecuentemente podían durar muchas horas que a Bertrand, sin embargo, le parecían fascinantes. Pronto el joven se familiarizó con los elementos esenciales de la teoría química y fijó su atención en los trabajos realizados por su mentor, relacionados con la fermentación alcohólica. En 1856, en efecto, Pasteur había demostrado que las levaduras causan la fermentación de las bebidas en condiciones de ausencia de oxígeno, convirtiendo el azúcar en alcohol. Durante los siguientes años el químico identificó los microorganismos responsables de la fermentación de la cerveza, el vino y el vinagre, y logró demostrar que, si calentaba las bebidas para luego devolverlas a la temperatura ambiente, se podían esterilizar. Bertrand trataba de aprenderlo todo, y en los raros días de asueto con que contaba se dedicaba a pasear por las calles de París sin rumbo fijo y con muy poco dinero para gastar. No tenía a nadie y sus caminatas en solitario le permitían reflexionar sobre su futuro. Admiraba a Pasteur. Le parecía que sus trabajos eran indispensables, y compartía con él la visión de que la ciencia experimental era la única ciencia posible. Creía, asimismo, que la expresión de estos avances tendría que tener efectos prácticos y concretos. No entendía a los filósofos ni le interesaba entenderlos; le parecía una basura especulativa todo lo que producían. Tampoco tenía muy clara la forma de abandonar la miseria congénita que lo había acompañado toda su vida, pero intuía que el trabajo al lado de su maestro era importante para lograrlo. Un día que vagaba por Montmartre decidió entrar al Chat Noir, un cabaret de ambiente bohemio. Bertrand no frecuentaba ninguno de esos lugares pero la curiosidad, aunada a su larguísima soledad, lo empujó a ingresar en un local oscuro y lleno de humo donde los parroquianos bebían acompañados de mujeres como las que él nunca había visto. Una de ellas se le acercó de inmediato y le 51 pidió una copa de vino. Se veía ajada y ebria pero era, finalmente, una compañía. El joven pagó la copa y luego otra más. Al paso de las horas, Bertrand se encontró en un cuartucho donde perdió la virginidad después de un asalto más temible que el realizado a la Comuna, cuando murieron su padre y su madrastra. La experiencia fue seca, vacía; no era lo que buscaba. Pensó que si una mujer jadeante y vencida era lo mejor que podía obtener, no andaba por buen camino. Fue en el Chat Noir donde conoció a Benoit Pouchet, un joven como él que llegaba en las tardes a tomar un par de copas de vino. Bertrand se entretenía realizando bocetos de las levaduras que observaba en el microscopio. Los dibujos llamaron la atención de Benoit, y aproximó su silla a la de Bertrand. Tendría la misma edad, quizá fuera ligeramente mayor, y su aspecto era desaliñado, con una incipiente barba, gorra de marino y una chaqueta raída que había vivido mejores épocas. —¿Qué haces? —preguntó con curiosidad desenfadada. Su acento era sureño. Bertrand vio al joven y de inmediato se sintió incómodo: no le gustaban los extraños, máxime si eran curiosos. —Dibujo —fue su respuesta lacónica. —Eso es evidente —los ojos de Benoit brillaban divertidos—. La pregunta es ¿qué? —Nada que creo te importe —la voz de Bertrand era seca. No estaba acostumbrado a los diálogos. En el laboratorio se trabaj­aba en un silencio que sólo era interrumpido por los arrebatos 52 exasperados de Pasteur cada vez que recibía alguna invectiva de sus enemigos—. ¿Podrías ocuparte de tus asuntos? —¡Vamos amigo! Sería bueno que te sacaras esa estaca del culo —Benoit se burlaba y, a juzgar por su tamaño y su actitud, no sentía el menor temor por Bertrand—. Déjame invitarte un trago —sin esperar respuesta, se sentó a su lado—. ¿Qué mierda es eso? —se refería a los dibujos. Bertrand, viendo que nada podía hacer, respondió: —Levaduras, fermentos que provienen de la descomposición de la cebada —estaba confiando en que la respuesta desmoralizara al intruso. El efecto fue justamente el contrario. —¿Y para qué sirven? —Las levaduras se agregan a la cebada y transforman el azúcar en alcohol, así se fabrica la cerveza —contestó con cierta exasperación. —¿Y por qué las cervezas pueden saber diferentes? —Depende del tipo de levadura, la calidad de la cebada y del agua, así como de la temperatura a la que se realiza el proce­so —a Bertrand le sorprendía el interés del desconocido, por lo que, en contra de su instinto, decidió un contraataque. —¿Tú qué haces? 53 Evidentemente Benoit no tenía las mismas reservas, ya que de inmediato replicó: —Todo y nada —miró sus ropas de pobre—. Digamos que tengo algunas habilidades que no he conseguido desarrollar a cabalidad. Me interesa cualquier cosa que produzca dinero. Y cuando digo “cualquier cosa”, lo hago de manera literal. He generado algunas ideas, pero los cerdos de la Prefectura no las entienden o quieren que les aceite las manos con algunos francos que, como es evidente, no poseo. —¿Qué ideas? —preguntó Bertrand, que comenzaba a intere­sarse. Benoit lo miró un segundo con suspicacia, pero respondió: —Puafff, cientos. Botes para turistas, un método para enterrar cadáveres de manera vertical, orinales conectados a un desagüe. Lo que se te ocurra, amigo mío. Hasta ahora nada ha prosperado, pero confío en que pronto ocurrirá algo. Mientras tanto, sigo pensando y de vez en cuando me doy una vuelta por estos lares en busca de algo de compañía, que nunca sobra, ¿no crees? Por cierto, mi nombre es Benoit Pouchet, y extendió la mano. —Bertrand Tavernier —fue la respuesta acompañada de un apretón firme. Cuando al día siguiente Bertrand trabajaba en el laboratorio, y mientras revisaba las notas de Pasteur contrastándolas con sus observaciones en el microscopio (Éstos son pequeños bacilos cilíndricos, 54 redondeados en sus extremidades, rectos, aislados o agrupados en cadenas de dos, tres, cuatro u ocasionalmente más segmentos), se dio cuenta de que algo le molestaba. ¡Claro! El principal contrincante de su mentor en cuanto a la teoría de la generación espontánea se llamaba Felix Pouchet. Pasteur se refería a él de forma constante con términos apocalípticos, aunque la Academia de Ciencias le había concedido la razón en la polémica que habían establecido. ¿Sería algún espía? Descartó la idea, ya que al develarle su apellido con ese candor no podía más que significar que no había parentesco alguno. Arrancaba el año de 1885. Siete El correo de Juan Pablo emitió una alerta en la parte inferior derecha de su monitor: tenía un nuevo mensaje y era de Miguel Dupin. ¿Cómo los mandaría? ¿Cómo cotejaría que no hubiera errores? Lo ignoraba, pero lo abrió de inmediato. La propuesta de Dupin había alterado su dinámica por completo. No sabía qué hacer, y recurrió a José María para explicarle lo que había pasado en su entrevista con el ciego. Éste se entusiasmó: —Padre, está chido. El señor este, ¿Dupin?, parece medio cucú, pero no tanto. Por lo que me cuentas se ve sólido, [55] 56 y la propuesta que te ha hecho no carece de cierta lógica. Después de todo, la gente anda buscando siempre sus raíces. Desde los mamarrachos que se mandan hacer árboles genealógicos para saber si su bisabuelo era conde, hasta la gente más sensata que simplemente quiere saber más. —Entiendo eso, José María, sin embargo me siento algo incómodo. Parece una propuesta de mercenarios, y además ni siquiera sabría cómo empezar. ¿Qué haríamos al llegar? ¿Ver el directorio telefónico? —Lo que haríamos al llegar, padre mío, sería rendirle nuestro tributo al general Bonaparte en Los Inválidos, subir a la Torre Eiffel como un par de menesterosos y tragarnos medio kilo de queso con baguette de metro y medio y un vinito de Alsacia. —… —Te estoy jodiendo, no tomo. El correo decía: “Mi estimado amigo… no es mi intención presionar su deliberación, simplemente quiero ofrecerle un aperitivo que lo ayude a decidir. En anexo encontrará la primera historia que estoy dispuesto a obsequiarle. A veces los escritores como usted le pueden dar un mejor uso que yo. Por favor, sea usted indulgente con mi sintaxis. Reciba un saludo. Dupin” 57 El archivo que Juan Pablo desplegó contenía el texto siguiente: Patrón, venga a ver lo que agarramos. Los motores del atunero ronroneaban afónicamente. “Co-ño”, pensó el capitán Incháustegui, “otra vez esa mierda con los delfines. Media mañana pérdida”. La tripulación del Jaén había suspendido por completo su trabajo. Todos contemplaban el cerco tendido por la inmensa red que escurría agua por todas partes. Cientos de peces se agitaban produciendo un chapoteo gigantesco. En el centro de la trampa destacaba la inconfundible silueta de una figura humana de largo pelo lacio y un par de pechos incomparables (“como dos melones con fresa, cuñao”, contaría años después el grumete Casimiro Lara). Ulises Incháustegui, de oficio capitán, observó la escena y acto seguido perdió el aliento. No era para menos. Hallar una mujer sin chichero dentro de una red de arrastre a trescientos kilómetros de la costa es, sin duda, un hecho prodigioso; pero si añadimos a esto que del ombligo hacia ¿los pies? el citado hallazgo posee, en lugar del esperable par de piernas, una brillante prolongación caudal escamosa, el asunto rebasa cualquier límite imaginable. —¡Co-ño, co-ño, coño!, ¡una sirena! Ante el comprensible pasmo que la visión produjo en el contramaestre Risquez, el capitán, procediendo con la energía acostumbrada, ordenó que se izara la red. La sirena mientras tanto permanecía completamente inmóvil, vigilando los movimientos del patrón de la nave. 58 El procedimiento tomó una larga hora debido al cuidado empleado en realizarlo. Los tripulantes se codeaban curiosos (“¿Tendrá hoyo, compa?”), contaban historias. —Manatí una chingada —respondió decidido el marino Andrade ante la torpe insinuación que en ese sentido vertiera su compadre Godoy—. ¿Qué no le mira la cara?, no sea pendejo, compadre —agregó mientras el cuerpo de la discordia era depositado con suavidad sobre cubierta. El rostro era bello, armonioso; nada en su semblante delataba temor. Parecía tener ojos sólo para Incháustegui, quien, incómodo, ordenó: —¡A mi camarote!, también quiero tres baldes grandes de agua y una frazada. No, no, olviden la frazada. Toda la mañana permaneció Ulises Incháustegui encerrado con la sirena. Cuando salió, su semblante se había transformado. Se notaba rigidez en sus facciones curtidas por una vida en el mar. Con paso lento se dirigió hacia la proa de la nave y, atacando su pipa con tabaco maple, se sentó a observar el horizonte. Nadie se atrevió a molestarlo. Sin embargo, al caer la tarde, la curiosidad venció al recelo y los hombres jugaron a suertes la tarea de hablar con su capitán. Correspondió al marinero Orduña la ingrata misión. Se arreó un fajazo de ron y, plantándose frente a Incháustegui, dijo en un hilo la voz: —Capitán, mi capitán, disculpe que venga yo aquí a disturbarlo, pero es que los muchachos y yo queremos saber qué ha pasado. —¿Qué ha pasado de qué Orduña? —estalló seca la voz. 59 —Con usted, con la señora esa... o lo que sea. —Mire, Orduña, yo siempre he sido un buen capitán, ¿verdad? —Sí, señor. —Los he tratado bien a todos, como amigos. —Sí, señor. —Bueno, en nombre de esa amistad le voy a pedir que no me pregunte nada más sobre esto que ha pasado aquí hoy, ¿de acuerdo? —¡Pero! —¿De acuerdo? —la pregunta no admitía más réplica. —Sí, señor —concedió finalmente Orduña retirándose. La tripulación entera permaneció en vigilia, discutiendo lo que debía hacerse. Al alba, don File, el cocinero, subió al puente gritando: —¡Vengan, vengan todos! La corriente humana se dirigió en la dirección indicada por Filemón. El camarote del capitán estaba vacío, todo en orden pero vacío. Ni rastro siquiera de Ulises o la sirena. Por orden del segundo, el barco viró y rehízo el rumbo, pero nunca se les volvió a ver ni vivos ni muertos. 60 Todavía hoy, si se visitan los portales alrededor de las tres de la tarde, se pondrá encontrar a Honorato Orduña dando pasos con la mirada perdida y un destino irremediable de mendigo. Sin embargo, basta una botella de ron para que cuente esta historia, ofreciendo detalles sorprendentes (el día, la hora, las ropas que llevaba Incháustegui). Por cierto, en su relato, que yo escuché un atardecer de noviembre, se advierte nostalgia y admiración por una historia que, resulta evidente al oírlo hablar con los ojos inyectados pero lúcidos, tiene que ver con el amor y no con viejas fantasías marineras. Juan Pablo pulsó la opción “responder” y tecleó: Dupin… acepto. Ocho Miguel Dupin leía en su despacho acerca de un fotógrafo que era una paradoja en sí mismo ya que —igual que él— era ciego. Evgen Bavcar es un fotógrafo que perdió ambos ojos a la edad de doce años y que cuatro años después tomó su primera fotografía. Dice Bavcar: El placer que experimenté entonces surgió del hecho de haber robado y fijado en una película algo que no me pertenecía. Fue el descubrimiento secreto de poder poseer algo que no podía mirar. [61] 62 Cada foto que hago he de tenerla perfectamente ordenada en mi cabeza antes de disparar. Me llevo la cámara a la altura de la boca y de esa forma fotografío a las personas que estoy escuchando hablar. El autofoco me ayuda, pero sé valerme por mí mismo. Es sencillo. Las manos miden la distancia y lo demás lo hace el deseo de imagen que hay en mí. Me siento muy cercano a todos aquellos quienes no consideran la fotografía como una “rebanada” de la realidad, sino como una estructura conceptual, una forma sintética de lenguaje pictórico, de momento incluso como una imagen suprematista. Pienso en Malevich y su cuadrado negro. La dirección que he tomado está más próxima a la de un fotógrafo como Man Ray que a otras formas como el reportaje, que es como disparar una flecha en dirección de un momento fijo. Miguel no podía estar más de acuerdo. Me gustaría conocer a Bavcar, pensó. A continuación revisó sus notas. Después de cada sesión, grababa sus impresiones que luego transcribía en Braille utilizando su tabla y el punzón de plata que lo acompañaba hacía décadas “El señor XXX llegó a consulta aquejado de ataques de angustia que lo paralizaban. Fue referido por mi colega A. G., psiquiatra, quien además de recetarle un ansiolítico le recomendó la terapia. XXX es un hombre de cincuenta años, próspero pero inseguro. Relata que su niñez fue profundamente infeliz. Su padre era un hombre de recursos pero dominante e infiel. Su madre, una mujer depresiva, sufría enormes crisis de ansiedad cuyos síntomas eran clásicos: un sentimiento de abandono y de falta de protección en un mundo amenazante y peligroso, con la percepción de sí misma como alguien vulnerable y desprotegida. Vivía con la premonición permanente de que le podría ocurrir algo “terrible”, y el paciente 63 la recuerda como alguien “que estaba y no estaba”. Cuando ella murió, su padre consiguió un reemplazo en una semana. XXX relata que su padre lo llevó a un prostíbulo cuando iniciaba su adolescencia y la experiencia fue traumática. Considero que una de las líneas de análisis tendría que ver con la homosexualidad. El señor XXX realizó estudios y se dedica a la importación de carne, un negocio que le ha redituado lo suficiente para vivir con holgura. Se casó con una mujer también dominante, con la cual tiene dos hijos. Ella es dependiente económica y aparentemente controla todo lo que XXX realiza: planifica los viajes, regula los horarios y elije los alimentos. Un detalle revelador es que el paciente se queja de que en su casa no puede comer lo que prefiere. Asimismo explica que no está conforme con su apariencia física. Parecería claro que la angustia del paciente tiene su origen en su incapacidad para tomar decisiones propias, tanto en el pasado como en el futuro. Se percibe un enorme miedo a lo que viene más allá de cuestiones operativas o de negocios. La sugerencia terapéutica se ha relacionado con empezar el rompimiento con patrones que no le satisfacen. El padre de XXX vive ahora del dinero que él provee, ya que sus hermanas le han asignado esa responsabilidad. Una primera aproximación es la de cortar esa ayuda. Con esta sencilla acción la mejoría es notable. Hoy ha contado que planea visitar al cirujano plástico con el fin de cambiar las partes de su físico que le incomodan y he respaldado la idea plenamente…” Dupin se reclinó en el sillón. Pensaba que este caso le interesaba porque se vinculaba con él mismo: en la obsesión por entender su propio pasado fracturado por la traición de su abuelo y la muerte prematura de sus padres. Trataba de entender las claves de su vida y se daba cuenta que éstas se hallaban ahí. Cuando regresó de Suiza vivió en casa de una tía, en un ambiente familiar muy similar al 64 del señor XXX, del que se libró apenas cumplió la mayoría de edad y pudo ejercer autoridad sobre su fideicomiso. Eran días largos y vacíos. Su tutora, pariente lejanísima, era una beata de la Obra que quiso infundirle el temor a Dios por métodos que perdieron sutileza con los años. Su ceguera “era una señal del Altísimo”; la austeridad y el racionamiento, “ofrendas de fe”. Dupin aceptó cansinamente, a sabiendas de que la situación cambiaría y en su fuero interno se fue formando un pensamiento rebelde, agnóstico y endurecido. Entendió que la comprensión del pasado abría rutas de explicación mucho más sensatas que “el destino” al que su tía parecía querer rendirlo. Quizá debía agradecer a ese ambiente, pensaba Miguel, opresivo, malsano y enmohecido, el germen de rebeldía que lo atenazó en su adolescencia. Siempre se intrigó por su pasado. A sus padres, los únicos referentes cercanos, los recordaba con vaguedad, pero intuía que el presente se construye de armazones viejas y a veces imperceptibles que cambian de sentido a veces con sutileza y en otras ocasiones violentamente. Entender el pasado era una obsesión para Dupin. Después de todo era su punto de fuga ante las certidumbres del futuro, y también el camino que quizá le permitiera comprender cómo la vida (esa perra) había maniobrado de tal manera. Era claro que se encontraba inmerso en un escape a su pasado… y el tiempo empezaba a ser un factor con el que no podía permitirse un juego de ajedrez. Miguel Dupin no era un terapeuta común, la primera aproximación ortodoxa con un paciente es visual. Los especialistas sacan conclusiones poderosas acerca del aspecto de las personas que asisten a consulta: el aliño, la angustia en su mirada, la forma de vestir y de sentarse son claves primarias para entender los caminos que hay que tomar. Por supuesto, hay un componente de prejuicio que se 65 alínea con la propia sesión. Dupin, al carecer del sentido de la vista, no juzgaba, y ello podía ser una ventaja, ya que le había permitido desarrollar una percepción muy aguda, sabia, que sustituía a los ojos disfuncionales con los que vivía desde niño. En ese momento Dupin recibió el aviso del correo electrónico en su computadora Siafu. El remitente era Juan Pablo… había aceptado. Dupin se acarició la barba satisfecho, encendió un Cohíba y, mientras las espirales de humo ascendían al techo de su estudio, esbozó una sonrisa. Parecía que sus ojos cobraban vida. Nueve 43,252,003,274,489,856,000, es decir, cuarenta y tres trillones doscientos cincuenta y dos mil tres billones doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve millones ochocientos cincuenta y seis mil permutaciones. Ése es el número exacto de las posibles combinaciones de un cubo de Rubik. Hoy fue mi cumpleaños y recibí uno de regalo. Supongo que la gente pasa un mal rato eligiendo lo que me va a dar. Mi padre lo resuelve siempre con sabiduría y me regala un libro, esta vez Los miserables. El resto se devana entre juegos científicos, enciclopedias ilustradas o telescopios. Está bien, los prefiero a un balón de futbol que sólo serviría [67] 68 para desgraciar un vidrio o para generar una fractura expuesta en mis piernas de polichinela. Fui a la facultad por la mañana. Clase de Hidráulica. Se me ocurrió que la erección de un pito es el mejor ejemplo posible de la dinámica de fluidos. Un pene no es más que una cañería llena de cuerpos cavernosos que se nutre de sangre cuando entra en erección. Desgraciadamente a Tomás no le pareció la mejor de las ideas y me llamó “provocador”. Provocadora su chingada madre. Gabriela me regaló una armónica Marine Band. Me hizo el día, aunque dudo que pueda sacar una nota razonable, ya que mi aptitud musical es comparable al razonamiento de un diputado federal. ¿Soy un nerd? Es una buena pregunta, porque es algo que se me antoja tanto como una almorrana y tengo la distancia suficiente para entender que aquellos que sólo hablan de ecuaciones de segundo grado o se disfrazan de Darth Vader para ir a estrenos de cine, como hacen algunos de mis compañeros, no son precisamente un modelo a seguir. Por otro lado, disfruto algunas cosas que mis verdaderos amigos encuentran propias de un freak… dilemas. Comí con mi padre en el restaurante chino. El casting de los meseros es notable: todos son de la Portales o de la Escandón, pero tienen los ojos rasgados, lo que le da cierto sentido de realidad a la escenografía. El que nos atendió parecía extraído del planeta Mongo. Mientras devoraba unas costillas agridulces, aproveché para preguntarle al viejo por mi nombre: José María es una contradicción teológica, ya que somos ateos estrictos. Me explicó que se le ocurrió a mi madre antes de que yo naciera y que él prefería haberme puesto Simón. Agradecí con lágrimas en los ojos que nadie le hiciera caso. ¿Simón? Dios. Hablamos de Dupin. No sé si el tipo está loco o nomás es excéntrico, pero nos pide que viajemos a 69 Francia para rastrear a su abuelo, un oligarca que al parecer dejó en la calle a su socio. La historia no tiene pies ni cabeza, pero a la gorra no hay quien le corra y creo que a mi padre le viene bien el viaje. Lo he notado ausente y preocupado, así que La belle France nos espera. En la tarde rentamos películas. Sospechosos comunes es la neta. La escena en la que Chazz Palimintieri se da cuenta que ya se lo chingaron es suprema. Comimos palomitas carcinógenas que traen un polvito que mancha las manos de manera indeleble, y en la noche me fui al billar y demostré que soy una mierda irremediable. No han estado mal mis diecisiete años, aunque a veces me siento medio güey, sobre todo para evitar que me exasperen idioteces como las granjas del Facebook o el chat con tipos que preguntan: “¿Qué haces?” Debo ganar tolerancia, pero en un país donde Paty Chapoy es líder de opinión, o un grupo de menesterosos proponen una estatua de Carmen Salinas, todo se vuelve un poco cuesta arriba. Me saca de onda lo de Gabriela, aunque es culpa mía. Es obvio que me queda grande, pero ésa es un poco la historia de mi vida… todo me queda grande, o chico. El otro día, por ejemplo, conocí a la hija de unos amigos de mi padre. Tiene quince años y está guapa, pero a la hora que “nos dejaron para que platicáramos” la cosa valió madre de la peor manera posible, ya que nos quedamos viendo como los monolitos de la Isla de Pascua; ella preguntándome cosas como si ya había visto High School Musical y yo tragando camote porque son preguntas para las que no tengo respuesta. No es bronca de ella, desde luego, pero eso me deja pensando con quién carajo me puedo entender… no soy de aquí ni soy de allá. 70 Por supuesto que huyo de los terapeutas de 600 pesos la hora, que miran a los ojos y buscan la fijación oral por todos lados. La terapia se convirtió en moda intelectual o de señoras que no se explican su infelicidad si tienen una camioneta de nueve plazas. Creo que Freud estaba un poco cucú y alguna vez leí, en las cartas a su novia Martha, que tenía la misma tolerancia que Atila el Huno… pero esas cosas no se pueden andar diciendo porque luego luego lo defienden las buenas conciencias. Hoy pensé en mi madre. ¿Dónde carajo andará? ¿Tendrá otros hijos? ¿Serán como yo? Mi padre nunca habla de ella, pero es obvio que se lo chingó todito y lo dejó medio disfuncional para el ligue. Me da ternura cómo se arregla para una cita; se pone loción y todo, pero siempre pasa lo mismo… lo mandan por los chescos. Definitivamente Francia nos va a ayudar. Diez El mes de julio de 1885 fue definitivo en la vida de Bertrand. Durante las últimas semanas su amistad con Benoit había crecido. Se encontraban en el Chat Noir y charlaban de todo y nada. A Bertrand le gustaba el desenfado del joven, siempre lleno de proyectos e ideas, que en algunos casos consideraba delirantes. Una de ellas, sin embargo, no sonaba descabellada: se trataba de probar una fórmula nueva para fabricar cerveza. Bertrand se encargaría de la parte técnica y Benoit del proceso de comercialización. Juntos proyectaban una empresa que crecería y les daría la vida que les estaba vedada desde su nacimiento. Eso no era todo; Benoit un día se presentó con su hermana. Salieron del lugar, ya que la joven se encontraba incómoda en el bar de mala muerte al que asistían. Se [71] 72 llamaba Isabel y Bertrand la halló bella. Nunca había sentido una atracción particular por las mujeres, pero ella le gustaba, y mucho, y despertó en él un sentimiento desconocido. El trabajo lo tenía satisfecho. Los procesos de fermentación ocupaban casi todo su tiempo. Sin embargo, asistía a Pasteur, quien llevaba ya tres años tratando de entender el problema de la rabia. Bertrand lo acompañaba de vez en vez a Meudon, donde el científico tenía enjaulados cincuenta perros rabiosos de los que sacaba, con riesgo de su vida, saliva para inyectarla en conejos de labora­ torio y tratar de aislar el virus que mataba año con año a miles de hombres y mujeres en toda Europa. Pasteur ya tenía avances con perros pero no había probado con ningún ser humano. El 4 de julio Bertrand fue testigo de la llegada de un niño alsaciano que venía acompañado de su madre. Se trataba de Joseph Meister, quien había sido mordido brutalmente por un perro rabioso y, en consecuencia, estaba condenado a una muerte segura. El niño no tenía alternativa y, entonces, Pasteur tomó una decisión drástica basada en los trabajos de Émile Roux, que había secado médulas de conejos inoculados con el virus. En la medida que el secado tenía más tiempo, el virus atenuaba su efecto y fue por ello que el mentor de Bertrand decidió iniciar una serie de inyecciones a lo largo de doce días, inoculando primero las dosis menos letales, hasta culminar con el virus casi en estado de pureza. El resultado fue exitoso. El joven Meister sobrevivió y, para el 31 de octubre del año siguiente, ya habían sido vacunadas 2 490 personas. La admiración de Bertrand se sublimó por completo y se unió junto con todo el laboratorio a los homenajes que Pasteur recibió por su hallazgo. A mediados de 1886 Bertrand decidió que los cinco años que había pasado en el laboratorio de la Escuela Normal eran suficientes, y una mañana de julio entró al despacho de su tutor. 73 —Profesor, vengo a despedirme —dijo emocionado. Pasteur lo contempló por arriba de sus gafas de sabio, se acarició lentamente la barba con su brazo útil y respondió: —¿Qué planes tienes, Bertrand? ¿Has pensado en un futuro como hombre de ciencia? —De alguna manera, profesor —fue la réplica—. Tengo planes de aprovechar todo lo que generosamente me ha enseñado y tratar de abrir una empresa para la fabricación de cerveza. Aún faltan muchos detalles, pero creo que lo puedo lograr. —Me parece que es una idea excelente, hijo mío. Has trabajado con tesón, y considero que ya es tiempo de que nuestro gremio haga valer su conocimiento en otros campos. No tienes estudios formales. A mí mismo me acusan de no ser médico, ¡puafff! ¡Imbéciles! Sin embargo, les he demostrado que lo puedo hacer mejor que ellos, y creo que tú estás listo para dar también esa batalla. Acércate, Bertrand, permíteme estrechar tu mano, y antes de que te vayas déjame hacerte un obsequio. Mientras el joven se acercaba para despedirse, Pasteur tomó uno de sus microscopios R&J Beck y se lo ofreció a su aprendiz para después, a pesar de la rigidez de su cuerpo, estrecharlo en un abrazo. Once El siguiente par de años fue de una actividad febril. Bertrand y Benoit trabajaron intensamente con el fin de lograr su cometido. Ambos habían conseguido diversos empleos temporales que les permitían solventar el montaje de un laboratorio rústico en donde mezclaban sustancias con olores nauseabundos, mientras Bertrand tomaba notas acerca de las proporciones con las que experimentaba. Las pruebas tenían un carácter casi cómico, ya que los conejillos de indias eran una pandilla de borrachos perdidos que vagaban por Montmantre y que difícilmente podían emitir un juicio de calidad. De hecho les era imposible formular cualquier clase de juicio. [75] 76 —Mierda, con este grupo iremos a la ruina —se quejó una tarde Benoit mientras veía al sujeto de prueba tambaleante y orinando en una esquina. —Probablemente tengas razón —respondió Bertrand—. Pero ¿qué hacemos entonces? —Déjame pensarlo. El interés de Bertrand por Isabel parecía correspondido, y los jóvenes daban largos paseos en la vera del Sena. La belleza de la muchacha no era impresionante: sus facciones eran irregulares y la nariz quizá un poco más grande de lo que a Bertrand le hubiera gustado. Sin embargo, la sencillez que irradiaba, su ingenuidad campesina y la forma en que reía de sus cada vez más frecuentes bromas pesaban en el corazón del aprendiz de químico. Al inicio de 1889, y cuando los socios se encontraban muy cerca de la quiebra, Bertrand anunció que había encontrado una fórmula que aparentemente podría funcionar. La cerveza producida tenía un olor dulzón, color a orines y un sabor fuerte. Benoit decidió llevarle una muestra al dueño de una taberna cercana a la covacha que les servía como laboratorio y proponerle dotaciones gratis durante una semana. La iniciativa fue un éxito. Los parroquianos, menos alcoholizados que los sujetos de prueba tradicionales, aceptaron el brebaje y, al cabo de un mes, los socios se dieron cuenta de que no tendrían capacidad para suministrar los pedidos de una taberna. Entonces Benoit tuvo una idea que eventualmente se consideraría genial: el gobierno francés organizaba la Exposición Universal de París para festejar el centenario de la Revolución francesa. La exposición contaría con pabellones donde treinta y cinco países presentarían sus avances más importantes. Después de días de antesala, 77 Benoit logró convencer a los miembros del comité organizador de que les asignaran un pequeño espacio para ofrecer su producto al público visitante y a los inversionistas que acudirían en busca de oportunidades. Exactamente el 6 de mayo de 1889, la Exposición Universal de París fue inaugurada al pie de la Torre Eiffel en un área de 94 hectáreas, desde el Campo Marte hasta el Hôtel des Invalides. El par de socios había embotellado algunos cientos de litros de la cerveza, a la que habían decidido bautizar como B&B. La exposición era una modesta Babel en la que paseaban miles de visitantes azora­dos ante el “pueblo negro” en el que se mostraban, como piezas circenses, a cuatrocientos indígenas. Buffalo Bill presentaba su espectáculo del Salvaje Oeste. Sin duda la exposición más importante —en medio de la polémica por la Torre Eiffel— fue la Galerie des Machines, diseñada por el arquitecto Ferdinand Dutert y el ingeniero Victor Contamin. Se trataba de un edificio alargado de 420 metros de largo y 115 de ancho. Francia trataba de recuperar la moral de su nación, disminuida ante la caída del Segundo Imperio y el desastre de la guerra prusiana, y los dos jóvenes paseaban asombrados entre tales maravillas felicitándose de su suerte. Bertrand había iniciado una relación con Isabel. Se sentía feliz y satisfecho. Exactamente un mes después de su primer encuentro, la joven le anunció que estaba embarazada. Bertrand la abrazó emocionado y ahí mismo le propuso que se casaran, con Benoit por testigo. Se instalaron en una pequeña casa de dos pisos cerca de la exposición, a la que Benoit acudía diariamente. Pronto las cosas tomaron un buen cariz, ya que obtuvieron la promesa de William Saletan, un inglés que los había visitado, de financiar una pequeña fábrica a cambio del diez por ciento de las utilidades netas. En octubre los jóvenes sellaron con un brindis su éxito. 78 El martes 17 de junio de 1890, portando un vendaje en la mandíbula, Bertrand entró a la oficina de patentes. Su rostro tenso delataba un estado de ánimo inédito. Llenó los formularios que le fueron entregados y registró a su nombre la fórmula de la cerveza, que sólo él conocía, excluyendo a Benoit Pouchet para siempre de la fortuna que le había sido concedida. Doce —Padre, la mansión de Nosferatu y éste igualito a Anthony Hopkins en Lo que queda del día. José María se refería al sirviente imperturbable que los guiaba al interior de la casa de Dupin. Habían pactado una cita con el fin de convenir algunos de los pormenores del viaje que estaba a una semana de iniciarse. Eran días de cierta agitación. Después de comunicar que aceptaba, Juan Pablo trató de poner en orden sus asuntos. Hizo arreglos para que la editorial le enviara los archivos a traducir por medio de [79] 80 correo electrónico. Visitó el Sistema de Administración Tributaria, actividad muy similar a una prefiguración del infierno. Un funcionario de corbata chueca y manchas de mole le explicó que era gravísimo y emprendió una filípica acerca de la importancia de pagar impuestos para “tener alumbrado, carreteras y luchar contra el crimen”. Juan Pablo entendía poco, pero alcanzaba a comprender que estos hijos de puta tenían de los huevos a los pobres diablos como él, en lugar de dedicarse a recaudar entre todos los que no pagaban nunca. Pese a su instinto que lo conminaba a pelear, adoptó una actitud de culpa y preguntó la forma de negociar. La respuesta fue desmoralizante: podría hacerlo, pero con recargos tan onerosos como la consulta del doctor Parra. Poco había que hacer, así que salió de Hacienda sintiéndose un menesteroso con una deuda equivalente a la de Haití. José María, por su parte, también se dedicó a preparar la salida. Habló con sus maestros pidiéndoles indulgencia ante su viaje próximo. La mayoría aceptó que trabajara en línea, aunque el joven recibió resignado su excomunión en la materia de Fluidos que, por cierto, esperaba. La despedida de Gabriela fue anticlimática; José María le explicó que se marchaba un tiempo a Francia y cuando escuchó respuestas como: “¡Padrísimo!” o “¡Qué envidia!”, entró en un proceso de depresión y malhumor del cual lo sacaron sus cuates literalmente a madrazos. El Garra le dijo “Puto”, y Tatanka propuso la visita a un burdel “donde trabajaba una prima”, lo cual suavizó un poco la nube que pendía sobre el ánimo del joven, que le respondió a su amigo con una sonrisa: —Eres un pendejo. Pasaron al salón que Juan Pablo ya conocía. Esta vez, en lugar de un carro de vidrio con bebidas alcohólicas, se había dispuesto un 81 servicio con té, café, galletas y diversos refrescos (“Dupin piensa en todo”, dijo para sí Juan Pablo). La mansión se veía diferente; la luz crepuscular resaltaba objetos insólitos: —Tiene que ser una copia —dijo José María. Este cuadro lo perdieron los gringos en 2006, es de Goya. Luego dijeron que lo habían hallado, pero nadie supo cómo. —José María, sabía que no serías una decepción. En efecto, se trata de un cuadro de Goya: Niños en el carretón. Se le trasladaba de Ohio a Nueva York, cuando se desvaneció —dijo Dupin, quien entró a la pieza por una puerta lateral. Y agregó: —Se preguntarán la razón por la cual un ciego se dedica a coleccionar cuadros, no importa si son legítimos o copias. La respuesta es simple: es muy sencillo obtener la descripción de un cuadro. Hay quien lo hace con una erudición rupestre y entonces busca detalles fútiles como las pistas inexisten­tes que dejó el pintor, pero que nos atraen como a las moscas la miel: la firma en un pañuelo, una alusión secreta y otras intrascendencias que me aburren. Otros simplemente describen los colores, la composición y lo que ocurre en el cuadro. A esos los prefiero. La obra que aprecian tiene cuatro niños, dos varones y dos mujeres. Ellas se encuentran adentro de una carreta y ellos tratan de complacerlas; el mayor toca una flauta mientras que el otro, intuyo, corta una loncha de jamón para ellas. ¿Que cómo lo sé? Porque me lo han descrito y lo puedo tocar. Siento las texturas e imagino a los niños regordetes y vestidos de tafetán. 82 —Eso sólo lo podría hacer con un original —dijo José María. —Puede y puede no ser, pero ustedes vinieron a otro asunto —Dupin cerraba la conversación, parecía divertido. Se sentaron. —Les agradezco que hayan aceptado mi invitación —dijo Dupin mientras prendía un puro—. Me cuenta tu padre que estudias Física, José María. —Así es —respondió el joven que analizaba al ciego atentamente. —Correcto. Siempre me han llamado la atención los científicos, particularmente los que se dedican a eso por el simple afán de satisfacer su curiosidad. Creo que la ciencia ha sufrido una enorme presión para aplicar sus hallazgos. De hecho, mi abuelo estaba convencido de que no había más ruta que la experimental. Creo que estoy en desacuerdo. ¿Qué opinas? —Supongo que tiene razón, aunque en este país de opereta —José María inquirió con la mirada a su padre para saber si no se propasaba— las cosas no pueden ir peor. De los treinta y un países de la OCDE, el más jodido en investigación es México. Destina a ella apenas 0.4 por ciento del PIB, lo cual es una basura y la cuarta parte de la deuda pública anual. —Basura —repitió Dupin—. De acuerdo. Entiendo que has cumplido años en fecha reciente, así que decidí hacerte un pequeño obsequio. 83 El ciego se reclinó sobre una mesa y tomó una caja de madera que extendió hacia la nada. José María la recogió y se volvió a sentar sin saber qué hacer. —Ábrela y dime qué te parece —Dupin se estaba divirtiendo. José María la abrió y extrajo de ella un modelo de madera que parecía, por lo menos para Juan Pablo, una rueda de la fortuna. —¿Sabes qué es? —inquirió Miguel. El rostro del muchacho cambió: —Supongo que el modelo de una máquina de movimiento perpetuo —replicó José María—. ¡Está chidísima! —Exactamente. Ésta es una réplica de la máquina diseñada por Villard de Honnecourt en el siglo XIII. —Muchísimas gracias, Dupin —exclamó José María. Se veía contento. —Como sabes, las máquinas de movimiento perpetuo sirven para demostrar justamente que no existen las máquinas de movimiento perpetuo —expuso Miguel, didáctico… Juan Pablo empezaba a sentirse excluido. —Claro, porque violan las leyes de la termodinámica. ¿Cómo sabe usted eso? —preguntó José María. 84 —En realidad, muchacho, siempre he creído que los especialistas en algo se vuelven analfabetas funcionales en el resto del conocimiento. Es por ello que he picado un poco de esto y aquello. Por supuesto, no poseo tus talentos, pero hago lo mejor que puedo por aprender lo que es de mi interés, y estas máquinas lo son —Dupin se irguió de su confortable sillón y cambió su actitud, parecía decir que había decidido ir al grano. —Si les parece, pasemos a revisar algunos detalles de nuestro proyecto común —Dupin tomó un sobre tamaño oficio y lo volvió a extender. —En este sobre encontrarán los boletos de avión con fecha de regreso abierta. Viajarán a París el próximo sábado. También se encuentra la clave de su reserva en el hotel Relais Saint Jaques, que está situado muy cerca del Panthéon y los Jardines de Luxemburgo. Es un buen lugar. Hallarán también anotaciones y datos que creo que les serán indispensables en su pesquisa y que pueden revisar durante su vuelo, o cuando lo decidan, faltaba más. He abierto, además, una cuenta a su nombre en el BNP Paribas. Cada que usted, Juan Pablo, requiera de fondos, podrá acceder a su cuenta cuyo número y clave se encuentran también en el sobre. Mis números telefónicos y la dirección de correo electrónico ya los tiene, y espero que nos podamos comunicar por lo menos cada tercer día. En esencia, creo que es todo. —Concretamente, ¿qué espera usted, Dupin? —preguntó José María. 85 —Se lo he dicho a tu padre: conocer exactamente qué sucedió hace más de cien años. ¿Cuál es la razón por la que un hombre aparentemente honesto, como mi abuelo, dejó en la calle a su socio? Nada más y nada menos. Hay quien aconseja no hurgar en el pasado. No puedo estar en mayor desacuerdo. El pasado es, de alguna manera, nuestro destino actual y quiero tratar de entenderlo. Kafka dijo alguna vez: “A pesar de las ilusiones, la verdad existe, pero la descubrimos tarde, por eso es trágica”. Padre e hijo guardaron silencio un par de segundos ante la gravedad de la frase, y luego José María preguntó: —¿Y si no averiguamos nada? Miguel Dupin sonrió: —Confío en que harán su mejor esfuerzo, y con ello cuento. Tengo la impresión de que son las personas correctas, pero nadie está obligado a lo imposible. Si no lo logran, conocerán una de las ciudades más bellas del mundo. Les deseo un buen viaje y una buena cacería. A Juan Pablo no le gustó la palabra “cacería”, pero ya Dupin se había incorporado y el sirviente los acompañó a la puerta de la casa. Al salir, José María dijo: —Me cayó a toda madre el viejo, aunque sí está medio cucú. ¿Qué opinas, padre? —No lo sé aún. Creo que hemos cruzado el Rubicón y no hay camino de regreso, aunque lo único que me consuela es 86 que nos estamos metiendo en esto juntos y siempre ayuda un hijo tan listo. José María sonrió, consciente de que su padre se burlaba un poco de él. Le alborotó el pelo y bajaron caminando por una de las calles empedradas de San Ángel. Alea jacta est… Se había cruzado el Rubicón. Trece La salida a París era a las dos de la tarde. José María y yo nos pre­paramos para el viaje con la misma precisión que los americanos el día del desembarco en Normandía. Mi hijo se veía excitado por la aventura que estábamos a punto de correr; llevaba tres días leyendo Los miserables y ensayando su francés, que era mejor que el mío, ya casi olvidado después de mi viaje de juventud, y que se mantenía debido a las traducciones. Pedimos un taxi de sitio que nos depositó en treinta minutos en la terminal aérea. Nunca en mi vida había viajado en primera clase y sentí cierta culpa al ver cómo teníamos una atención preferencial [87] 88 en el momento de documentar y abordar el avión. José María dormía. Pensé en mi vida pasada mientras el avión tomaba altura hacia la Ciudad Luz. A diferencia de un niño que a los ocho años construye puentes de fantasía y que se sabe futuro ingeniero, o de otro que se sienta ante el piano y deleita a una nube de adultos sonrientes pero idiotas, yo nunca tuve un perfil definido. Si acaso, se podría haber vaticinado que sería un lector profesional, pero nadie vive de eso. Una de mis aficiones favoritas en la infancia era fingirme enfermo. Entonces mi padre (quien trabajaba en casa y al que recuerdo siempre como el mejor de los hombres) salía a la tienda, a la farmacia y a la li­brería, respectivamente, y regresaba con una botella de Sidral Mundet (por algún misterio le atribuía propiedades curativas universales); luego me untaba una pomada que representaba el segundo mis­ terio médico, ya que la aplicaba sin consideración del mal fingido, y finalmente sacaba un libro al que yo veía como los españoles tienen que haber visto el tesoro de los incas. Salgari, Verne, Kipling, Dumas, Quiroga y Poe fueron mis mejores amigos de la infancia. Mis habilidades deportivas eran desmoralizantes —igual que las de José María—, y mi capacidad para hacer algo de manera sis­temática, nula. A veces me encontraba acostado en la cama mirando al techo, pensando qué sería de mí. El día que entré en un galerón en compañía de un grupo de adolescentes, para optar por la carrera que estudiaría, fui el único que esperó media hora antes de marcar la opción deseada. Ello determinó que mi carrera estudi­ antil fuera un fracaso estrepitoso. Elegí periodismo, siguiendo un criterio extravagante, y cuando terminé la carrera decidí emprender un viaje que me liberara de una sensación creciente de inutilidad congénita. 89 Volé a Londres el lunes 11 de noviembre de 1991. No me acompañaba ningún objetivo heroico, como estudiar un posgrado o imbuirme de cultura: era un adolescente subvencionado para conocer mundo sin —debo ser honesto— merecerlo. A pesar de mi expectativa cultivada en el imaginario popular, que suponía el encuentro con rubias hermosísimas o, por lo menos, la oportunidad de visitar sitios que había imaginado bellísimos, la primera semana resultó terrible. Encontré una ciudad gris con gente en la misma tonalidad cromática. Un día caminaba pensando que nada se comparaba a la compañía, y en Picadilly escuché a un grupo de mujeres que hablaban español. Por supuesto, pedí auxilio. Se compadecieron y me recibieron como se recibe a un náufrago. Éramos diferentes: ellas modernas, sagaces, frescas; yo, un adolescente confundido que se admiraba de tal liberalidad. Por alguna razón fingí una enfermedad terminal (supongo que deseaba inspirar algún tipo de compasión), y una de ellas, cuyo nombre no recuerdo, se enamoró de mí. En ese momento mis asideros éticos eran inexistentes y, en cambio, la necesidad de estar con alguien en un medio tan hostil, muy grande, así que me porté como un perfecto miserable. Hoy lo lamento. Lo que recuerdo entre brumas es que a las dos semanas de vivir en un hotel (el Leinster) decidí cambiar de aires, y Álvaro Caso, hermano de una amiga, sugirió la mudanza a una casa de huéspedes en el barrio judío de Golders Green. Mi casera, quien pedía explícitamente que se le llamara “señora Gerda”, era una mujer tan simpática como un oficial prusiano de caballería. Me explicó con toda claridad las reglas de su feudo: “Ésta es su llave. Todas las mañanas, entre las siete y las nueve, encontrará usted pan, mermelada, mantequilla, un tostador, té y leche en la cocina. Se deberá preparar el desayuno y lavar sus platos. Está prohibido recibir visitas y el día de pago es el lunes de cada semana”. Acepté, tentado a responder con 90 un saludo militar. Le di el primer billete y me instalé en una habitación de la planta alta. Al día siguiente bajé a las ocho quince. Tosté pan y, en el preciso momento que lo untaba con mermelada, sentí una presencia acechante. Era un joven algo mayor que yo, con el pelo encrespado que miraba fijo. De pronto, empezó a realizar una especie de suerte de karate en mi honor. Mis botones de alarma se activaron: ¿era un ladrón?, ¿un imbécil?, ¿sería peligroso? Terminó y, señalando el cuchillo lleno de mermelada, dijo: “Atácame”. Le expresé en un susurro que me parecía mala idea, que podíamos lastimarnos (mi voz subía de tono con la esperanza de que alguien nos oyera). Explicó que era una autoridad en artes marciales, que podría desarmarme con facilidad y que no me preocupara. Yo, que en ese momento veía pasar la vida entera frente a mis ojos, hice un acercamiento con el cuchillo a la misma velocidad que un caracol emplea para subir un árbol. Tomó mi muñeca y en ese momento solté el arma con todo y mermelada, mientras la señora Gerda le atizaba un sopapo en la nuca al karateka: “¡Mauro! ¡Te he dicho que no molestes a los huéspedes!” En lugar de desmayarse ante el madrazo ejemplar, Mauro extendió la mano y saludó: “Mauro Crivelli, a sus órdenes”. Cuando recuperé el resuello, pude enterarme de que estaba recluido en la pensión hacía años, de que era suizo-italiano e inofensivo. Nunca registré si era pariente de mi casera o un pobre diablo al que sus padres, cansados de tal demencia, dejaron ahí. Mauro se convirtió en mi compañía. Su libido era exacerbada y me mostraba, entre sudoraciones, una colección de revistas llenas de mujeres dispuestas a todo. Yo lo llevaba a un almacén de juguetes, donde pasaba horas manipulando un tren eléctrico mientras asustaba a los niños. También fue mi delator: un día introduje a una española de forma clandestina en mi habitación logrando el más 91 perfecto coitus interruptus que ha registrado la historia, ya que un par de golpes en la puerta nos dejaron el eros en los talones. Era la señora Gerda, furiosa y llena de términos como honorabilidad y confianza. Mauro se asomaba por su hombro tratando de guardar un registro visual de mi compañera desnuda. Fui perdonado pero decidí, que ya era tiempo de otros aires, así que tomé un camión hacia Dover buscando espacios de menor recato. Llegué a París una mañana invernal, en medio de un frío polar. Encontré espacio en un albergue llamado extrañamente Asociación de Estudiantes Protestantes, ubicado en el 46 de Vaugirard, enfrente de los Jardines de Luxemburgo. La extrañeza consistía en que ninguno de los habitantes de esta comuna era protestante, y los menos estudiaban algo. Nuestro denominador compartido era la juventud y, en muchos casos, la pobreza extrema. El edificio era imponente: una mole llena de pasillos oscuros y habitaciones cuyo costo variaba en función del número de inquilinos. Me instalé con cuatro compañeros; un inglés llamado Steve, dueño de una casa en Brighton que rentaba y huérfano de padre y madre. Era un tipo generoso como pocos; el equivalente británico del Mahatma. Había un iraní enorme, escondido tras un bigote zapatista, que logró el prodigio bíblico de nunca ingresar al cuarto de baño, lo que producía que de su cuerpo brotaran todos los humores posibles y algunos imposibles. A los demás los he olvidado. Probablemente yo era el único habitante del albergue que no tenía actividad fija; todos mis compañeros trabajaban para mantenerse y hacer algo de provecho. Yo vagaba por la ciudad sin destino ni horario alguno. Como no hablaba francés, y ya en un par de recintos me habían maltratado por esta carencia idiomática, tuve la idea 92 de fingirme sordomudo (está visto que en esa etapa de mi vida estaba convertido en suplantador profesional). Hoy descubro que era una estrategia imbécil pero funcional: cuando la dueña de la boulangerie advertía mi falsa limitación, su ceño se suavizaba y me entregaba medio metro de pan con toda solicitud. Así, mudo, entraba a museos y observaba a los turistas. En el Louvre descubrí que los viajeros respetables medían la eficacia de su viaje por el número de cuadros admirados por minuto; pasaban a la carrera por los grandes salones entre Dureros y Velázquez, mientras buscaban en el catálogo las obras más famosas de la galería. Recuerdo que al lado de La Monalisa había un cuadro que me inspiró un cuento, que nunca escribí, acerca de la soledad de este vecino anónimo y envidioso del éxito de La Gioconda. En México había dejado una novia que era la mujer de mis sueños. El día de Navidad reuní un kilo de monedas y entré a una cabina telefónica para marcar a su casa. Pronto las cosas tomaron mal cariz: su tono era distante y, mientras yo seguía insertando níquel en el aparato, ella me explicó que había conocido a otro (un tal Manuel), que ya no me quería y lo mejor era terminar en paz. Yo rogaba y suplicaba, pero ella, implacable, terminó la conversación que seguramente costó treinta francos. Esa noche se celebraba una fiesta en la Asociación. Yo, que no era afecto al alcohol, llegué a alturas etílicas insospechadas. Todo pasaba entre brumas, y en un momento determinado la fiesta se movió a una gran habitación en la que pude ser testigo de lo más cercano a una orgía desde los tiempos de Calígula. Terminé en un baño con otra española que estudiaba flauta y que por algún misterio estaba convencida de que yo también me interesaba en la música. Aquella noche sucedieron cosas memorables: una pareja de alemanes, imbuida del espíritu de la Liga de las Naciones, se encontró 93 bíblicamente con otra pareja de italianos; la australiana fue poseída por al menos cuatro personas diferentes, y un negro de nombre Jean Paul me agarró una nalga poniéndome el susto de mi vida. Conservo una foto de la velada en la que me veo joven, flaco y con una incipiente calvicie que, con el tiempo (no mucho), ganaría la batalla de manera definitiva. Una noche fui a la Casa de México buscando compatriotas. Fue terrible. La gente que encontré tenía mi edad pero era sobrada y pedante; puro Godard y Sartre, pura intelectualidad. Se vestían con un uniforme consistente en camisa negra, una bufanda muy parecida a la que usaban los poetas malditos, fumaban gitanes y tenían una mirada profunda. Decidí que no era lo mío, y esa conclusión precipitó otra: ¿qué era lo mío? Me deprimió tanto la pregunta sin respuesta, que opté por tomar el primer avión de regreso ante el riesgo de tirarme al Sena en un arrebato que hubiera sido conmovedor pero de muy malas consecuencias para mi salud. Al regresar me encontré en una especie de limbo intelectual. Entonces hice algo muy raro: escribí un artículo para el periódico. Sé que así enunciado parece un asunto resuelto, pero en el momento de sentarme ante la computadora no tenía idea del formato necesario, la extensión y mucho menos noticia de que algún diario se interesara en mis servicios. Hojeé algunos periódicos y decidí, lleno de sentido práctico, que el que más me convenía era el Unomásuno, ya que estaba cerca del lugar donde vivía. Lo anterior revelaba no sólo imbecilidad, sino un profundo desconocimiento de las cosas, ya que ese mismo año el periódico empezó a irse a pique de la peor manera posible. Hice una llamada telefónica para averiguar que mi interlocutor se llamaba Huberto Bátiz, cuyo nombre no me decía nada, pero ello se debía a mi ignorancia. Llegué al periódico y recuerdo que fui recibido por un joven llamado Federico Campbell, 94 que puso muy mala cara cuando le dije el motivo de mi visita, pues aparentemente el señor Bátiz tenía un humor de los mil demonios (no me lo pareció). Hizo una pregunta desconcertante acerca de mi virginidad literaria, que no entendí, y acto seguido tomó las dos hojas que llevaba a su consideración y contestó como contestan todos los editores: “Ya veremos”. El miércoles siguiente se publicó el artículo en la sección cultural. El efecto de ver mi nombre en letras de imprenta fue múltiple y no muy lúcido: decidí hacerme escritor... y ello me llevó con Miguel Dupin. Mi hijo despertaba de un largo sueño y se dedicó a analizar absolutamente todas las opciones posibles de videojuegos y películas que traía la consola individualizada enfrente de su asiento. Al final suspiró: —Parecería que las líneas aéreas establecen el siguiente silogismo… Toda la gente rica es pendeja; la gente rica que viaja en avión, lo hace en primera clase; ergo, la gente rica que viaja en primera clase es pendeja. ¿Te imaginas a un oligarca jugando tetris? Mejor abre las notas de Dupin —dijo en el momento que nos ofrecían escalopas de ternera a diez mil metros de altura. Me pareció una buena idea. Dupin era un tipo metódico y había clasificado la información de manera sistemática. Encontré un dossier en el que se leía lo siguiente: Nos sigue el número nueve: mi abuelo nació en 1859, asistió a la feria de París en 1889 y se hizo padre en 1909. Yo mismo nací en 1959, justo cuando papá tenía cincuenta años (si mi vida fueran las apuestas, ése 95 sería el dígito elegido). Fue un embarazo tardío e inesperado, pero embarazo al fin. Aparentemente mi madre, que ya no esperaba un hijo, se comportó a la altura y me recibió en su seno con cariño. Como le he contado, mi padre, bautizado como Pascal Tavernier, era un hombre nacido en cuna de plata; nada le faltaba y fue criado con las mejores maneras posibles. Sin embargo, pasa y es frecuente, que los hijos difieran de sus padres. Pascal no tenía el menor apego a lo mercantil. De hecho, nunca se interesó en los negocios. Era un joven de posibilidades, pero no abusó de ello. Entiendo que cuando murió mi abuelo, en 1927, decidió que gastaría sólo lo necesario para ir tirando, y viajó a México en 1932, asombrado por los hallazgos de Caso en Monte Albán. En Marsella abordó el vapor francés Saint Domingue y, después de una travesía que duró veintiocho días que le parecieron un infierno y que aprovechó para tratar de aprender algo de español, atracó en el puerto de Veracruz una mañana de marzo. Se dirigió de inmediato a Oaxaca y se presentó ante Alfonso Caso, el mexicano que había descubierto la Tumba Siete. Caso valoró al joven de veintidós años y decidió aceptarlo como voluntario; después de todo, le podía ser útil un muchacho que hablaba francés y derrochaba entusiasmo, a pesar de las pullas del resto de los estudiantes y voluntarios debido a la reciente derrota de México frente a los franceses en el mundial de 1930 en Uruguay. La Tumba Siete —bautizada de esa manera porque ese número le correspondía en el orden de los hallazgos— era el sueño de cualquier arqueólogo. Su contenido, además de los restos de algunos nobles zapotecos, estaba formado por ofrendas diversas, como collares, anillos, bezotes, diademas y bastones confeccionados con oro, plata, turquesa y obsidiana. La calidad de los trabajos era inédita, y es por ello que en poco tiempo Caso, al lado de su esposa María Lombardo, pudo incrementar los recursos destinados a la excavación y ganar fama mundial. 96 Las tareas de mi padre fueron diversas y variadas. En las cartas que me mandaba al internado en Suiza, años después, relataba que lo mismo podía acarrear tierra que participar en la construcción de un acceso para los trabajadores. También colaboró en las labores de clasificación de las más de doscientas piezas encontradas. Fue una época notable de su vida, en la que aprendió a amar a este país. El equipo de Caso realizó trabajos en la zona durante dieciocho temporadas, pero mi padre decidió retirarse al cumplir el cuarto año, y en 1935 viajó a la ciudad de México, atraído por el fermento cultural que se gestaba en la capital. Fue ahí donde conoció a mi madre, en una reunión celebrada en la entonces exclusiva colonia Santa María la Ribera y a la que había sido invitado como miembro de la colonia francesa. Ella se llamaba Dolores y tenía veinte años. Según las crónicas que recibí en Suiza, era una mujer hermosa. No la puedo recordar, pero sí en cambio anexarle una foto de poco tiempo después de su boda. Hice una pausa en la lectura y extraje la fotografía amarillenta y con los bordes desgastados, donde se apreciaba a una pareja feliz: él vestido con desenfado y con el pelo ligeramente largo; la madre de Dupin era bella, tenía el pelo corto y recogido y posaba para la foto levantando una pierna en algo que Juan Pablo supuso una broma. Usaba pantalones y un cuerpo esbelto. Continué la lectura: Mis padres casaron en 1937 y se instalaron en una casa en Santa María. No vivían con excesos pero tampoco con modestia. Viajaban por toda la República fascinados por su semblante multicolor. En 1942 estuvieron en el recién nacido volcán Paricutín y por esa misma época se dedicaron a ayudar a los inmigrantes que huían de la guerra, a veces alojándolos de manera temporal, a veces consiguiendo trabajo para ellos. Durante años intentaron tener un hijo e iniciaron un proceso de enorme desgaste. Tres veces mi madre se embarazó y tres veces perdió a los que 97 hubieran sido mis hermanos. Cuando sus esperanzas se empezaron a agotar, llegó el año de 1959 y en febrero mi madre anunció que estaba embarazada por cuarta vez. Extremaron los cuidados y es así como vine a este mundo en el mes de octubre. El resto de su historia la conoce ya, amigo mío, por lo que creo que es menester pasar a mi abuelo. —¿Cuál es el resto padre? —me preguntó José María, que había seguido con atención la lectura. —Los padres de Dupin murieron en un accidente después de que perdió la vista, cuando estaba en un internado suizo. Luego regresó a México y se hizo terapeuta. Es todo lo que sé. —Qué chinga. Mi abuelo nació en París a mediados del siglo XIX, en el seno de una familia muy modesta. Aparentemente su madre, mi bisabuela, murió durante el parto y su padre años después, en la represión de la Comuna de París. De algún modo estudió en una escuela politécnica y logró entrar como aprendiz al laboratorio de Luis Pasteur… —¿Luis Pasteur? ¿El Luis Pasteur? Uno de los temas en que mi abuelo, cuyo nombre era Bertrand Tavernier, se interesó fue el de la fermentación, que era una de las líneas de trabajo de Pasteur. Después de unos años sabía lo necesario para embarcarse en la creación de una fórmula para fabricar cerveza. Se asoció entonces con un tal Benoit Pouchet, pero por alguna razón disolvió esta sociedad y presentó la patente, que lo hizo rico, únicamente a su nombre. Esto lo sabemos porque mi padre conservaba una carta en francés de la cual le anexo copia y que tiene fecha del viernes 28 de febrero de 1890. 98 Bertrand: Es monstruoso lo que nos has hecho a Isabel y a mí, es indigno de un hombre al que le profesé mi amistad. Haré lo que pueda porque pagues esta canallada, esta vileza sin nombre. Isabel está devastada, pero te garantizo que cuando Jean Marié crezca le explicaré la clase de alimaña que eres. Me vengaré… lo juro. Benoit Pouchet Aparentemente Benoit intentó vengarse, y a mediados de la década de los noventa, según contaba mi padre, atacó a mi abuelo en la calle provocándole una herida de la cual se recuperó. Benoit fue condenado y sufrió prisión en la Isla del Diablo. Si las fechas coinciden, es probable que haya sido compañero de reclusión de Alfred Dreyfus. Después de un cierto análisis he asumido que “Isabel” debe haber sido la hermana o la esposa de Benoit, y Jean Marié el hijo de alguno de los dos o de ambos, en caso de que fueran pareja… El resto es un misterio impenetrable que espero puedan resolver. Les mando un abrazo a ambos, Dupin El avión, a 900 kilómetros por hora, se aproximaba a Europa. Catorce El resto del viaje lo dedicaron padre e hijo a dormitar y a charlar un poco. A Juan Pablo, que conocía perfectamente a su hijo, le parecía que algo le molestaba, por lo que preguntó: —¿Cómo vas con Gabriela? —Tan bien como el Titanic, padre. Le importo tanto como los indios a Custer. Aparentemente —sonrió— heredé tu éxito con las mujeres. Juan Pablo correspondió a la pulla con una mueca. [99] 100 —Creo que es un poco mayor para ti. —Es probable, aunque lo entiendo poco. George Sand, cuyo apellido por cierto era Dupin, le llevaba seis años a Chopin y nadie la consideró una vieja lagartona. El hecho es que Gabriela me ve como a un ave del trópico, y eso me exaspera un poco. Hay veces que me gustaría ser más normal. —Lo eres, lo eres —respondió Juan Pablo mientras le apretaba el brazo con afecto. El avión tocó pista y, después de recoger sus pertenencias, tomaron un taxi que los llevó al hotel seleccionado por Dupin. Se encontraba, en efecto, muy cerca de los Jardines de Luxemburgo, en el número 3 de la Rue de l’Abbé de l’Epée, en la ribera sur del Sena. Se trataba de un pequeño lugar de veintidós habitaciones sencillo y acogedor. Les correspondió una buhardilla desde la que destacaba la silueta de la cúpula del Panthéon. Amanecía en París. José María se tendió en la espaciosa cama de latón. —Qué chingón, padre. No está nada mal la vida de ricos ¿eh? —exclamó—. ¿Te parece que salgamos a dar una vuelta? Así lo hicieron y pasaron el día juntos. El otoño parisino se desplegaba y Juan Pablo sintió cómo se removían las nostalgias de su viaje de juventud. Caminaron por las espaciosas avenidas diseñadas por Haussmann, enmarcadas entre los árboles defoliados. Visitaron las Tullerías, el museo Picasso —que a Juan Pablo siempre le había parecido mucho más acogedor que un monstruo como 101 el Louvre— y comieron baguetes sentados enfrente de Notre Dame, donde reconocieron el lugar en el que se quitó la vida Antonieta Rivas Mercado el 11 de febrero de 1931. No escapó a ninguno el detalle de que el padre de Dupin, Pascal, se encontraba justamente en París en el momento del suicidio de la mexicana. De todo lo visitado, sin embargo, lo que más impactó a José María fue la librería Shakespeare and Co., situada en la rue de la Bûcherie, a un costado del Sena. Al joven le pareció maravillosa la historia de George Whitman, su dueño y fundador, que convirtió esa casa llena de recovecos en un homenaje a la hospitalidad y la bonhomía. Regresaron al caer la tarde, fatigados por su recorrido y por los saldos del viaje trasatlántico. José María se dedicó a leer las andanzas de Jean Valjean, mientras que Juan Pablo prendió su computadora portátil… el aparato emitió un sonido familiar. Había un mensaje de Miguel Dupin. José María dejó su libro y prestó atención. —¿Hay correo, padre? —Lo hay. Es de Dupin, aunque no me acostumbro a esto de los correos ni a los celulares. —No seas obsoleto, padre, es lo de hoy. Además, debes saber que se desarrollaron hace un madral de años. En 1971 se inventó el correo. Era un intranet de pacotilla, pero un avance. Lo firmó un hombre que acaba de ganar el Asturias de ciencia, se lo merece. El celular es otra cosa: hace cien mil años la gente lo llevaba como un cetro real, ahora cualquier 102 pelagatos trae el suyo. Cuatro mil millones de personas tienen un cel. ¿Les urge? No sé, pero es una buena oportunidad para reflexionar acerca de las necesidades sociales… ¿arroz o celular? La gente elegiría celular, y eso nos obliga a entender que en un rato los celulares servirán para acercar a los que están lejos, pero alejar a los cercanos. Juan Pablo sonrió. Estaba acostumbrado a las disertaciones de su hijo y sabía que en ellas había siempre una pizca de razón. Lo provocó: —Sí, pero es un sistema impersonal que además vulnera cualquier intimidad posible. No contestarlo es motivo de sospecha. La respuesta tardó medio segundo: —Padre, me recuerdas a un viejito que alega que en sus tiempos las cosas eran mejores. Te debe costar trabajo entender que ahora hay Facebook, Twitter y redes sociales. Pueden ser frívolas, vacías o con nubes de tarados, pero es lo que rifa. —José María, me puedes dar las lecciones que gustes. Es probable que sientas un enorme orgullo por comunicarte instantáneamente o por ver tu foto en el Facebook. Está bien. Cuando yo tenía tu edad, debía buscar una pluma, un papel y darme el tiempo y la cabeza para escribir algo sensato. Luego, compraba timbres y un sobre y mandaba el mensaje, que era irreversible porque en las letras escritas no existe un comando que las borre. No sé qué es mejor, no sé qué es peor, pero no me acomodo. 103 —Viejito —repitió José María y le lanzó un almohadazo a traición. El texto de Dupin decía: Estimados amigos (estoy tentado a llamarlos “cómplices”)… Espero que su vuelo haya sido placentero y la llegada a la Ciudad Luz llena de ven­turas. José María, no dejes de ir al Museo Picasso y, si te intere­sa Napoleón, te sugiero que visites la Malmaison, un castillo que edificó Josefina muy cerca de París. De hecho, ella lo compró mientras él se encontraba en la campaña de Egipto, y cuando regresó montó en cólera por el costo exorbitante. Es un lugar precioso. Bien, es sólo un saludo. Ya me darán noticias. Pero no crea, Juan Pablo, que he olvidado mi compromiso… le regalo una segunda historia que anexo, en espera, nuevamente, de su indulgencia literaria. Ésta me la obsequió uno de mis pacientes más apreciados y simpáticos. Confío en que los hará reír. Los abraza: Dupin Se trataba, en efecto, de una historia divertida acerca de un hombre que inventa un brasier para hombres y dedica su vida a comercializarlo sin ningún éxito y con desventuras cómicas. —¿Será cierto que Dupin cobra con historias? —Dupin me dijo que las historias que coleccionaba podían ser realidad o ficción, aunque ésta parece bastante verosímil. En fin, a dormir, que mañana nos espera un largo día. Quince Dupin terminó la sesión vespertina y fue a su estudio, como lo hacía desde treinta años atrás, para tomar un trago y escuchar la BBC. Mientras caminaba pensó en Juan Pablo y José María. Le simpatizaban, sobre todo el muchacho. Se sentía solo, muy solo, y entonces recordó a Eugenia… Cuando era un joven estudiante de psicología, Dupin se había convertido ya en un lobo estepario, un ser solitario e incomunicado. Recelaba de todo y de todos. Su ceguera y su fortuna lo hacían pensar que todo aquel que iniciara un acercamiento estaba motivado por la compasión o la avaricia. Era por ello que llegaba a la facultad [105] 106 escoltado por un chofer y se dirigía sin más al aula correspondiente para tomar la clase sin hablar con nadie y dudando siempre de intervenir en las discusiones, a menos que se le formularan preguntas expresas. Una tarde, sin embargo, y a pesar de que conocía de memoria el camino, tropezó con un bote que algún intendente descuidado había dejado a mitad del camino. Cayó al piso y, en el momento que hacía el ademán de levantarse, sintió una mano de mujer que lo tomaba del brazo y le ayudaba a incorporarse. —¿No te lastimaste? —fue la pregunta. La voz era juvenil, sin duda de una estudiante. Con el amor propio zarandeado, Dupin exclamó: —No fue nada, gracias, un simple tropezón. —¿Quieres que te acompañe a donde vayas? —No es necesario, conozco el camino. Gracias de nuevo. Pasaron un par de días, y esta vez, cuando Miguel se dirigía a clase, escuchó la misma voz femenina de días antes. —¿No hubo huesos fracturados? —No, salí ileso —fue la respuesta ligeramente seca. —¿Siempre eres tan hostil con la gente que te ayuda? —¿Y tú siempre eres tan curiosa? —respondió Miguel. 107 —Sólo con la gente que me parece interesante. Me llamo Eugenia, soy tu compañera en Psicología Clínica y te he visto antes. ¿En verdad te llamas Maurice? —En verdad —respondió Dupin al tiempo que extendía la mano—. Lamento decir que yo no te he visto y es probable que nunca lo haga. Mucho gusto. A partir de ese momento los jóvenes iniciaron una amistad en la que el desenfado y la inteligencia de Eugenia lograron abatir las reservas y defensas de Dupin. Empezaron a dar largos paseos en los que ella le daba explicaciones detalladas de todo lo que veía. Una tarde de marzo se acostaron juntos y Miguel descubrió que estaba enamorado. Sentía por primera vez la fuerza de un cariño incondicional y la posibilidad —que nunca consideró con seriedad— de tener una pareja y formar una relación duradera. Pasaron los meses, y una mañana de septiembre Dupin le pidió a Eugenia que se casara con él: —Pensé que jamás lo propondrías, pelmazo —fue la respuesta llena de felicidad. La boda se celebró en el mes de marzo, un año después de que los jóvenes se habían encontrado por vez primera. Asistieron solamente los padres de Eugenia a una ceremonia civil en la casa de Dupin. Esa noche, recostados después de hacer el amor, Eugenia susurró a Miguel mientras lo besaba: —Quiero un hijo, Mauricio. 108 Dupin, sentado en el sillón, recordaba ese periodo como el más feliz de su vida. A los pocos meses de casarse, ambos se graduaron de la universidad e iniciaron una modesta consulta en un pequeño condominio que él había rentado. Durante la comida intercambiaban sus impresiones sobre los pocos casos que cada uno llevaba. Por la tarde daban largas caminatas acompañados de Argos, el perro que Eugenia le había regalado a Miguel para que le hiciera compañía. Asistían a conciertos y gozaban de una vida en solitario, pero juntos y satisfechos. Viajaron por Europa y recorrieron lugares que Dupin imaginaba a través de sus lecturas: París, Capri en homenaje a Munthe, y muchas de las islas griegas. Eugenia describía con detalle todo lo que veía y Dupin escuchaba atento, sabiendo que debía atesorar cada instante. Una tarde en Corfu, una de las islas jónicas, se detuvieron en un hostal a tomar un refrigerio. Se trataba de una agradable casa encalada con mesas en la terraza. Era atendida por una familia de dos hombres viejos y sus tres hijas casi adolescentes. Fue una velada memorable. El patriarca sacó vino y narró historias mientras tocaba una guitarra. Les contó que había conocido a su esposa a través de cartas enviadas por palomas mensajeras, ya que el padre de ella, su suegro, se oponía tajante a su relación. Las hijas habían sido bautizadas en honor de diosas griegas: Atenea, Hera y Deméter. Escuchaban a su padre con veneración, mientras la mujer, una griega de facciones curtidas por el sol mediterráneo, servía viandas. Dupin jamás olvidó sus voces. Ese viaje y otros muchos los acercaron, los unieron. Miguel Dupin no entendía cómo había dejado pasar tanta vida sin atreverse a ser feliz y recelando de todo y todos. 109 Pasaron un par de años. Las consultas de ambos empezaron a recibir un mayor número de pacientes, hasta que una tarde de julio, mientras Dupin leía, escuchó aproximarse a Eugenia por atrás del sillón. Ella tapó sus ojos siguiendo una broma vieja y le dijo: —Maurice, estoy embarazada. La noticia lo desarmó. No la esperaba. Se abrazaron mientras lágrimas emergían de los ojos sin vida de Dupin. Se dieron a la tarea de buscar ropa y accesorios para recibir a su hijo, remodelaron el departamento, iniciaron batallas campales en la búsqueda del nombre correcto. Hasta que un día Eugenia sintió molestias e hizo una cita con el médico. Dos meses después, mientras Miguel estudiaba, llegó Eugenia al salón en el que ambos trabajaban. Su voz era el preludio de un desastre y Dupin lo adivinó de inmediato: —¿Qué pasa? —la pregunta estaba cargada de ansiedad. —Te lo diré rápido, como creo que deben decirse estas cosas. Estoy agonizando… tengo cáncer. El médico me da algunas semanas de vida. No hay nada que hacer, nuestro hijo no podrá sobrevivir. Perdóname, Maurice. Los siguientes días se constituyeron en un tobogán emocional para los dos. Las consultas a los mejores médicos fueron infructuosas. El tiempo con el que contaban era insuficiente para salvar a su hijo. Eugenia le comunicó a Miguel la decisión de terminar con su vida, y él nada pudo hacer para evitarlo. Su última noche juntos cenaron, tomaron vino, hicieron el amor, y en la mañana 110 ella ya había fallecido al vaciar un frasco de pastillas que había elegido para ese fin. Después del funeral, Maurice se encerró en su habitación de la que salió dos días más tarde transformado en Miguel Dupin y convencido de que abrazar afectos era la vía más corta para morirse de tristeza. Dieciséis La mañana amaneció esplendorosa en París. José María y su padre decidieron poner manos a la obra, y mientras desayunaban delinearon el plan de trabajo: en el pequeño comedor del hotel sólo había un huésped solitario. Juan Pablo revisó sus notas, que eran ligeramente desmoralizantes: 1. Bertrand Tavernier traiciona a su socio de nombre Benoit Pouchet. 2. Tavernier se hace rico fundando la compañía B&B. [111] 112 3. Benoit tiene una hermana o esposa de nombre Isabel. 4. Él, ella o ambos tienen un hijo… Jean Marié. Nada más. —Bien —Juan Pablo trató de hacer un resumen—, sabemos que Bertrand murió en 1927 en una finca cercana a París, que su hijo Pascal viaja a México en la década de los treinta, se casa allá y procrea a Dupin, quien se cambió el nombre como homenaje a dos de sus héroes. También que Benoit intentó matar a Bertrand y que acabó sus días en la Isla del Diablo. ¿Qué opciones nos da esta información? —Un par por lo menos, padre —respondió José María mientras mordisqueaba su baguette—. La primera y más evidente es buscar en la guía telefónica a todos los Pouchet que lleven el nombre de Benoit, Isabel o Jean Marié. Es una talacha infecta pero necesaria. De hecho, en la mañana navegué un rato y me encontré con la página infobel.fr. Ahí viene el directorio telefónico de toda Francia, aunque creo que lo primero es concentrarse en París. —¿Y la segunda? —Ir a las oficinas corporativas de B&B, que todavía se mantienen en París, aunque ya las compraron unos oligarcas alemanes. En este caso, necesitamos el charolazo del nieto de su fundador, aunque no creo que eso sea problema. Ya sé que suena tan excitante como el Facebook del Garra, pero esas son las alternativas. ¿Cómo ves? 113 Parecía razonable, así que Juan Pablo marcó el número de Dupin, le expuso la situación y una hora después entraba en el fax del hotel un salvoconducto para él y su hijo, con los atentos saludos de Maurice Tavernier. —Así se llama Dupin —dijo José María—, perfecto. Había dos tareas por realizar. Una de ellas “infecta”, que consistía en rastrear a la familia Pouchet en la guía telefónica, mientras que la otra parecía ligeramente más grata. Juan Pablo sugirió echarlo a la suerte y sacó una moneda de un euro. De un lado se apreciaba la imagen de un árbol dentro de un hexágono, y del otro el valor de la moneda y su símbolo. —¿Cuál es águila y cuál sol? —preguntó. —Digamos, “árbol” o “número”. Pido árbol. La moneda giró en el aire, se deslizó debajo de la mesa y fue recogida por Juan Pablo, que exclamó: —Ganaste. Supongo que eliges B&B. —Supones correctamente, padre. El desayuno terminó y, mientras Juan Pablo se dirigía a la pequeña sala de estar del hotel, José María tomó un plano que le entregó el concierge y salió a la calle, pactando con su padre que se verían a las ocho de la noche para dar cuenta de sus pesquisas. Diecisiete París no tiene madre, lo sabía. Es evidente que sus habitantes lo saben y te miran por arriba del hombro… no es necesario ser arrogante ni idiota cuando atiendes a un turista extranjero y mucho menos dar resoplidos de perro. El hotel tampoco tuvo madre. Es como ser Enrique IV: hay buhardilla, tina y cualquier cantidad de pomaditas que no necesitamos. Nos dividimos el trabajo: mi padre perdió el volado y tiene que revisar la guía telefónica; a mí me toca ir a la empresa… [115] 116 Llamé y me atendió una señora. Me explicó que una cita era posible sólo si yo demostraba interés jurídico. Me pareció una mamada, pero la carta de Dupin me antecedía, así que dejé a la gorda de doce euros hablando sola y le dije que quería hablar con su supervisora. Esperé un minuto y me contestó una mujer amable. No entendía cómo era posible que mi salvoconducto tuviera más de cien años, pero me dio cita a las doce. Llegué a un corporativo impresionante: dos secretarias sacadas de revistas de buenonas indagaban acerca de mi pasado. Di la identificación de la UNAM, parpadearon y pasé al piso quince, donde fui recibido por otra mujer. Expliqué mi cita, se me ofreció un refresco asqueroso de nombre orangina y, pasados diez minutos, llegó Elisa. No mames… Era una mezcla de Isabelle Huppert y Grace Kelly. Tiene veintipocos años y no parece francesa: el pelo negro cortado a los hombros. Las facciones son regulares y su trato suave. —No eres francesa —dije. Sonrió: —Es lo que todo mundo me dice, pero lo soy. Mi abuelo emigró poco después de la Guerra Civil española, venía de Granada, así que algo de andaluz hay en mí. Hizo una pausa, me miró y lanzó varias preguntas. 117 —La verdad es que nos intrigó mucho tu visita. No todos los días recibimos una comunicación del nieto de nuestro fundador del que, para serte franca, ni siquiera sabíamos de su existencia. Por otro lado, tú eres demasiado joven, lo que produce un segundo misterio. En fin, ya me contarás. Mi nombre es Elisa Domínguez y soy la responsable de los archivos históricos de la compañía. Manejamos un pequeño museo que se encuentra en la planta baja. ¿Te parece que platiquemos mientras lo visitamos? Me parecía, así que tomamos el elevador y entramos a un salón no muy grande en el que se apreciaban fotografías viejas, envases de cerveza originales, actas notariadas y madres del estilo. Bertrand Tavernier posaba en una foto con los brazos cruzados y aire satisfecho. Detrás de él se veía una turba de trabajadores que seguro estaban a huevo en la fotografía. Los enmarcaba un edificio con un letrero enorme: B&B Bière. Tavernier era un hombre alto y con un mostacho como el de Agallón Mafafas. Elisa preguntó entonces: —Bien, ¿qué te trae por acá? Medité unos segundos la respuesta para tratar de ser lo más claro posible. —Mi padre y yo fuimos comisionados para tratar de rastrear un misterio. Bertrand Tavernier registró y fundó esta compañía a finales del siglo XIX, se hizo millonario y también sabemos que más o menos veinte años después la vendió a una corporación que, a su vez, fue absorbida por este grupo. Sin embargo, hay un problema. Bertrand tenía un socio al que dejó en la calle. La pregunta que nos interesa responder es ¿qué fue lo que pasó para provocar ese distanciamiento? 118 Y es ahí donde necesitamos tu ayuda. Cualquier referencia a algún reclamo por parte de Benoit Pouchet, Isabel (ignoramos el apellido pero podría ser Pouchet también) o Jean Marié Pouchet sería de enorme utilidad. Elisa me miró pensativa, pero risueña. —Me encantan los misterios. Éste en particular no me es familiar, aunque me gustaría ayudarte. Te propongo que me des un par de días para revisar los archivos de la empresa y me comunico contigo. ¿Estás de acuerdo? Sólo un imbécil, que no era yo, no lo estaría, así que accedí y saqué una tarjeta que había tomado en la recepción del hotel. Elisa me despidió con un beso y me hizo un cariño en el pelo, que es el mismo que se le hace a un perro. Prometió llamarme. Regresé al hotel y encontré a mi pobre padre con los ojos rojos y una libreta de notas llena de garabatos. Su aspecto era el de un deshollinador y se notaba fastidiado. —Por lo visto no te fue bien —dije cuando le vi la cara de hueva interplanetaria. —Depende. Hay catorce Pouchets en París, incluidos un café y una cava. Ninguno de ellos responde al nombre de Benoit, Isabel o Jean Marié. Hay Raymond, Monique o Line… los llamé a todos y me trataron como a un loco. Aunque tengo un as bajo la manga, pero antes dime, ¿tuviste más suerte? —Me atendieron muy bien, y la mujer que lo hizo es un avión, además de simpática. Pidió tiempo para hacer averi- 119 ­ uatas en sus archivos y prometió llamarme. ¿Qué sorpresa g tienes? —Pensé una imbecilidad, pero estaba tan frustrado que decidí hacer un intento. No entiendo como a Dupin se le escapó. —¿De qué se trata? —Teclee en Google “Benoit Pouchet” y mira lo que hallé. —Mi padre me mostró el monitor en el que se leía: “Benoit Pouchet. Senior Manager. Rothschild. Vodickova 710/31. Praha-Navé Mesto. Email [email protected]” —¡Madres! —exclamé. —Madres —confirmó mi viejo y agregó —como el burro que tocó la flauta. Entré a la página de Rothschild en Praga y comprendí que era una actualización muy reciente, de ahí que Dupin no la hubiera detectado. Era lo más sólido que teníamos. Decidimos, dado el cansancio, discutir por la mañana los siguientes pasos. Mi padre se durmió y yo me enfrasqué en Los miserables, un verdadero novelón. Victor Hugo la publicó en 1862 y es una clase magistral de historia, arquitectura, pero sobre todo, de la forma como el hombre se comporta en situaciones extremas… podría darme pistas, así que seguí absorbiendo las desventuras de Valjean. Finalmente me venció el sueño pensando en Benoit Pouchet y su improbable homónimo checo. Dieciocho Sopesamos nuestras posibilidades en la mañana, mientras Elisa no diera color, el Pouchet checo era nuestro único asidero. Decidimos escribirle y esperar que tuviera la paciencia para entender que no éramos un par de imbéciles surgidos de la nada, aunque eso pareciera. Lo hicimos con un texto breve y parco en el que le solicitábamos de ser una posible una entrevista solo en el caso de que supiera algo acerca de su homónimo parisino de la última década del siglo XIX. La respuesta, en un inglés impecable, llegó en el momento que veíamos un plano para visitar el drenaje de París. Era un lunes y Pouchet nos podía recibir el miércoles a las seis de la tarde en su casa de Praga, si ello “no representaba inconveniente dado que tenía [121] 122 interés en saber algo más de su tío abuelo”. El correo anexaba un plano y la solicitud de respuesta. Mi padre tomó el teléfono, buscó a Dupin, que ya se había despertado, le explicó el hallazgo. Cuando colgó me dijo sonriente: —Conocerás Praga. Después de mandar una respuesta a Pouchet confirmando la cita hicimos las reservas de vuelo en Easyjet y salimos a caminar. Parecíamos detectives de pacotilla. Visitamos la Torre Eiffel en el plan más naco que registra la historia. Sacamos dinero y, mientras comíamos algo en un bistro, el viejo dijo: —José María, no lo estamos haciendo bien. Me siento un estafador. —Padre, relájate. Hemos hecho lo que podemos, que por supuesto no es mucho pero, a menos que reencarnemos en Poirot, no queda más que esperar. Por lo pronto quiero visitar la tumba de Morrison. —Va —respondió divertido—. Tenemos un trato. Lo que siguió fue un tour por París. No fuimos a un paseo por el Sena, ni a una visita guiada al Louvre. Mi padre tenía un toque único para entender la ciudad que honestamente agradecí. Me quería enseñar mundo... Caminando cerca del Arco del Triunfo, hallé un día al estafador más pendejo del planeta. Mi padre se había quedado tomando un café y yo preferí caminar. Llevaba una mochila al hombro, tenis, bermudas y, el dato clave, un mapa en la mano. De pronto se me acercó un hombre que preguntó si era parisino. Me dio 123 curiosidad tratar de entender cuál sería su método, y le contesté que no. El tipo dijo entonces que era un fabricante de ropa italiano que estaba en París para una convención (si la convención hubiera sido de menesterosos, le hubiera creído) y explicó que le había sobrado un remanente de ropa que me ofrecía “a precios extraordinarios”. Todavía me estoy riendo. Encontré a mi padre pagando la cuenta y nos dirigimos a PêreLachaise. Cumplía su promesa. Después de todo, está cabrón encontrar un sitio de cuarenta y tres hectáreas en el que hay tanto cadáver ilustre: Oscar Wilde, Edith Piaf, Gay Lussac, Comte, Miguel Ángel Asturias, María Callas, Jaques-Louise David —un lambiscón que pintó a Napoleón—, Delacroix o cualquier peso pesado equivalente. Mi tema era Morrison, que fue enterrado en la división seis en 1971. No mamar, el epitafio dice (lo juro) una frase en griego antiguo: Kata ton daimona eaytoy, que esencialmente se traduce como “Cada quien su propio destino”. Pues sí. Salimos en silencio y pensé en Porfirio Díaz, alojado con menos dignidad en Montparnasse… se lo merecía por cabrón. Regresamos al hotel, estábamos molidos así que decidimos subir a la habitación para descansar. Ya recostados, y mientras mi padre leía, preguntó sin mirarme, supongo que para restarle fuerza a la pregunta: —José María, ¿has consumido drogas? 124 La pregunta me tomó fuera de base, pero entendí que se vinculaba con nuestra visita a la tumba del Rey Lagarto, quien se metió hasta el astringosol y por ello descansaba en paz. Pensé rápidamente en el día que el Perro sacó un toque de mota y lo distribuyó entre nosotros. —No padre, no lo he hecho. La verdad es que se me antoja poco, y no porque sea la madre Teresa, sino porque creo que embotarte a lo pendejo no es buena idea. Pero creo también que ya es momento de legalizarla y dejar que cada quien haga lo que le dé la gana. Esas pinches mojigaterías de prohibir las drogas, pero permitir cosas mucho más graves, simplemente no las entiendo. Y los pinches narcos haciendo lo que les da la gana… es idiota. Mi padre, aún sin voltearme a ver, esbozó una sonrisa. Era mi turno. —Ya sé que soy un hijo de la chingada (nunca un término mejor aplicado), pero no he leído tu última novela y, si pesqué bien las cosas, su trama fue la que determinó que Dupin te buscara. ¿De qué trata, padre? Esta vez sí me miró y dijo: —En toda familia, José María, se cuentan historias que van y vienen, que se magnifican de acuerdo a la imaginación generacional y que se llenan de gloria si resultan exitosas o cargadas de amargura cuando el destino o el azar, no importa, las convierte en derrotas. —¿Cómo la del bisabuelo tuerto? —interrumpí. 125 —Justamente. La leyenda contaba que mi bisabuelo se había metido en la sierra de Coahuila buscándose la vida, convencido de que había oro en esos montes. La razón por la que llegó a esta conclusión era un misterio geológico, porque cualquiera que no sea pendejo sabe que hay puros árboles, pero en fin. Pasó medio año, y cuando lo daban por muerto apareció un día sin una pinche onza de oro y, lo más importante, sin el ojo derecho, cuya cuenca tapó el resto de su vida con un paliacate. La historia que contó era delirante y hablaba de pepitas de medio kilo y de ataques de puma, por lo que todo mundo decidió darle el avión y asumir que el destino familiar era el del simple fracaso. —Te decía —continuó mi padre— que estas historias que se contaban en la tertulia familiar eran infinitas, y una de ellas llamó siempre mi atención: hablaba de un par de hermanos, parientes lejanos nuestros, que formaron una sociedad hasta que uno de ellos traicionó al otro. La historia terminó de mala manera, ya que el hermano agraviado tomó la decisión de asesinar al otro y quedarse con todo. Se hubiera salido con la suya, pero cometió el error de contárselo a la mujer de la que estaba enamorado y ésta, horrorizada, lo delató obligándolo a huir. Nunca más se supo de él. La trama me parecía el armazón de una novela y me puse a escribir. ¿Para qué? Para que el heredero de mis deudas no se tome la molestia de leerla —bromeó. —Pero te acercó a Dupin y nos tiene en París, padre. No es mal saldo. —Efectivamente, no lo es —dijo ¿resignado? y apagó la luz. Diecinueve Rennes, la capital de Bretaña, está situada a un poco más de trescientos kilómetros al oeste de París. Es una ciudad no muy grande, habitada por más o menos medio millón de bretones. Goza de un clima oceánico e inviernos moderados. Si se quiere ir al Monte SaintMichel, es menester tomar un tren a Rennes, por lo que no es poco común ver hordas de turistas japoneses, y más recientemente chinos, deambulando por sus calles. En esta ciudad nació, en el seno de una familia acomodada, Alphonse Metièr en el año de 1945, muy cerca del final de la guerra. Su padre y su abuelo fueron médicos, así que Alphonse, sin ser consultado y [127] 128 al llegar a su mayoría de edad, fue enviado a París para estudiar la profesión heredada. No lo hizo mal. Fue uno de los alumnos más aventajados y, cuando planeaba establecerse de manera más formal eligiendo la hematología, llegó 1968 y el mayo de París. Su padre, horrorizado por lo que consideraba la “rebelión de una turba”, le ordenó regresar a su ciudad natal, de la que jamás salió de nuevo. En todo esto pensaba el doctor Metièr cuando fue interrumpido por su asistente para anunciarle que el paciente de las seis había llegado. Alphonse suspiró y se dirigió a uno de los cubículos de la próspera clínica que había establecido muy cerca del centro de la ciudad. Los resultados no eran malos, había superado con creces los logros familiares y, en un acto de tardía rebelión (su padre lo llamo “comunista”), decidió atender de manera gratuita a un porcentaje de sus enfermos. René era uno de ellos y padecía hemofilia, una enfermedad de origen genético que años atrás le hubiera costado la vida debido a la deficiencia de una proteína llamada globulina antihemofílica en la sangre. Sin embargo, los avances más recientes habían identificado los elementos determinantes de la enfermedad y era posible —Alphonse lo hacía periódicamente con René— inyectar factores coagulantes que daban una razonable esperanza de vida. El médico entró al cubículo donde ya lo esperaba su paciente que, entrenado durante años, se arremangó la camisa mientras lo saludaba: —Hola, doctor. —Hola, René. Tienes buen aspecto —mintió Metièr, consciente de que se apartaba de la verdad—. ¿Cómo va todo? 129 —Jalando la carreta, doctor, la modernidad me aniquila. René se dedicaba al negocio de la impresión y veía cómo día a día su taller recibía menos pedidos, debido al creciente uso de técnicas de cómputo que hacían más barato el trabajo, y que lo sacaban del mercado de manera inexorable. —Verás que todo se arregla —fue la réplica de Alphonse—. ¿Cómo va la rodilla? La hemofilia producía en René hemartrosis, o sangrado de la articulación de la rodilla, lo que le había generado una leve deformidad. —Da la molestia que tiene que dar —contestó René con cierta resignación, aunque un destello de dignidad brillaba en su mirada. Alphonse Metièr le dirigió una sonrisa. Inyectó el brazo izquierdo del paciente a la altura del antebrazo y se despidió con un apretón de manos. René se dirigió a la recepción para agendar su siguiente cita, y luego salió con el andar cuidadoso que lo había acompañado toda la vida. La recepcionista lo miró y luego anotó en la agenda de piel: “Martes 25, 16:00 p.m. René Tavernier.” Veinte Jean Valjean se encontraba en la cloaca de París. En un abrir y cerrar de ojos había pasado de la luz a las tinieblas, del mediodía a la medianoche, del ruido al silencio, del torbellino a la quietud de la tumba, y del mayor peligro a la seguridad absoluta. Qué instante tan extraño aquél cuando cambió la calle donde en todos lados veía la muerte, por una especie de sepulcro donde debía encontrar la vida. Permaneció algunos segundos como aturdido, escuchando, estupefacto. Se había abierto de improviso ante sus pies la trampa de salvación que la bondad divina le ofreció en el momento crucial. [131] 132 Cuando despertó José María regresó a Los miserables. Era fascinante la descripción del sistema de alcantarillado de París y la pasión por el detalle. El texto, que situaba a Valjean en el subterráneo parisino, podía ser firmado por un ingeniero hidráulico. Estar en la ciudad que protagoniza la obra era algo que el joven disfrutaba: identificar las calles, los edificios retratados por Hugo, le generaba una sensación de ser parte de esa historia. El joven propuso a su padre visitar des Egouts de París, el Museo de las Cloacas al que se accede por el lado sur del Pont de l´Alma. Tenían el día libre así que Juan Pablo aceptó la idea. Entraron por unas escaleras hacia una espaciosa galería con un canal intermedio. Las calles parisinas tienen un túnel de drenaje, lo que produce que la Ciudad Luz esté replicada por una red de dos mil kilómetros de ductos y canales en algunos de los cuales vivió Jean Valjean. En el museo encontraron objetos perdidos y réplicas de los botes en los que los trabajadores dan mantenimiento a las cañerías, después de un par de horas el olor los ahuyentó y salieron a la calle. —¿Ahora? —preguntó Juan Pablo que observaba a su hijo disfrutar la visita. —Pues si andas complaciente, padre, me gustaría ir al Panthéon antes de regresar al hotel, hay algo que me gustaría mostrarte. El edificio era una mole impresionante al que se accede por una amplia plaza. Entraron y pagaron sus boletos. Desde la cúpula colgaba un cable de acero con una esfera metálica que oscilaba con simetría. —El péndulo de Foucault, padre. 133 —¿Cómo el libro de Eco? —Justamente al revés, Eco lo toma de esta cosa que estás viendo. En 1851 León Foucault colgó un cable de 67 metros con una bala de cañón de 28 kilos a la que le puso una punta que trazaba líneas sobre una superficie de arena. Hizo oscilar el péndulo y demostró la rotación terrestre. Fíjate como el plano del péndulo no se mueve pero si regresamos en una hora estará en una posición diferente. —Entiendo poco. —No importa padre, sólo piensa que la Tierra va en chinga, recorre 1 700 kilómetros por hora en el Ecuador, si suspendes un objeto y lo de abajo se mueve, lo podrás apreciar. Eso pensó Foucault, por cierto, contemporáneo de Pasteur. Padre e hijo continuaron la visita, recorrieron las tumbas de Victor Hugo, Zola, Voltaire y Rousseau. —Puro chingonete padre. ¿Te late una baguette? El martes terminaba con un París sometido al viento mientras padre e hijo charlaban y reían en un pequeño local de la calle Vaugirard. Veintiuno Llegaron a Praga a las dos de la tarde después de un vuelo de poco menos de dos horas. El contacto estaba hecho y la cita era a las seis, se hospedaron en el Grand Hotel Praha, justo enfrente del reloj astronómico en la plaza principal, revisaron un mapa y ­dieron con la calle Na Kampé, que se hallaba del otro lado de la ribera del Moldava, justo al lado del puente de Carlos IV, era una distancia caminable así que emprendieron la marcha admirándose de la belleza de la ciudad. Tocaron el timbre de una espaciosa residencia faltando tres minutos para las seis. —Otro oligarca, padre. [135] 136 Les abrió un hombre de edad madura y aspecto relajado que los invitó a pasar después de un apretón de manos. Se instalaron en una estancia decorada con sobriedad y su anfitrión se presentó después de ofrecerles una taza de café. —Bien, como saben me llamo Benoit Pouchet y entiendo que tienen noticias de mi tío abuelo francés —dijo en inglés con un ligero acento. Juan Pablo invirtió unos minutos en contarle la historia que los había llevado a Europa. Benoit asentía lentamente y después de una pausa en la que sirvió un poco más de café inició su historia. —No sé si pueda serles de alguna ayuda, algo conozco de la historia de Benoit ya que era hermano de mi abuelo Félix. Eran muy unidos. Sin embargo nunca conoció a Bertrand, del que sé por algunas crónicas familiares. Permítanme contarles una historia, Gustavo Rothschild y su familia ­vieron una oportunidad en el Canal de Panamá y accedieron a financiar a Fernando de Lesseps para la construcción del canal a finales del siglo XIX. Era una inversión cuantiosa y decidieron contratar a un ingeniero supervisor, la decisión recayó en Félix Pouchet, un joven entusiasta que se había graduado recientemente. Mi abuelo viajó a Centroamérica y realizó un trabajo satisfactorio que nada tuvo que ver con el desastre financiero de la obra. Cuando regresó a Francia los Rothschild le tenían otra asignación; la ciudad de Praga en 1897 decidió la demolición del Barrio Judío y dada la trascendencia del proyecto y el apego religioso de la familia, le encomendaron nuevamente labores de supervisión. La obra era monumental y concluyó hasta 1914, por lo que el abuelo sentó raíces en esta ciudad, se casó y tuvo un hijo, mi padre, 137 al que llamó Benoit en honor de su malogrado hermano. Mi padre vivió la transición al comunismo y murió en 1965, cuando yo tenía seis años de edad. Con la caída del muro las cosas cambiaron y los Rothschild volvieron a instalarse en Praga. Yo me dedico a cuestiones financieras y trabajo con ellos hace ya algunos años. Llevo el mismo nombre —Benoit— de mi tío abuelo del que sé que terminó muy mal. Aparentemente Bertrand Tavernier lo dejó en la calle y ello le produjo una amargura de la que nunca se repuso, terminó sus días preso. Sé que hay un hijo pero, a pesar de haberlo buscado, su pista se pierde a principios del siglo XX. Ignoro si ese niño murió o cambió su nombre ante el escándalo, pero estoy seguro que ésa es la única salida posible, si es que la hay, un hijo. Como ven, no es mucho lo que aporto, pero quizá sirva de algo. ¿Más café? No eran buenas noticias, el viaje a Praga no rendía los resultados esperados y padre e hijo se despidieron mientras salían a la tarde fresca coronada por el castillo a la orilla del Moldava. Su avión salía a la noche del día siguiente, así que decidieron regresar a la plaza y comer un par de salchichas y papas con ajo en una feria de alimentos locales que disfrutaron frente al reloj astronómico. —¿Qué sigue? —Juan Pablo admiraba la belleza de la plaza. —Visitar Praga mañana padre y regresar a París, para saber si Elisa encontró algo. Si somos un fracaso no será porque no lo intentamos. La mañana siguiente fue de visita relámpago ya que su avión salía a las ocho de la noche. Caminaron a la casa de Kafka pero estaba 138 cerrada. Cerca de ahí se encontraba el barrio judío, entraron al cementerio que los impresionó por su rareza: —Que amontonadera de tumbas padre. ¿Sabes que están así porque a los judíos no se les permitía enterrar a los muertos en otro lugar? Hay lápidas del siglo XIV. Continuaron hacia la sinagoga española y al salir tomaron un refrigerio en el restaurante Pushkin, quedaba poco tiempo así que visitaron la plaza en la que en 1969 se inmolaron Jan Palach y Jan Zajíc después de la primavera de Praga. Apenas les dio tiempo de llegar al aeropuerto y a las once de la noche estaban de vuelta en París. Había una nota de Elisa. Después del desayuno y un reporte por correo electrónico a Dupin, Juan Pablo y José María subieron a su buhardilla para buscar a Elisa. Pactaron una cita a la hora del almuerzo en un pequeño café cerca de las oficinas del corporativo. Era sábado, día de futbol. Desde la recepción del hotel reservaron un par de boletos para el partido entre el París Saint Germain y el Valenciennes, que se celebraría a las 19:00 en el Parque de los Príncipes. Ambos eran profundos aficionados, aunque los separaba inexorablemente su preferencia; Juan Pablo simpatizaba con el Cruz Azul, mientras que José María era Puma hasta el tuétano. —¿Cruz Azul? No jodas, padre. Es un equipo mequetrefe y de albañiles —pullaba José María. Disfrutaban mucho de la trivia futbolera. Ambos sabían que el portero mexicano Óscar Bonfiglio fue el primero en recibir gol en copa del mundo el 13 de julio de 1930, en el partido inaugural ante Francia, aunque en su descargo reconocían que también fue 139 el primero en la historia de los mundiales en detener un penalti ante el francés Fernand Paternoster. Se regodeaban con el dato de Martín Palermo fallando tres penales ante Colombia en partido de primera ronda de Copa América en 1999, o en el gol del uruguayo Alcides Edgardo Ghiggia que le arrebató la copa del mundo a Brasil en 1950. Esa mañana vagaron un rato por las calles parisinas y a la hora acordada se presentaron juntos en el sitio pactado con Elisa, quien llegó con cinco minutos de retraso. Juan Pablo confirmó la percepción de José María: era una mujer muy atractiva que entraba al local poniendo por delante, como banderas de asalto, un par de ojos negros que delataban su origen andaluz. —Hola, Elisa —saludó José María—. Te presento a mi padre, el novelista. La joven le dio un par de besos a Juan Pablo y se sentó mientras con un gesto de asidua pedía bebidas y algo de comer. —Les debo pedir a ambos una disculpa, ya que tengo el tiempo limitado y debo regresar pronto a la oficina. Así que tendrán que confiar en mi elección. Probablemente estoy hecha un desastre, pero el asunto que me planteaste, José María, me intrigó muchísimo y he pasado horas y horas revisando nuestros archivos históricos. Lamento decirles que en ellos no hay ningún Pouchet. La decepción en la mirada de padre e hijo fue interrumpida por un mesero con barba de tres días que puso en la mesa una botella de vino de la casa y viandas con quesos y jamones junto con una cesta de pan. 140 —Pero no pongan esa cara. Para dar malas noticias basta el teléfono. Resulta que en el año 1934 se presentó efectivamente un Jean Marié a la empresa, argumentando que sus derechos habían sido pisoteados, que tenía evidencia en el sentido de que la fábrica le pertenecía. Supongo que se le trató como a un loco delirante, ya que se levantó un acta, de la cual obtuve copia, en la que si bien no hay muchos detalles, se da cuenta de su llegada a las oficinas y de su exabrupto. La persona que lo atendió en aquel momento era diligente y escribió una nota: Elisa hizo una pausa, mordisqueó un pedazo de baguette y empezó a leer…padre e hijo la observaban atentos. Memorando interno 27 de julio de 1934 Hoy se presentó un individuo que había solicitado una cita con el director. Se me pidió que lo atendiera y lo hice pasar a mi oficina. Se veía muy alterado y mal vestido. Inició una plática muy confusa acerca de los derechos que le correspondían sobre la fábrica y empezó a exaltarse, por lo que solicité al personal de seguridad que lo retirara. Se fue dando empellones y lanzando amenazas. Sugiero tomar medidas para evitar que vuelva a entrar. El hombre dejó una tarjeta con su nombre: Jean Marié Tavernier. —Mierda —exclamó José María y volteó a ver a su padre, que se había quedado muy serio. Veintidós Diario de Bertrand Tavernier… Marzo 15 de 1919 La guerra ha traído un saldo de destrucción pavoroso del que pocos hemos escapado. Los reportes de los diarios hablan de más diez millones de muertos. Es atroz. La enorme mayoría de los obreros de la fábrica fueron reclutados, y muchos de ellos murieron en el frente. Yo mismo fui obligado a prestar mano de obra y suministros para el ejército francés, y las promesas de pago dependen en gran medida de las indemnizaciones de guerra. Los campos también han sido devastados y la materia prima para producir nuestra cerveza es escasa y de mala calidad. Es por ello que he decidido vender la fábrica. Las utilidades que reciba, a pesar de no representar la mitad del valor real, serán enormes. Pascal está por cumplir diez [141] 142 años y quisiera darle algunas de las cosas de las que carecí cuando niño. Pienso comprar una finca al sureste de París, cerca de la ciudad medieval de Provins, y educar a Pascal en el amor al conocimiento. Aún me quedan algunos años de lucidez y tengo interés en invertirlos en conocer un poco más de este mundo tan caótico y absurdo. La operación de compra-venta está pactada para las cuatro de la tarde… que así sea. Bertrand Tavernier Veintitrés El estadio estaba lleno a medias —que es mejor que decir semivacío— y el partido no era interesante, pero mi padre y yo procesábamos la información que Elisa nos había dado… no mamar, ¿Tavernier? Al minuto catorce Baning cometió un penalti flagrante: le costó una amarilla. Le expliqué a mi padre el estudio de un pinche loco en Israel acerca de la mejor forma de tirar los penales. —Si el portero no se mueve, ya chingó, o por lo menos eso descubrió el investigador. Mira. [143] 144 El jugador del Valenciennes se enfiló mientras el estadio contenía el aliento, sacó un disparo al centro de la portería, el guardameta se recostó sobre la derecha y vio cómo la bola entraba pachorramente al arco. —Te lo dije —le expliqué a mi padre—. Estos cabrones no leen. Me miró intrigado: —Mira, los penaltis se cobran a una distancia de 36 pies, casi once metros de la portería y, en promedio, alcanzan una velocidad de cien kilómetros por hora, lo que le deja al portero dos décimas de segundo para reaccionar. Si a esto agregamos que la portería mide reglamentariamente 7.32 metros de ancho por 2.44 metros de alto, parecería entonces que hay que ser muy pendejo para fallar. Sin embargo el veinte por ciento de los penales cobrados son actos fallidos. Ahora bien, entre las variables que explican la probabilidad de que un penalti se acierte, se encuentran algunas evidentes, como la presión que trae encima el jugador. No es lo mismo cobrar la pena máxima para definir un campeonato y fallar, como lo hizo Baggio en la final de la copa del mundo de Estados Unidos, que ejecutar un penalti cuando vas ganado 4-0. Un segundo factor es metabólico, y se relaciona con la proporción en el cuerpo de oxígeno y ácido láctico (la sustancia que se produce por fatiga muscular y hace que te duelan hasta los huevos cuando haces ejercicio). Influye también el rendimiento del jugador que dispara durante el partido, tendrá más presión si no ha dado un buen juego, y también la justicia en el cobro de la falta. El inglés Robbie Fowler, por ejemplo, durante un partido 145 entre su equipo, el Liverpool, contra el Arsenal, le hizo ver al árbitro que el penalti que se había marcado en su favor era injusto. Ante la negativa del silbante por enmendar la falla, Fowler disparó un caracol deliberado a las manos del portero David Seaman. ¿Que tipo chingón, no? Mi padre asintió sonriente. —Ofer Azar es profesor de la escuela de administración en la universidad Ben Gurion en Israel. Su especialidad es la toma de decisiones, y recientemente publicó un artículo en la revista Journal of Economic Psichology, un pinche mamotreto que a veces trae cosas interesantes. Sus conclusiones se pueden resumir de la siguiente manera: en el caso de un portero que enfrenta a un tirador, la mejor estrategia es no hacer absolutamente nada y quedarse quieto, ya que ello aumenta sus probabilidades de atajarlo. Lo que hicieron fue sencillísimo; analizaron 311 penales de las principales ligas europeas y clasificaron a los porteros en los que se tiran a la derecha, a la izquierda o se quedan en el centro. Luego estimaron cuál opción maximizaba sus posibilidades de atajar el balón. Quedarse en el centro arrojó un sorprendente 33.3 por ciento, contra 14.2 por ciento a la izquierda y 12.6 por ciento a la derecha. Sin embargo, y aquí entra la belleza del estudio, los porteros se quedaron en el centro sólo 6.3 por ciento de las veces. ¿Por qué los guardametas se lanzan en contra de las probabilidades? La respuesta tiene que ver con el castigo a la inamovilidad. Un portero que no se lanza en alguna dirección y recibe un gol es tachado como inepto, débil o de plano pendejo. Los mismos investigadores entrevistaron a 32 arqueros de la liga israelí, y todos ellos declararon que se sentían muy mal ante los espectadores si 146 les era anotado un gol sin que hicieran nada. Uno de ellos dijo inclusive que “no quería parecer un tonto”. Después de todo, nadie los va a culpar si la pelota entra, y sí, en cambio, si adoptan una actitud aparentemente pazguata, aunque ésta sea su mejor probabilidad. —Interesante —dijo mi padre mientras tomaba un sorbo de cerveza. —Ok, padre. Digamos que el profesor Azar está medio cucú, pero, ¿qué onda con Tavernier? —Mañana lo analizaremos, si te parece —fue la respuesta. En ese momento comenzaba a caer la lluvia mientras el partido agonizaba y París se rendía a la noche. Veinticuatro Padre e hijo se sentaron a la mesa para desayunar y evaluar la información: —Veamos —resumió José María—. Es altamente probable que la persona que llegó a la fábrica en 1934 sea nuestro Jean Marié, el mismo al que hace referencia Benoit, el socio de Pouchet. El apellido es desconcertante, ya que la sospecha de Dupin se centraba en que era hijo de Benoit, de Isabel o de los dos. Esto podría ser cierto, y Jean Marié simplemente pudo cambiarse el apellido para reclamar un derecho que él creía tener. ¿Por qué hacerlo en ese momento? Es un [147] 148 misterio, ya que Bertrand llevaba siete años fallecido y además la fábrica ya no le pertenecía. De cualquier modo es una pista, y lo que tenemos que hacer es seguir el mismo camino que ya recorriste. Buscar en la guía telefónica de París, primero, y de Francia si no hay éxito, todos los Tavernier posibles. Hacer una lista y llamarlos para averiguar si tuvieron un padre o abuelo Jean Marié. Simultáneamente puedo poner varios cebos en la red, a veces funcionan. ¿Cómo ves, padre? —Es un plan en toda la regla, aunque suena tedioso. —Es de hueva, padre, de hueva. Pero supongo que así se investiga. Ojalá todo fuera como lo planteaban Conan Doyle o Hammet, pero aquí no hay mamadas como las células grises o buenotas que son espías. Nos espera un largo día. Voy a un ciber a trabajar y te dejo la compu. Regreso en la noche y vemos qué pasó. José María salió a la calle y enfiló hacia Vaugirard pensando en Elisa, a la que le habían prometido informar del resultado de sus averiguatas. Entró en un café internet y se dispuso a trabajar navegando en las redes sociales. Aprovechó para mandarle un correo a Gabriela, sin ninguna esperanza, y abrió los que había recibido. El Garra preguntaba: “¿Si yo estuviera en un mar de leche, me sacarías?” Sonrió, sintió hambre y entró a los Jardines de Luxemburgo para comer un bocado y observar a la gente. Había padres de familia, que imaginó desempleados, acompañando a sus hijos a tripular botes de plástico en la fuente central. Señoras con carriolas y ancianos jugando al Pétanque. Era notable su destreza y concentración. Volvió al café y a eso de las ocho regresó al hotel, donde encontró a su padre con muy mala cara. 149 —Pareces la mamá del muerto —bromeó José María. —Estoy literalmente hasta el huevo —fue la réplica desfallecida—. Pero tuve cierto éxito. Apuntó hacia una libreta llena de notas. —Hallé treinta y cuatro Tavernier en Francia y los llamé a todos. No quiero ni pensar en la cuenta de teléfono. En cuatro casos nadie contestó, en seis me colgaron el teléfono. Tres más ya fallecieron. —Quedan veintiuno. —De los cuales, veinte no tenían la menor idea de qué les hablaba y, finalmente, sólo una persona reconoció el apellido como el de una mujer que vivía en esa casa y se ha mudado. Mira. En la página se leía, encerrado en un círculo, un nombre: “Alice Tavernier”. —La persona que me atendió, un tal Émile Deli, me dijo que Alice aún seguía recibiendo correspondencia en esa casa, y que probablemente el correo podría darnos alguna pista. —No parece muy prometedor, pero es, al fin, una pista. ¿Tienes la dirección de la casa de este cuate? —dijo José María alborotándose el cabello. —Sí, se halla en Dijon. 150 —Pues mañana lo buscamos. Toda la mañana siguiente padre e hijo se dedicaron a investigar en la oficina de correos si se les podía dar la nueva dirección de Alice Tavernier. El inicio fue bastante desalentador pues el funcionario que tomó la llamada argumentó que ésa era información confidencial. Probaron suerte con el directorio telefónico de Dijon, pero no se encontraba ningún registro que correspondiera a la persona buscada. José María intentó en páginas web de investigación genealógica, y nada. Al inicio de la tarde el joven tuvo la idea de llamar a Elisa y explicarle el problema. La sugerencia que ella ofreció fue sencilla pero luminosa: hablaría a correos fingiendo ser una pariente cercana de Alice que necesitaba ubicarla debido a que el abuelo de ambas se hallaba agonizante. La idea fue aceptada como un último recurso y padre e hijo se dispusieron a esperar. Al cabo de dos horas sonó el teléfono. Era Elisa. —Tengo el teléfono de Alice Tavernier en Dijon —le dijo a José María entre risas. Juan Pablo marcó de inmediato y, después de diez minutos de charla, terminó la llamada. José María lo miraba atento. —Era Alice Tavernier, una mujer amable. Dice que es nieta de Jean Marié Tavernier y que, de hecho, tiene un primo, René, quien vive en Rennes. Le pregunté si podríamos visitarlos y me aseguró que no habría problema, ella le avisará. El asunto logístico es que Dijon y Rennes están en direcciones opuestas. José María se mostraba contento y replicó. 151 —No lo es tanto, padre, podemos dividirnos. —No creo que sea buena idea. Me parece que separarnos complicaría todo y no me sentiría tranquilo. Lo mejor sería ir juntos a las dos ciudades. —Pero ello implica tiempo. —Lo sé, pero no se me ocurre una mejor idea. —¿Y si consultamos con Dupin? —De acuerdo, que él nos dé su opinión. Ahora mismo le escribo. —Pregúntale en tu correo si identifica esta frase: “Looking on darkness which the blind do see”. Juan Pablo abrió la computadora, escribió un correo a Dupin poniéndolo al corriente de la situación, y ambos bajaron a cenar en un pequeño restaurante enfrente de los Jardines de Luxemburgo, muy cerca del hotel. La noche era fría y los parisinos apuraban el paso buscando refugio en las tabernas y cafés que inundaban la zona. —¿Su abuelo? —preguntó José María mientras mordisqueaba una papa. —Eso me dijeron: su abuelo. Ello supone una vuelta de tuerca interesante, ya que hasta donde sabemos Dupin no tiene idea de esto, lo cual resulta muy difícil de explicar. 152 —Una posibilidad es que su abuelo tuviera hijos fuera de su matrimonio. Ello explicaría la irrupción de Jean Marié en la empresa y su alegato de herencia. —Es una posibilidad, en efecto, pero sería extraño que no tuviera alguna forma de demostrarlo. ¿No crees? —En realidad todo es extraño: la obsesión de Dupin y que nosotros estemos aquí discutiendo esto. Ya sabes lo que dijo Benedetti: “Cuando encontramos las respuestas, nos cambiaron las preguntas”. Pero esto se pone interesante. Padre e hijo regresaron al hotel. A la mañana siguiente, cuando José María despertó, su padre consultaba la computadora. —¿Noticias de Dupin, padre? —Noticias. El hallazgo lo impresionó y está dispuesto a viajar para alcanzarnos. Inclusive nos pregunta si requerimos refuerzos. Parece muy interesado. Por cierto, dice que la frase es de Shakespeare. —Un tipo listo. ¿Refuerzos? ¿Así, como detectives? ¿Se te ocurre algo? —La verdad no. ¿Quién podría ayudarnos? Peor aún, ¿a qué? José María se alborotó el cabello mientras estiraba su cuerpo. —Probablemente me arrepienta de esto que voy a sugerir, pero, ¿si les decimos a mis amigos que vengan? 153 —¿Tus amigos? —la duda de Juan Pablo era razonable. Conocía a los amigos de su hijo y sabía que entre los tres sumaban un coeficiente intelectual de once. —Lo sé, pero en realidad podríamos dividirnos. Tú y Dupin ir a Dijon y yo con ellos subir a Rennes. Si lo que te preocupa es mi seguridad, con ellos puedes estar más tranquilo. Son un trío de ladrillos, pero pueden ser útiles de alguna manera. Juan Pablo dudaba. —No sé si sea buena idea, si sus padres les permitan venir y, sobre todo, si Dupin lo encuentre apropiado. —Pues nada se pierde con preguntar, anda. —Déjame pensarlo en el desayuno. ¿Tatanka no es tu amigo que pensaba que un kilo de plomo pesa más que uno de algodón? —preguntó con una mueca que parecía sonrisa. José María asintió sonriente. —Ese mero. Pero, insisto, no vienen a resolver ecuaciones diferenciales. Estimado Miguel: Tenía razón, la experiencia ha sido extraordinaria y me ha acercado con José María de una manera inédita. Sus relatos son interesantes. ¿Los escribe de memoria? José María apuesta que el segundo lo escribió un adolescente. Bien, sirva el preámbulo para decirle que lo esperamos. En cuanto a los refuerzos, José María ha pensando que podría ser útil que 154 usted viniera para acompañarme a Dijon, mientras tres de sus amigos lo escoltan a Rennes, lo cual me dejaría más tranquilo. Por norma, confío en el criterio de mi hijo, pero pongo todo a su consideración, ya que nosotros no tenemos el dinero para financiar los boletos. Dígame qué le parece la idea. Reciba un abrazo y los saludos de José María, quien ahora le pregunta lo que tenían en común Einstein, María Curie, Franklin y Newton. Juan Pablo Mientras esperaban la respuesta, padre e hijo decidieron dar una caminata. París desplegaba sus encantos a discreción. —Paris vaut bien une messe —exclamó José María. —“París bien vale una misa” —tradujo Juan Pablo. —Es correcto, padre. Enrique IV era un ser práctico. Después de la noche de San Bartolomé, donde se chingaron a los hugonotes, decidió con gran sentido común cambiar de religión. Se declaró católico y fue rey de Francia en la transición del siglo XVI, hasta que lo mataron. Pero la frase vale oro. —Tienes razón, José María… París bien vale una misa. A Juan Pablo le asombró, como siempre, la cantidad de información que manejaba su hijo, pero por otro lado lo alivió; era un aliado formidable. Él jamás retenía nada. De hecho, le daba hueva la gente que, como en un acto circense, acudía a la televisión a repetir datos inútiles. Su hijo era muy diferente. Regresaron al hotel y había una lacónica respuesta de Dupin: 155 Es un trato. Necesito datos, pero me parece bien. Todo resuelto. Por supuesto, los cuatro eran zurdos. Saludos, D. Veinticinco Diario de Bertrand Tavernier… 18 de Marzo 1919 El mundo ya no es igual, son demasiados cambios. Cuando yo era joven estaba acostumbrado a la cotidianeidad. Hoy hay aviones, autos y adelantos tecnológicos para los que no estoy preparado. Siempre pensé que era más simple. Creí que estábamos estancados. Es obvio que me equivoqué y me alegro. Nunca pensé que sería testigo de una guerra monstruosa, ni de lo que veo hoy. Me siento enfermo y sin fuerza, pero intrigado por lo que pasa. Bertrand Tavernier [157] Veintiséis Tatanka no tenía pasaporte y eso se debía a que (usando sus argumentos) “la probabilidad que tenía de salir del país era la misma de que le salieran chichis a las culebras”. Así que hubo que esperar un día más para el viaje. La libró de milagro y subió al avión. Evidentemente Dupin iba en primera y mis amigos, como menesterosos, atrás tratando de entender cómo funcionaban los audífonos o por qué las azafatas les daban pollo. Llegamos por ellos al Charles de Gaulle. Era obvio: Dupin escoltado y mis cuates batallando para llegar a tiempo de recoger sus maletas. [159] 160 Nos encontramos afuera. Era el momento de las presentaciones, que se dieron después de que Miguel nos ofreció un abrazo a mi padre y a mí. —Dupin, estos son mis amigos. Le presento a Pedro, a Luis y a Pablo. Sin embargo, ni ellos mismos recuerdan esos nombres, por lo que le sugiero que los conozca como el Garra, Tatanka y el Perro. Dupin permaneció inescrutable mientras extendía la mano, y dijo: —¿Así que estos son los irregulares de Baker Street? —¿Los qué? —le susurró el Perro a Tatanka. —Ellos son —respondí. —Pues un gusto conocerlos, jóvenes. El Garra nunca había visto una limosina y desconfió: —No mamen, nos van a robar. Le expliqué, más veces de las que yo merecía, que era un imbécil y que estábamos a salvo. El grupo era variopinto: estaban Dupin y mi padre, respetabilísimos; por otro lado el Garra, el Perro y Tatanka diciendo cosas como: “¡Mira, güey, es la Torre Eiffel!” Llegamos al hotel; no había lugar. En otro hotel cercano, el cuarto costaba trescientos euros. Dupin aceptó sin rechistar. Por supuesto, 161 les hablé a mis amigos para ver cómo estaban. Se tragaban los pistaches, las cervezas y el vino del servibar. Les pedí atención y apoyo. El Garra quería un paseo por el Sena. Pacté un armisticio con mi padre y Dupin. —¿Estás seguro de tus irregulares? —preguntó Dupin. —Cada vez menos, pero haremos lo mejor que podamos. El Perro, que había visto folletos, dijo que quería ir a Notredein. Suspiré y tomamos el metro. La verdad es que estaba encantado de tener a mis amigos conmigo. Llegamos y Tatanka pidió un baguette con salchicha vergonzosa. Salimos y me dijeron: —¿En qué pedo andas, güey? ¿Qué es eso de irregulares? —Son un grupo de adolescentes que apoyaban a Sherlock Holmes para resolver casos. Ahora bien, si me preguntan quién fue Sherlock Holmes, entenderé que he tenido la idea más pendeja de mi vida trayéndolos. —Yo si sé —fue la réplica del Perro, que se limpiaba la mostaza dijon de las comisuras. —Pues ya está. Ahora pongan atención, que les voy a explicar de qué va la cosa. —Mira nomás qué culo —dijo el Perro refiriéndose a una turista que entraba a la Catedral. 162 Elevé nuevamente un suspiro y al rato nos sentamos en unas jardineras que enmarcan Notre Dame. Les expliqué quién era Dupin, quién su abuelo y la razón por la que estábamos en Francia rastreando su pasado. Les conté también acerca de los Tavernier que iríamos a buscar; nosotros a Rennes y mi padre y Dupin a Dijon. Me observaban atentos y, supongo, con una sensación creciente de aventura. Las gárgolas nos miraban. Juan Pablo y Dupin buscaron un café en Montparnasse y allí se sentaron. —Dígame, Juan Pablo, ¿cómo ve todo? —La verdad es que estoy confundido, Dupin. La familia Tavernier empieza a seguirnos de forma obsesiva. Hasta donde entendíamos, usted era el último de ellos dado que Pascal, su padre, y Bertrand, su abuelo, han fallecido ya. De pronto aparece un Jean Marié, que bien podría ser su tío o un impostor; y él a su vez nos conduce con René y Alice Tavernier. ¿Es posible que sean parientes suyos? —Si eliminamos lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, tiene que ser la verdad —replicó Dupin. —Esa cita la conozco. Es de Conan Doyle, en la boca de Holmes. —Es cierto, parece que buscaremos imposibles —comentó Dupin mientras sus ojos de acero se perdían en la nada. Veintisiete Existen grupos que, en su conjunto, son heterodoxos: Livingstone junto a los nativos o los habitantes de la Isla Misteriosa; un ingeniero genial, un negro, un marino, un adolescente y un periodista. Ésa era más o menos la composición de los reunidos a la mesa de un desayunador parisino: un hombre maduro e invidente, un escritor de pelo no muy abundante y cuatro adolescentes de jeans con el pelo amotinado. Los jóvenes habían dado una vuelta por París y se veían contentos. Dupin parecía disfrutar de su compañía, particularmente de [163] 164 José María, con el que dialogaba sobre temas infinitos. Juan Pablo observaba satisfecho cómo su hijo era uno más en su grupo. —El plan no puede ser más simple —inició Juan Pablo—. Ustedes —se dirigía a los jóvenes— tomarán el tren a Rennes mañana a las 12:05 en la estación Montparnasse. De acuerdo con lo que consulté, su viaje durará un poco más de dos horas. Entablarán contacto con René Tavernier y tra­tarán de que les explique su vínculo con Jean Marié, así como todo lo que crean que puede ser importante. —¿Como qué? —pregunto el Perro. —No lo sé. Quizá tenga fotos, recuerdos, inclusive resentimientos, así que deben tener cuidado. Mañana será jueves y estimo que, como máximo el viernes, concluirán su entrevista, así que si les parece nos veremos de regreso el sábado. Miguel y yo salimos también mañana a Dijon, pero de la Gare de Lyon en busca de Alice Tavernier. El procedimiento será el mismo. Nos quedaremos en el hotel Wilson y éste es el teléfono. No duden en llamar ante cualquier contratiempo. José María observaba contento la transformación de su padre, quien mostraba una decisión nueva para él. Lo estaba disfrutando mucho. Dupin también lucía relajado, aunque su aire de hombre mayor y su seriedad intimidaba a sus amigos. —¿Por qué se quedó ciego? —preguntó Tantanka una vez que el grupo se hubo separado para comprar los boletos. 165 —Tuvo glaucoma cuando era niño —replicó José María—. Pero es un viejo a toda madre y sabe un chingo de cosas. Además, es nuestro mecenas. —¿Me qué? —inquirió el Garra. —Mecenas, güey. Me-ce-nas. Es la persona que apoya a otros desinteresadamente y se llama así por un noble romano, Cayo Mecenas. De hecho, mucho del arte que conocemos se debe a güeyes que financiaban a pintores y artistas en ge­neral para producirlo. Tatanka se carcajeaba. —Imagina que se hubiera llamado “Pito”, “¡Pito Mecenas!” —Ja, ja, ja —apostilló el Perro—. Podría ser hermano del Abate Melcachote. —O de Martín Cholano —terció el Garra. Todos rieron y José María golpeó levemente con la palma de la mano la nuca de Tatanka mientras le decía: —Son unos idiotas, simplemente unos idiotas. El grupo juvenil adquirió los boletos y después se encaminó al Louvre. Se dirigieron de inmediato hacia la sala en la que se expone la Gioconda, que fue reconocible sin dificultad por la nube de turistas que se agolpaban para admirarla. La obra, protegida por un cristal a prueba de balas, decepcionó al Perro: 166 —No mames, ¿éste es el cuadro más famoso del mundo? ¿Una pinche vieja fea sin cejas y con cara de pujido? Además es una mierdita. ¿Cuánto mide? —Algo así como setenta por cincuenta —les comento José María—. ¿De veras no te gusta? —Está pinchísima —fue la respuesta decidida—. ¿Por qué es tan famosa esta chingadera? —Por un montón de razones, güey. En primer lugar, observa el fondo del paisaje. ¿Qué ves? —Nada, parece como si hubiera niebla —razonó el Garra. —Exacto. Ésa era una de las técnicas favoritas de Leonardo y se llama sfumato, que produce una atmósfera irreal. Ahora chequen su sonrisa. Si fijan la mirada en la boca haciendo esto —José María cerró un ojo e hizo un puño con la mano derecha para concentrar la mirada, dejando un pequeño hueco entre los dedos y el pulgar—, verán que no se ríe. Pero si miran otras partes del cuadro, la sonrisa reaparece. —¡No mames! ¡Es cierto! —exclamó el Garra muy impresionado. José María siguió con su explicación: —No se sabe quién es la mujer retratada, aunque las sospechas recaen en Lisa Gherardini, una dama florentina esposa de Francesco del Giocondo, un comerciante bastante ricachón. Ése es otro misterio, ya que hay idiotas que sugieren 167 que es un autorretrato, o la pintura de un amante adolescente de Leonardo. —¿Dijiste un? —preguntó interesado el Perro. —Eso dije. Da Vinci era homosexual —al ver la mirada de su amigo, le preguntó—: ¿Te causa problema, pinche homofóbico? —Ninguno —fue la respuesta lacónica—. Estoy convencido de que la gente puede hacer de su culo un papalote. Sigue. —Bien. El cuadro fue robado por un italiano en 1911, que simplemente lo guardó debajo de su cama, y fue reintegrado al museo en 1913. Ha sido objeto de mil especulaciones. El propio Freud dijo que le parecía muy masculino. Por todo eso, están ante la obra más famosa del planeta. Los muchachos guardaron silencio, hasta que Tatanka dijo: —¿Cómo sabes tanta mamada? José María respondió guiñando un ojo. —Simple: porque soy más listo que tú. Todos rieron. Veintiocho “Harto” es una palabra de mucha contundencia. Refleja que alguien no aguanta más, que ha dado todo, la piel inclusive, y que de pronto está vencido y sin fuerza. Un adjetivo que en el diccionario se lee como “fastidiado, cansado”. Alice regresó de su trabajo literalmente harta. Era la secretaria de un pobre diablo que no dejaba de mirarla de una manera inequívoca, pero ella, por supuesto, necesitaba el trabajo. La vida no era fácil en Dijon. Los coletazos de la crisis habían llegado pronto a la ciudad, que dependía de la oferta de comercios y servicios. Alice había quedado cesante hacía seis meses, y tuvo que aceptar un empleo indeseable con menor paga para poder sobrevivir. [169] 170 Camino a su casa, a bordo del transporte urbano que la llevaría al suburbio donde habitaba, realizó el repaso que la obsesionaba hacía más de veinte años: ¿qué había hecho mal? Muy probablemente todo. En un mundo carnívoro, la naturaleza no la había dotado de dientes. Su padre dominante y una formación espartana la convirtieron en presa fácil de un guardia de seguridad que la embarazó y desapareció para siempre. Ahí inició un proceso de espiral en picada: la echaron de casa y la crianza de Thierry la separó de cualquier opción profesional aceptable. Pensó en su hijo, mientras el autobús se alejaba del centro de la ciudad. Thierry había sido una fuente de problemas desde niño. Escondía una enorme violencia y resentimiento. En el liceo había mandado al hospital a un compañero por una discusión absurda, a los dieciséis años abandonó la escuela, y ahora Alice no tenía claro bien a bien lo que hacía, ya que entraba y salía de la casa sin horario alguno. Era muy probable que consumiera drogas, y su trato hosco y áspero se incrementaba día con día. Alice sospechaba que pertenecía a un grupo radical, ya que había encontrado algunos folletos de propaganda contra la inmigración que llegaba a Francia proveniente del norte de África y el este de Europa. No sabía qué hacer, pensó de nuevo mientras el autobús se detenía en la parada que le correspondía y ella caminaba lentamente hasta llegar a su casa. Estaba cansadísima pero intrigada: un par de días antes había recibido la llamada de un hombre con acento extranjero que le preguntó acerca de su abuelo y prometió visitarla para hablar de él. La cita era esa misma noche. 171 Sonó el timbre. Afuera se encontraban un ciego de edad madura y un hombre algo menor. Ambos se presentaron en un francés fluido y Alice los invitó a pasar. La vivienda era modesta, aunque ordenada con esmero. Alice les ofreció algo de tomar, pero ambos negaron con la cabeza de manera cortés. Se estableció un silencio incómodo que Alice interrumpió: —¿Cómo puedo ayudarlos? Dupin hizo un gesto dándole la palabra a Juan Pablo. —Antes que nada, le agradecemos la atención de recibirnos. No queremos quitarle mucho tiempo, así que iré a los hechos. Por teléfono usted nos confirmó que Jean Marié Tavernier fue su abuelo. ¿Es correcto? —Así es —fue la respuesta de Alice que veía alternativamente a sus dos interlocutores. —Bien. Nos gustaría que nos platicara todo lo que sepa o recuerde de él. —Pero, ¿por qué? Él murió ya hace años. Esta vez Dupin se hizo de la palabra: —Es muy razonable su pregunta y la historia es quizá un poco larga, pero estoy seguro de que mi compañero la puede resumir de una forma correcta. 172 Entonces Juan Pablo contó la historia de Benoit y Bertrand, de la fábrica de cerveza y de la referencia de Benoit a Jean Marié en una carta. También le explicó la información que Elisa les había dado acerca de la irrupción de su abuelo en la fábrica en los años treinta. Sin embargo, se guardó de darle los motivos que daban origen a la pesquisa, porque consideró que ello era una tarea que correspondía a Miguel Dupin. La mirada de Alice era de total atención. —Mi abuelo nació a finales del siglo XIX, no sé la fecha exacta, pero la puedo averiguar. Lo que sí recuerdo es que murió en 1960, antes de que yo naciera, así que no lo conocí. Sin embargo, mi padre —Alice sintió un estremecimiento al recordar la severidad de su hogar— nos contaba que era un hombre lleno de amargura y frustración, que vivió una vida bastante miserable. En las tertulias familiares se comentaba con cierta sorna que él siempre invocaba que había sido sujeto de un despojo por parte de su padre, justamente Bertrand Tavernier, que lo había desconocido y dejado sin los derechos hereditari­os de una gran fortuna. La verdad es que nadie le daba mucho crédito a sus palabras. Del tal Benoit nunca había oído hablar. —¿Pero él decía que era su hijo? —preguntó Dupin con las voz muy ronca. —Murió repitiéndolo —respondió la mujer notando el cambio en el tono de Dupin—. ¿Por qué le interesa tanto? —Porque si lo que su abuelo decía es verdad, usted y yo somos familiares. Yo también soy un Tavernier. Se hizo un profundo silencio en la habitación. Veintinueve Diario de Bertrand Tavernier… 31 de julio de 1923 Ha fallecido la madre de Pascal. Era una buena esposa, comprometida devotamente con sus deberes. Había salido avante de la epidemia de influenza que se presentó hace un par de años, pero su corazón flaqueó justo el viernes de la semana pasada. No era una mujer mayor, y es por ello que su muerte sorpresiva nos tomó desprevenidos a Pascal —quien ha cumplido los doce años— y a mí. Me ha impresionado la serenidad con la que él tomó la noticia. Sé que no se trata de un desapego. Me parece que el niño muestra un carácter maduro e interesado en muchas cosas, aunque creo que diferentes a las que han guiado mi vida. Pascal sueña con explorar el [173] 174 mundo, con visitar la cuna de civilizaciones antiguas y su cuarto se ha llenado de libros y mapas. Me gusta que así sea. Estábamos en pleno proceso de duelo cuando me ha llegado la más espantosa de las noticias. Mientras comíamos, se presentó un sirviente con una nota advirtiéndome que la persona que la enviaba estaba esperando en la entrada de la casa: Padre: Soy tu hijo Jean Marié. No entiendo la razón de tu abandono, pero vengo a ti porque necesito apoyo. Te habría buscado antes, pero sólo he podido localizarte a raíz del anuncio de la muerte de tu esposa, que mucho lamento. Sé tan amable de recibirme por favor. Jean Marié Tavernier Mi semblante se congestionó y derramé la taza de café que estaba sobre la mesa. Los recuerdos se agolparon y tuve una reacción que inclusive asustó a mi hijo. Mandé echar de la casa a ese extraño con la amenaza de que la próxima vez que se presentara llamaría a la policía. No sé si obré justamente, pero estoy seguro de que no puedo jugar con mis memorias. Bertrand Tavernier Treinta Hacía años no me divertía tanto. Los paseos con mis amigos por París han sido de no mamar. Fuimos al Louvre y le vieron las chichis a la Venus de Milo. En los Campos Elíseos el imbécil del Garra se metió al baño de las mujeres, y en la Torre Eiffel el Perro me preguntó cuánto tardaría en llegar un gargajo al piso. El clímax se alcanzó cuando durante la cena hice una analogía medio mamona: seríamos los mosqueteros. Y Tatanka preguntó con cierto candor: “¿Qué no eran cinco?” Las razones que dieron a sus padres para viajar a París fueron muy diversas, pero satisfactorias, ya que todos obtuvieron el permiso [175] 176 requerido y aquí estamos. Tomamos el TGV hacia Rennes a las 12:05. Nos despidieron mi padre y Dupin —al que noté algo ausente—, ya que ellos abordarían un par de horas más tarde. Recibí correo de Gabriela, una pinche joya. Me cuenta que, en términos generales, las clases avanzan y luego pide consejo “porque hay un niño que le gusta…” Mi Waterloo. Por otro lado, no sé por qué putas se ha puesto de moda llamar “niño” o “niña” a cabrones con todos los caracteres sexuales secundarios en su lugar. Le contesté que me parecía el novio ideal y a la chingada. Se acabó. El TGV es un tren como cualquier otro, nomás que va hecho la madre. Las siglas en francés significan “tren de gran velocidad” y, en 2007, de París a Estrasburgo una de estas madres alcanzó 574 km/h. Dado que mis amigos no hablan ni el español correctamente, se han vuelto apéndices míos. Cuando el Tatanka preguntó cómo se pedía una baguette en la cafetería del tren, le dije: Allez vous faire foutre. Se fue repitiendo la frase y a los diez minutos regresó con muy mala cara a mentarme la madre: —¿Qué me hiciste decir, pendejo? —Que te den por el culo. Todos reímos, con excepción del Tatanka, quien se hundió en el asiento hasta que sonrió a medias mientras decía la frase de un niño de ocho años: —Que le den a tu mamá. Llegamos a Rennes y buscamos un hotel baratón. Me daba escrúpulo con Dupin que estos cabrones abusaran. Encontramos el Anne de Bretagne en la calle Tronjolly. La tal Ana es responsable de 177 que Bretaña se uniera a Francia en el siglo XVI, pero decidí no explicarle esto a mis cuates, sobre todo cuando escuché al Garra hablar a su casa y decir que estábamos hospedados en “el año de Britania”. René Tavernier nos dio cita para el día siguiente, así que salimos a dar una vuelta por la ciudad. Llegamos a la zona amurallada de la parte medieval y entramos en una discusión ligeramente pendeja acerca de a cuál de nosotros le correspondería cada mosque­tero, pero como ninguno de ellos había leído la obra de Dumas la cosa se complicó: “¿Cuál era el mosquetero nerd? Porque ése eres tú, cabrón”, dijo el Garra. Les expliqué que Athos era el más juicio­so, Aramis el seductor, Porthos el de la fuerza bruta y Dartagnan su líder. También les relaté algunas de sus aventuras que, debo decirlo, escucharon con atención. Como nadie daba el tipo, los acabamos rifando y resulté Porthos, el más pendejo de los cuatro. Pasamos la cena discutiendo capítulos de Astérix, y concluimos que el favorito es en el que Obélix le da un menhirazo al druida Panoramix y lo deja pendejísimo e incapaz de fabricar la poción mágica. La escena clave es donde Astérix dice: “Ha perdido la memoria”, a lo cual Obélix agrega: “Y la razón, ve gordos donde no los hay”. Me dormí pensando en la esquizofrenia de nuestra edad, que nos hace verle las tetas a una estatua y a la vez hablar de comics y repartirnos personajes de novela… es raro. Por la mañana nos encaminamos a la dirección que mi padre había anotado. Hallamos el lugar rápidamente: un taller de impresión al sur de la ciudad. Se veía jodidón. Una recepcionista viejita nos vio entrar, y entonces le expliqué que teníamos una cita. La suspicacia se 178 reflejaba en su mirada, pero después de una llamada nos hizo pasar al interior del taller, en el que dos chavos trabajaban las máquinas, y en la parte alta nos esperaba un hombre de la edad aproximada de mi padre. Se veía más jodido que el taller: estaba pálido como vela y traía un bastón en la mano derecha. La sorpresa se reflejó en su cara al vernos y preguntó si se trataba de una broma. Mis amigos no entendían nada, así que le respondí que no, que en realidad sí queríamos hablar con él. Después de un instante de duda, nos hizo pasar a su despacho. Entramos Athos, Porthos, Aramis, comandados por Dartagnan, que era el pendejo del Perro. Treinta y uno Juan Pablo y Dupin tomaban un cognac en el vestíbulo del hotel Wilson mientras la noche acechaba las calles de Dijon. —Descríbame la casa —solicitó Miguel. —Modesta, muy modesta —fue la respuesta—. Aunque es evidente el esfuerzo por mantenerla limpia y ordenada. —¿Y cómo es ella? [179] 180 —¿Alice? —Juan Pablo dudó un momento—. Es una mujer de aproximadamente cuarenta años, que podría ser muy atractiva pero parece que ha renunciado a ello. No usa maquillaje y lleva el pelo recogido en una coleta. Me recuerda un cuadro de Modigliani. —Lo más impresionante es su tristeza —comentó Dupin—. Esa mujer está en un profundo estado de depresión. Las inflexiones de su voz, el temblor de su mano al despedirse, los suspiros, son señales inequívocas de que la vida le ha jugado una mala partida. ¿Qué opina? —Es probable, aunque parece una buena persona. No sé de qué tanta ayuda pueda ser, aunque supongo que fue genero­sa su oferta de investigar en papeles viejos. La madera ardiente de la chimenea crepitaba creando una atmósfera muy agradable. Un mesero se acercó para ofrecerles algo más. Juan Pablo negó con un gesto. —Lo fue, en efecto —Dupin tomó un sorbo de cognac—. Debo decirle, amigo mío, que me encuentro desconcertado. Si todo lo que han descubierto es cercano a la verdad, se puede concluir que mi abuelo era un miserable, un despojador profesional que se encargó de dejar en la calle a su socio y a su propio hijo, sembrando una cauda de miseria y resentimiento. La mirada vacía de Miguel Dupin no ocultaba, sin embargo, vergüenza. 181 —Aún no estamos seguros de ello, Miguel. Pero, de cualquier manera, creo que entiende que nadie puede ser responsable por el comportamiento de sus antepasados. —Tiene razón, es obvio. Sin embargo, no estoy a gusto. La culpa puede tener tintes retrospectivos. Piense en toda la gente que ha sido perseguida por las atrocidades de aquellos que les precedieron genealógicamente. Entonces se estableció el silencio más incómodo desde la noche de los tiempos. —¿Nunca se relaja? —No veo razón para sentirme relajado. ¿Propone algo? —Creo que preferirá estar solo —replicó Juan Pablo, percibiendo la tensión de la respuesta. Le dio una palmada en la espalda y subió a la recámara. Dupin permaneció sentado sin percatarse de que dos jóvenes se acercaban a él. Treinta y dos —¿Hemofílico? No mames, ¿cómo que hemofílico, güey? —Tatanka se quejaba—. Si esos güeyes te sueltan sangre, te chingan. —Sí, cabrón. ¿Adónde putas nos viniste a traer? No entiendo el viaje, ni para qué chingaos nos haces conocer a un menesteroso para que tú seas Porthos. La entrevista transcurrió lo mejor posible. René, a pesar de sus recelos, explicó que estaba maldito por una enfermedad. También relató de su prima Alice en Dijon. Era una familia perdida, victimada [183] 184 por las historias megalómanas de éxito de sus antepasados. Él había renunciado a esa historia hacía veinte años y se conformaba con tratar de sobrevivir en un mundo que elevaba las murallas día con día. —Señor Tavernier, ¿usted registra algún detalle que lo haga sentir agraviado? —preguntó José María después de dar las explicaciones correspondientes, que por cierto eran necesarias, ya que René no entendía por qué tenía ante sí a cuatro adolescentes mexicanos que indagaban su pasado. Los tres amigos observaban la plática con el mismo azoro que los incas la salida del sol. —No, he estado más ocupado en mí mismo. Soy hemofílico, y ello supone una vida de cristal. Imagina, muchacho, lo complicado que puede ser —dijo, mientras acariciaba una larga barba que José María pensó que no se afeitaba por el enorme riesgo de un corte. —Con enormes esfuerzos establecí una imprenta y no me va bien. Sé que soy bisnieto de un hombre riquísimo, al que por alguna razón no interesé. No tengo batallas del pasado que pelear, lo hago día a día con las mías propias, pero siento que era un hijo de puta. No sé qué más pueda agregar. —¿Guarda usted algún objeto familiar, alguna carta o fotografías? —Nada, absolutamente nada. No entiendo esa obsesión por atesorar lo que se ha ido; es más razonable separarse de ello. Los recuerdos son el mejor armario. 185 José María pensó que la frase era interesante, pero se convenció de inmediato de que habían llegado a un camino sin retorno y se despidió. Al salir, le dijo a Tatanka: —Athos, no seas pendejo, la hemofilia no es contagiosa. Luego regresaron al hotel para recoger sus cosas y partir a París. En el camino no cesaba la discusión acerca de las virtudes de los mosqueteros del rey. José María buscó la tarjeta con el número telefónico del hotel Wilson, pidió al encargado con la habitación de su padre y lo saludó. La respuesta lo dejó helado… —Dupin ha desaparecido. Treinta y tres Después de pactar con su hijo por teléfono que los cuatro jóvenes se moverían a Dijon lo más pronto posible, Juan Pablo repasó los acontecimientos. Se había dormido temprano pensando en Dupin y cómo el deseo de hurgar en el pasado podía acarrear dolor y vergüenza. Por la mañana, al despertar, llamó al cuarto de Dupin pero nadie respondió. Se levantó y, después de asearse, hizo un segundo intento infructuoso, por lo que se dirigió a la habitación contigua y tocó la puerta. Dupin no atendió. En ese momento se prendió en su interior un pequeño botón de alarma. Bajó a la administración y preguntó por Dupin, esperanzado en que lo hallaría merodeando por ahí. La respuesta encendió el botón al máximo posible. [187] 188 Le explicaron que el caballero había salido la noche anterior acompañado de dos jóvenes y no había regresado a recoger su llave. —Mierda —razonó—. Mierda y recontramierda. ¿Qué hacer? Pensó en la policía, pero decidió que debería esperar un poco antes de movilizar respuestas paranoicas, así que lo único que se le ocurrió fue llamar a Alice Tavernier. No la encontró en su casa. Debía estar trabajando, así que salió a la calle para ordenar sus ideas. ¿Qué podría hacer Dupin con dos jóvenes? ¿Serían conocidos de él? Seguramente no, ya que Miguel era un hombre metódico y le habría advertido de su salida. No halló nada mejor que dar un paseo por la ciudad, en la que encontró un museo extrañísimo donde se exhibían objetos domésticos de diversas épocas. Albergaba la esperanza de que Dupin estuviera en el hotel a su regreso, pero no fue así. Insistió en casa de Alice, pero de nuevo nadie le respondió. Llamaría en la noche, ya con los muchachos en Dijon. Subió a su cuarto a descansar y lo despertó el timbre del teléfono. Levantó el auricular de inmediato. Era José María y sus compañeros, que por fin habían llegado. Bajó a la recepción para acordar el alojamiento y, una vez que estuvieron instalados, les contó todo. El desconcierto se reflejaba en los rostros de los jóvenes que, sin embargo, se daban cuenta de que estaban adentrándose en una aventura real. —Todo es prematuro —Juan Pablo se dirigía a los mosqueteros—, pero creo que valdría la pena valorar los riesgos, sobre todo de ustedes tres —señalaba al Perro, Tatanka y el Garra—. Si esto adquiere un mal cariz, creo que lo mejor sería mandarlos de regreso; no vale la pena exponerlos. El ambiente era fúnebre y nadie respondió. 189 Juan Pablo se incorporó y volvió a llamar a Alice. Esta vez contestó al tercer timbrazo. —¿Alice? Es Juan Pablo. No quisiera molestarla, pero mi amigo, al que usted conoció ayer, ha desaparecido, y quisiera saber si nos puede ayudar de alguna manera. No tengo a nadie más a quién recurrir en esta ciudad. Se hizo un largo silencio y la respuesta activó, por tercera vez en el día, todas las alarmas de Juan Pablo. —Mi hijo tampoco durmió aquí anoche. —Vamos para allá. El grupo llegó a casa de Alice a las diez de la noche. Ella se veía preocupada. —Si bien Thierry es una fuente de problemas, jamás ha faltado a dormir. —Cuénteme usted, ¿qué ocurrió después de que nos fuimos ayer? —Mi hijo llegó y cenamos. Le conté de su visita y de inmediato perdió el control. Dijo que ustedes eran los culpables de nuestra miseria y salió dando un portazo. Normalmente tiene esos arrebatos, así que no me preocupé hasta esta mañana que noté que no había llegado. ¿Ustedes creen…? Su mirada delataba angustia. 190 La pregunta fue interrumpida por José María, quien dijo: —Quizás en el hotel hay videos de seguridad. Vamos. Los seis salieron rumbo al Wilson en el Peugeot destartalado de Alice. Al llegar, le explicaron al encargado el problema. Éste de inmediato llamó al jefe de seguridad, quien los condujo a un cuarto donde se veía una pared llena de monitores. Le pidió al responsable de su operación que buscara los videos del vestíbulo en la noche anterior. Así lo hizo. El video daba cuenta de personas sentadas y otras caminando a saltos estroboscópicos. Se apreciaba cómo Dupin se encontraba reclinado en un sofá y, de pronto, era abordado por dos jóvenes que comentaban algo con él. Se incorporaba y salían de cuadro. El video de la fachada relataba, como un tren en marcha, la manera en que se alejaban por una de las calles laterales. Todos los ojos se posaron en Alice. —Es Thierry —asintió mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla, tan semejante a la plasmada en los cuadros de Modigliani. Treinta y cuatro Diario de Bertrand Tavernier 1 de enero de 1927 “Me apoderaré del destino agarrándolo del cuello. No me dominará”. La frase es de Beethoven, o por lo menos a él se le atribuye, y refleja muchas de las cosas que han vagado por mi cabeza en estos mis últimos días. Me gusta la obstinación de Beethoven. Recuerdo su anécdota en el balneario de Teplice cuando, en compañía de Goethe, se encontró con la emperatriz y su séquito. Mientras Goethe se quitaba el sombrero y rendía una reverencia cortesana, Beethoven se caló el suyo más aún y siguió adelante, cuestionando el comportamiento de “lacayo” del filósofo alemán. [191] 192 Esa terquedad es la que probablemente proviene de una infancia aviesa como la de él y la mía. El padre del músico alemán era alcohólico, una tragedia que yo sufrí durante la niñez. Es probable, y también una paradoja, que esta condición familiar genere un deseo irrefrenable a imponerse a lo que la gente perezosa llama “destino”. El destino es inexorable y está guiado por hados misteriosos. Es, de acuerdo con los que creen en él, una ruta trazada de antemano, un camino del que es imposible apartarse y que nos guía como ­corderos tarde o temprano hacia un matadero predestinado. ¿Cuál sería la razón de vivir si el plan ya está definido? ¿Cuál sería el sentido de nuestra voluntad si ésta obedeciera a un designio metafísico? Por supuesto ninguna. El destino es la excusa de los incompetentes, de los débiles de carácter que todo lo justifican porque “así tenía que ser”. Pienso por ejemplo en la presencia de Pasteur en los llanos de Melun y la lucha interna que libré para vencer mi timidez y presentarme ante él para convertirme en su aprendiz. La ecuación en este caso nada tiene que ver con destinos ni otros absurdos, sino con el azar y la necesidad. Es claro que fui afortunado al estar en la misma ciudad que Pasteur, y ahí es donde intervienen los hados que fueron remachados por mi imperioso deseo de aprender y de salir adelante… el azar y la necesidad. Se antoja un balance de la vida. Es el momento justo. Cuando era joven buscaba metas, objetivos, destinos a los cuales llegar. Hoy, en contraste, pienso en revisar lo que he sido. No puedo cambiar nada, ello le da frialdad y distancia a mi evaluación. No creo en el arrepentimiento; me parece ociosa la idea judeocristiana de tomar decisiones para luego purgarlas como un convicto a perpetuidad. Los saldos, me parece normal, están llenos de claroscuros. Siempre traté de proceder con justicia y buen sentido, pero tengo 193 claro que esta aseveración admite matices: no he sido perfecto, y en este recuento descubro en la memoria decisiones que debería haber tomado de otra manera. Evoco, por ejemplo, a Villepin, un empleado de toda mi confianza. Sería 1908 o 1909, no lo recuerdo con precisión. La fábrica hervía y yo no me permitía un descanso, ni se los daba a mis más cercanos. Una tarde llegó Villepin a mi oficina y se sentó frente al escritorio, como lo hacía de forma habitual para darme el reporte del día. Así lo hizo y luego carraspeó con incomodidad. Explicó que su mujer tenía un hijo de un matrimonio previo, el niño vivía con el padre en otra ciudad y él solicitaba un permiso para visitarlo durante tres días. Me negué y hoy lo lamento. Pero así son las cosas. ¿Qué hice bien y qué mal? Menuda pregunta. Es razonable que se tienda a recordar con primacía todo aquello que nos deja satisfechos. Lo es, también, que ocultemos debajo de la alfombra aquellas decisiones que nos satisfacen menos. No lo sé, creo que he trabajado con apasionamiento, también que me he tratado de sustraer a la tentación de ser un hombre rico sin más ambición que sirvientes y un chofer de librea. Siempre me apasionó la vida, que hoy empieza a cobrar cuentas, mismas que pagaré con gusto porque creo, a pesar de todo, que hice lo correcto. Otro año ha terminado. Pascal está a punto de cumplir dieciocho años y ha desarrollado una personalidad muy atractiva. Se intere­sa poco en el dinero y cada vez más en conocer el mundo; el año pasado viajó a Inglaterra para visitar Glastonbury, donde, se dice, se encuentra Avalon, y regresó entusiasmado contando la leyenda del rey Arturo. También recorrió Turquía en busca de la Troya de Schliemann y caminó por las ruinas del Coliseo Romano. Su vida está resuelta y ello me deja en paz… son otros los demonios que me atormentan. 194 Hay coincidencias felices —la mía con Pasteur lo fue—, y otras que despeñan una tragedia. ¿Qué determina cada una? Ya lo he dicho, las redes del azar, que son infinitas e insondables. ¿Por qué ese cochero de una carreta de carga (cuyo nombre —lo averigüé después— era Louis Rostand) iba alcoholizado a las nueve de la mañana en el Boulevard des Italiens? ¿Tendría algún problema irremediable? ¿Un amor irresoluto? No lo sé, pero la cauda de acontecimientos que los sutiles caminos de la fortuna desencadenaron es seguro que nunca los previó… Se hace tarde; continuaré mañana. Treinta y cinco El comisario Fabre estaba de mal humor. Al bañarse se había cortado con la navaja que suponía nueva y, ahora, en su auto rumbo a la prefectura, podía ver por el retrovisor el trozo enrojecido de papel higiénico sobre su mejilla derecha. Eso no era todo, le preocupaban los disturbios de origen racial que se habían presentado en la ciudad y que habían puesto en entredicho la capacidad de reacción de las fuerzas policiales. Sobre la inmigración, Fabre tenía ideas ambiguas. Percibía con claridad que la delincuencia iba en ascenso en la medida que las ratas del este de Europa se dirigían al oeste. La mafia, los traficantes de blancas y los contrabandistas planteaban un problema de seguridad real que había sido [195] 196 desglosado a detalle en la reunión nacional de Nancy, a la que había asistido. Por otro lado, le irritaban profundamente el salvajis­mo con el que muchos jóvenes franceses empezaban a reaccionar: ataques a chabolas y abusos contra civiles, sobre todo con turcos y africanos, eran cada vez más frecuentes. Tenía más de veinte años de servicio, durante los cuales había mostrado diligencia y eficacia. Sus aficiones eran más bien simples: soltero empedernido, pasaba de quince a veinte horas trabajando, y en los fines de semana que no había alguna contingencia se reunía con un grupo de amigos a jugar al petanc, para luego pasar la tarde bebiendo vino y charlando. Le gustaban las novelas policiacas y solía reírse de las técnicas propuestas por los escritores para resolver crímenes. “Parecería que todo se reduce a pensar y tener un chispazo genial”, pensaba. “Bah, idioteces. El trabajo policial es eso, sudar hasta por el culo y poseer la tenacidad suficiente, nada más”. Cuando llegó a la prefectura y bajó de su auto, se palpó el vientre. Estaba ganando peso, y tomó una nota mental acerca de la necesidad de regresar al gimnasio de la comisaría, que había abandonado hacía ya varios meses. Al entrar a su despacho puso en orden algunos papeles, y luego asistió a la reunión preparatoria del día, donde se revisaban los avances en las investigaciones, así como las novedades. Fue informado acerca de un correo de la Policía Nacional para coordinar la próxima visita del primer ministro, y maldijo para sus adentros: detestaba los actos oficiales y la mierda logística que ello suponía. El resto de los asuntos tomaban el curso que debían tomar. Al pasar a los casos nuevos, leyó el reporte de tres autos robados la noche anterior, un asalto a transeúnte y un secuestro. Este último llamó de inmediato su atención, ya que era poco común; de hecho, insólito. Pidió más detalles y el sargento Molina le explicó que en la madrugada se había presentado un grupo de 197 mexicanos y una ciudadana francesa para reportar el secuestro de un compañero de ellos, que fue confirmado, o por lo menos eso aseguraban, con el video del hotel Wilson donde habían ocurrido los hechos. Después de repartir el trabajo, pidió que el grupo denunciante se reuniera en la sala de juntas, a la que acudió con el tercer café de la mañana. No estaba preparado para el cuadro de cuatro adolescentes, una dama y un caballero de más o menos su misma edad, que lo esperaban nerviosos. Se presentó y les solicitó que le expusieran los hechos. Sus ojos se dirigían al hombre y la mujer adultos. El hombre tomó la palabra. En un francés muy razonable le explicó que eran mexicanos, con la excepción de Alice Tavernier, vecina de Dijon, y que se encontraban en Francia para rastrear la pista de uno de los antepasados de Miguel Dupin. Le dijo también que era muy probable que sus hallazgos provocaran la reacción de Thierry, y le cedió la palabra a la mujer, quien narró la exaltación de su hijo al enterarse de la visita de Dupin a su hogar. Uno de los jóvenes respondió en buen francés que los videos de seguridad del hotel mostraban a Thierry y a otro joven llevándose a Dupin hacia la calle, aunque no se percibía ningún arma visible. Detalle que llamó la atención de Fabre, ya que demostraba un buen ojo policial. —¿No han recibido ninguna comunicación? —fue la primera pregunta que formuló. —Ninguna —la respuesta de Juan Pablo era lacónica. 198 —Bien, les diré lo que haremos. Creo que necesito un momento más con usted, señora, para que me ofrezca detalles acerca de los hábitos de su hijo. Ustedes —se dirigía al resto del grupo— regresen a su hotel y tomen un descanso. Les pido que estén pendientes de sus teléfonos celulares, mi asistente tomará sus datos. Pondré una escolta que los acompañará. No creo que estén en peligro alguno, pero es el procedimiento. El grupo regresó al hotel, donde convinieron encontrarse con Alice una vez que concluyera su entrevista. Se veían taciturnos y cansados. —¿Qué opinan? —preguntó Juan Pablo. Era un cuestionamiento retórico, ya que no apostaba dinero a las hipótesis de Tatanka, el Garra y el Perro. —Que este cabrón, Thierry, debe estar medio cucú, padre. El secuestro en este país es un delito muy grave, y dudo mucho que quiera lana, más bien busca una manera de joder a Dupin por el despojo que, cree, cometió su abuelo. La chinga es que estamos en blanco y dudo mucho que la policía pueda avanzar con rapidez. Creo que hay que esperar a Alice y saber qué carajo pasó. Esperaron en el lobby del hotel realizando actividades misceláneas. El Garra y Tatanka se enfrascaron en un duelo de albures lamentable. El Perro se puso a chatear en su laptop. José María buscó sus Miserables y Juan Pablo se hundió en un sofá pensando en Alice. Le llamaba la atención esa mujer y la vida durísima que enfrentaba día con día. 199 Cuando ella llegó, escoltada en un coche policial, todos se reunieron a su alrededor. Se veía demacrada y las cuencas de los ojos delataban que había llorado. Les narró que el inspector Fabre había preguntado por todos los detalles acerca de la vida de Thierry: sus amigos, los lugares que acostumbraba frecuentar, así como sus horarios. Analizaron juntos el video y, finalmente, le pidió una fotografía de su hijo, pero ya no fue necesaria, pues un ayudante del inspector entró con un expediente en el que se apreciaba con claridad a Thierry acompañado de otros jóvenes. Fabre le explicó entonces que su hijo estaba ya fichado por su pertenencia a un grupo ultranacionalista denominado “Francia con fronteras”, y que ello, a pesar de ser una mala noticia familiar, se constituía en una primera pista para avanzar en el caso. Prometió tenerla informada y la envió de regreso al hotel. Juan Pablo no encontró la manera de confortarla, y la invitó a tomar un café en un lugar cercano. —No sé qué decirte —exclamó mientras le daba un sorbo a su taza. La respuesta de Alice fue entrecortada. —No es necesario que me digas nada. Te agradezco la compañía. Ello me basta. Creo que estoy cansada de que la vida me dé la espalda. Imagina que el máximo logro familiar es el de un tío abuelo que sale dos segundos a cuadro en Monsieur Verdoux, de Chaplin. Suspiró. 200 —A veces creo que soy una desadaptada. Siempre pensé en el valor de la confianza, y esa ingenuidad me ha acarreado más patadas de las que hubiera podido imaginar. El padre de Thierry me trató como a una puta. Mi familia me despreció. He criado un criminal y vivo en una precariedad espantosa. Un saldo de mierda, ¿no crees? Juan Pablo la miró amistosamente. Los rasgos de Modigliani llamaban su atención. —No lo sé, supongo que sí. Pero te debo decir que no estás tan sola ante los saldos de la derrota. Aunque dudo mucho que ello te reconforte. Y entonces le contó su propia historia, mientras el sol descendía por los tejados de Dijon. Treinta y seis Todo ocurrió muy rápido. Miguel Dupin pensaba en su pasado y en su futuro. Sentía esa desazón propia de un amante despechado, o de aquel que no ha quedado satisfecho ante sus acciones de vida: una especie de garra que le oprimía la boca del estómago. ¿Por qué se empecinaba en remontarse a su pasado? Ahora se daba cuenta de que una simple acción era capaz de arrojar docenas de reacciones imprevisibles, y en muchos casos cargadas de dolor y agravio. Pensaba también en Juan Pablo y José María. Le gustaba esa pareja que se movía a contrapelo de la ortodoxia filial, pero empezaba a dudar que su idea de llevarlos a esta historia fuera afortunada. Recordaba el dolor en la voz de Alice y la punzada crecía. En [201] 202 todo ello cavilaba Miguel Dupin, cuando sintió una presencia a su espalda. Razonó en milésimas de segundo que un mesero jamás anunciaría su presencia de manera subrepticia y aguzó sus cuatro sentidos. Era tarde, una voz muy joven le dijo: —Levántate despacio y acompáñanos. Tomarás nuestros brazos y caminaremos afuera del hotel. Traigo un arma y te juro, cabrón, que tengo ganas de usarla aquí mismo. La dureza de las palabras que amenazaban a Dupin contrastaba con el tono: un susurro. Dupin reaccionó lentamente. No sintió miedo, era el cansancio el que lo atormentaba, y curiosidad por esta vuelta de tuerca inesperada, así que se incorporó tal y como se lo habían pedido. Tomó los brazos que sintió a sus costados para salir caminando por la puerta del Wilson. Afuera el frío de la noche le cortó la cara como un cuchillo. Se dio cuenta de que uno de sus captores temblaba ligeramente, y luego fue obligado a entrar a un coche que carraspeó afónico antes de encender el motor. Escuchó decir a la voz original: —La ventaja es que no será necesario vendarle los ojos. La broma, cruel y despiadada, provocó una risa: la segunda voz que Dupin identificaba y que le dio una primera aproximación para comprender que se trataba de un par de jóvenes violentos y zafios. Entendía poco de lo que pasaba pero mantenía la calma. Decidió tomar la iniciativa. —¿Saben quién soy? —preguntó en un tono neutro. 203 —¿Nos tomas por imbéciles? Claro que lo sabemos. Eres un ciego de mierda que se presenta de la nada con su abrigo elegante y zapatos de 500 euros para restregarnos lo bien que te ha ido. Claro que no sé qué tanto un topo como tú pueda disfrutar de todo ello. Dupin se reclinó en el asiento. Era evidente que el auto había abandonado la ciudad y se encontraba en una carretera. Se escuchaba el rebase de algunos camiones y nada más. Los jóvenes habían encendido la radio o activado el sistema de discos y se escuchaba una música desconocida para él, pero ruidosa y llena de gritos que sus captores cantaban eufóricos. Se detuvieron en algún sitio y Miguel pudo percibir el olor a alcohol, quizá vodka, que se deslizaba por el interior del auto. Cayó vencido por el sueño. Lo despertó la voz original, que decía: —Alise Sainte Reine, veinte kilómetros. Hemos llegado, muchacho. Entonces tuvo una idea: sacó con el mayor sigilo su aparato celular —ignoraba si ya había amanecido— y marcó la tecla de pulsado rápido al celular de Juan Pablo. Apenas había oprimido cuatro caracteres y marcado “enviar”, cuando un golpe brutal lo dejó inconsciente de inmediato. —¡Este imbécil mandó un mensaje! —exclamó Thierry. Checa si lo envió y qué dice. Su compañero tomó el aparato y entró al menú de opciones enviadas. Luego rió de manera sonora. 204 —No te preocupes, son garabatos. Este ciego de mierda estaba nervioso y no sabía qué tecleaba. Mira, ésa es la casa. Entonces el coche entró en una finca rural que se veía vacía. Los dos jóvenes se apearon y tomaron a Miguel de pies y brazos. Lo llevaron a su interior para luego recostarlo en una cama que se encontraba en una habitación de la planta baja. De la sien de Dupin brotaba un hilillo de sangre, por lo que Thierry limpió la herida y aplicó una gasa que Jaques, su compañero, le proporcionó. Thierry valoró la propiedad. —¿Así que ésta es la casa de descanso de tus padres? No jodas, se ve que están forrados. —Lo están —fue la respuesta de Jaques—. El cerdo de mi padre sólo se ha dedicado a hacer dinero. Pero es un escondite ideal. Ellos se fueron a las Islas Maldivas y regresan dentro de un mes, yo les importo un carajo, así que todo está bajo control. Además, la alacena está llena y la cava debe tener unas quinientas botellas. ¿Qué te parece si brindamos? Fue por una botella de vino, que descorchó sin mucha pericia, y se sentó junto con Thierry ante una mesa con mantel de cuadros. Escanciaron las copas y las elevaron en el aire hasta chocarlas suavemente. —Por la venganza. —Por la venganza —respondió Thierry mientras sus ojos veían fijamente la habitación donde Miguel Dupin despertaba en ese momento. Treinta y siete El comisario Fabre cerró el libro y lo puso en la mesa de noche. Le gustaban Mankel y su personaje, el inspector Kurt Wallander, ese policía amargado y alcohólico que resolvía los crímenes más extraños en algún lugar perdido de Suecia. Lo encontraba verosímil y cercano a su propia experiencia. El trabajo policial no era glamoroso, y lo había enfrentado a situaciones espantosas. Recordaba el caso de un hombre de origen alemán que había mutilado a más de una docena de mujeres. Las sedaba para luego cortarles una oreja. En la prefectura lo llamaban Van Gogh, y los mantuvo en jaque durante ocho meses. Cuando lo pudieron capturar en un suburbio de Dijon, el hombre no opuso resistencia alguna. Parecía [205] 206 un ciudadano normal, pero al entrar a su casa, Fabre apenas pudo contener las arcadas que le provocó encontrar en un cuarto más de cincuenta orejas clavadas en la pared, algunas de ellas descompuestas mostrando los cartílagos. Su trabajo lo acercaba siempre a las pocilgas, a la crueldad y la locura. Fabre era un hombre duro que, sin embargo, no perdía la capacidad de asombro. En una ocasión se enfrentaron a un hombre que advertía sobre el fin del mundo. Los vecinos se habían quejado de su locura, ya que durante las madrugadas salía al balcón de su casa y por medio de un megáfono le pedía a la gente que se preparara para un inminente apocalipsis del que sólo él los podría salvar. Le dieron una amonestación y lo dejaron ir… fue un error que costó la vida de cuatro niños. El lunático irrumpió una mañana en un jardín de infantes con una pistola automática, disparó durante quince minutos y luego se voló la tapa de los sesos. Ver los cuerpecitos inermes de aquellas criaturas fue algo que a Fabre le había costado muchos años olvidar. Antes de dormir pensó en el caso que se le había presentado ese día. Aparentemente estaba todo claro. Thierry Duchamps era un joven resentido y violento, en un par de ocasiones había sido detenido por disturbios de origen racial. Las razones de su conducta tenían un motivo: juzgaba que ese hombre mexicano y ciego, ¿Miguel Dupin?, había heredado un destino que le correspondía a él. El problema consistía en tratar de entender las razones últimas: era evidente que no quería asesinarlo, o no por lo menos tan pronto, ya que ello lo podría haber realizado en el mismo hotel o saliendo de él. Tampoco había una comunicación relacionada con un rescate. La venganza parecía el móvil más plausible, y eso lo inquietaba: la violencia de estos jóvenes se apreciaba creciente y desmedida, por lo que concluyó que tendrían que dar lo antes posible con el paradero de Dupin. 207 Habían ya analizado las fichas de los integrantes del grupo de Thierry. Eran más de cincuenta y se habían dispuesto cateos en las casas de todos y cada uno de ellos. Las fuerzas de tarea resultaban insuficientes y ello les tomaría algo de tiempo. Ni siquiera sabían en qué coche habían escapado o si seguían en Dijon. El retrato de Thierry fue enviado a todas las comisarías del país. Hasta ahí se podía llegar por ese día. Por la mañana se cuidó mucho de pasar la cuchilla por la zona del corte, tomó un café muy cargado y salió a la comisaría. Se repitió mentalmente la necesidad de hacer ejercicio y, cuando se disponía entrar a la reunión matutina, fue interrumpido por el sargento Chabrol, quien le indicó que una de las personas que había presentado la denuncia el día anterior estaba en la antesala. Fabre asintió y pidió que lo enviaran a su despacho en el que trató de arreglar la Babel de papeles que inundaban el escritorio. Juan Pablo entró y saludó al inspector con un apretón de manos. —¿Alguna novedad? —preguntó. Fabre estaba acostumbrado a la ansiedad de las personas que habían perdido a alguien, así que tuvo la paciencia suficiente para explicarle todo el procedimiento y luego guardó silencio, como invitando a Juan Pablo a retirarse. Sin embargo, éste permaneció en su sitio y sacó un teléfono celular. —Comisario —dijo—, normalmente no uso estos aparatos y lo tenía guardado en mi habitación. Sé que usted nos advirtió y lamento mi distracción, pero hoy que recordé sus instrucciones, lo prendí y me encontré con un mensaje de Miguel Dupin. Él desapareció cerca de las diez de la noche 208 de antier y la hora registrada en el celular al momento de recibir el mensaje es en la madrugada, concretamente las 4:37 a.m. Sin embargo, el texto es indescifrable. Pensé que le interesaría conocerlo. Fabre extendió la mano con prontitud, por supuesto le interesaba… En efecto, el mensaje era críptico: “5 2 A C”. Mierda, pensó Fabre mientras observaba fijamente a Juan Pablo. Treinta y ocho La ¿clave? de Dupin era un balde de agua fría. ¿5 2 A C? ¿Qué putas significaba eso?, razonó José María. Parecía el pinche nombre de una cápsula espacial tercermundista. Lo primero era entender si su amigo la había enviado, pero se encontraban en un callejón sin salida, ya que no era posible saberlo. Aceptando, entonces, que el mensaje efectivamente era de Dupin, tocaba descifrarlo. José María tomó el control de la situación y pidió que les fuera asignada la sala de negocios del hotel Wilson. Era un espacio modular que había sido acondicionado para que él y sus acompañantes pudieran pasar la mañana. Había un pizarrón plagado de plumones, una computadora en línea que se proyectaba en una pantalla de cuarenta y [209] 210 dos pulgadas, sillas, una mesa y una dotación de galletas, café y refrescos que hubieran generado un coma diabético en la persona equivocada. Parecía un salón de clase: José María al frente, Tatanka, el Perro y el Garra sentados juntos con cara de aparente concentración, y Juan Pablo y Alice un poco más atrás observando al muchacho. —Creo que lo primero que debemos hacer es buscar la asociación de ideas. Les propongo a todos que escriban en un papel todo aquello que les sugiera la fórmula 5 2 A C y luego contrastemos nuestros hallazgos. Para que esto sirva de algo, sugiero descartar lo descartable. Por ejemplo, es ocioso pensar en qué número de letra es el 5 o el 2, ya que hubiera sido más fácil escribir las letras de forma directa. Tatanka borró discretamente su hoja. —Tampoco es una placa de auto y, si bien es curioso que los dos son números primos, me parece que Dupin los tecleó de manera deliberada. Es decir, hubiera gastado más tiempo en mandar una clave que un texto legible. Ya revisé las carreteras de Francia y no se guían por esa nomenclatura, así que no es por ahí. También he marcado el número y me manda a un buzón, por lo que es probable que sus secuestradores se dieran cuenta de que traía un celular y no le fue posible usarlo más. Todos asintieron mientras Juan Pablo le traducía a Alice las indicaciones. No se oía una mosca. Al cabo de media hora, José María se levantó de su asiento y recorrió con la mirada a sus compañeros. El Garra alzó la mano. 211 —¿Qué es un número primo? José María elevó los ojos al cielo y se concentró en el resto. Era desmoralizante. El Perro había establecido una secuencia numérica restando 2 a 5 y obteniendo 3, “que era la C”, aunque no sabía qué uso le podía dar a esa información. Tatanka miraba al techo y Alice y Juan Pablo no habían llegado a nada. Los comprendía. Él mismo no lograba entender qué les quería decir Miguel Dupin. Estaba seguro de que no era una clave, sino información explícita. Se encontraba en un callejón sin salida, por lo que, lleno de sentido práctico, propuso dividir el trabajo. Tatanka y el Garra analizarían un mapa de Francia para estimar la distancia que se podía recorrer en las cinco horas y media que habían transcurrido desde el secuestro hasta la llegada del mensaje. Juan Pablo y Alice analizarían las permutaciones de las tres teclas del celular necesarias para producir la clave, y él y el Perro seguirían dándole vueltas al asunto con papel y lápiz. Acordaron trabajar toda la mañana y contrastar sus hallazgos. A las dos de la tarde se reunieron de nuevo. Le correspondió a Tatanka la primera exposición. Carraspeó y mostró en línea el plano de carreteras Michelin: en cinco horas y media se podía cubrir prácticamente todo el país. De hecho, en sólo dos horas estarían en Ginebra y en 5.44 en Rennes, la ciudad de la que habían salido un par de días antes, así que por ese camino avanzarían muy poco. El Garra apostilló: —Es un pinche paisito de mierda. Todo queda a media hora. Alice y Juan Pablo presentaron una hoja que parecía salida de un juego de boggle. Este último argumentó que seguramente Dupin habría escrito en español y las palabras que se podían forman 212 con las teclas 2, 3 y 5 eran ininteligibles: “Cabe, cable, lacé, cal, deba, ceba, de, el, al, cal, ceda, beca, lea, Elba, cela”. También informó que buscaron una lista de ciudades francesas, pero ninguna se acercaba ni de manera remota a la fórmula. José María no pudo reportar nada. Lo avergonzaban las ideas que le habían venido a la mente y que, sabía, eran equivocadas. Todos se miraron en silencio. Las cosas no iban mejor en la prefectura. Fabre estaba teniendo un día de perros: uno de sus hombres se había embriagado y chocado en su coche oficial contra un comercio. La bronca con el alcalde todavía le retumbaba en los oídos. El enlace de la Policía Nacional para coordinar la visita del primer ministro lo tenía podrido, y la cabeza estaba a punto de estallarle. Tomó un par de pastillas analgésicas y se concentró en el informe del secuestro. “Se investigaron y catearon cuatro domicilios, sin éxito. En todos los casos, los miembros de la célula Francia con fronteras estaban en su hogar, y los cuatro pudieron ofrecer coartadas satisfactorias. No se ha recibido llamada alguna solicitando un rescate, y el celular de Thierry Duchamps está desactivado, aunque se han intervenido ya las líneas de Alice Tavernier y del Hotel Wilson, así como los celulares de los mexicanos. Respecto al mensaje 52 A C, éste ha sido enviado a los criptólogos de la Policía Nacional, pero aún no ofrecen resultado alguno”. Vaya informe de mierda, pensó Fabre, ¿cuatro casas? A ese ritmo terminarían en un año y estaba seguro de que Dupin no contaba con tanto tiempo. Tamborileó con los dedos sobre su escritorio y decidió que lo mejor que le podría pasar era que lo decapitaran. Treinta y nueve Miguel Dupin abrió los ojos de acero e inmediatamente sintió una punzada en la herida que tenía en la cabeza. No sabía si su mensaje tendría algún éxito, pero era su única oportunidad. Había perdido la noción del tiempo, pero estaba seguro de que los jóvenes se habían detenido un buen rato, ya que el trayecto total en el auto no había durado más de una hora. Tenía hambre y se sentía incómodo con la ropa del día anterior. El miedo no lo dominaba aún; seguía poseído por la curiosidad, por conocer las razones que determinaban su secuestro. No era un saldo deseable, pero era un saldo al fin, y Dupin estaba ansioso por saber más, así que esperó. Un par de [213] 214 horas más tarde se abrió una puerta y sintió la rudeza de un brazo que lo levantaba con cierta violencia. Lo llevaron a una silla en otra estancia y percibió el olor a embutidos. —¡Come! —fue la instrucción imperiosa, y así lo hizo devorando una baguette con jamón y mostaza, acompañada de un vaso con agua. Cuando pidió una servilleta, de inmediato sintió que le lanzaban un trapo a la cara, lo que le causó un sobresalto, del que se repuso para limpiarse las comisuras de los labios. —¿Qué quieren de mí? —preguntó una vez que hubo terminado y mientras sentía las miradas acechantes. —Que nos expliques, viejo de mierda, cómo es posible que lo tengas todo y yo nada. Nada más no quiero limosnas ni consideraciones, sino entender cómo coños tu padre lo heredó todo y mi abuelo, su hermano, fue echado como un perro de la familia. —¿Quién eres? —preguntó Miguel Dupin, azorado por la revelación. —El hijo de Alice, una pobre miserable que se las da de beata y que me ha contado la historia de la familia. Estoy seguro de que tú no sabes lo que es que falte la comida, que tengas que robar lo que necesitas, vivir en medio de una nube de mierda rodeado de negros y sudacas. Por supuesto que lo ignoras todo, pero es el momento de rendir cuentas y por eso estás aquí. 215 Dupin se interesó de inmediato y previno: —Mira, hijo, nadie ha resultado lastimado aún y me parece que el asunto no se ha salido de proporción. ¿Por qué no regresamos al principio? Todo lo podemos platicar sin consecuencias que pueden ser muy graves. ¿No crees que sería lo mejor? —No soy tu hijo, cabrón. Y esto se salió de proporción hace dos días. La policía ya nos debe estar buscando, así que no me vengas con estupideces de redentor. Quiero saber exactamente lo que pasó, y mucho cuidado con mentirme porque, como te dije, estoy armado y dispuesto a todo. No tengo nada que perder, te lo garantizo. —Tenemos un problema entonces. Ya que la información que buscas es justo la que me ha traído a Francia. Yo tampoco entiendo lo que pasó, y siempre me he sentido intrigado por el misterio. Ignoro si mi abuelo era un miserable, te lo juro. Pero es algo que me he preguntado siempre y es por ello que estoy aquí. De hecho, el asunto se vuelve día a día más confuso, y no creo que la forma en la que lo quieres resolver ayude en nada. Dupin percibió en la respiración del joven la duda. —No te creo. ¿Cómo es posible que no sepas nada? —El asunto del rompimiento de mi abuelo con su socio se manejó siempre como un secreto familiar incómodo. Información que se guarda debajo de la alfombra y que produce vergüenza. Te lo juro. 216 La duda crecía. —Basta, no quiero hablar más. Vamos a pensar qué carajo hacemos contigo. Te voy a llevar de regreso a tu habitación y te advierto que si vuelves a intentar algo te va a ir muy mal. No estamos jugando. —¿Podría al menos bañarme y tener una muda de ropa? —¿Crees que esto es un hotel, cabrón? Claro que no. Vamos. Lo llevaron de regreso a la habitación original y luego escuchó unos ruidos. Cuando oyó que la puerta se cerraba, se incorporó. En una mesa había una bandeja con agua y, al lado, un jabón junto a la muda de ropa y una toalla. Era claro para él que los jóvenes se encontraban desorientados, y eso lo podría aprovechar a su favor. Se aseó y cambió y, ya recostado en su cama, se dio cuenta de que parte de las respuestas empezaban a perfilarse en el horizonte. Muy a su pesar, esbozó una sonrisa melancólica pensando en su pasado, en su presente, pero señaladamente en el futuro y lo que venía con él. Cuarenta Un largo día transcurrió sin avances. Athos, Porthos, Aramis y Dartagnan se encontraban en blanco y confundidos. Invirtieron la mañana en ir de compras al centro de la ciudad, ya que nada más podían hacer. Juan Pablo y Alice parecían haber aceptado la compañía mutua, lo mismo que perros viejos que se lamen las heridas. A Juan Pablo le gustaba la melancolía que emanaba de su nueva amiga, el rostro tallado en Modigliani y la sencillez con la que veía el mundo. Ella también se sentía atraída por el mexicano, un hombre sensato y bueno, padre de ese niño portentoso. [217] 218 Los muchachos regresaron del centro, cada uno con sus nuevas adquisiciones. El Perro había comprado una playera en la que se apreciaba a su nueva conocida, La Gioconda. Garra le había comprado un disco de Charles Aznavour a su abuelita, que le valió el pitorreo generalizado: —No mames, Garra. ¿Charles Aznavour? No mames. Es como si compraras un cenicero de cristal cortado, güey. ¿No has oído cantar a ese pinche ruco? —le dijo José María divertido—. Es como meterte a un establo. —Me vale madre. Mi abuelita me lo pidió, así que no estén chingando. Tatanka había encontrado un par de ejemplares de Astérix en español en una tienda de viejo, y José María adquirió un libro: The God delusion, de Richard Dawkins, una reivindicación del ateísmo que le interesaba leer. En el hotel se pusieron a jugar a las preguntas pendejas. Era ganador el que lograra la que, a juicio unánime, superara a las demás y que tuviera respuesta. —¿Quién inventó el sándwich? —Tatanka. —¿Por qué moja el agua? —el Perro. —¿Por qué las cosas se ven más chiquitas cuando están lejos —el Garra. —¿Cómo le hablan a los bomberos en China? —José María. 219 Esta última captó la atención de sus compañeros y le pidieron la respuesta. —Por teléfono. El chiste mamón le valió una madriza de almohadazos. Siguieron jugando toda la tarde. Las respuestas invariablemente las ofrecía José María en una especie de tertulia que todos disfrutaban. Luego cada uno se concentró en sus asuntos. Tatanka y José María empezaron a leer. El Perro se puso su camiseta y el Garra fue echado del cuarto en el momento que intentó poner a Aznavour. No había avances y la preocupación en el grupo aumentaba. Un aire de tragedia empezaba a apoderarse de ellos. Cuarenta y uno El comisario Fabre tomó dos pastillas analgésicas y las desmenuzó con los dientes. Frente a sí se encontraba el expediente de Thierry Duchamps, en la foto de su fichaje se veía un joven de mirada dura y llena de resentimiento. ¿Por qué se había hecho policía? Si le pidieran una respuesta a quemarropa no habría sabido qué responder, alguna vez pensó en escribir cuentos para niños, después de varios intentos desechó la idea de inmediato. En plena confusión vocacional fue invitado por un amigo a probar suerte en el entrenamiento policial. A Fabre no le animaba la idea de hacer justicia o castigar a criminales. Sin embargo. Con el paso de los meses descubrió que lo que le apasionaba era resolver problemas, es por ello que fueron largos los [221] 222 años de trabajo administrativo que tuvo que enfrentar hasta obtener el rango de inspector. Las pistas acerca del secuestro eran desmoralizantes, el mensaje de Dupin y las pesquisas posteriores. La reacción al secuestro había sido muy tardía y ello complicaba todo ya que podrían estar refugiados en prácticamente cualquier lugar. Thierry no contaba con tarjeta de crédito ni se había comunicado al teléfono de su madre. Su celular estaba inactivo y el grupo de amigos era tan grande que rebasaba sus capacidades de investigación. El bar que frecuentaba no ofrecía pista alguna. En blanco. Fabre sabía por experiencia que las primeras cuarenta y ocho horas son determinantes en toda investigación. Decidió dar un paseo, las caminatas le permitían reflexionar y ordenar ideas sin las presiones de la comisaría. Lo más probable era que los jóvenes se encontraran en algún refugio ya que la foto de Thierry circulaba por todo el país. Su compañero llevaba gorra y lentes oscuros y había sido imposible identificarlo. El grupo de jóvenes que frecuentaba Thierry era numeroso, lo que complicaba más las cosas. Habría que esperar para saber si el mensaje de Dupin adquiría algún sentido y también prepararse para atender a los diplomáticos mexicanos que no tardarían en aparecer, ya que la ley obliga a la policía francesa a dar aviso de las desapariciones de extranjeros que entraron de manera legal. Algunas veces, sobre todo cuando se trataba de gente sin experiencia, se cometían errores, una llamada o el uso de una tarjeta. Estaban preparados para seguirlas. A la comisaría habían llegado ya mensajes de gente que creía haber visto a Thierry. Los situaban en puntos completamente diferentes, lo que restaba confiabilidad a la información. Fabre observo su celular; su jefe le pedía información de avances presionado por la embajada mexicana. Elevó los ojos al cielo, entonó una maldición y regresó con paso rápido a la comisaría. Cuarenta y dos La tensión crecía en la casa de campo; Thierry y Jaques empezaban a dimensionar los alcances de su acción. Estaban drogados en el momento del secuestro pero el asunto no tenía ya nada de divertido y tomaba un rumbo preocupante. —¿Qué vamos a hacer? —El tono de Jaques denotaba que quería salir ya del atolladero. —No lo sé, creo que lo mejor sería largarnos de aquí. —¿Y dejar que nos delate? ¿Eres imbécil o qué? [223] 224 —¿Tienes alguna idea mejor? —Thierry estaba perdiendo la paciencia. —Podríamos silenciarlo. —Jaques sacó del bolso de su chamarra un revólver. —¿De dónde sacaste eso? ¿Te has vuelto loco? Jaques torció con un gesto la boca. —¿Qué esperabas imbécil? Creo que lo que debes hacer es sondear al viejo y determinar si podemos confiar en él. De lo contrario tendremos que tomar una medida extrema. Contempló su revólver. Cuarenta y tres Serían las nueve de la noche cuando Tatanka se dio una palmada en la frente y gritó: —¿Aquí está, pendejos! ¡Aquí está! Todos lo voltearon a ver muy sorprendidos. Tatanka, que no consultaba ni las páginas porno de la red, se había incorporado de la cama y estaba navegando en Google. Al teclear “5 2 A C”, apareció de inmediato la primera entrada de Wikipedia: [225] 226 “52 A. C.”, y en la sección de acontecimientos se podía leer “Julio César derrota a Vercingétorix en Alesia”. ¡Eso era! Tatanka explicó con voz entrecortada que estaba leyendo Astérix el Galo, el primer número de la saga, cuando se encontró con la viñeta de Vercingétorix arrojando su escudo a los pies del César. Regresó a la primera página y encontró el texto: “Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos… ¿toda? ¡No!...” El resto fue sencillo: deducir que “A C” significaba antes de Cristo y 52 un año, era elemental. Justamente en ese año César había derrotado a los galos en Alesia. El siguiente paso era buscar dónde carajo quedaba ese lugar. José María y sus amigos estaban pasmados ante la súbita demostración de Tatanka, quien los miraba satisfecho. —Si no soy tan pendejo, nomás parezco. De inmediato buscaron el lugar. La ciudad más cercana era Alise Sainte Reine, a una hora en coche al noroeste de Dijon. Sin duda era una pista, por lo que José María llamó a su padre y le pidió que regresara al hotel. Cuando Juan Pablo llegó, acompañado de Alice, recibió con pasmo la noticia. Señaladamente porque era Tatanka el que la había descubierto y, si bien el padre de José María apreciaba al muchacho, le concedía el mismo talento que a una puerta de roble. La noticia era importante, así que decidieron llamar a Fabre al teléfono celular que les había dado. El inspector contestó y, después de que Juan Pablo le informó del hallazgo, se hizo un largo silencio. Al colgar el teléfono, Juan Pablo les dijo: 227 —No sonaba muy convencido, pero dijo que le daría seguimiento a la información. Se comunicará. A las tres de la mañana, cuando todos dormían, sonó el teléfono en el cuarto de Juan Pablo y José María. Se trataba de Fabre, quien le dijo al joven: —Una pista. Thierry tiene un amigo, un tal Jaques Guigue, cuyos padres poseen una casa de descanso en Alise Sainte Reine. Hemos organizado una batida. Saldremos en diez minutos. Ojalá no sea tarde. José María colgó el teléfono y se quedó mirando a su padre. Su rostro delataba angustia y tensión. Cuarenta y cuatro El día se fue lento en el confinamiento de Dupin. Percibía evidentemente que los jóvenes se encontraban atemorizados y no tenían muy claro cómo salir del berenjenal en el que se habían metido. Algunas horas después de que se hubo aseado, sintió una presencia en la habitación. —¿Lo que nos dijiste es verdad? —preguntó la voz juvenil. —Absolutamente. Sé poco de todo lo que ocurrió en el pasado y he venido para tratar de entenderlo. También me gustaría entender la razón por la que estás tan enojado. [229] 230 —Vaya mierda. ¿Ahora me harás un examen? ¿Cómo te sentirías tú si supieras que nunca saldrás de una puta chabola, a menos que sea con los pies por delante o gaseado por la poli? Ése es el destino de todos nosotros. Tengo un amigo que fue navajeado por los turcos hace dos semanas. ¿Sabes qué fue lo último que me dijo? —… —“Mata a esos negros de mierda”. Murió en mis brazos desangrado. Toda esa cháchara del gobierno para darnos oportunidades es un embuste. Los políticos sólo quieren alzarse el cuello hablando de libertades y derechos. Sí, cómo no. Los derechos de una turba de cabrones que nos vienen a quitar trabajos y que llegan como ratas. ¿Tú crees que tenía alguna oportunidad de continuar en la escuela? Naaa. —¿Y tu padre? —¿Ese cabrón? Embarazó a mi madre y luego se largó a seguir preñando mujeres. No lo conozco y, si lo tuviera frente a mí, sabría a qué atenerse. —Tu madre es una buena persona —advirtió Dupin, que se daba cuenta de que penetraba por uno de los flancos de vulnerabilidad de Thierry. —¿Esa? Siempre suspirando, siempre sufriendo. Me cagan las mártires. Las santonas que viven en agonía y se agachan ante todo. Eso no es lo mío. Para colmo, es una perdedora; como toda mi familia, que está llena de muertos de hambre. En Rennes tengo un tío hemofílico que da vergüenza, y todo 231 porque tu puto abuelo nos despojó de lo que nos pertenecía —la voz de Thierry volvía a ganar tensión. Dupin decidió que era mejor alejarse de ese tema. —¿Han pensado qué van a hacer conmigo? —Aún no, pero tenemos tiempo. Quería conocerte y saber por qué nos habían hecho eso. Pero la noche que entramos al hotel estábamos drogados y nos pareció todo muy fácil. Ahora estamos en un lío. Aunque te dejemos libre, ya se fundió todo, y créeme, yo a una correccional no vuelvo. Nunca entenderías lo que es eso. A los nuevos los tratan como perras y son marcados de inmediato. Toca. Dupin extendió el brazo en dirección de la voz, y sintió una cicatriz queloide en el bíceps. Se trataba de una letra C. —Chien —le dijo la voz—. Yo ya fui perra una vez y eso no volverá a ocurrir. Antes me mato, o nos morimos todos. Miguel nunca había oído en vivo el sonido de una pistola automática amartillándose, pero lo reconoció de inmediato. En ese momento se escuchó el estrépito de una puerta al ser derribada y Dupin se tiró al suelo. Sonaron varios disparos y luego el ruido cesó y un intenso olor a humo invadió sus pulmones. Fabre comandaba el grupo policial hacia Alise Sainte Reine. Lo escoltaban ocho hombres, todos ellos armados y con el equipo suficiente para tomar por asalto la casa donde sospechaban que se encontraba retenido Miguel Dupin. Tomaron la autopista A 38, que en una hora de recorrido los llevó al pequeño pueblo. El operativo 232 se montó con sigilo cuando confirmaron que había un vehículo estacionado afuera de la casa. Supuso que estarían durmiendo. Eran las cinco de la mañana y la luz del sol todavía no asomaba en el horizonte. Dispuso grupos de dos hombres rodeando la casa, un pequeño chalet que sólo contaba con dos entradas y estaba aislado en medio de la campiña. Parecía sencillo, pero no quería cometer errores; hacía ya algunos años, el exceso de confianza dejó a uno de sus hombres en silla de ruedas y a un rehén acuchillado. El equipo se alistó con equipos de visión nocturna y chalecos antibalas y, a la indicación de radio dada por Fabre, irrumpió en la casa. Fue recibido a tiros de inmediato. Mierda. Pasaron un par de minutos —una eternidad—. Los disparos y los gritos cesaron. Por radio, Fabre escuchó que todo se encontraba despejado y que se requería una ambulancia urgentemente. El inspector se había preparado para esa eventualidad, aunque hubiera preferido no usarla, y dio instrucciones para que los servicios médicos, que esperaban a cinco minutos, se aproximaran. Todo había salido mal: uno de sus hombres estaba herido en el cuello y sangraba de forma profusa. En el interior yacían dos jóvenes, casi adolescentes, acribillados. Uno de ellos traía un arma en la mano, pero el otro no. En el interior de una de las habitaciones se hallaba Miguel Dupin en el piso, sano y salvo. Al ver en el suelo al par de jóvenes, Fabre movió la cabeza y suspiró. —No tuvimos más remedio, inspector. Uno de ellos estaba armado y empezó a disparar apenas entramos. El otro apare­ ció de la nada y no sabíamos si también portaba un arma. 233 Era tristeza lo que sentía Fabre. ¿Cómo carajo se perdían de esa manera las vidas de jóvenes franceses? ¿Qué los llevaba a segar de esa forma su futuro? Se alegró de alguna manera de no tener hijos, y encaminó sus pasos al coche patrulla en el que Miguel Dupin, envuelto en una frazada, tomaba café de un termo. —¿Se encuentra usted bien? —pregunto analizando su vendoleta en la sien. —Estoy bien, pero dígame, ¿qué ha pasado? —Soy el inspector Fabre. En la madrugada recibimos una pista para ubicar su paradero y organizamos un equipo de rescate. Las cosas no salieron como yo esperaba. Fuimos recibidos a tiros. Tengo a un hombre herido de gravedad, y sus dos captores están muertos. En ese momento Miguel Dupin sintió rabia y un enorme desasosiego lo invadió. Por sus mejillas rodaron lágrimas. El teléfono de la habitación sonó a las ocho de la mañana. Juan Pablo levantó el auricular y escuchó impasible. Minutos más tarde, en la mesa del desayuno con todo el grupo reunido, dijo: —Dupin fue rescatado ileso en la madrugada. Lo están valorando y luego lo traerán de regreso al hotel. Alice —la voz le temblaba—, tu hijo está muerto. La mujer se levantó en cámara lenta de la mesa, esbozó una ligera sonrisa y caminó hacia la calle sin decir una palabra. 234 El inspector Fabre llegó a su casa después de cerciorarse de que su hombre herido se encontraba estable y bien atendido. Se quitó el arnés con la pistola, su placa y sirvió un buen vaso de whisky que tomó a sorbos mientras veía cómo el sol avanzaba arriba del campanario de una iglesia. Luego se durmió. Cuarenta y cinco Han sido unos pinches días extrañísimos. Nos quedamos en Dijon, entre otras cosas porque a Dupin lo tuvieron dos días reponiéndose, y para ver lo del funeral de Thierry, el pinche secuestrador. Todo parece como de novela negra. Mi padre anda de novio y sospecho que Alice y él están iniciando algo. Él cree que no me doy cuenta, pero es obvio: compró algo de ropa para no parecer refugiado polaco, y ahora hasta cambió la marca de loción que huele a mierda. Ayer me hizo que le podara los pelos de la oreja. Yo no sé si a ella la alivió la muerte de su hijo, pero está claro que el güey era un pinche sicópata en potencia. Los funerales fueron deprimentes, en un cementerio municipal con un frío del carajo y un cura [235] 236 que probablemente estaba pedo. Ahí vi por segunda vez a René, el hemofílico. Las andanzas de mi padre y la convalecencia de Dupin nos han dejado a los cuatro mosqueteros tiempo para ir por aquí y por allá. El héroe del momento es Tatanka, que está inmamable después de su hallazgo, aunque hay que darle todo el crédito. La solución era tan evidente y ninguno de nosotros logró siquiera acercarse. De hecho, hicimos un viaje a Alesia para rendirle tributo a la estatua de Vercingétorix que, aunque nadie sabe cómo era, fue representado como un señor de cuatro metros, con el bigote de Hulk Hogan y mirando al horizonte, cerca de donde se rindió a Julio César en el año 52 a.C. Al pendejo del Tatanka nomás le falta comprarse una pipa, un gorro y un gabán. Se siente Poirot. En el momento que íbamos en el tren y empezó a contar por treintava vez la forma en la “que había resuelto el caso”, le caímos a madrazos y establecimos que cualquiera que mencionara la palabra “Alesia” se haría acreedor a un putazo en el hombro (eso lo hacemos en la ciudad de México cuando vemos un vocho amarillo). Debo admitir que empiezo a extrañar la escuela. Gabriela me mandó otro correo y algo cambió; ignoro qué, pero ya no me pidió consejo. Decía que le gustaría que estuviera en México, lo que me movió el tapete y me dejó reflexionando en la capacidad que tiene uno de ser títere. A partir del secuestro, quizás un poco antes, Dupin está rarísimo y metido en sí mismo. Sale poco de su cuarto y toma sus alimentos solo. Cuando suponía que todo había terminado, me llamó ayer a su cuarto. Lo encontré recostado en la cama con las lámparas prendidas, seguro como una cortesía para mí. —¿Cómo vas, José María? 237 —Dando la batalla, Miguel. Ayer fuimos a Alesia y hoy estuvimos catando mostazas, saben asquerosas. Sonrió un poco y me dijo: —¿Qué te ha parecido el viaje? —Chingonsísimo… es decir, muy bien —rectifiqué cuando vi la ceja arqueada—. Supongo que jamás voy a vivir una cosa así de nuevo. Esta vez la sonrisa fue explícita. —No, José María. Tú harás todo lo que te propongas. El futuro que se te presenta es brillante. Thierry Duchamps era apenas un año mayor que tú y mira cómo ha terminado. Las formas que toma la vida son misteriosas. —Él se lo buscó, ¿no? —repuse viendo cómo Dupin movía la cabeza. —Es probable que Thierry sólo sea una víctima, muchacho. Justo antes de que lo mataran estuve hablando con él y noté toda la confusión y el dolor que puede sentir alguien en su condición. Las cosas no tenían por qué terminar así. A veces llego a pensar en lo inexorable de ciertas condiciones. Piensa, por ejemplo, en un niño que nace en Sonora y tiene como futuro trabajar una milpa miserable. Pronto se le abren opciones: empezar a trabajar para el narco o seguir ese destino manifiesto. La primera opción le dará una vida que no habría soñado; el costo es obvio. Es una existencia efímera. La segunda ruta es estable y le permitiría vivir hasta 238 los setenta años sin problemas. ¿Qué elige? Pues evidentemente la primera. Creo que Thierry vivió de alguna manera ese dilema, que es una disyuntiva bárbara para alguien de su edad. Me quedé pensando que tenía razón, pero ello de ninguna manera me hacía superar mi encabronamiento por su secuestro. —¿Cuándo saldremos? —pregunté cambiando el rumbo de la conversación. —¿Adónde? —Pues a México. Creo que hemos terminado, ¿no? Por segunda vez en minutos, Dupin no me dio la razón. —Tenemos asuntos pendientes, muchacho. Todavía ignora­ mos qué pasó, y el giro que han tomado las cosas me obliga a averiguar la verdad. Claro que esta imposición es sólo para mí. Ustedes pueden regresar en el momento que lo juzguen. Han hecho un gran trabajo y no tienen por qué seguirme en esta búsqueda. —Pero yo pensé que era mejor para ti dejar las cosas como están. —¿De veras? Es justamente al contrario. Hoy más que nunca necesito encontrar las pistas de mi pasado. A veces pienso que Dios sí juega a los dados con el universo. 239 Así concluyó la charla con Miguel Dupin. Cuando llegó mi padre y nos fuimos a acostar, se lo conté todo. —¿Tú qué opinas? —inquirió mientras se quitaba su saco nuevo. —Que estaría chido seguir, aunque no tengo muy claro para dónde. Creo que estamos en un callejón sin salida, a menos que Alice encuentre algo que pueda ser de utilidad. Por cierto, ¿cómo vas con ella? Mi padre me miró fijamente para saber si lo estaba chingando. Cuando se dio cuenta de que era una pregunta honesta, se reclinó en su cama y respondió: —Eso no lo sé, José María. Pero se debe a mi imbecilidad congénita para tratar a las mujeres. Ella me gusta y mucho, aunque creo también que está muy vapuleada para que yo pueda saber bien a bien cómo van las cosas. No sé si se refugia en mí por su necesidad de abrigo. —¡Uyyy, qué serio!, “necesidad de abrigo” —me burlé—. No seas teto, padre. Claro que le gustas. Si bien no soy una autori­dad ni mucho menos, me he dado cuenta de que te mira y que se arregla un poco más. ¿A poco no lo percibes? —Te digo que estoy como oxidado. De cualquier manera, lo mejor será ver cómo se dan las cosas y no adelantar vísperas. —¡Killerrr! —lo seguí jodiendo hasta que me atizó un almohadazo a traición. 240 Convenimos que lo mejor era tratar todo el asunto con Miguel Dupin en el desayuno, así que finalmente nos dormimos. Ya está, nos quedamos en Francia. Alice le comentó a mi padre de una tía suya que podría tener algo de información, ya que es una especie de arcón de recuerdos familiares. Es nuestra última carta y se ha decidido jugarla, así que todo el grupo, que empieza a parecer un equipo de softbol mamarracho, sale mañana rumbo a Orleáns. Que Santa Juana de Arco nos asista. Cuarenta y seis Diario de Bertrand Tavernier 2 de enero de 1927 …Caminaba al trabajo. Esa mañana había decidido hacerle un pequeño obsequio a Isabel. Era el 16 de junio de 1890, la fecha la tengo improntada en mis recuerdos. Jean Marié cumplía apenas un mes. La empresa empezaba a moverse en alguna dirección, por lo que podía permitirme un pequeño dispendio. El trayecto lo hacía siempre caminando por la Rue La Fayette, y me distraían los tenderos que arrancaban el día acarreando sus productos a las aceras, las discusiones entre los viandantes y la creciente variedad de ofertas insólitas provenientes de las colonias. Tomé una decisión imprevista, pero que había postergado ya demasiado tiempo. Visité al viejo Pasteur, quien estaba por cumplir setenta años. Lo [241] 242 hallé desmejorado y de mal humor. Sin embargo, mi llegada sorpresiva le alegró el día, se interesó en mis asuntos y luego inició una diatriba contra sus críticos, a los que acusaba de ser “una nube de petimetres descerebrados”. Estimaba a Pasteur. La admiración inalterable que sentía por él se acompañaba del agradecimiento enorme de haberme permitido estar a su lado y aprender todo aquello que me cambiaría la vida. Me despedí con un gran abrazo, sin saber que no lo volvería a ver (murió cinco años más tarde en medio de la gloria que se merecía). La mañana invernal era fresca pero agradable, y el encuentro con mi mentor me había animado. Recordé que en el Boulevard des Italiens había visto un abanico filipino que a Isabel le encantaría. Se vería preciosa usándolo en la canícula del verano siguiente. Me consideraba un hombre feliz: el trabajo de toda la vida por fin rendía algún fruto. Estaba enamorado, tenía un hijo al que mis ambiciones de proletario le asignaban un futuro mejor que el mío. Desvié mi rumbo, en consecuencia, y tomé el boulevard que me llevaría a la tienda, cerca de la Place de la Madeleine. Me distrajo una agrupación de palomas que tomaban por asalto las migas que una anciana esparcía en la banqueta, cuando de la nada vi un carruaje que se dirigía sin conductor hacia mí. Hoy que soy viejo y lo pienso una y otra vez, creo que reaccioné de forma lamentable: me quedé inmóvil como una estatua pensando que era una mala manera de morir. Los caballos, que eran dos, estaban desbocados y pasaron a medio metro de mí, distancia suficiente para que el borde de la carreta me alcanzara en la mandíbula con un impacto seco que me dejó inconsciente. Veamos… ¿cuáles son las probabilidades de que un carretero tome de más? ¿Que un hombre como yo, acompañando de rutinas de 243 vida, decida abandonarlas por una vez? Seguramente muy menores. Por supuesto, los carreteros son borrachos y la gente cambia de opinión a cada segundo. Sin embargo, lo que me aterró fue la coincidencia. Cuando desperté, estaba en una charcutería con una venda en la cabeza y rodeado por una turba de curiosos que se preguntaban si estaría vivo. Estaba mareado, alguien había robado mi cartera y sentía que la cabeza me estallaba. Los caballos sin gobierno y la carreta que me había conmocionado causaron una serie de destrozos inimaginables. Aparentemente Louis Rostand se quedó dormido y aflojó las riendas, lo que provocó un desboque. Mi caso fue el más insípido. La tragedia fue primera plana al día siguiente. Un policía me escoltó de regreso a casa. Iba aturdido, sin ganas de presentar una denuncia… quería dormir en compañía de Isabel. Cuarenta y siete —Abandonar a las monjas, hijos míos, fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Aquello estaba lleno de lesbianas y viejas resentidas que tenían bigote. Estuve cuarenta años con la Congregación de las Misiones Extranjeras en París. ¡Ayyy!, si ustedes vieran lo que yo vi. En Filipinas fui asignada a un leprosario. Había gente sin nariz que me hizo revisar si la piedad y el amor a Dios daba para tanto. En Nigeria conocí a un negro que era un verdadero mango, y nuevamente dudé de la firmeza de mis votos. Después de todo, ¿qué paparruchas son esas del celibato? No creo que el Altísimo imponga esos vetos [245] 246 a sus representantes directos, parecerían ganas de jorobar. Además de que todos los Papas antiguos y algunos modernos conocieron más mujeres en el sentido bíblico que las que yo en la Congregación. Pero bueno, como les decía, estuve cuarenta años trabajando para la fe, hasta que entendí que no era vida para mí. Un poco lenta, ¿no? Cuando le anuncié a la superiora mi decisión, hubo que darle sales porque casi le da un infarto, pero apenas me liberé comprendí de inmediato que el amor a nuestro Señor difícilmente se muestra comiendo porquerías, durmiendo en tablas o evitando tentaciones, así que conseguí un empleo de maestra aquí en Orleáns y soy completamente feliz. Aunque he engordado veinte kilos y ya no veo ni la palma de mi mano sin estos lentes de culo de botella. ¿Otra copita? La charla transcurría en el departamento de Rose, la tía abuela de Alice, quien tomaba los días francos que le habían dado en su empleo debido a la muerte de Thierry para acompañar a la expedición. Rose era un caudal de palabras, simplemente no había parado de hablar desde que el grupo apareció en la puerta de su departamento un sábado a las doce del día. Les ofreció café y galletas. Ella se sirvió un jerez e inundó la pequeña sala con su torrente verbal. Tatanka, el Garra y el Perro se volteaban a ver divertidos, tratando de entender lo que decía esa señora de un metro y medio que parecía una esfera y usaba lentes tan gruesos como un cristal de ventanilla bancaria. —Se parece a madame Mim —susurró Tatanka. —Alice, hija mía, te veo un poco flaca. Supongo que no habrás comido bien en estos días. Pero no te preocupes, en la congregación aprendí a hacer maravillas con la basura que 247 se compraba en Les Halles, así que subirás esos kilos que te hacen falta, sobre todo en las caderas. ¿Este muchacho es tu novio? —preguntó mientras veía a Juan Pablo. El cuestionamiento hizo que José María escupiera un poco de agua que tomaba en ese momento mientras ahogaba la risa. —Tía Rose, Juan Pablo es un amigo mexicano —el rostro de Alice estaba sonrojado—. Él es Miguel Dupin, y estos jóvenes son José María, hijo de Juan Pablo, y Tatanka, el Garra y el Perro. —¿Es usted casado? —la tía Rose se dirigía ahora a Juan Pablo. —Separado, señora —fue la respuesta divertida. —Ah, bien. Entonces todo en orden. Supongo que tendremos una plática de adultos, así que me llevaré a estos niños a otra habitación. Tengo un parkasé. —En realidad, si a usted no le molesta, preferiría quedarme —dijo José María—. Además mis amigos no hablan francés, pero estamos juntos en esto. —¡Qué buen acento, hijo mío! Seguro estudiaste con los lasallistas. Claro, claro, no hay problema. Me recuerdas a uno de mis alumnos favoritos… ya estoy divagando otra vez. Siéntense, por favor, les ayudaré tanto como pueda. Esta vez fue Miguel Dupin quien narró la historia con su voz de barítono italiano. Recorrió los detalles que eran de todos conocidos y que habían desembocado en la muerte de Thierry. La mujer 248 lo escuchaba atentamente mientras comía galletas y tomaba jerez a un ritmo vertiginoso. Cuando Dupin concluyó, ella le dio un abrazo cariñoso a Alice y comenzó su parte del relato. —Jean Marié Tavernier era mi tío, primo de mamá, que en Gloria esté. Lo conocí muy poco cuando era niña, pero la historia que usted me ha relatado la sabía a retazos. Somos una familia malograda. El propio Jean Marié murió en la miseria y quejándose siempre del abandono de su padre. No creo poder ser de gran ayuda. A pesar de que todos los cachivaches familiares los he ido acumulando a lo largo de los años, dudo que haya algo que les pueda ser medianamente útil, porque supongo que no querrán conocer la rueca de la tía Gertrude o las fotos de bailarinas del primo Francoise, ¿verdad? Nadie contestó. —Pero tengo una pista que siempre he guardado porque me gustan las novelas. Bertrand dejó una casa de descanso en la costa azul. Pocos sabían de su existencia. Se vendió hace años. Si algo dejó, está ahí. Hace tiempo fui a un retiro y la visité, es una villa hermosa. Toda esa fortuna es la que amargó a Jean Marié. No es mi caso, a mí no me interesan las cosas materiales y tampoco entendería por qué un padre tiene que mantener a su descendencia, para eso hay trabajos. Pero así pienso yo, y tampoco tengo interés en que la gente esté de acuerdo conmigo. Fue una tarde deliciosa. Los jóvenes se sorprendieron de la capacidad de Rose para jugar dominó: lo hacía con la habilidad de un marinero. Se contaron anécdotas familiares hilarantes, como la del 249 primo que se tiró a una alberca sin agua, o la de una sobrina que fue plantada en el altar porque el novio confundió la iglesia. Por primera vez se advertía un cierto aire de relajación en el grupo, después de días de tensión y tristeza. Inclusive Dupin, que había adoptado un tono sombrío, se carcajeó con la charla de Rose. Cuando salieron hacia la calle, las manos de Juan Pablo y Alice se rozaron por primera vez. José María sonrió. El laberinto de caminos que los había puesto en Orleáns adquiría un rumbo inequívoco… Niza, una ciudad azul a la que todos se dirigieron en tren al día siguiente. Cuarenta y ocho —¿Vas a tener un hermanito? —el Garra jodía a José María mientras observaba cómo en un asiento del tren Juan Pablo y Alice se decían cosas al oído. —Sí, con tu chingada madre, a pesar de su menopausia. Habían tomado el tren que corría veloz hacia el Mediterráneo. La noche anterior, en el hotel, Juan Pablo desapareció durante algunas horas, y cuando llegó al cuarto José María lo esperaba. [251] 252 —Padre, no puedo creerlo, eres un rompecorazones. Definitivamente lo tuyo, lo tuyo, es la producción francesa. ¿Todo en orden? Juan Pablo lo miró cariñosamente y negó con la cabeza. —Me odio, José María. Soy un nudo de inseguridades. A cada momento pienso que voy a meter la pata, me sudan las manos y de pronto me descubro tratando de masticar algo inteligente. No quiero hacerme muchas ilusiones, ya sabes que las mujeres con las que he salido abortan la misión de inmediato. —Porque se te nota el ansia, padre. Tienes que relajarte y tratar de ser tú mismo. Después de todo no estás tan mal, eres culto, escribes libros y eso a las mujeres les atrae. Lo que las pone a correr es justamente descubrir que pareces hambreado, que todo el tiempo quieres que las cosas salgan bien y eso es imposible. Por otro lado, si empiezas a negociar una personalidad que no es la tuya, verás lo inestable que se convierte cualquier relación, ya que al rato, cuando brote lo que sí eres, las cosas se van a tensar. Juan Pablo veía a su hijo. —Tienes razón. Aunque no estoy seguro de si el consejo lo sacaste de un libro de psicología o de una revista para viejas chochas. Pero tienes razón, debo relajarme. ¿Qué opinas de ella? —No está nada mal, se ve que es buena onda, está de tu rodada y pareces interesarle, así que cálmate, deja que las 253 cosas corran y, por favor, tira a la chingada esa pinche loción que huele a huevo de oso. Dupin pensaba en su asiento que el viaje se aproximaba a su final. Si no encontraban algo en Niza, habrían llegado a un punto ciego (que ironía) y nada más se podría hacer. Aún contaba con el tiempo suficiente, pero estaba apostando todo a una sola carta y no se sentía seguro de que fuera la correcta. Algo no embonaba. Bertrand, su abuelo, no parecía un monstruo en las crónicas familiares que recordaba vagamente. Su padre, Pascal, hablaba de él con cariño y respeto. ¿Qué había pasado? El misterio se había convertido en una obsesión, en esa búsqueda que lo atenazaba y le quitaba la paz que requería. Evocó a Thierry y su ánimo recayó. Era absurda su muerte y de alguna manera —no lo podía evitar— se sentía culpable. Trató de acomodar el ánimo y, después de unos minutos, entró en un sueño lleno de sobresaltos. Llegaron a Niza a la hora de comer. Dupin propuso que se hospedasen en un hotel y los invitó a un encuentro con la comida mediterránea. Así lo hicieron y cuando se hallaban delante de una fuente de viandas diversas, Juan Pablo propuso un brindis tumultuario. —Por Alice —y elevó su copa. Dupin hizo lo propio y dijo: —Por el valor de la amistad en tiempos difíciles. José María correspondió: —Por Miguel Dupin, por su sabiduría y generosidad. 254 El Garra, el Perro y Tatanka se miraron entre sí y se expresaron como Hugo, Paco y Luis: —Por Astérix. —Por la gorra. —Por Sherlock Holmes… Los jóvenes le dieron un madrazo a Tatanka, y Alice remató mientras veía a Juan Pablo sonriendo: —Por ti. La comida transcurrió muy bien. Garra contó un chiste impenetrable y el Perro explicó que él no podía cantar porque “su registro no daba sostenidos”. Juan Pablo y Alice seguían tomados de la mano y Miguel Dupin sonreía satisfecho: era el patriarca de un grupo anómalo pero entrañable. Se veía relajado y de pronto sacó un sobre del que extrajo algunas hojas con signos Braille. —Juan Pablo, no he sido una buena paga. Han hecho un trabajo extraordinario y yo me ofrecí a compartir las historias que me cuentan mis pacientes. Me parece que es momento de contarles una más, quizá sea el vino pero he elegido una que me pareció divertida para festejar este momento. ¿No abuso de ustedes si me permiten compartirla? La aprobación fue unánime así que Dupin, tras dar un sorbo a su tinto, carraspeó ligeramente y empezó la lectura: 255 Las cosas nunca fueron muy buenas entre mi vecino y yo. En realidad nos odiábamos profundamente. Sin embargo, cada vez que nuestros caminos se cruzaban en la escalera, dábamos los buenos días con una sonrisa chueca. Pasó lo del violonchelo y todo se fue a la mierda. Vivíamos entonces mi esposa y yo en un conjunto habitacional por la avenida Universidad. La familia del ingenierete —así lo llamaremos— ocupaba el departamento de arriba y se componía, a saber, por tres niños de edades definibles entre los 4 y los 10 años; una señora con aspecto de tísica de novela romántica que no salía de allí; el abuelo, un viejo verde que a la menor oportunidad le metía mano a las sirvientas de otros departamentos; un perro pequinés y el ingenierete. Mi esposa fue a presentarse nada más para saber cómo se iban a acomodar. Exactamente el 7 de enero se abrieron las hostilidades, cuando a las seis de la mañana oímos un ruido que venía de las alturas, muy similar al que se escucha en las pruebas militares; era la niña mayor estrenando sobre el parquet sus patines de ruedas, regalo de los reyes magos. Sacamos dos conclusiones inmediatas: los padres eran pendejos perdidos y la niña era una patinadora muy incompetente, ya que cayó cinco veces en un lapso de ocho minutos. Allí no paró la cosa. Al niño le regalaron canicas que se complacía en rebotar contra el suelo a las once de la noche. Fue una época en la que nunca llegué tarde a trabajar. El grupo observaba divertido a Dupin que por primera vez abría un flanco de humor. Un día iba yo subiendo la escalera y me topé con el anciano. Decidí que era el momento de poner las cosas en orden. Sin embargo, cuando empecé a explicarle el problema, se volteó y empezó a subir las escaleras. Parecíamos italianos, él adelante, imperturbable, y yo atrás gritando peladeces hasta que me cerró la puerta en las narices. 256 En otra ocasión pisé la mierda del perro pequinés con unos zapatos nuevos que quedaron oliendo a rabadilla de pollo. Traté de quejarme en la administración, sólo para enfrentarme con una respuesta que sugería retardo mental: debería demostrar que el excremento era específicamente de ese perro. ¿¡Con una prueba de ADN!?, pregunté a los gritos, y entonces me dijeron que no era necesario exaltarse. Así las cosas, una tarde, cuando estacionaba el coche, vi cómo de un camionsote bajaban una caja enorme y la subieron hasta el piso de arriba llevándose en el camino dos lámparas de neón. Invertí toda la tarde en preguntarme qué carajos era aquello. El ingenierete me dio la respuesta; era un violonchelo. No pude explicarme entonces, y aún no lo puedo hacerlo ahora, el que una persona como él tuviera algún tipo de interés en un instrumento como ése. Si era una súbita y repentina pasión por el estudio musical, se confirmaba que era un pendejo, porque a nadie en pleno uso de sus facultades mentales se le ocurriría aprender en un mamotreto así cuando existen guitarras y flautas. Estaba yo en el baño sumido en profundas meditaciones, cuando un sonido extraordinario llamó mi atención. Era algo comparable al traqueteo de un tren que al alcanzar su tonalidad más aguda hacía vibrar el candelero. Era el ingenierete tocando el chelo. Empezaba siempre como a las siete de la tarde, hora en que llegaba de trabajar. Ponía a funcionar un metrónomo y se lanzaba a cumplir sus escalas con profunda incompetencia. Me imaginaba yo a los tres niños, la tísica y el viejito con tapones de algodón rogándole a Dios que aquello acabase de una vez, que era exactamente lo que mi esposa y yo hacíamos. Como aquello no tenía trazas de parar, me presenté una tarde y le expliqué al ingenierete que, si bien apreciaba su disciplina musical, estaba convencido de que el estudio en condiciones de mayor privacía le brindaría elementos técnicos invaluables. Me mandó a la mierda: 257 —Ocúpese de sus asuntos —dijo. Perfectamente. Era la guerra. Fui a ver a mi amigo Nacho y le expliqué el problema, seguro de que iba a hallar la solución adecuada. El poder de la inventiva de Nacho era legendario. Encontró una salida en dos patadas. “Espérame”, dijo y regresó de su cuarto con un objeto largo de madera tallada al que le colgaban unas bolas de cuero. —Esto —dijo— es una cachipucha, los maoríes la utilizan para ahuyentar a las fieras, fíjate bien. Girando el antebrazo, movió las bolas como si fueran rehiletes. Sentí un escalofrío. Aquello hacía un ruido de los mil demonios, similar al de una turba de macacos enloquecidos. Tuve que darle un madrazo a Nacho, que parecía disfrutarlo, para que suspendiera los giros. El plan no tenía desperdicio, ¿que el ingenierete tocaba el chelo?, pues yo me trepaba a una silla y tocaba la cachipucha como un poseído. Las cosas no salieron como yo había previsto, ya que mi némesis, lejos de capitular ante mi amenaza acústica, redobló sus ensayos musicales por lo que la intensidad de nuestra pugna alcanzó los mil decibeles. Me di cuenta de que se requería una acción más drástica y pedí una semana de vacaciones para diseñar el plan de ataque. Se me ocurrieron ideas de extravagancia múltiple y de imbecilidad ejemplar, tales como secuestrar a la tísica y pedir como rescate un violonchelo, o quemar el edificio y cobrar el seguro de incendios. Ya casi rendido y al final de mi mal 258 empleado asueto, me acosté un día en la cama a mirar el techo mientras manipulaba el control remoto de la televisión. En un momento —como si de una revelación se tratara— me encontré con un programa que en otras circunstancias me hubiera parecido una mierda infumable, pero que en ese momento suponía mi tabla de salvación. Se trataba del canal ése en el que un señor bien intencionado explica la vida y obra de un animal definido. En este caso se trataba de plagas; se apreciaba una imagen de algo parecido al chicharrón prensado que era en realidad madera apolillada. ¡Claro! ¡Polillas! Me dirigí a una biblioteca y encontré media tonelada de información acerca de estos bichos: la mitad no me servía para maldita la cosa; me enteré, por ejemplo, de que las polillas pertenecen al orden coleoptera y a la familia anobidae, que Anobium punctatum, vulgarmente conocido como “taladrillo”, sobresale por su voracidad en el ataque de muebles, pisos, techos, puertas y otras estructuras elaboradas con todo tipo de maderas, que tiene un ciclo evolutivo completo que consta de huevo, larva, pupa y adulto, y que los huevos son blanquecinos, elipsoidales y de unos 0.35 mm a 0.55 mm... etcétera. El plan llegó súbitamente, como la manzana de Newton o Arquímides en la bañera, nomás que en mi caso con propósitos más nobles. Estudié los hábitos de la familia y me dirigí a casa de mi abuelita Francisca, una anciana que vivía en una casa construida en 1932 y cuya principal característica era que se caía a pedazos (al igual que mi abuela). Fingí una visita de cortesía, pero iba preparado: con los implementos adecuados serruché de la covacha kilo y medio de duela con una cantidad de polilla suficiente para convertir en astillas el parque Yellowstone. Fui al carpintero que, nomás de verme entrar, se puso horrorizado un tapabocas ante el riesgo de contagio. Pagué lo triple por un barquito de madera fabricado a partir de mi insumo infestado (el maestro lo construyó en una especie de cuarentena carpinteril) y finalmente lo llevé a 259 una tienda de envíos con la consigna específica de que fuera entregado al día siguiente a las 13:00 horas, acompañado con una tarjeta prefabricada que indicaba que el buque de madera era un regalo por su constancia en el consumo. La familia (que, como ya expliqué, era idiota en su conjunto), se tragó la estratagema de manera inmejorable. Pasaron los días. Me di cuenta del éxito del plan cuando a las tres semanas llegó un camión del que bajaron un par de señores a los que nomás les faltaba el lanzallamas. Un mes después la familia capituló y se mudó para siempre dejando el violonchelo abandonado a su destino de aserrín. Hoy que leía el periódico advertí un hoyo muy pequeño en mi librero, no me importa en lo más mínimo. Las polillas y yo viviremos un concubinato en el más envidiable de los silencios. Dupin lanzó una sonrisa y dijo: —Es todo. El grupo aplaudió mientras la tertulia continuaba. Después de un recorrido por la playa en el que el ala juvenil del grupo se quedó pasmada viendo tetas francesas, se pactó la salida hacia la dirección de la casa de Bertrand a las nueve de la mañana. Los cuatro mosqueteros se entretuvieron tomando un café en posición estratégica. —¿No creen que Dupin se ve raro? —inquirió Tatanka. 260 —Sí, está como ausente —replicó el Perro. —No es para menos, güey. Imagina que tienes un abuelo hijo de puta que deja en la calle a hemofílicos y mujeres en problemas. Encima te secuestran y se chingan a dos chavos. Está cabrón. Pero sí se ve raro. Habrá que preguntarle —dijo José María. —La verdad es que todo ha estado de pelos y además hemos gorreado chido. ¿No deberíamos comprarle algo? —preguntó el Garra, emulando las conductas maternas. —No es mala idea, pero ¿qué se le regala a alguien que lo tiene todo y además no ve? Ni modo que una película o un libro —contestó Tatanka. —Nomás debemos pensar. Mañana seguro se nos ocurre algo. Vámonos a dormir, que ya las encueradas se fueron. Los muchachos se alejaron caminando en parejas por las calles de Niza, azorados por la belleza de la puesta de sol. José María encontró a Miguel Dupin escuchando música mientras leía un libro en braille. Reconoció de inmediato la Sinfonía del nuevo mundo, de Dvorjak. —¿Qué lees? —¿Recuerdas que me recomendaste a Sándor Márai? Pues a él me he dedicado y ha sido un hallazgo, José María. Es impresionante la profundidad de su pensamiento, así como la creciente amargura que lo acompañó en su vejez. Ahora 261 estoy revisando algunas frases suyas, mira —Dupin le ofreció un libro encuadernado con caracteres en Braille. José María lo recorrió suavemente para sentir el relieve de las páginas—: “Uno siempre responde con su vida entera a las preguntas más importantes” —recitó de memoria Dupin. —¿Es un libro comercial? Miguel movió la cabeza negativamente. —Para leer lo que quiero y no lo que hay disponible contacté desde hace años a un tipógrafo que me “traduce” los textos de mi elección. Te agradezco mucho la recomendación, muchacho. —Dupin, desde hace unos días te noto extraño. ¿De veras estás bien? Los ojos sin vida del ciego voltearon en dirección de la voz de José María. —Supongo que he estado mejor, pero hay cosas que deben reservarse, hijo mío. A su debido momento mantendremos una charla definitiva, si te parece. —Okei, estaré esperando —exclamó José María—. Descansa, mañana es un día importante. Regresó a su cuarto y no pudo evitar sonreír al ver que su padre no había llegado aún. Cuarenta y nueve La casa era en realidad una pequeña mansión ubicada sobre un risco que daba al mar en las afueras de Niza. Los propietarios eran Martín y Nora, una pareja de ancianos llenos de prosperidad y sonri­sas. Habían aceptado recibir al grupo después de las llamadas pertinentes. Tras un recorrido en el que fueron guiados hacia un enorme salón lleno de ventanales altísimos, y ante una mesa en la que se habían dispuesto bebidas refrescantes, Nora y Martín es­cucharon por primera vez la historia que había sido ya narrada hasta la saciedad. Contaron que el padre de Martín había comprado la casa a la muerte de Bertrand, pero no sabían de qué forma podrían ayudar. [263] 264 —Es improbable, pero, ¿no conservan objetos en algún lugar?, ¿cajas que nunca se abrieron? —preguntó José María. Martín y Nora se miraron entre sí y luego ella respondió: —Efectivamente, hay un ático en el que se han ido acumulando objetos, pero sólo de pensar en abrir esa puerta ya me siento enferma. Es probable que no se haya limpiado en los últimos diez años. Parece una bodega de museo y hay algunos recuerdos que francamente no me gustaría avivar —su mirada se entristeció mientras Martín la tomaba de la mano. —Nosotros cuatro podríamos subir a revisar, si ustedes están de acuerdo. Les prometemos que lo haremos con cuidado —fue la propuesta de José María, que generó una nueva mirada entre la pareja. —Pues sería bajo su propio riesgo, jóvenes. Creo que es conveniente, de cualquier manera, que se cambiaran. Mandaré por unos tapabocas, y en la habitación que se encuentra al fondo del corredor encontrarán unas camisetas usadas que pertenecieron a mi hijo. Vayan. Tatanka, el Garra y el Perro, que no entendían un carajo, siguieron a José María, que en ese momento les explicó cuál sería su labor. —No mames, nos va a dar tifoidea —repeló el Perro. —Lo que confirma simplemente que eres un pendejo irremediable. A lo mejor sería buena idea donar tu cerebro a la ciencia —respondió José María mientras entraban a una habitación espaciosa y ordenada, en la que se veían diversas 265 fotos de un adolescente de su edad, con Martín y Nora, sólo que treinta años más jóvenes. Los mosqueteros se cambiaron y regresaron a la estancia en la que charlaban los adultos. Un asistente llegó con los tapabocas y se los pusieron. Nora los condujo por una escalera hacia la planta superior. Ahí encontraron una argolla en el techo de una de las habitaciones y, por medio de un cordón, la jalaron. En ese momento se desplegó la escalera retráctil que llegó al piso dando acceso al desván, mientras Nora les prendía la luz. —Suerte, muchachos —dijo y se despidió. Los jóvenes se miraron y el Garra dijo: —No mames, güey. Esto está de la chingada. Parece película de terror. ¿Y si la ruca es una asesina serial? —Tienes razón, imbécil. Seguramente nos matará con el bastón o con su cadera de Titanio. Vamos —replicó Tatanka, que estaba convertido en un líder natural—. Pero falta que este güey —se dirigió a José María— nos diga qué carajo buscamos. —Cualquier cosa que crean que pudo pertenecer a Tavernier. No lo sé, cartas, baúles, lo que sea. Entraron al desván que, efectivamente, parecía una bodega por la que no había pasado la mano del hombre en años. Había telarañas y docenas de objetos diversos: cajas, bicicletas viejas, floreros rotos, muñecas de maniquí… una verdadera Babel del cachivacherío. 266 Tatanka suspiró y levantó un maniquí a la altura de las tetas. En la estancia, el grupo platicaba de temas diversos. —Me dediqué al negocio editorial y debo decir que fui afortunado —narraba Martín—. En esto no hay más que un secreto y desgraciadamente es el mejor guardado: elegir a los autores adecuados. No hay manera posible de anticipar el destino que correrá un libro una vez que se publica. Obras por las que hubiera apostado mi barba pasaron inadvertidas, y otras que consideraba menores fueron éxitos de venta. Sin embargo, me hice de un catálogo interesante y de dos o tres autores que han sido grandes vendedores. Uno de ellos situaba dramas policiacos en la Francia de Luis XIV y su éxito fue demoledor. El paso del tiempo trajo, por otro lado, algunas perversiones que entendí poco. Los jóvenes de la empresa, que tienen la voracidad de un tiburón y son egresados de escuelas de administración, discutían conmigo y trataban de hacerme entender que la editorial era un negocio y no un proyecto cultural. No puedo disentir más de esta aproximación mercenaria, pero los números de la compañía me mostraron pronto que no podría sostenerme con tales ilusiones, así que empezamos a publicar lo que no me gustaba para poder imprimir lo que sí me gustaba. ¿Me explico? —Perfectamente —contestó Juan Pablo—. Las editoriales viven de monjes que venden ferraris o caldos de pollo para el alma. ¿Sabe?, yo me dedico a escribir y ciertamente siempre me ha parecido misterioso el éxito de alguien. Entiendo que hay factores que no son literarios, como las mafias o la publicidad. Sin embargo, el secreto de una buena narración es tener una historia que contar y hacerlo con la mayor 267 eficacia posible, y he encontrado mucha basura que tiene éxito. Y no me refiero a libros de autoayuda. —Tienes razón —asintió Martín interesado—. Supongo que conoces un poco el negocio. Pero no sabes la cantidad de dinero que he pagado para “sembrar” autores en concursos, los cabildeos con autoridades culturales o las inserciones elogiosas en la prensa. Claro, con cargo a mi bolsillo. No es el mundo ideal que se cree. ¿Qué escribes, Juan Pablo? —Básicamente novela. Le puedo garantizar que no conoce ninguna. De hecho, en mi país podría garantizar lo mismo —se burló de sí mismo. —De cualquier manera me gustaría conocer alguna. —Se la enviaré con mucho gusto a mi regreso. —Por supuesto que Juan Pablo tiene mucho talento —terció Dupin—. Quizá le falta algo de confianza. —¿Usted cree? —preguntó Alice. —Estoy convencido, es un buen escritor. Algo sombrío pero, como él dice, con una historia que contar. —¿Qué opinan de los libros electrónicos? —Martín, experto en el arte de la charla, consideró oportuno cambiar el tema. —Yo creo que son una basura —se apresuró a contestar Juan Pablo—. El libro trasciende a su contenido, es un objeto, un bello objeto. No entiendo la posibilidad de comparar 268 una máquina, por moderna que ésta sea, con la experiencia de tocar los lomos de un libro, olerlo, acomodarlo en un estante, prestárselo a alguien querido. Simplemente no lo entiendo. —Comparto tu punto de vista —asintió Martín—, pero el público manda y es probable que en pocos años objetos como el kindle dominen ciertos mercados, particularmente el de los libros de texto. Los jóvenes, como tu hijo y sus amigos, no comparten este amor que tú sientes por los libros. Ellos crecieron habituados a la experiencia del cómputo. En fin, ya veremos qué pasa. Me parece que es la hora oficial para un cognac. ¿Les apetece un puro? En el ático los muchachos habían logrado, en un par de horas, el prodigio de convertirse en deshollinadores. El Garra gritó como vieja chota en el momento que vio una araña, que aplastó de un zapatazo convirtiéndola en polvo molecular. El Perro se entretenía con una colección de Tin Tin, y había decidido tomarse un inmere­ cido descanso, mientras Tatanka luchaba por abrirse paso entre una selva impenetrable de cajas. No parecía nada prometedor. Después de tomarse un cognac y fumar largos habanos, los hombres continuaron con su charla, mientras que Nora se dispuso a enseñarle el jardín a Alice. —Tu hijo se ve despierto, Juan Pablo. —Lo es, créamelo. —Es superdotado —agregó Dupin. 269 —¿En verdad? Creo que nunca había conocido a alguien así. ¿Cómo es todo? —Bastante normal. Siempre traté de que José María tuviera una vida sin cargas asociadas a su condición. Es agudo, brillante, pero nunca ha tenido pretensión alguna. Hay veces que me he preguntado si no debería ser de otra forma, pero al día de hoy lo veo feliz. A veces quizás incómodo en la camisa de fuerza que le impone su juventud con un cerebro de adulto, pero eso lo arregla el tiempo. —Es excepcional —agregó nuevamente Dupin, que disfrutaba su puro—. Exactamente el hijo que siempre quise tener. A Juan Pablo lo conmovió el comentario y mentalmente le agradeció a Miguel. En ese momento entraron Alice y Nora, que venían de un paseo. Alice supo por boca de Nora que habían perdido a su hijo adolescente hacía treinta años. La coincidencia removió las fibras de dolor que estaban hasta ese momento anestesiadas. Se detuvieron cuando vieron a los cuatro jóvenes en la estancia. Su aspecto era el de alguien que ha luchado con un tigre de Bengala en condiciones desfavorables. En el piso de la estancia había un objeto que todos observaban: una caja no muy grande en la que se leía con letras negras: “Pascal Tavernier” y una dirección en México. Mierda. Cincuenta Diario de Bertrand Tavernier 2 de enero de 1927 Han pasado más de treinta y cinco años desde el día que fui atropellado por Louis Rostand y, diariamente, con la obsesión de un reloj cucú, recuerdo esa fecha. Llegué a casa aturdido pero a salvo. No estaba preparado —nadie lo puede estar— para el peor momento de mi vida. Al subir por la escalera escuché que el pequeño Jean Marié lloraba. Apresuré el paso y, al pasar por la puerta de mi recámara, me detuve en seco: Benoit Pouchet e Isabel, mi esposa —su hermana— estaban desnudos. Él la montaba como a una perra y sus gemidos opacaban el llanto del niño. [271] 272 No se percataron de mi presencia. Bajé las escaleras y salí para siempre de esa casa. Nunca más volví a verlos, con la excepción del día en que Benoit intentó atacarme y Jean Marié, ya adulto, me visitó. Es momento de cerrar este diario. Es momento, de hecho, de cerrar la vida. Nada más tengo que decir. Mi hijo navega por el camino correcto y el alma que se extingue se encuentra en paz. Que así sea. Bertrand Tavernier Cincuenta y uno El grupo agradeció la generosidad de Martín y Nora. Eran un par de viejos entrañables que finalmente les habían proporcionado un dato sólido. Parecía inapropiado abrir la caja en su presencia, así que regresaron al hotel y se refugiaron en la amplia recámara de Miguel Dupin. —¿Por qué no se envió la caja? —preguntó intrigado Tatanka, que no abandonaba a Hércules Poirot. —Una pregunta muy sensata —respondió Miguel—. Estoy seguro de que José María tiene la respuesta. [273] 274 El joven asintió. —Sabemos que Pascal Tavernier no abandonó Francia hasta que murió su padre en 1927, pero la caja tiene ya una dirección en México. Es probable que, a la muerte de Bertrand, hubiera una disposición testamentaria para el envío de objetos y pertenencias. Seguramente el albacea olvidó esta caja y nunca la envió, por algún motivo que desconocemos, pero que es irrelevante. Eso es lo que sospecho. ¿Les parece que la abramos? Así lo hicieron. En el interior había un microscopio viejísimo, algunas fotografías de Pascal cuando era niño, vestido de marinero. Un reloj grabado y, en el fondo, una libreta. Juan Pablo describía todo a Miguel Dupin y, cuando le entregó el cuaderno, dijo: —Es el diario de tu abuelo. El semblante de Miguel Dupin cambió: las fosas nasales se expandieron sutilmente y movió la cabeza. —Finalmente. El silencio en la habitación era total. —¿Qué quiere usted hacer, Miguel? —preguntó Juan Pablo tratando de romper un poco la solemnidad del momento. —Creo que lo mejor es que nos dejen a José María y a mí solos. Me gustaría, si estás de acuerdo muchacho, que me 275 leyeras el contenido del diario. Espero no les moleste mi petición, pero así lo prefiero. —Por supuesto —fue la respuesta inmediata—. Esperaremos abajo. Los cinco personajes bajaron al vestíbulo y salieron a dar un paseo a la playa, siguiendo la sugerencia del Garra, que no olvidaba el paraíso topless que le esperaba. Juan Pablo iba tomado de la mano de Alice y los tres mosqueteros caminaban un poco adelante jugando como niños. Alice le dijo a Juan Pablo: —¿Crees que el diario revele las respuestas que está buscando Miguel? —Es probable. Seguramente Bertrand quiso comunicarse de manera póstuma con su hijo. Por desgracia el mensaje llegó más de setenta años después. ¿Cómo te encuentras? —Algo cansada. Ha sido todo muy rápido. Pero me has ayudado muchísimo, y pase lo que pase te lo agradeceré siempre. Te quiero, Juan Pablo. —Y yo a ti. Las horas transcurrieron en el cuarto. José María leía lentamente cada párrafo de las casi doscientas cuartillas de letra apretada. Esa tarde supo de la infancia de Bertrand, las vejaciones sufridas a manos de su padre y su madrastra y la forma en que murieron. Su llegada al politécnico y la narración de cómo fue testigo del 276 experimento famosísimo de Pasteur, que él había estudiado en la secundaria. Entendió que era un hombre de trabajo y honestidad. A la mitad del diario aparecía Benoit Pouchet como su socio, acompañado de su hermana Isabel. José María le narró a Dupin la forma en que su abuelo se había enamorado y el éxito notable de la exposición de París. Le contó, también, de la boda y el nacimiento de Jean Marié. En el mes de febrero de 1890, el diario súbitamente cancelaba toda referencia a Benoit, Jean Marié e Isabel, y entraba en detalles acerca del crecimiento del negocio. Las alianzas que Bertrand había establecido, los problemas con los trabajadores y más información que, si bien tenía algún valor histórico, se volvía poco importante para los fines del ciego. Bertrand describía los horrores de la guerra y las enormes dificultades de seguir operando. Contaba también la forma en la que vendió la fábrica y daba algunos detalles acerca de su nueva esposa, una mujer que trabajaba para él y de la que se expresaba con cariño. En 1909 anunciaba el nacimiento de Pascal y ofrecía minuciosos detalles de su desarrollo escolar, así como de sus ambiciones de ser un explorador del mundo. Una entrada en julio de 1923 presentaba a Jean Marié, y cómo en una forma crudísima Bertrand Tavernier se había negado a verlo, pero no exponía las razones que motivaron dicha conducta. Se apreciaba ya como un hombre cansado en el recuento de su vida. El tono era ligeramente sombrío. La noche había caído ya cuando José María inició la lectura de la última entrada del diario, fechada el 1 de enero de 1927. Las esperan­zas para encontrar las razones de la traición, que se desvanecían con el paso de las horas, se disiparon en el preciso momento en que el joven leyó acerca del incesto del que fue testigo Bertrand 277 Tavernier. Cuando José María terminó, Miguel Dupin volvía a llorar por segunda vez. José María lo abrazó emocionado. También lloraba. Cincuenta y dos Han pasado un chingo de cosas desde que leí el diario en Niza. Por principio de cuentas, todos regresamos a París, con excepción de Alice, que se ha quedado en Dijon para arreglar asuntos y luego viajar a México. El pendejo del Perro perdió su pasaporte, por lo que Dupin y mi padre se nos adelantaron y tuvimos un par de días más de Ciudad Luz. Llevé a mis amigos con Elisa Domínguez, la chava que trabaja en B&B, todos se enamoraron de ella y Tatanka dijo después “que lo había mirado de una manera especial”. Vagamos por la ciudad. Les conté la historia del jorobado de Notre Dame en la plaza de la catedral. Finalmente, el Perro comprendió [279] 280 la razón por la cual nombramos “Quasimodo” a Luis Ramírez. Esa tarde en París entendí lo chingón que es tener amigos. En el aeropuerto terminé Los miserables y una etapa de mi vida. El viaje de dos semanas me había transformado: sentía que era necesario procesar todo lo que había aprendido y el avión daba una buena oportunidad para hacerlo. El abordaje fue un desmadre debido a los mexicanos que son una raza de pendejos, y no entienden que si a uno le piden que suba al avión de acuerdo al número del asiento, es para evitar tener que pasar al lado de un gordo que está trepando sus maletas en el compartimento… en fin. Durante el vuelo traté de recomponer todo lo que había ocurrido. Me sacó mucho de onda la cabronada que le habían hecho al abuelo de Dupin. No mamar, incesto. Y me quedé pensando si Jean Marié sería hijo de Benoit e Isabel. Cualquier genetista medianamente listo sabe que es muy mala idea andar mezclando genes: la consanguineidad acarrea menor variación y por eso salen niños con colas de cochino. Dudo que la hemofilia de René se transmitiera de esta manera, ya que es una enfermedad que ocurre por línea materna. Por supuesto, la única manera de averiguar si Miguel, Alice y René son parientes es con una prueba de ADN, pero Dupin no quiere saber más de este desmadre y los ha reconocido como sus únicos familiares, igual que a la tía Rose. Además, los tres son a toda madre. Sospecho que Dupin tiene algo, pero en realidad no estoy seguro. Cuando le pregunté puso una cara muy rara y misteriosa. Creo que en México iré a visitarlo. Me pareció chingonsísimo hacer este viaje con mi padre, y todavía más que el güey ande como adolescente. No tengo la menor idea de cómo opera la conducta amorosa; de hecho, creo que sería 281 de hueva buscarle el lado científico, pero lo he visto transformarse sutilmente. Siempre he creído que se lo tragan las inseguridades, y las ha ido venciendo poco a poco. Llegó a Francia con la sensación de que es un escritor mediocre, una mierda con las mujeres y que pocas cosas puede hacer bien. Ahora mismo ya está escribiendo una nueva novela en la que, por supuesto, el protagonista es un terapeuta ciego. Me contó también que por fin aceptó una invitación a la Feria del Libro de Guadalajara, de la que se había alejado como de una plaga, para participar en un coloquio de escritores, por lo que parece tomar un camino más gregario. La relación con Alice es ya un récord olímpico. La tipa es a toda madre y creo que lo puede hacer muy feliz. Está valorando irse a vivir a México, y Miguel le ha ofrecido apoyo para que encuentre algún empleo razonable y no la mierda que tenía en Dijon. Supongo que será una buena madrastra, aunque el pinche término me evoca a Blancanieves, pero uno nunca sabe. Las relaciones van y vienen, y si no, habría que preguntarle a Gabriela, que parece administrarme como se administra una pinche montaña rusa. Regresando creo que tomaré una estrategia más asertiva, y que truene lo que tenga que tronar. Mi padre resultó un hallazgo, aunque creo que no me estoy explicando bien. Por supuesto, siempre he sabido que es un buen hombre. Uno de los recuerdos más viejos que tengo es el de un día que se enfermó y me puso un sustazo de su pinche madre. Sé de su calidad humana, pero nunca había sentido esa calidez y esa complicidad tan absoluta. Tengo mucha suerte y pienso en algunos de mis amigos. El padre del Tatanka, por ejemplo, es un viejo mamón, funcionario de no sé que pinche secretaría, que sólo habla de lo importante que es y del futuro de México o mamadas de ese calibre. Además es pedísimo, y cuando chupa le da por recitar pura pendejada o por babear gente. 282 Mis cuates le dieron un enorme sentido al viaje. Son desmadrosos y actúan con la misma sutileza de un búfalo de agua. Su nivel de pendejez es inconmensurable, pero también muy divertido. El pinche Perro se clavó una sábana del hotel, compró un manojo de laurel y posó como estatua en los Campos Elíseos durante exactamente quince minutos… ganó un euro. El Garra ya subió la foto al face y ha recibido una enorme cantidad de comentarios entre los que destacan: “mamarracho”, “menesteroso” o “nunca había visto a alguien que luciera tan limpiamente como un imbécil”… Creo que la experiencia para los cuatro ha generado uno de esos lazos que no se rompen ya jamás. Por supuesto he pensado en mí y en el futuro. Ya no estoy tan seguro que quiera ser un científico de esos que miran fijamente y dedican su vida a encerrarse en cuatro paredes, para luego publicar un artículo que no lee nadie. Tengo ofertas de beca en Cal Tech, en Princeton y en una escuela suiza, de nombre impenetrable. Me angustia un poco tener que tomar decisiones pero ya va siendo momento. Por descarte, sé que no tengo futuro como beisbolista o arquitecto (dibujo como un borracho). Tampoco podría ser escritor ni político. Me cagan las ONG’s. Entonces hay dilemas… Mierda. Llegamos a México con bien. Mi padre me esperaba con una cara muy larga y los ojos enrojecidos. En el momento que aparecí en la sala de llegadas, me dio un abrazo quebrantahuesos que me dejó muy sorprendido. Cincuenta y tres El Aire para la cuerda de sol, de Bach, inundaba con su belleza el es­tudio de Miguel Dupin. En una mesa lateral se había dispuesto una botella de Luis XIII, del que ya se habían escanciado un par de copas. Las volutas de un habano Behike se elevaban perezosamente hacia el enorme candelabro que iluminaba a medias la habitación. Miguel Dupin pensaba en su vida. No estaba mal, después de todo. Las derrotas y las victorias se compensaban de manera equitativa, o por lo menos eso razonaba. Sin embargo, la muerte, esa hija de puta, fue su fiel compañera muchos [283] 284 años. Primero le arrebató de un zarpazo a sus padres en aquel accidente de avión. Luego se llevó a Eugenia, y con ella al joven Maurice Tavernier, que trató de esa manera de romper lanzas con su pasado adoptando la personalidad de Miguel Dupin. Recordó a Thierry una vez más y la melancolía lo invadió mientras aspiraba una larga bocanada. Durante toda su vida trató de entender los motivos de Bertrand. Ahora los conocía y estaba en paz. No había juicios. El sólo pensar en una situación como la que vivió su abuelo era casi imposible. Seguramente quedó destrozado y lleno de rencor. Dupin había lidiado de manera profesional con el resentimiento y sabía por experiencia propia que era un veneno lento que consumía por dentro. Sin embargo, nunca se había enfrentado a una historia como esa. De hecho admiraba a su abuelo, un hombre que se impuso a sus circunstancias de vida y luchó a brazo partido con eso que la gente perezosa llama “destino”. Pensó también en la maldad de Benoit. ¿Cómo era posible que alguien tuviera esa capacidad para lastimar a los demás? A Miguel nunca le gustaron las historias ejemplares en las que aquel que procede mal recibe un castigo (“el que la hace, la paga”). Le parecía maniqueo y torpe, pero en este caso asumía que el final de Pouchet era el que se había labrado. Lo impresionaba cómo una simple decisión tenía un efecto que se despeñaba en abismos diversos. Miguel Dupin le dio un largo trago a su copa de cognac y, mientras la paladeaba, recordó a René y Alice, de alguna manera víctimas directas de la traición. Los había reconocido como sus únicos parientes y se haría cargo de resarcir sus años de sufrimiento. La tarde anterior había hecho las modificaciones testamentarias pertinentes. 285 Pensó en Juan Pablo y José María, sobre todo en este último. En sólo unos días el muchacho lo había seducido y Dupin no era un hombre impresionable. Sonrió. José María era excepcional y le esperaba un futuro muy brillante. Le hubiera gustado convivir más con él. Juan Pablo también se había ganado todo su afecto. Estaba contento de la incipiente relación con su prima, que con certeza a ambos les daría el bálsamo para años de heridas. Esa tarde Miguel Dupin también evocó su visita al médico, haría cosa de dos meses. Eduardo Antonio Peña era su amigo desde tiempos inmemoriales. Los jueves por la tarde se reunían en el estudio de Miguel a charlar y jugar una partida infinita de ajedrez. Había sentido una molestia en el costado y visitó a Eduardo en su consultorio, le hicieron algunos análisis y, en una segunda cita, se enfrentó con su vieja compañera: Eduardo le explicó con voz pedregosa que le habían detectado cáncer de páncreas y el pronóstico era desalentador. Miguel Dupin reconoció el tono paliativo que empleaba su amigo al explicarle que había formas invasivas de atacar la enfermedad, y entonces tomó una decisión. No se quería ir de este mundo sin develar el misterio de su abuelo, y ahora la tarea estaba terminada. Miguel había conseguido (Peña colaboró entre protestas) una “bolsa de salida” consistente en un pequeño tanque de dióxido de carbono conectado con una bolsa de plástico con aire. De la caja salía una conexión que Dupin colocó en su nariz, y lentamente sintió el efecto del sedante que lo llevaba a la inconsciencia y a la muerte. La música se extinguía en el momento que Miguel Dupin se despidió de la vida. Epílogo José María, siguiendo un criterio que hallarás clásico, te escribo advirtiéndote que cuando leas esta carta estaré muerto. Recuerdo que prometí decirte cómo iban las cosas y aquí estoy, aunque sea de manera póstuma, para hacerlo. Hace algunos meses me diagnosticaron un cáncer terminal y, si bien mi médico propuso una serie de medidas, resultó claro que éstas me dejarían en una condición indigna por la que ya no estoy dispuesto a pasar. Hijo mío, ser ciego es una maldición de la que hay que sacar el máximo provecho. Traté de hacerlo a lo largo de toda mi vida. Una limitación es eso, el obstáculo que se nos impone y obliga a echar mano de todo. Te [287] 288 puedo decir que he tenido muchos momentos de felicidad. Alguna vez estuve enamorado y es un periodo que no cambiaría por nada. También te debo decir que el trabajo con mis pacientes me dio muchas satisfacciones. Es notable la forma en la que puedes ayudar a la gente que lo necesita y tratar de que ellos mismos enderecen los retorcidos caminos de este mundo vertiginoso… El mundo, José María, el mundo. Te han tocado tiempos interesantes y un proverbio chino reza que esos son los me­jores. Enfrentas una Era llena de mezquindad y desigualdades, un mundo que se encuentra en riesgo por la avaricia de algunos. No importa lo que decidas acerca de tu futuro, estoy seguro de que tus esfuerzos, asociados a la nobleza de tu inteligencia, se encaminarán a arreglar lo arreglable. Sé que eres justo y sencillo, sé también que lo harás inmejorablemente, me hubiera gustado verlo pero, ¿sabes?, la ruleta me ha dado el número incorrecto. Te quiero, José María, como a un hijo. Disculpa este quebranto de un hombre viejo que no siente temor a expresar su afecto. Cuida a tu padre, y te pido que me recuerdes siempre como un ser humano que vivió con plenitud y se va de este mundo con la paz necesaria. No creo en la reencarnación, mucho menos en espacios celestiales, así que este es el adiós definitivo. Sé que entenderás que no lo haya queri­do hacer de manera personal. Ojalá que disfrutes Los niños en el carretón, de Francisco de Goya y Lucientes, un modesto recuerdo que te dejo, pues sé que no podría estar en mejores manos. Te abrazo. Miguel Dupin Índice 9 El pacto 11 Uno 19 Dos 27 Tres 31 Cuatro 43 Cinco 49 Seis 55 Siete 61 Ocho 67 Nueve 71 Diez 75 Once 79 Doce 87 Trece 99 Catorce 105 Quince 111 Dieciséis 115 Diecisiete 121 Dieciocho 127 Diecinueve 131 Veinte 135 Veintiuno 141 Veintidós 143 Veintitrés 147 Veinticuatro 157 Veinticinco 159 Veintiséis 163 Veintisiete 169 Veintiocho 173 Veintinueve 175 Treinta 179 Treinta y uno 183 Treinta y dos 187 Treinta y tres 191 Treinta y cuatro 195 Treinta y cinco 201 Treinta y seis 205 Treinta y siete 209 Treinta y ocho 213 Treinta y nueve 217 Cuarenta 221 Cuarenta y uno 223 Cuarenta y dos 225 Cuarenta y tres 229 Caurenta y cuatro 235 Cuarenta y cinco 241 Cuarenta y seis 245 Cuarenta y siete 251 Cuarenta y ocho 263 Cuarenta y nueve 271 Cincuenta 273 Cincuenta y uno 279 Cincuenta y dos 283 Cincuenta y tres 287 Epílogo La traición de Bertrand, de Fedro Carlos Guillén, se terminó de imprimir en agosto de 2012, en los talleres gráficos de Compañía Editorial de México, S.A. de C.V., ubicados en Av. 16 de Septiembre núm. 116 norte, colonia. Lázaro Cárdenas, C.P. 52140, en Metepec, Estado de México. El tiraje consta de mil ejemplares. Para su formación se usó la tipografía Borges, de Alejandro Lo Celso, de la Fundidora PampaType. Concepto editorial: Hugo Ortíz, Juan Carlos Cué y Lucero Estrada. Formación y portada: Iván Emmanuel Jiménez. Cuidado de la edición: Luz María Bazaldúa, Zujey García Gasca, Delfina Careaga y el autor.Supervisión en imprenta: Iván Emmanuel Jiménez.