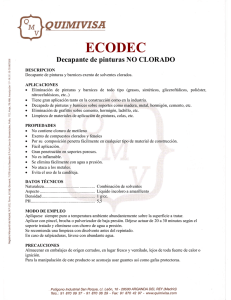CON LOS OJOS VENDADOS - la guerra que no hemos visto
Anuncio

CON LOS OJOS VENDADOS María Elvira Ardila es el título de la exposición que nos hace volcar la mirada sobre un país en el que miles de habitantes han nacido bajo la línea de un fuego cruzado; bajo una corporación casi invisible que domina el narcotráfico, y el exilio de miles de familias que han tenido que huir de sus tierras por los enfrentamientos entre la guerrilla, los paramilitares y el Ejército. Esta guerra, aunque difícil de percibir en su globalidad, es un conflicto armado que no ha tenido tregua en medio siglo y que ha generado toda una cultura alrededor de la violencia. No podemos decir, sin embargo, que esta guerra sea totalmente excluyente ni que muchos no hayamos visto algunos de sus aspectos. Mi generación creció con el fantasma del asesinato, el 9 de abril de 1948, de Jorge Eliécer Gaitán, líder del Partido Liberal quien se había presentado en 1946 como candidato presidencial –elecciones en las que fue derrotado a pesar de su liderazgo indiscutible–. El asesinato de Gaitán, caudillo de todo un pueblo, provocó un alzamiento de sus seguidores y cimentó el comienzo de un período marcado por la violencia. A comienzos de los LA GUERRA QUE NO HEMOS VISTO 80 años ochenta, la nueva guerra se estableció, por el contrario, desde el tráfico de la coca; la guerrilla colombiana incluso perdió sus ideales al ser financiada por los narcotraficantes, y al controlar y vigilar gran parte de los cultivos. Así, mientras que la anterior generación padeció lo que se ha denominado el período de la violencia política –una guerra entre liberales y conservadores–, la década de los años ochenta dio inicio –ante el declive de la producción de marihuana en nuestro país– al auge de una nueva economía basada en la producción del polvo blanco y al nacimiento de las nuevas mafias por el control del estimulante, denominadas “carteles”, el primero de ellos originado en Medellín. La exposición que presentamos ahora, no obstante nos coloca en un terreno no explorado, con un título que nos hace pensar en lo inverosímil, en una guerra poco creíble, en un conflicto propio del ámbito de la ficción… Puesto que sucede en un país polarizado, LA GUERRA QUE NO HEMOS VISTO nos lleva a reflexionar sobre nuestro sentido de la visión: nos sitúa en un combate que o bien no podemos ver, nos han impedido ver, vedado por el Estado y los medios de comunicación; o podríamos referirnos también a una ceguera parcial o total por parte nuestra, o estrictamente al hecho de encontrarnos “con los ojos vendados” para no ver y dejar pasar la realidad como si fuese un conflicto que no nos tocara, que no nos interpelara, que no nos importara; o ¿será que nos hemos acostumbrado a convivir en una cultura cargada de violencia? La selección de pinturas –que no se ha corregido técnicamente pues no es éste el propósito de la exposición–, curada por la artista Ana Tiscornia, nos permite conocer esas otras historias de la guerra: las que no han sido contadas ni en los textos académicos ni por la prensa; son los testimonios de las historias no oficiales, no reveladas, y develadas por primera vez aquí, en primera persona, por esa voz que habla en alto, por una voz que no ha tomado distancia del conflicto a pesar de que represente a quienes ya han entrado en un proceso de desmovilización y han dejado las armas: una voz que cuenta y grita el dolor. LA GUERRA QUE NO HEMOS VISTO es el resultado de una selección de pinturas realizadas por excombatientes, en los talleres de pintura organizados para desmovilizados de los frentes paramilitares de las Auc, ex militantes de las Farc y del Eln, y con muchachos de algunos batallones del Ejército que enfrentaron la guerra y salieron mal heridos. Estas pinturas adquieren entonces una mayor relevancia al haber sido realizadas por personas que fueron directamente protagonistas del conflicto, y que, a través de ellas, nos relatan historias íntimas y colectivas. Los autores de estas obras, actores de la guerra, son personas anónimas que padecen y llevan a cuestas la historia colombiana; no poseen protocolos académicos por falta de oportunidades y, por esto mismo, no son personas que investiguen, escriban o aborden estas temáticas para la producción de obras artísticas o literarias, sino que por su acercamiento directo al conflicto tienen una manera casi ingenua de trasladar sus vivencias a la pintura. Su lenguaje corresponde a una estética infantil, que cuenta, que narra, que exorciza el sufrimiento. Podríamos decir que estas obras se asemejan en su ingenuidad, color y composición a los dibujos de los niños. El color verde, por ejemplo, inunda, en algunas pinturas, todo el espacio; y las montañas de color azul, que están en un segundo plano, realmente nos muestran un territorio lleno de color, en algunos casos, sin horizonte; son pinturas con una 82 confluencia del inagotable paisaje, de las experiencias íntimas, de la violencia en los campos y, podría decirse, de la falta de esperanza. Las temáticas de las pinturas dan cuenta de las historias de sus propias vidas; al pintarlas, los autores han narrado su cotidianidad, lo que han vivido o lo que han tenido que vivir sin muchas opciones: desde el ingreso en la insurgencia, su vinculación y el proceso del reclutamiento; los enfrentamientos entre Ejército y los bandos irregulares, los enfrentamientos entre los diferentes grupos insurgentes; hasta escenas de los campamentos, los caseríos improvisados, los retenes, algunos secuestrados olvidados en la vorágine; las masacres, las matanzas, los torturados, el remate de sus víctimas para silenciarlas hasta después de la muerte o para dar escarmiento a los otros. Observamos también en ellas fosas comunes –lo que, entre otras cosas, nos hace intuir que en nuestro país nunca se sabrá realmente cuántas personas han sido desaparecidas–, y por otra parte hallamos también la recolección de la coca, la venta de los bultos de las cocas, las fumigaciones por parte del Gobierno, los desplazamientos, las marchas campesinas que han tenido que realizar y los pueblos cercanos silenciados o llenos de temor. Las narrativas de las pinturas revelan testimonios en primera persona, micro relatos que hacen parte de esas “trans-historias” sin edición de ningún tipo, que se mueven entre polaridades que van de lo conmovedor a lo atroz, y nos muestran tanto la humanidad como toda la perversidad del ser humano; pero, al mismo tiempo ponen de manifiesto la redención de estos excombatientes que han vivido directamente el conflicto. Al ilustrar los relatos de lo que fuera su vida diaria –y poniendo a un lado la culpa–, han expuesto sus vidas por narrar su participación activa en este conflicto. A pesar de ello, al contar lo que sucede en los campos, en las selvas, lo han hecho sin tapujos, casi con una intención de develar su realidad del conflicto y de sanar las heridas. Es por esto que, en este espacio, los autores son libres; es éste un lugar donde exorcizan sus vidas y, en algunos casos, sus crímenes al develarlos. Son personas que han estado a un costado de la vida, al filo de la navaja, en el que la muerte acaecida por la violencia se ha vuelto algo cotidiano, algo “normal”, con métodos incuestionables: querer escapar, como vemos en algunas pinturas, es asegurar una muerte, con prácticas de sevicia para que la lección sea aprendida por otros. Las pinturas tienen la propiedad de hacer que los muertos hablen, griten, se manifiesten, se materialicen, y que de alguna manera cobren vida a través de sus propios victimarios, que los resucitan a través de sus dibujos; se manifiestan para que no los olvidemos, para retornarles el nombre y para que estas historias no se repitan. Al hablar de sus autores hay que señalar que con la Ley de Justicia y Paz integrantes de la guerrilla y paramilitares se acogieron a sus beneficios; al salir de la guerra ingresaron a los tallares con la esperanza de un cambio en sus vidas, con la idea de ponerle punto final a la guerra y, por supuesto, de querer contar lo que pasa día a día en el conflicto. Encontramos muchachos que entraron a los grupos insurgentes siendo niños, algunos forzados, otros sobreviviendo al hambre y otros fascinados por el dinero, pues en la década de los años ochenta algunas madres de las comunas nororientales de Medellín les decían a sus hijos menores de dieciocho años: “Traiga plata, mijo, de la buena o de la mala, pero tráigala”. Así, la única opción para muchos de estos adolescentes era conseguir dinero para sus familias, acentuada por la falta de oportunidades y atraídos y motivados por el dinero fácil, la estética de los narcos, las camionetas, las motos, el licor, las mujeres con implantes de silicona y el gusto por las armas como prolongación del cuerpo. Otros autores nos dan también testimonios más sensibles alrededor de la naturaleza: la vegetación y el cielo azul; árboles de todos los colores y la nostalgia que produce el paisaje. Lo anterior contrastado con pinturas en las que se cuentan los muertos –seis en una de ellas–; se muestran las torturas; las formas macabras para eliminar 84 a algún infiltrado, a un desertor, a un delator, haciendo notar un sin número de tácticas para hacer morir al enemigo, y los rituales, heredados de la violencia política, que surgen alrededor del cuerpo inerte, como el descuartizamiento y los diferentes cortes, o el introducir piedras en la víctima para luego tirarla al río –el dador de vida se convierte en una sombra que se apodera de los cadáveres–. También en ellas se observan niños saltando como si nada pasara; un hombre dando de comer a los peces en lagos artificiales; lanchas que surcan los cauces de los ríos prohibidos, o la venta de una arroba de coca a un precio de alrededor de seis dólares… Podríamos hacer un paralelo entre las pinturas y los diarios decimonónicos, dibujados en este caso desde la experiencia, como una forma de evidenciar una problemática diaria e íntima. Nuestra historia está llena de cicatrices que ha dejado la violencia; es una historia que ha sido fragmentada, cercenada y silenciada de manera similar a la gramática impuesta por los verdugos a los cuerpos mutilados y fragmentados que aparecen en algunas de las escenas; realmente es una guerra de la que no se ha hablado, y estas pinturas son testimonios de la memoria colectiva. A pesar de que cada una de ellas puede ser observada individualmente y que cada una nos narra una escena de lo acontecido, a su vez, la lectura de la secuencia de todas las pinturas, realizadas por diferentes actores, nos proporciona una narración completa de sucesos que nos conducen a la representación y a lo escalofriante de lo que se vive en nuestro país diariamente. En efecto, al advertirlas en conjunto, estas pinturas nos dan una aproximación de la guerra que realmente hay en Colombia. La muestra nos emplaza en nuestra geografía rural, en campos, selvas, valles y vastos territorios, sitios aislados e impenetrables, alejados de los centros urbanos; un paisaje plenamente verde y excesivamente rico en recursos naturales; zonas en las que se encuentra la presencia de la guerrilla y de paramilitares; un territorio codiciado y disputado por ellos a causa de un negocio altamente rentable, y donde estas bandas emergentes han obligado a los campesinos a los desplazamientos forzados. Del mismo modo, estos lugares se han convertido en sectores en los que se producen masacres, el reclutamiento forzoso, la expropiación de tierras y, por supuesto, las grandes extensiones de cultivo de coca. El contexto de estas pinturas puede corresponder a los lugares en los que transcurre el conflicto, como el sur de Córdoba, norte de Antioquia y norte de Boyacá; la región central del Chocó, el Eje Cafetero, la zona costera, la Sierra Nevada de Santa Marta, los Montes de María, los departamentos de Arauca, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca y Valle del Cauca; aproximadamente más de 131 municipios cercados por el conflicto, encerrados y aislados de las capitales por la complejidad de su ubicación geográfica. Los talleres realizados por la Fundación Puntos de Encuentro les dio la posibilidad a ex guerrilleros, a ex paramilitares y a soldados que han intervenido en la guerra, de hablar, contar y pintar hechos no develados hasta el momento. A través de éstas, ellos han vuelto a pensar como seres humanos, y en su mayoría no quieren volver a vivir ninguna de estas historias. LA GUERRA QUE NO HEMOS VISTO es una exposición que “nos quita la venda de los ojos” y hace que nos acerquemos más a nuestro país; tal vez haga que nos arraiguemos más en él, a pesar de todo. Estas pinturas son testimonio y memoria: son una reivindicación del ser humano, son sinceras, y, por supuesto, sus representaciones son muy valiosas, próximas a los escritos de Primo Levi –quien relata su vivencia en los campos de concentración de Auschwitz–, y nos hacen caer en cuenta de que todos también somos cómplices de la vergüenza de ser parte de la Humanidad. 86