documento - Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la
Anuncio
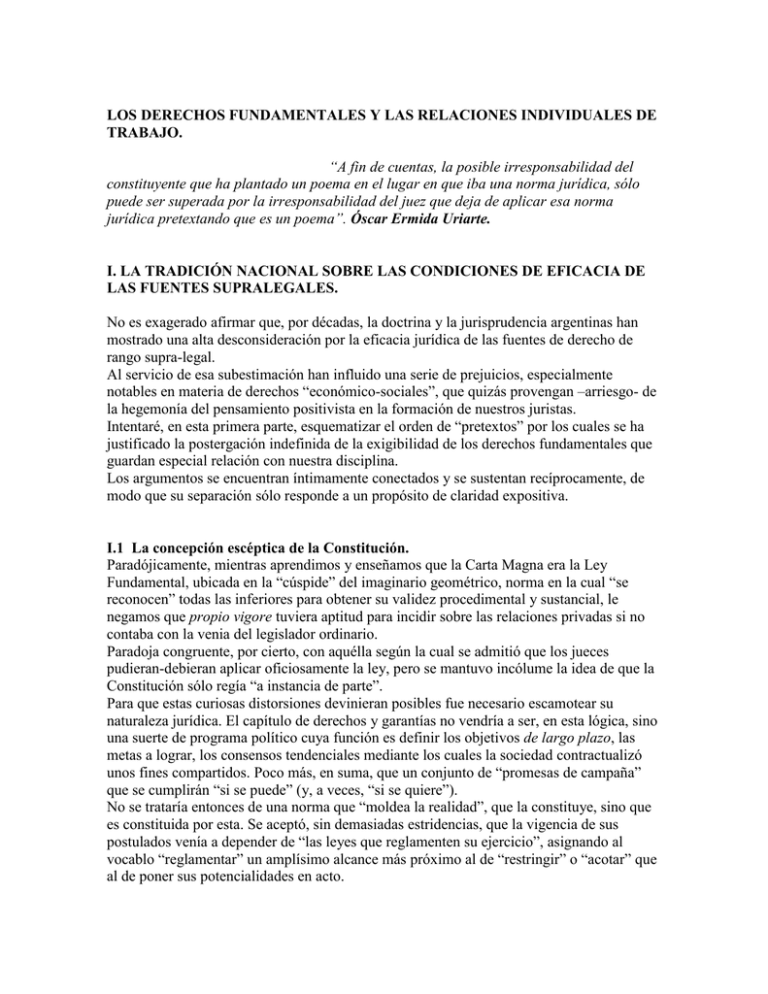
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO. “A fin de cuentas, la posible irresponsabilidad del constituyente que ha plantado un poema en el lugar en que iba una norma jurídica, sólo puede ser superada por la irresponsabilidad del juez que deja de aplicar esa norma jurídica pretextando que es un poema”. Óscar Ermida Uriarte. I. LA TRADICIÓN NACIONAL SOBRE LAS CONDICIONES DE EFICACIA DE LAS FUENTES SUPRALEGALES. No es exagerado afirmar que, por décadas, la doctrina y la jurisprudencia argentinas han mostrado una alta desconsideración por la eficacia jurídica de las fuentes de derecho de rango supra-legal. Al servicio de esa subestimación han influido una serie de prejuicios, especialmente notables en materia de derechos “económico-sociales”, que quizás provengan –arriesgo- de la hegemonía del pensamiento positivista en la formación de nuestros juristas. Intentaré, en esta primera parte, esquematizar el orden de “pretextos” por los cuales se ha justificado la postergación indefinida de la exigibilidad de los derechos fundamentales que guardan especial relación con nuestra disciplina. Los argumentos se encuentran íntimamente conectados y se sustentan recíprocamente, de modo que su separación sólo responde a un propósito de claridad expositiva. I.1 La concepción escéptica de la Constitución. Paradójicamente, mientras aprendimos y enseñamos que la Carta Magna era la Ley Fundamental, ubicada en la “cúspide” del imaginario geométrico, norma en la cual “se reconocen” todas las inferiores para obtener su validez procedimental y sustancial, le negamos que propio vigore tuviera aptitud para incidir sobre las relaciones privadas si no contaba con la venia del legislador ordinario. Paradoja congruente, por cierto, con aquélla según la cual se admitió que los jueces pudieran-debieran aplicar oficiosamente la ley, pero se mantuvo incólume la idea de que la Constitución sólo regía “a instancia de parte”. Para que estas curiosas distorsiones devinieran posibles fue necesario escamotear su naturaleza jurídica. El capítulo de derechos y garantías no vendría a ser, en esta lógica, sino una suerte de programa político cuya función es definir los objetivos de largo plazo, las metas a lograr, los consensos tendenciales mediante los cuales la sociedad contractualizó unos fines compartidos. Poco más, en suma, que un conjunto de “promesas de campaña” que se cumplirán “si se puede” (y, a veces, “si se quiere”). No se trataría entonces de una norma que “moldea la realidad”, que la constituye, sino que es constituida por esta. Se aceptó, sin demasiadas estridencias, que la vigencia de sus postulados venía a depender de “las leyes que reglamenten su ejercicio”, asignando al vocablo “reglamentar” un amplísimo alcance más próximo al de “restringir” o “acotar” que al de poner sus potencialidades en acto. Se pensó que el constituyente diseñaba una arquitectura de futuro, preñada a veces de romanticismo -cuando no de hipocresía- sin apego a las realidades contingentes, y que el legislador verdadero, el “histórico”, corría con la carga de “bajar a tierra” aquéllas directrices más o menos ilusorias de acuerdo con el esquema de posibilidades y su propia versión de las prioridades de la hora. Este desvío parece haber tenido alcance general, al menos en lo que concierne al mundo latino. Miguel Rodríguez-Piñero se ha quejado alguna vez de un S.T.C. de España que “interpreta la Constitución según las leyes, y no estas a la luz de aquélla”. Y Umberto Romagnoli ha dicho, en referencia a los derechos de segunda generación, que: “No serán una generación perdida. Pero tampoco son la generación dorada. Provienen de constituciones virtuosas que proclaman derechos virtuales”. Tal prevención, en rigor, ya estaba en Alberdi. En sus Bases (art.20 y Capítulo XXXIII), proyectando lo que luego sería el art.28 C.N. enfatizaba que “El Congreso no podrá dar ley que con motivo de reglamentar u organizar el ejercicio de las garantías las disminuya, restrinja o adultere su esencia”. E ironizaba sobre la Constitución de Bolivia en tanto, al revés, subordinaba los derechos y garantías al absoluto arbitrio de las leyes: “Según esto en Bolivia la Constitución ha de regir con permiso de las leyes. En otras partes la Constitución hace vivir a las leyes; allí la ley, que es la regla, hace vivir a la Constitución, que es la excepción.” De aquella triple conjugación la jurisprudencia tradicional de la Corte – como luego veremos- sólo ha retenido la tercera, adulterar, soslayando la concurrente prohibición de disminuir o restringir. Reglamentar, en la acepción que defiendo, no significa más que introducir ciertas “reglas de orden” imprescindibles para el goce igualitario de las garantías. Rawls ejemplifica este punto con la libertad de expresión en las asambleas que, en tanto allí se habla para ser escuchado, no puede ser ejercido simultáneamente por todos sus titulares. Ello conduce a que deban distribuirse las oportunidades mediante “listas de oradores” u otros procedimientos razonables, lo que es muy distinto a que puedan restringirse los contenidos discursivos. (“Las libertades fundamentales y su prioridad”; en “Libertad, Igualdad y derecho”; A.A.V.V.,Ariel, Barcelona, 1988, pág.16.) I.2 La coartada de las “cláusulas programáticas”. Íntimamente ligado con el anterior, este prejuicio consiste en clasificar las cláusulas constitucionales en “operativas” y “programáticas”. Según el discurso tradicional, hay previsiones que en virtud de su textura extremadamente abstracta no son en realidad normas jurídicas sino mandatos de optimización cursados al legislador común, indicándole una traza cardinal, no perentoria. Desde luego no puede desconocerse que, efectivamente, no todas las cláusulas constitucionales –o provenidas de fuente internacional- poseen idéntico grado de precisión en orden al contenido de los derechos, y a veces siquiera en la identificación de su acreedor y deudor. Esa elasticidad es, la más de las veces, consecuencia normal del carácter forzosamente abstracto de normas que pretenden abarcar materialmente a todo el género humano. Pero ello no les priva del carácter de normas ni reduce su significación al de meros deseos o declaraciones de principio. Lo que puede variar, en todo caso, como veremos adelante, es la función que esas normas pueden venir a jugar en el contexto de la adjudicación, pero no parece discutible que han de cumplir “alguna”. También aquí el prejuicio positivista ha dejado su influencia. Difícil resulta concebir al positivista que una “verdadera” norma omita consignar las consecuencias precisas de su incumplimiento. Pero dicha omisión puede ser salvada mediante la tarea de interpretación e integración del ordenamiento jurídico, sin que ello implique violar el principio de “legalidad”. Todo lo contrario, significa afirmar el principio de “constitucionalidad”. Por lo demás, como ha destacado con acierto Ramírez Bosco en su Introducción al Derecho del Trabajo, “no se puede sostener –por su insinceridad intrínseca- que a partir de una premisa cualquiera con contenido jurídico, por indefinida que esté, un profesional del Derecho como los que integran los tribunales no puedan sacar alguna consecuencia adecuada. Ni aún cláusulas como las que disponen la obligación de un salario justo o condiciones dignas de labor podrían en realidad considerarse, frente a un caso concreto, como si estuviesen privadas de todo contenido práctico o como si tuvieran tanto valor como la afirmación contraria.” (Universidad, Buenos Aires, 2000; pág.163, parágrafo 300.) I.3 La coartada de los recursos insuficientes. Uno de los embates más consistentes contra la plena operatividad de los derechos económico-sociales es el que radica en caracterizarlos como deberes de prestación activa, opuestos a los que meramente requieren de los otros (incluido el Gran Otro estatal) una pura abstención. El reconocimiento de esta diferencia efectiva ha servido de base para el axioma de que mientras los segundos sólo implican un mandato inhibitorio, un no hacer, los primeros suponen un hacer que lógicamente presupone contar con los recursos necesarios. En la filosofía política se ha distinguido, paralelamente, entre una libertad “negativa” que resguarda la esfera de autodeterminación personal contra las interferencias de terceros, y una libertad “positiva” que refiere a las condiciones básicas –jurídicas, pero también materiales o de oportunidades- para que el resultado de aquélla determinación del agente pueda llevarse a cabo. (Berlin, Isaiah: Dos conceptos de libertad; en Cuatro ensayos sobre la libertad; Alianza, Madrid, 1993; pág.187.) La consecuencia obvia de dicha disquisición es que las abstenciones resultan exigibles bajo toda y cualquier circunstancia, en tanto que las prestaciones que suponen asignación de recursos resultan condicionales. No se puede, en suma, proveer bienes que no están disponibles. En la medida en que se entienda que la efectividad de estos derechos habrá de depender de la dinámica y de la coyuntura histórica, la secuela es que su imposición no puede ser realizada por el constituyente de una vez y para siempre, viniendo a depender del criterio contingente del legislador común. Resta entonces, a favor de este, un amplísimo margen de discrecionalidad en cuyo ejercicio le incumbe la fijación de prioridades. O, en clave económica, la asignación de recursos escasos a demandas múltiples. Este enfoque parece consistente con el sistema democrático, en la medida en que está dado a las mayorías el poder de gobernar y, por ende, el de definir la política preferida en cada momento. Sin embargo, se soslaya por esta vía de razonamiento que la parte dogmática de la Constitución es, precisamente, un límite puesto a las mayorías a las que su parte orgánica le reconoce aquél poder de decisión. Incluso desde una concepción “liberal” no puede negarse que la Carta Magna representa un borde negativo de esta índole. Que las mayorías en gobierno no puedan expropiar no es sino un límite puesto a favor de los individuos. Y no hay razón alguna para que cualquier cuestión relativa a la dialéctica “mayorías-individuos” sea ajena a esta idiosincrasia constitucional. Incluso en lo referente a las prioridades en la asignación de recursos hay límites. Más difusos, si se quiere, a los que resultan de prohibiciones, pero no de diferente naturaleza. Un programa político mayoritario no debe considerarse exento del respeto por los “derechos sociales” ni, por tanto, está autorizado a prescindir de su efectividad aún cuando entienda que es preferible la realización de otros objetivos. I.4 La coartada de la “expresión mínima”. Incluso entre autores y fallos que cuestionan la posición tradicional, es común que se recurra al siguiente argumento: los derechos sociales deben ser realizados siquiera en su expresión mínima. Se razona que los textos constitucionales o internacionales concebidos con los caracteres arriba reseñados (máxima abstracción, indefinición de consecuencias, dependencia de recursos actuales, etc.) dejan al legislador ordinario un amplio margen de discrecionalidad para decidir su contenido y extensión –según lo posible o conveniente- en cada momento histórico concreto. El límite a dicha competencia republicana, y el consecuente traspaso del borde constitucional, estaría dado por la necesidad de preservar el derecho de que se trate en su “contenido mínimo significativo” o en su “núcleo duro esencial”. Por tanto, la declaración judicial de inconstitucional sólo procedería cuando el mismo aparezca “envilecido”, “pulverizado”, “suprimido” o “desnaturalizado” por la norma que lo implementa, adjetivos deliberadamente extremos con los que se viene a significar que la reglamentación ha de ser verdaderamente repugnante a la Constitución. (Sobre el concepto de “contenido mínimo” puede leerse La interpretación constitucional de los Derechos Fundamentales, de Pedro SERNA y Fernando TOLLER; La Ley, Bs.As., 2000; pág. 54.) Desde luego, deslizar la frontera de posibilidades hasta semejante confín, “agranda” el espacio del legislador tanto como “achica” la significación práctica del derecho constitucional concernido. En fin, hay una diferencia nada sutil entre sustentar este tipo de argumentos o entender que, por el contrario, la función del legislador es asignar la máxima amplitud posible a las directrices constitucionales, con el único límite de la ponderación razonable de los recursos socialmente disponibles, los posibles efectos colaterales indeseables de tal amplitud que resulten de un análisis consecuencial y la eventual fricción con otros derechos de rango constitucional. La diferencia, que no se agota en giros del lenguaje, define una suerte de carga de motivación. En la segunda concepción pesa sobre el legislador la de fundamentar las razones por las que ha escogido, entre las variantes técnicas disponibles, la que acota o restringe el derecho constitucional y no la que tiende a realizarlo en una expresión de más vasto alcance. Lo que es claramente distinto al límite negativo de reconocerle competencia para hacer cualquier cosa en tanto no lo “fulmine”. Y dicha exigencia de motivación no es ociosa. Se requiere, precisamente, a los fines de hacer posible el control judicial y político. Esto no significa que los jueces puedan o deban expropiar la incumbencia legislativa. Significa que deben ejercer la propia. El Poder Judicial, en definitiva, encuentra su última ratio dentro el esquema de frenos y contrapesos en discernir las situaciones de conflicto entre las potestades del legislador y los derechos individuales constitucionalmente protegidos. Ese discernimiento conduce a un juicio de ponderación que no puede recaer sino sobre las respectivas razones que se esgriman. I.5 La coartada de la emergencia. No son pocas las veces en que, para justificar el recorte de derechos sociales, el legislador invoca prerrogativas “de emergencia”. La literatura jurídica que cuestiona este exceso es verdaderamente exuberante. En el contexto de esta ponencia me interesa comunicar solamente esta idea, tomada de Dworkin. Si los derechos de jerarquía constitucional han de significar algo trascendente para las personas, el momento en que corresponde asignarle un sentido es precisamente aquél en que los mecanismos de auto-tutela devienen imposibles. Es decir, en las crisis. Los laboralistas estamos familiarizados con esta lógica. En tiempos “de tranquilidad y sosiego”, como repiten tantos fallos de la Corte, los actores cuentan con técnicas de resguardo que conducen a que la legislación imperativa resulte incluso inocua. Los salarios mínimos legales o colectivos son desbordados por la realidad en contextos de prosperidad. Por el contrario, cuando se ingresa en fases cíclicas de trastornos, es cuando más necesaria resulta la intervención heterónoma. Allí se vuelven especialmente significativos. Por otra parte, la experiencia demuestra que bajo constricciones de una aguda crisis social los recursos siempre aparecen. El estado de convulsión imperante a comienzos de 2002 condujo a una asignación de recursos –implementada por medio del programa de ingresos básicos para “jefas y jefes de hogar”- impensable hasta poco tiempo antes bajo el argumento de su onerosidad y de la necesidad de no afectar las cuentas fiscales. Incluso se le descubrieron propiedades macroeconómicas en orden a su capacidad para re-activar la demanda agregada que vinieron a contradecir el discurso dominante. I.6 Por fin: “no hay derechos absolutos” y la doctrina de la “auto-restricción” judicial. La aseveración, afirmada como pocas en la doctrina de Fallos, no es axiomáticamente incorrecta, pero pude ser re-significada. Este mismo trabajo, adelante, ha de ocuparse de subrayar que la vocación expansiva de los derechos fundamentales ha de encontrar algún “tope”, al menos, allí donde colisiona con la esfera de intereses de terceros. Pero en este contexto, destinado a reseñar los pretextos para desconsiderar los derechos que llaman “sociales” (y que en realidad son individuales, de contenido prestacional, tendentes a facilitar la libertad positiva), corresponde señalar la diferencia relevante que la afirmación del epígrafe puede poseer si, alejada de su mejor versión, se utiliza como reconocimiento de una “patente” conferida al legislador para ampliar indefinidamente su ámbito de discrecionalidad técnica. Un ejemplo en tal sentido lo provee la doctrina de la Corte relativa a la incompetencia del juez para revisar el importe del Salario Mínimo Vital cuando, por efecto de la inflación agregada y la inacción del legislador, dejaba de representar un contenido económico idóneo para cumplir las funciones que le eran propias (entre ellas, antes de la ley 24.013, la de servir como tope a las indemnizaciones). Serna y Toller, arriba citados, sostienen la interesante postura de que la doctrina de los “derechos no absolutos” implica atenerse a una lógica individualista hobbesiana según la cual en realidad, sí lo serían en estado de naturaleza, aunque las necesidades de la convivencia vengan luego a imponerle límites institucionales externos. En su opinión, fundada en una visión teleológica del derecho, la afirmación correcta sería que el ejercicio ilimitado de las pretensiones basadas en normas constituye un “no derecho”. Así, es incorrecto pretender que el “derecho al honor e intimidad” es un límite externo a la “libertad de informar”, puesto que esta última no incluye, en su configuración interna y antes de límite alguno, el derecho a mentir o difamar. En ejemplo de nuestra disciplina, puede cuestionarse que la protección contra el despido arbitrario –en la dimensión actual o en la que fuere- implique una restricción a la libertad de contratar del empleador (o a las de industria y comercio) porque no es inherente a dichas libertades la de incumplir los contratos que se pactan para durar hasta que el trabajador esté en condiciones de jubilarse. Es decir, no hay un derecho a despedir sin causa (que es un ilícito contractual) que amerite hablar de la indemnización como límite externo impuesto en homenaje a la estabilidad en el empleo. Y donde no hay derecho, lógicamente, no puede haber abuso. II. EL PUNTO DE INFLEXIÓN. No sin avisos, entre los que obviamente se destaca el fallo de la CSJN en la causa “Ekmedjian”, la jurisprudencia constitucional ha introducido una verdadera bisagra en la caracterización y eficacia de los derechos fundamentales provenidos de fuente supralegal. Esta tendencia revisionista ha recibido por supuesto un decidido envión luego de la reforma constitucional de 1994. Y, en lo concerniente a nuestra materia, encuentra su expresión más alta en los fallos de septiembre y octubre de 2004. Muchos trabajos doctrinarios, tanto provenidos del departamento de Derecho constitucional como del internacional y del social, venían ya advirtiendo acerca del “campo fértil” que la reforma suponía para una reinterpretación del sistema de fuentes y la jerarquización de los Derechos humanos de contenido económico-social. Entre los que más me influyeron, destaco el equilibrado aporte de Abramovich-Courtis en “Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales” (Revista Contextos, N° 1, pág.3, 1997). En una clara adscripción a la lógica del uso alternativo del derecho, ignoro si deliberada y militante, estos y otros autores descubrieron la oportunidad que, independizándose en cierto sentido de la mens del constituyente (tan el mismo y tan distinto al legislador regresivo de los 90) y sin descontar una eventual intención “gatopardista”, venía de la mano de la constitucionalización de ciertos tratados. Se trataba entonces de “tomarle la palabra” al discurso oficial para exigirle, luego, el cumplimiento de las promesas institucionalizadas al más alto nivel. De pronto, en un verdadero giro copernicano, principios del más alto grado de abstracción como los relativos a la “dignidad de la persona que trabaja”, el principio de protección y la discriminación inversa, la “justicia social” o el “principio de reserva”, (del que se desprende en reflejo especular el neminem laedere), aparecen sustentando algunos votos como fundamento bastante para tachar de inconstitucional la obra del legislador en tanto no los haya consultado adecuadamente. Los tratados internacionales constitucionalizados pasan a ocupar el centro del escenario de la adjudicación, habilitando la impugnación de las leyes por vicio de regresividad. Resumir conceptualmente las implicancias de estas directrices de interpretación conduce a estas conclusiones insoslayables: 1) La Constitución es una norma jurídica. 2) No hay en ella disposiciones que puedan juzgarse enteramente programáticas y de aplicación supeditada. 3) No sólo definen un límite al legislador ordinario sino que le imponen una traza positiva que debe inexorablemente recorrer, lo antes posible. 4) La fuente internacional, una vez incorporada, constituye una dimensión insoslayable del orden jurídico interno. 5) La interpretación internacional provenida de organismos competentes al efecto es vinculante para la justicia nacional. (caso “Simón”) 6) Se redefinen las incumbencias republicanas. Ver Ekmedjian, donde se considera que una sentencia puede ser un instrumento interno apropiado del Estado signatario para dar operatividad a un derecho fundamental. Bidart Campos y Sagües han sostenido también esta posibilidad cuando el legislador incurre en inconstitucionalidad por omisión. III. LAS CONSECUENCIAS. III.1 El peligro de la euforia. Adherir al más amplio criterio en materia de exigibilidad de los derechos fundamentales impone a quienes la sustentamos una altísima dosis de prudencia y equilibrio. Como destaca Valdéz dal Ré, toda buena herramienta malversada termina por perder su eficacia. Así lo demuestra la experiencia reciente a propósito de la recepción expresa y amplificada del “amparo constitucional” y su virtual mutación en un trámite ordinario más, por falta de selectividad de los operadores jurídicos que comenzaron a utilizarlo espasmódicamente. Situación resumida así por un prestigioso tribunal: “Al momento en que se considere que todo es materia de amparo, se habrá decretado la inhabilidad del amparo como vía eficiente”. Instituir un orden de prevención o resguardo basado en la idea de la argumentación iusfundamental razonable debe partir de esta comprensión: el pasaje al enfoque correcto no puede suponer –y no lo supone, desde ya, en los fallos de la CSJN- la correlativa supresión de los argumentos tradicionales de signo inverso. Como intentaré analizar en los párrafos que siguen, ellos “siguen estando” y constituyen un recordatorio, tal vez una “incomodidad” que -quizás para bien- continuará interpelando a la nueva concepción de los derechos fundamentales. Si se me permite la metáfora –un tanto extravagante en este contexto- hay que evitar, como en el psicoanálisis, el retorno de “lo reprimido” bajo formas patológicas. El curso pendular excesivo sólo puede convocar como respuesta otro exceso de signo inverso. III.2 Los problemas subsistentes. Cualquier pleito individual presupone la afirmación y resistencia de una relación de créditodeuda entre dos sujetos de derecho, nacida de una norma objetiva o de actos voluntarios a los que alguna norma objetiva les asigna efectos vinculantes. La configuración de las normas supra-legales, en la versión tradicional, los constituye como un puro “derecho objetivo” del que emergen unos compromisos más o menos difusos del Estado frente a la comunidad internacional, devenida así en titular del crédito. En algún momento se reconoció en doctrina, sin mayor correlato en la práctica, que cada particular podía requerir a “su” Estado la reparación de los daños consecuentes a la omisión de internalizar las normas internacionales. En la nueva versión, con acierto, se entiende que una manifestación evidente de su caracterización como normas jurídicas auto-operativas es su capacidad genética de derechos subjetivos entre particulares. Rodríguez Mancini designa a este movimiento como horizontalización de los Derechos Fundamentales. (En el mismo sentido Carlos Livellara: Derechos y garantías de los trabajadores incorporados a la Constitución nacional; Rubinzal, Santa Fe, 2003; pág.26 y siguientes.) No obstante, es dable reconocer como una consecuencia de su “textura” necesariamente abierta el que, muchas veces, las normas de más alto nivel de abstracción dejen en una relativa indeterminación el contenido de la obligación y de las consecuencias de su incumplimiento. Ello, como dije arriba, no es óbice para que por vía de interpretación o integración se proceda a “completar” la significación jurídica del precepto. El problema con las normas fundamentales, a diferencia de las provenidas de la legislación común, es que carecen de otras de rango superior que las “informen”. Estos derechos propio vigore que nacen de ellas se justifican y legitiman por sí mismos y no como reglamentación de algún estamento superior. Lo que bien puede desencadenar la tentación de asignarles los significados que mejor convengan al arbitrio del intérprete. Cuando se utilizan aquellas técnicas (integración e interpretación)respecto de la legislación corriente, siempre es posible recorrer los senderos horizontales o verticales de la pertenencia hasta “reconocer” cada instituto en una genealogía legitimante o, al menos, descubrirle un “parecido de familia”. Si nos permitimos hablar de una “naturaleza jurídica” de los institutos –yuxtaposición semánticamente inconsistente- no es sino en el metafórico sentido de indicar unas conexiones derivativas. III.3 La precedencia formal. Ahora bien, cuando se habla de Derechos Fundamentales no sólo se alude a una cuestión de prelación jerárquica (como derechos de la mayor importancia) sino también a que “fundamentan” otros. Y si hemos descartado antes el recurso de explicar lo “fundamental” por lo “fundamentado” (entiéndase: la Constitución por los alcances que le asigna la ley), parece evidente que no está lógicamente disponible una suerte de derivación descendente conforme a la cual, circularmente, sea la norma inferior la que determine el contenido de la superior. Los dilemas y paradojas que encierra la cuestión no son menores: si el derecho fundamental no es “auto-explicativo” ni dice lo suficiente acerca de sus alcances, si no podemos resignarnos a que entonces deba entenderse que compete en exclusiva al legislador ordinario delimitarlos (lo que implicaría una claudicación de tipo tradicional), ni queremos habilitar la posibilidad de que cada intérprete singular se los asigne a su antojo o conveniencia, pero a la vez de todo eso insistimos en que poseen una significación propia y operativa, sólo nos queda optar por alguna de estas alternativas: 1) reconocer que esos derechos fundamentales preexisten al orden jurídico positivo, que lo constituyen y no que son constituidos por este (entiéndase: que no dependen de su reconocimiento institucional), todo lo cual por supuesto reconduce a los postulados de los ius-naturalismos y del intuicionismo moral; o bien, 2) asignarles el más pleno alcance que se les pueda asignar conforme a la interpretación gramatical, como punto de partida, pero reconociendo que puede haber excepciones limitativas fundamentadas y explicadas en la colisión de su vocación expansiva con la que es propia de otros derechos fundamentales concernidos por cada caso singular. La cuestión, en este último caso, pasa por discernir cuales excepciones limitativas han de considerarse válidas. Un primer requisito de la norma que imponga una “excepción al pleno alcance” es el que deriva de la jerarquía de las fuentes. La excepción ha de poder considerarse una derivación razonable de otro derecho fundamental con el que colisiona. No basta una ley ordinaria o un D.N.U. como sustento de la restricción. Ciertamente, si esa fuente subalterna conecta con algún derecho fundamental, cosa que puede predicarse de muchas, quedará instalada una cuestión de prelación o precedencia entre institutos de idéntica raigambre. En tal caso la técnica correcta remite a preferir al que guarde un rango de proximidad más íntima con la fuente constitucional. Tomemos por caso el viejo leading “Figueroa c/Loma Negra”. La CSJN declaró inconstitucional la previsión del C.C.T. que consagraba la estabilidad propia, considerando que afectaba las libertades “de contratar” y “de industria y comercio” en cuanto implícitamente estos contienen a la facultad de regular la cantidad y elegir la identidad de los trabajadores ocupados. Esta solución significó preterir la significación de dos derechos fundamentales de mención expresa (a “la estabilidad”; a “celebrar convenios colectivos”) a favor de una conexión –entre el despido y la libertad de industria- que es mucho más difusa y remota, sino inexistente. En suma, si bien es claro que en definitiva a todos los derechos legales puede encontrárseles algún punto de conexión más o menos convincente con la fuente supra-legal, lo cierto es que en no pocas ocasiones esa vinculación sólo se establece de modo trabajoso mientras, en otras, la articulación es directa. Claramente, esta última debe ser preferida, No puede considerarse que un derecho a texto expreso como el de “recibir formación profesional” pueda considerarse inexigible por cuanto, si implica un costo, roza el derecho de propiedad del empleador que debe financiarla. III.4 La armonización de Derechos Fundamentales. Otra técnica posible es la de intentar compatibilizar razonablemente los derechos de rango ius-fundamental que colisionan en concreto. La jurisprudencia constitucional en materia de “libertad de prensa” y “derecho a la intimidad” es prolífica al respecto. En nuestra disciplina, para seguir con el ejemplo de la formación profesional, podría considerarse expropiante que el empleador se vea obligado a sufragar una “formación de libre iniciativa” del trabajador que no guarde relación de pertinencia alguna con su profesionalidad actual y con la naturaleza del establecimiento. Cosa diferente, nos parece, a la exigencia de “formación ocupacional” que haya de tener una implicancia utilitaria en relación con el empleo actual -o con el de una categoría a la que se aspira- caso en que implicará una expectativa cierta de retorno del costo en beneficio (que incluso podría asegurarse mediante un pacto de permanencia). Rodríguez Mancini entiende que la adjudicación basada en fuentes supra-legales, cuando implican un deudor privado, no puede soslayar los límites de razonabilidad y proporcionalidad que informan nuestra tradición constitucional. E indica, con cita de Casas Baamonde, las reglas que en tal caso debieran seguirse en orden a la compatibilización de derechos fundamentales: 1) la medida ha de ser idónea para garantizar alguno de los derechos en disputa; 2) necesaria para resguardarlo, en tanto no sea posible alcanzar el mismo objetivo por un medio más moderado; 3) proporcional o justa, en tanto su adopción importe más beneficios al interés general que el sacrificio que impone al derecho en colisión que en ese caso se posterga. Tomando como modelo las posibles técnicas de “protección contra el despido arbitrario” podemos decir que el frustrado proyecto diseñado en los 90, basado en la constitución de un fondo de compensación por cese anticipado con aportes mensuales, semejante al de la construcción, no supera el test de idoneidad en tanto, lejos de inhibir las decisiones rescisorias incausadas las estimula al tratarse de un costo previamente amortizado. A su vez, el modelo tradicional de indemnizaciones por antigüedad y falta de preaviso aparece, además de idóneo, necesario, en tanto es difícil concebir un sistema menos cruento respecto del patrimonio del empleador que uno en el que se tarifan los daños con prescindencia del perjuicio real (que generalmente es muy superior). Y, por fin, no puede discutirse que el sistema de “duplicación” temporaria de la indemnización es proporcionado en consideración a los valores en disputa, siendo caso obvio que el resultado conseguido permitió un proceso de reactivación que no ha sido incompatible con una atenuación del nivel de desempleo (e incluso con una reversión de su tendencia). Sólo podría argumentarse que la medida impuso sacrificios desmedidos si pudiera demostrarse que el proceso de acumulación empresaria ha devenido imposible en virtud de unos costos de personal insoportables o que minimizaran la renta del capital a tal punto que tornaran irracional la decisión de invertir. III.5 La cuestión de las precedencias sustantivas. Si bien la ius-filosofía contemporánea se ha esmerado en encontrar vías idóneas para lograr la compatibilidad o armonía entre derechos fundamentales en conflicto, lo cierto es que muchas situaciones de la casuística (quizás la mayoría) no consienten el “empate”.Es decir, no pueden dejarse ambos D.D.F.F.a salvo mediante una salomónica adjudicación de “su expresión razonable”. La tensión o disputa asume en el caso concreto una dimensión derogatoria. Aplicar un principio fundamental supone, a veces, descartar al otro por completo. Asumiendo esta realidad, Robert Alexy (Teoría de los Derechos Fundamentales; Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997) ha trabajado la idea de unas reglas de precedencia conforme a las cuales: 1) Todo D.F. es un derecho prima facie o abstracto; 2) Las colisiones entre D.D.F.F. sólo pueden resolverse de acuerdo a las implicancias que cada uno tenga en relación a un caso concreto; 3) La precedencia de uno sobre otro, en tanto viene a depender de las “condiciones particulares” que rodean al caso, no supone la derogación del principio postergado ni la instalación de una precedencia incondicional que sea vinculante para otros supuestos en que las condiciones sean diferentes; 4) Todo lo cual es consecuencia de la imposibilidad de establecer entre D.D.F.F. contradictorios un orden de jerarquía inmutable, rígido y absoluto, no sólo porque provienen de fuentes de idéntico rango formal, sino porque intrínsecamente considerados ninguno de ellos posee un peso definitivamente superior al de otros (la supremacía de la vida cede ante el deber de armarse en defensa de la constitución y de la patria, que puede ceder ante la libertad de conciencia o culto -que es preterida a su vez cuando el ejercicio de sus ritos conlleva una afrenta a la dignidad humanapero que somete al valor vida como en el caso de la negativa a recibir transfusiones, etc.) 5) Lo que obliga a un juicio de ponderación histórico, contingente, casuístico, en el cual ha de ser decisivo el orden de argumentación (el peso específico relativo)que pueda invocarse en apoyo de una solución o la otra. Todo esto viene a exigir a los abogados, jueces y juristas una muy especial preparación retórica (como arte de persuadir) tanto a la hora de encontrar soluciones creativas en tren de lograr la armonía de normas que así lo consientan, o de convencer de la precedencia de una sobre otra cuando la tensión entre ambas conduzca a un juicio de tipo “todo o nada”. Por último, dos aclaraciones. Hablar de soluciones “creativas” no supone apartarse del principio republicano, avanzar sobre el legislador, instituir el “gobierno de los jueces” ni adscribir, sin más, al llamado activismo judicial. Significa, ni más ni menos, que los jueces cumplan la función que les es propia dentro del reparto de incumbencias constitucionales. Autores necesarios de “la ley del caso”, ante la significación abierta de las normas que reciben D.D.F.F. pueden continuar fingiendo que las mismas no existen, o que no los obligan, o que les obligan menos que la ley común, o bien decidirse por “completar” su implicancia en el caso concreto incluso si ello supusiera –obvio que con fundamentos bastantes- descartar la aplicación de reglas de inferior jerarquía. En el primer caso se mantendrá el perfil judicial que ha entendido, por años, que su única misión como juez de la Constitución es la de actuar como “freno” in extremis del legislador. En el segundo, vendrá a sacar a la Constitución del “rincón de penitencias” en que lo ha sumido la tradición para asignarle el vigor que le corresponde. Una solución creativa no es, desde luego, un producto de la imaginación, ni de la voluntad o “criterio” o ideología personal de un juez. A más del necesario arraigo a las “condiciones” de la decisión (los hechos y pruebas de la causa), es preciso que su “motivación” incluya una demostración convincente (la célebre “derivación razonada”) de haberse esforzado en encontrar la mejor versión posible acerca de lo que la Constitución manda en el caso con la debida consideración y respeto por todos los intereses concernidos.