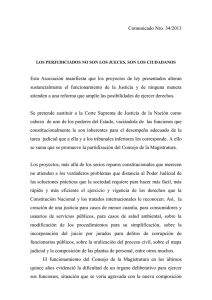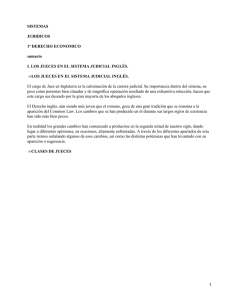Conferencia pronunciada por D. Claro J. Fernández
Anuncio
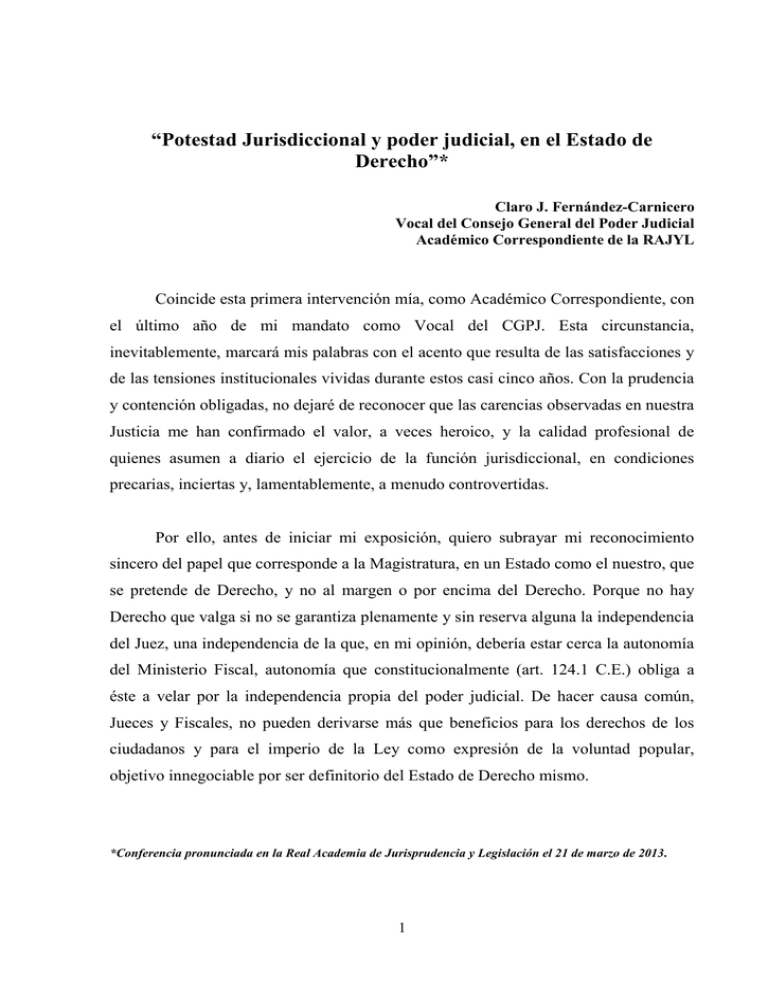
“Potestad Jurisdiccional y poder judicial, en el Estado de Derecho”* Claro J. Fernández-Carnicero Vocal del Consejo General del Poder Judicial Académico Correspondiente de la RAJYL Coincide esta primera intervención mía, como Académico Correspondiente, con el último año de mi mandato como Vocal del CGPJ. Esta circunstancia, inevitablemente, marcará mis palabras con el acento que resulta de las satisfacciones y de las tensiones institucionales vividas durante estos casi cinco años. Con la prudencia y contención obligadas, no dejaré de reconocer que las carencias observadas en nuestra Justicia me han confirmado el valor, a veces heroico, y la calidad profesional de quienes asumen a diario el ejercicio de la función jurisdiccional, en condiciones precarias, inciertas y, lamentablemente, a menudo controvertidas. Por ello, antes de iniciar mi exposición, quiero subrayar mi reconocimiento sincero del papel que corresponde a la Magistratura, en un Estado como el nuestro, que se pretende de Derecho, y no al margen o por encima del Derecho. Porque no hay Derecho que valga si no se garantiza plenamente y sin reserva alguna la independencia del Juez, una independencia de la que, en mi opinión, debería estar cerca la autonomía del Ministerio Fiscal, autonomía que constitucionalmente (art. 124.1 C.E.) obliga a éste a velar por la independencia propia del poder judicial. De hacer causa común, Jueces y Fiscales, no pueden derivarse más que beneficios para los derechos de los ciudadanos y para el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular, objetivo innegociable por ser definitorio del Estado de Derecho mismo. *Conferencia pronunciada en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación el 21 de marzo de 2013. 1 A la altura del tiempo en que vivimos, y con lealtad crítica a nuestro marco constitucional, cabe afirmar, sin necesidad de ningún énfasis, que no hay Estado de Derecho, digno de este nombre, sin una Justicia reconocible por sí misma, con sus propios órganos jurisdiccionales y gubernativos, y sin que estos órganos estén en una relación subalterna o condicionada por otros poderes del Estado. Es evidente que estamos en un modelo de Estado en el que no cabe el “gobierno de los Jueces”, que denunció Edouard Lambert en los Estados Unidos de 1921; pero tampoco caben en ese modelo los Jueces gobernados o sometidos a influencia espuria desde el poder político o desde el corporativismo orgánico, tendente por naturaleza a la arbitrariedad y a las peores desviaciones. Con igual vigor, debe afirmarse que no cabe pensar en una administración de Justicia a la altura de un Estado Democrático, sin que la política judicial sea una verdadera política de Estado, en la que el consenso interpartidario y de la propia comunidad jurídica, sea garantía, no sólo de estabilidad institucional, sino sobre todo de calidad de sus pautas organizativas y procedimentales. Soy consciente de que toda apelación a una política de Estado debe partir, siguiendo al Maestro García Pelayo, del reconocimiento de que estamos en un Estado de partidos, pero al mismo tiempo, como la realidad es siempre elocuente, debemos admitir que la funcionalidad y la consolidación de ese Estado de partidos, de sus poderes e instituciones, presupone y urge la existencia, en mayor o menor medida, de partidos de Estado, sin que ello suponga merma en la autonomía ideológica e institucional de éstos o quiebra del pluralismo político, uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Fijemos ahora nuestra atención en el principio de división de poderes, indisociable del reconocimiento de los derechos del hombre para definir lo que una Constitución significa (art. 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano). Nuestro clásico es, sin alternativa posible, Montesquieu, en su personal lectura de la Constitución inglesa. Acudamos al tantas veces glosado capítulo 6º del Libro XI de “El Espíritu de la Leyes”. 2 El Ilustre Señor de la Brède y Barón de Montesquieu enuncia tres clases de poder, que identifica como “potestades” (legislativa, ejecutiva de los asuntos que dependen del Derecho de gentes y ejecutiva de los que se refieren al Derecho civil o Derecho común). A la tercera la denomina potestad judicial o jurisdiccional, con el objeto de castigar los crímenes y resolver los conflictos entre particulares. La potestad ejecutiva, referida al derecho de gentes, en su doble dimensión internacional e interna, se reconoce como “potestad ejecutiva del Estado”. Como es bien sabido, Montesquieu es el primer autor que se refiere explícitamente a la potestad jurisdiccional, aunque del principio de división de poderes existen muy variados precedentes. Desde la teoría del gobierno mixto de Polibio, aquel lúcido historiador griego del siglo II a.C. hasta, ya en pleno Renacimiento, Maquiavelo, que en el capítulo IX de “El Príncipe”, cuyo V Centenario celebramos, desarrolla una interesantísima reflexión sobre el modo en que en Francia se vela por el prestigio del Príncipe, hoy diríamos del Estado, a través del poder judicial de los Tribunales, entonces llamados Parlamentos, a los que se atribuyen “grandes prerrogativas”. Los Tribunales, nos dice Maquiavelo, son un instrumento para frenar tanto al pueblo como a la nobleza; por eso son independientes del Monarca, para no implicar directamente a éste en la solución de los conflictos. Y añade: “y así crearon un tercer poder (“un giudice terzo”) que, sin responsabilidad alguna para el Rey, contuviese a los poderosos y amparase la causa de los humildes. Baste también la mención, del principio de división de poderes, contenida en los “Dos Tratados de Gobierno” de John Locke, a finales del siglo XVII. Pero volvamos a Montesquieu, que es el que nos interesa. Desde la perspectiva de la potestad jurisdiccional, nuestro autor no puede ser más explícito: no hay libertad si esa potestad no está separada de las potestades legislativa y ejecutiva. 3 Enunciado el principio, entiendo con autores como Carmen Iglesias que Montesquieu recrea el modelo inglés que, más que de división, es de distribución del poder, concebida ésta como “garantía de gobierno moderado, de dique institucional para evitar el despotismo”. En consecuencia, para el Estado de Derecho no es la división en sí lo que importa, sino la limitación efectiva del poder. Al legislador le corresponde ejercer el poder a través de la definición de un orden normativo, en razón de la representación del pueblo soberano. Pero cuando ese orden se concreta es cuando los Jueces aplican la Ley. En consecuencia, la Magistratura, más que ser materialmente poder, en un sentido político originario en cuanto poder derivado que aplica la Ley, se limita a garantizar la forma o el cauce para la solución de conflictos, contenidos en las normas. Un autor contemporáneo como Arthur Benz en su análisis de “El Estado Moderno”, afirma con razón que “la moderación del poder no se consigue mediante la separación institucional, sino mediante la simultánea limitación procesual de los poderes”. No es por ello, vuelvo a repetir, la separación lo que más importa, sino la limitación efectiva del poder en su ejercicio. Montesquieu vincula al principio de división de poderes la definición del perfil deseable de un Juez. Así, en su defensa de Jueces eventuales y no permanentes, una especie de Tribunales ad hoc no vinculados a un orden profesional, Montesquieu defiende el conocido ideal ilustrado de una potestad jurisdiccional “por así decirlo”, escribe, “invisible y nula”. A ello añade un deseo de opacidad institucional, que hoy podría ayudarnos a neutralizar determinados personalismos judiciales: “los Jueces”, escribe, “no están continuamente a la vista; se teme a la Magistratura y no a los Magistrados”. A mi juicio, lo más criticable de la exposición de Montesquieu es que no contempla la hipótesis normal de una interpretación judicial de la Ley aplicable; de ahí que entienda los juicios o las sentencias como transposiciones precisas o literales de la 4 Ley, ya que, a su juicio, si fueran manifestación de la opinión particular de un Juez, se viviría en una sociedad insegura. Como corolario de su exposición, Montesquieu reitera que “de las tres potestades mencionadas, la de juzgar es de algún modo nula”, añadiendo, para que no queden dudas, que: “los Jueces de la Nación son la boca que pronuncia las palabras de la Ley; unos seres inanimados que no pueden moderar ni su fuerza ni su rigor”. No cabe expresión más clara del recelo hacia la Magistratura, en este caso cabría decir hacia sí mismo, por haber pertenecido Montesquieu, como Presidente del Parlamento de Burdeos, a la más rancia “noblesse de robe”. Este recelo animaría la conocida Ley limitadora de la actuación del poder judicial de 16-24 de agosto de 1790, ley que, a mi juicio, sirvió de fundamento o pretexto normativo para consagrar la desconfianza hacia los Jueces, una desconfianza alimentada, antes y después de la Revolución Francesa, por el celo excluyente del poder político en defensa de lo que considera sus prerrogativas. En respuesta a ese celo, el constitucionalismo contemporáneo, ante el principio de división de poderes, y en lo que al poder judicial importa, configura un escenario cada vez más marcado por la existencia de órganos de gobierno del poder judicial, como es el caso de nuestro Consejo General del Poder Judicial, cuya única razón de ser es la de salvaguardar la independencia de los órganos judiciales, verdaderos titulares del poder judicial. Para ello, en un Estado complejo como el nuestro, el principio o garantía capital de esa independencia es el de la coordinación entre los distintos órganos o instancias competentes en materia de Administración de Justicia. La coordinación, como garantía del buen gobierno, es un principio indisociable de la eficiencia, criterio vinculado al de economía, por el reconocimiento que de ambos hace el art. 31.2 C.E. al referirse a la asignación de recursos públicos, previsión que, ineludiblemente, debe aflorar en la configuración de todos los órganos del Estado. En el caso de la Administración de Justicia, estos criterios de eficiencia y economía deben marcar la relación del CGPJ con el Ministerio de Justicia y, en su 5 caso, con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas beneficiarias de esa singular transferencia como es la Administración de la Administración de Justicia. Conviene recordar que la coordinación no es más que una técnica instrumental que no tiene más fin que el de garantizar la coherencia de un sistema complejo como es el nuestro. El propio Tribunal Constitucional (STC 32/1983, de 28 de abril) nos dice que “la coordinación persigue la integración de la diversidad de las partes y sus sistemas en el conjunto del sistema, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones que, de subsistir impedirían o dificultarían... la realidad del sistema” mismo. Recordemos que el principio de coordinación, si bien se enuncia en la Constitución Española en relación a la Administración Pública ordinaria (art. 103.1 C.E.), es también una técnica de relación interorgánica que debe aplicarse como pauta de cooperación o coordinación voluntaria, no por ello menos necesaria, a las relaciones entre órganos que participan o inciden en un mismo espacio público (vid STC 25/1993, de 21 de enero). En consecuencia, la cooperación efectiva y permanente de los órganos cuyas competencias inciden en la Administración de Justicia se configura así como una garantía instrumental a favor de la independencia judicial, al igual que el principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5 C.E.) es garantía sustantiva de esa independencia. Para ser más explícito en este análisis, obligadamente breve, destacaré la posibilidad de una doble proyección del principio de cooperación institucional: en primer lugar, sobre el presupuesto y, en segundo lugar, sobre la organización misma, a través del diálogo horizontal entre los órganos competentes en la materia. En cuanto al presupuesto, parece evidente que no hay poder sin presupuesto propio o, al menos sin la posibilidad de orientar la asignación de los recursos a la cobertura de las necesidades del poder considerado, necesidades que han de apreciarse 6 en el marco institucional de éste, y no fuera de él. Porque, ¿de qué independencia estamos hablando cuando es otro el que paga la factura de nuestros gastos?. En cuanto al modo de instrumentar el referido diálogo horizontal para racionalizar la actual organización judicial, en mi modesta opinión, de lege ferenda, y para que la coordinación no dependa del “humor del Príncipe”, cabría pensar en el instrumento de una Comisión General de la Administración de Justicia, con carácter permanente y con las características siguientes: - La presidencia correspondería al Presidente del T.S. y del CGPJ o a quien, en su caso, le represente. Sería Vicepresidente, el Ministro de Justicia, o aquel en quien delegue. Formarían parte de este órgano representantes del Ministerio Fiscal, del Ministerio de Economía y de las Comunidades Autónomas que han sido objeto de transferencia judicial, rotando cada una de ellas por períodos anuales. Con ello, se trataría de poner en común y compartir el ejercicio de las respectivas competencias, singularmente el control presupuestario, con la consiguiente transparencia en la asignación y verificación de la suficiencia de medios asignados a los órganos judiciales, así como en el escrutinio de las reformas orgánicas en curso, sin que ello afecte a la competencia formal en la adopción de las correspondientes iniciativas normativas. La Comisión se acreditaría como un espacio de diálogo democrático, sustentador de consensos, no sólo políticos sino también institucionales. La vertebración de la Justicia sería una consecuencia, real y no meramente nominal, de los acuerdos alcanzados. A ello contribuirían los medios informáticos integradores que nos brinda la cultura de Red que, antes de lo que pensamos, obligará a ajustar la hoy distorsionada realidad judicial a la condición de sistema. Una condición que ayudará a superar la ancestral confusión de independencia y aislamiento judicial; y que, sobre todo, se traducirá en una vertebración sistémica que hará visible e inequívoco un poder judicial políticamente activo e integrado ante los otros poderes del Estado. Ya hoy, en este tiempo, puede afirmarse que el poder judicial en su conjunto se reconoce como en 7 un espejo, en el Consejo General del Poder Judicial, porque más allá de la crítica o incluso el rechazo de sus decisiones, la actual circunstancia de crisis, no deja margen para otras alternativas. Sobre todo, porque se comparte la convicción de que no hay independencia sin contar con una organización propia. Es evidente que el CGPJ no gobierna a los Jueces uno a uno, sino a todos en bloque y al gobernarles les afirma políticamente como integrantes de ese poder judicial sistémico (art. 117.3 C.E.). Soy consciente, también, de que esa dimensión política del poder judicial obliga a que su órgano de gobierno, el Consejo, se someta al control o escrutinio del poder legislativo, del que, por el actual sistema de nombramiento de sus miembros, trae causa. Un órgano de gobierno por principio, no puede verse confinado al espacio políticamente estéril o neutro de su sede funcional. Porque, además, sólo ese escrutinio político traduce el respeto debido siempre al poder legislativo, y también legitima al CGPJ para exigir, como contrapartida, competencias naturalmente propias como son el control pleno del proceso de selección de Jueces y la plena administración de su Estatuto, incluida su dimensión económica, o la exclusiva valoración de los méritos y consiguiente concesión de los correspondientes honores a los miembros de la Carrera Judicial. Aspectos todos ellos sobre los que el Ministerio de Justicia no debería retener ninguna competencia. En consecuencia, a mi juicio, debería caber siempre la comparecencia informativa de los miembros del Consejo, como ya ha confirmado el Tribunal Constitucional, entre otras, en sus Sentencias 208/2003 y 190/2009. Porque, parece obvio que todo nombramiento parlamentario lleva naturalmente consigo la sumisión al escrutinio del órgano constitucional que otorga la confianza, siempre con el alcance jurídico y dentro de los límites en que esta confianza se manifiesta. En el fondo, el reconocimiento de un espacio propio del poder judicial es consecuencia de la afirmación del principio de independencia judicial y de la sumisión al imperio de la Ley, anverso y reverso de la misma moneda, como ha afirmado en 8 diversas ocasiones el Tribunal Constitucional: “la independencia judicial de cualquier presión o influencia externa tiene como anverso el sometimiento exclusivo de los Jueces a la Ley y al Derecho, principio de juridicidad, más allá del de legalidad, que implica el respeto no sólo a las normas sino también a los usos y costumbres, a los principios generales del Derecho y a la doctrina legal del Tribunal Supremo con valor complementario del ordenamiento jurídico” (STC 133/1995, de 25 de septiembre, FJ 5). Ya se ha advertido la relación del principio de independencia con el de exclusividad de jurisdicción (art. 117.3 C.E.) lo que supone que ningún otro poder realizará funciones jurisdiccionales en sentido propio. Ello pone en evidencia ese residuo de su “propia jurisdicción” reconocida confusamente al Tribunal de Cuentas en el art. 136 de nuestra Norma Fundamental, residuo que debería considerarse en una futura reforma constitucional, para depurar y fortalecer a ese supremo órgano fiscalizador, restaurando los principios de exclusividad y unidad jurisdiccional (117.5 C.E.) prefigurados en la competencia exclusiva del Estado en materia de Administración de Justicia, tal como reconoce el art. 149.1 5ª C.E.). Por cierto, volviendo si se me permite, sobre la confusión de independencia y aislamiento, se suele referir éste, el aislamiento, a la realidad social que contextualiza la función de juzgar. A mi juicio, el aislamiento más grave es el que se produce en el seno de la propia Carrera Judicial, fruto siempre del escaso contacto de unos Jueces con otros. Es este un aislamiento generador de recelos y, a veces, también de oportunismos impropios. Se trata del aislamiento que está en el origen de la falacia política interesada que pretende confundir el poder judicial con la potestad jurisdiccional que ejerce cada órgano judicial. Frente a esa falacia, la independencia judicial se afirma, a mi juicio, con un doble e indisociable sentido: 1.- La independencia individual del Juez, libre de toda interferencia o presión en el ejercicio de su función o potestad. 9 2.- La independencia del poder judicial, como sistema institucional organizado racionalmente y dotado de los medios necesarios, entre ellos la Policía Judicial prevista en el art. 126 C.E., pendiente todavía hoy de desarrollo. Esta es la verdadera dimensión política de la Magistratura, no reducible a calderilla ideológica. Basta identificar este perfil del poder judicial para entender que su órgano de gobierno, el CGPJ, no debería ser nunca, aunque lo fuera sólo de facto, poco más que un organismo autónomo sujeto a la tutela del Ministerio de Justicia. Tras estas reflexiones, mas allá o más acá de principios y definiciones, fijemos nuestra atención en la realidad que condiciona nuestros actos. Esa realidad nos descubre que la dimensión política apuntada sólo puede salvaguardarse cuando se abordan las reformas de la Administración de Justicia, desde la humildad, el diálogo y la prudencia. Todos sabemos que la Justicia es una organización tan compleja que sólo puede racionalizarse y mejorarse cuando los proyectos de reforma se asientan abiertamente en la colaboración y el compromiso de los principales sujetos afectados. Es decir, cuando se cuenta con toda la comunidad jurídica, sin exclusiones, y no se imponen las medidas de reforma jerárquicamente, desde posiciones distantes o desde la afirmación unilateral de una responsabilidad centralizada. A mi juicio, sólo compartiendo los proyectos de reforma con todos los operadores judiciales se podrá superar la cultura de desconfianza recíproca entre el poder ejecutivo y los Tribunales. Esta desconfianza es también un virus que ha degradado las relaciones entre los órganos gubernativos que integran la cadena o estructura judicial gubernativa (CGPJ, Salas de Gobierno del T.S., de la A.N. y de los TSJ, así como las Juntas de Decanos). Es necesario y urgente superar el recelo y la actuación a la defensiva, que acaban por esterilizar o neutralizar todo proyecto de reforma, por bien concebido que se pretenda. Para ello, vuelvo a repetirlo, no cabe más que una actuación compartida y coordinada de todos los órganos competentes. En suma, todo proceso de reforma en el ámbito judicial debe ser en su origen y desarrollo, un proceso dialógico y no una estrategia sorpresiva de imposición de novedades, que 10 en la historia del Estado se acaban identificando como arriesgadas y efímeras ocurrencias. Estrategia ésta que, por cierto, suele apoyarse también en una obsesiva tendencia a administrativizar o domesticar al poder judicial, configurándolo como un servicio público ordinario, tratando de reducir al Juez a la condición de un funcionario más, olvidando algo tan elemental como que, por su propia condición de titular de un poder del Estado, no está sujeto a la especial relación de supremacía propia de la burocracia, en un sentido weberiano. Con esta estrategia de imposición de un Estatuto burocrático ordinario se trataría, en mi opinión, de convertir la aplicación independiente de la Ley en una mera gestión políticamente dócil de los intereses en conflicto. Por tanto, no cabe confundir un órgano constitucional de gobierno de un poder del Estado con un órgano administrativo sometido, desde su origen, a la “impronta ministerial”. Cuando se pretende esa mutación de naturaleza, la única vía legítima, a la medida de su alcance, es la reforma constitucional y no atajos o sucedáneos de vuelo muy bajo, que pretenden convertir a la norma fundamental en material arbitrariamente disponible o esquivable. Los sucedáneos, en Derecho Constitucional, no suelen pasar de arbitrismos voluntaristas, piruetas más o menos imaginativas. En conclusión, es un error intentar acorralar o amedrentar a los Jueces desde cualquier manifestación del poder político, porque esta pretensión de debilitamiento o control de la función jurisdiccional es, además, causa de reacciones y recelos negativos, que sirven de aliento al corporativismo más endogámico y, como consecuencia, debilitan a un poder judicial, ya débil de por sí, y degradan ante los ciudadanos, ante la sociedad civil, el prestigio del Estado mismo, como antes apuntaba con Maquiavelo, al descubrir que el propio Estado es incapaz de garantizar el ejercicio de una función troncal, como es la jurisdiccional, que viene a ser marca determinante de su legitimidad institucional. 11 Señoras y señores, queridos amigos, vivimos un tiempo de incertidumbre jurídica que, estoy seguro, pasará, porque la sociedad, aunque no todos sean conscientes, necesita con urgencia que la Ley ocupe el lugar que en el Estado de Derecho le corresponde. Con la recuperación del papel central de la Ley, con su revaluación, como si de una divisa monetaria se tratara, se recuperará la centralidad de un poder judicial independiente de toda ganga política o corporativa; un poder judicial legitimado democráticamente al servicio de una sociedad que necesita de sus Jueces, como necesita del Estado de Derecho, en el que ellos son protagonistas naturales. Unos Jueces que no deben ser, por sí mismos, materia noticiable y cuya única notoriedad debería siempre derivar de la función que ejercen, de la calidad y prontitud de sus juicios, y no de eventuales protagonismos mediáticos, casi siempre ajenos a lo que significa administrar justicia, con arreglo a pautas razonables y, por tanto, previsibles. Porque cuando algo es previsible, por principio deja de ser noticia. Termino con dos reflexiones y la evocación de un clásico. La primera reflexión reconoce el protagonismo determinante en la Administración de Justicia del factor humano; factor humano en el que se integran tanto el juzgador como quienes con él sirven profesionalmente a la organización judicial. Si nos fijamos en el juzgador, recordemos con Cicerón, en su Oratio pro Cluentius, que “el deber de un Juez es no perder su vista que es un hombre, que no puede apartarse de su misión, y que junto a la potestad se le otorga la confianza pública”. Potestad y confianza pública conducen, a mi juicio, al reconocimiento de la identidad misma de un poder que tiene que atreverse a decir su nombre. Abundando en el factor humano, el hoy dimisionario Papa Benedicto XVI en su Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, el pasado 7 de enero, afirmó algo que, desde mi convicción iusnaturalista, comparto: “La Justicia solamente se realiza si hay personas justas”. Al final, como siempre, las personas, sus conciencias, sobrepasan por sí mismas a las organizaciones. 12 La segunda reflexión viene de la mano de Carnelutti, en su ensayo sobre el Arte del Derecho: “No os dejéis seducir por el mito del legislador. Mas bien pensad en el Juez, que es verdaderamente la figura central del Derecho”. “Es el Juez, no el legislador, quien tiene ante sí al hombre vivo, mientras que el hombre del legislador es desgraciadamente una marioneta o un títere. Sólo el contacto con el hombre vivo y auténtico, con sus fuerzas y debilidades, con sus alegrías y sufrimientos, con su bien y su mal, pueden inspirar esa visión suprema que es la intuición de la Justicia”. Por último, como coda de mi exposición, evocaré el diálogo platónico “El Político”,en el que un extranjero de Elea y el joven Sócrates discurren sobre el alcance del poder judicial. El extranjero invita a considerar sólo el poder de los Jueces que juzgan rectamente. Interés que comparte el joven Sócrates. El extranjero se pregunta: “¿Acaso se extiende ese poder más allá de discernir respecto a los contratos, qué es lo que está clasificado como justo y qué como injusto, consultando a todas aquellas leyes consagradas que recibió del Rey legislador, a la vez que presta para ello el concurso de su propia virtud específica, la de no dejarse vencer por unos obsequios, ni por temores, ni conmiseraciones, ni por ninguna clase de malquerencia o amistad, hasta el punto de estar dispuesto a resolver, en un caso dado, las querellas entre unos y otros litigantes contra la orden dictada por el legislador?”. El joven Sócrates responde: “No; la función del poder judicial no se extiende más allá de donde has dicho”. Afirmación que permite al extranjero hacer esta apostilla: “Y, por añadidura, descubrimos que la fuerza de los Jueces no es la fuerza real, si no la de ser guardiana de las leyes”. Han transcurrido veinticuatro siglos y el tiempo nos confirma la verdad del viejo aserto: “Todo, o casi todo, está en los griegos”. También esta reflexión, lúcida y por ello actual, sobre el alcance y el sentido del poder judicial. 13