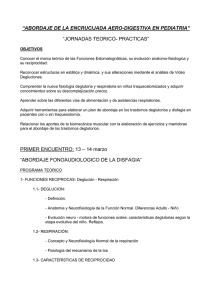Alteraciones de la deglución en el accidente cerebrovascular
Anuncio

ORIGINAL DISFAGIA Alteraciones de la deglución en el accidente cerebrovascular: incidencia, historia natural y repercusiones sobre el estado nutricional, la morbilidad y la mortalidad R. Sala, M.ªJ. Muntó, J. de la Calle, I. Preciado, T. Miralles, A. Cortés, R. Molla, M. Alcaide CHANGES IN SWALLOWING AFTER CEREBROVASCULAR ACCIDENTS: INCIDENCE, NATURAL HISTORY AND REPERCUSSIONS ON NUTRITIONAL STATUS, MORBIDITY AND MORTALITY Summary. Objective. To determine the frequency of dysphagia in CVA, its natural history and value as a risk factor of respiratory infection, malnutrition and death. Patients and methods. A prospective study was made of 187 consecutive patients with cerebrovascular accidents (CVA). A standardized test for dysphagia was done during the first two days of the illness and repeated three days a week. The levels of urea, total proteins and albumin were determined on admission and on discharge. The patients were questioned by phone after 6 months. Results. There was dysphagia of liquids in 36.4% of the patients. The incidence of dysphagia for semisolids was of the same frequency but more severe. Coma was the cause of inability to swallow in 25.7% of the patients. During their stay in hospital one third of the patients with dysphagia died, one third became normal and one third still had dysphagia when they were discharged. After one week, one, three and six months respectively, the cure rate for dysphagia was 29.4%, 4.1%, 55.9% and 55.9%, and survival 83.8%, 67.6%, 61.8% and 60.3%. Thus after 6 months only 3 patients (4.4%) were alive and dysphagic. Half of the ‘cures’ occurred in the first week, and none occurred after more than 77 days. As compared to the non-dysphagic patients, the dysphagic patients had 10 times more risk of respiratory infection, 18 times higher risk of death, greater loss of albumin and less loss of urea. Conclusions. There is a high prevalence of dysphagia in CVA and although functional prognosis is not unfavorable, respiratory infections, malnutrition and death are frequent [REV NEUROL 1998; 27: 759-66]. Key words. Cerebral vascular disease. Disorders of swallowing. Dysphagia. Mortality. Nutrition. Respiratory infection. INTRODUCCIÓN Las alteraciones de la deglución son frecuentes en el accidente vascular cerebral (AVC) e incluso pueden constituir su única manifestación [1,2]. La valoración de esta frecuencia es difícil y la literatura ofrece cifras que comprenden entre el 23 y el 45% [3-7]. Estas variaciones pueden depender de diferencias en la muestra de pacientes estudiada (mayor o menor gravedad) y en el tipo de test utilizado en el diagnóstico de disfagia. La evolución del trastorno es menos conocida aunque, siendo el AVC un proceso agudo, se atribuye una buena evolución a la disfagia que lo acompaña [5,6]. Sus repercusiones en la fase aguda son, sin embargo, graves. La disfagia es un factor de riesgo para la aspiración [8] y se ha relacionado con estancias hospitalarias más prolongadas [5,7] y un mayor número de infecciones respiratorias [5]. La relación entre disfagia y muerte se ha podido comprobar en unos casos [5], pero no en otros [6]. La prevalencia de la disfagia en la población hospitalaria se ha estimado en un 12% [9], mientras que la desnutrición hospitalaria puede llegar a afectar al 50% de los pacientes ingresados [10] e incide en mayor grado en sujetos disfágicos [11]. El valor de la desnutrición como factor de riesgo para la morbilidad hospitalaria está demostrado, aunque no es claro que un mejor aporte alimenticio mejore esta morbilidad [12]. Recibido: 04.02.98. Recibido en versión revisada: 20.02.98. Aceptado: 26.02.98. Unidad de Enfermería de Medicina Interna. Sección de Neurología. Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy, Alicante, España. Correspondencia: Dr. Rafael Sala. Dirección de Enfermería. Hospital Virgen de los Lirios. Polígono de Caramanchel, s/n. E-03800 Alcoy, Alicante. 1998, REVISTA DE NEUROLOGÍA REV NEUROL 1998; 27 (159): 759-766 Nuestro objetivo ha sido estudiar la incidencia, grado e historia natural de las alteraciones deglutorias en los pacientes hospitalizados por AVC agudo, comprobando su impacto en el grado de nutrición e hidratación, en la morbilidad por infección respiratoria y en la mortalidad hospitalaria y tras el alta. PACIENTES Y MÉTODOS Pacientes y período de estudio El estudio se llevó a cabo en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy (Comunidad Valenciana). Se trata de un hospital comarcal de la red pública de salud dotado de 300 camas y que atiende a una población de 134.000 habitantes. La Unidad de Neurología se adscribe al Servicio de Medicina Interna y está dotada con tres neurólogos, una sala y un equipo de enfermería específicos. Fueron incluidos en el estudio todos los pacientes ingresados por AVC agudo en el período comprendido entre el 1 de julio de 1994 y el 30 de junio de 1995, excluyendo aquellos pacientes cuyo diagnóstico no fue posteriomente confirmado e incluyendo aquellos con diagnóstico inicial de otras enfermedades y en los que posteriormente se confirmó un AVC. La exhaustividad de la muestra fue comprobada por dos vías: a través de la estadística del Servicio de Admisión Hospitalaria basada en los grupos relacionados con el diagnóstico (GRD) y a través de los registros de ingreso de cada una de las salas del hospital. Las recidivas de AVC ocurridas durante el período de estudio se consideraron casos nuevos. Valoración de la disfagia y la morbimortalidad. Seguimiento La valoración de la disfagia y su grado fue llevada a cabo por el equipo de enfermería neurológica, realizándose reuniones previas para unificar criterios de exploración. Fueron excluidos los casos en los que habían transcurrido más de 2 días entre el inicio de los síntomas neurológicos y el día del ingreso. La primera valoración de enfermería se llevó a cabo el día del ingreso, la segunda el día de la primera visita del neurólogo (máximo 48 horas tras el ingreso) y posteriormente todos los lunes, miércoles y viernes hasta el momento del alta. Se incluyó en la valoración: 759 R. SALA, ET AL Tabla Ia. Frecuencia y grado de la disfagia en la primera valoración de la deglución. Líquidos Semisólidos N.º % N.º % 119 63,6 120 64,2 Lentitud 12 6,4 18 9,6 Tos/sofoco 21 11,2 11 5,9 Imposible/coma 35 18,7 38 20,3 No disfagia Tabla Ib. Disfagia para líquidos (L) y semisólidos (SS) según nivel de conciencia. Deglución Normal Lenta Tos Imposible Conciencia L-SS L-SS L-SS L-SS 108-108 7-14 12-4 5-6 10-11 5-3 7-6 14-16 Estupor 1- 1 0-1 2-1 7-7 Coma 0-0 0-0 0-0 9-9 Normal Obnubilación En resumen Sin disfagia 119 63,6 120 64,2 Algún grado 68 36,4 67 35,8 Tabla Ic. Frecuencia de disfagia en la primera valoración según el día en que se realizó. Casos Disfágicos (líquidos) Disfágicos (semisólidos) Primer día 160 34,4% 34,4% Segundo día 27 48,1% 44,4% p= 0,168 p= 0,312 χ2 1. Grado de disfagia a líquidos y a semisólidos. Para ello se administraban al paciente en posición semisentada dos degluciones de 25 ml de agua y dos cucharadas (aproximadamente de 5 ml cada una) de un preparado comercial con consistencia pastosa (Penta-pudding, Nutricia). Se estableció una escala de disfagia con cuatro grados: 0) sin disfagia, 1) deglución lenta, 2) tos o sofocación, y 3) deglución imposible o coma. Se puntuó la mejor de las dos degluciones para líquidos y semisólidos. Si por algún ensayo deglutorio previo, realizado por familiares o en el Servicio de Urgencias, se conoció la existencia de tos, sofocación o imposibilidad en la deglución se asignó la puntuación correspondiente sin realizar el test a fin de evitar la aspiración. 2. Repercusión sobre la dieta. Consistencia de la dieta del paciente en cada momento: 0) normal, 1) blanda, 2) triturada por boca, 3) dieta por sonda nasogástrica, y 4) dieta absoluta. 3. Infección respiratoria. Se determinó por la presencia de fiebre con síntomas respiratorios o demostración radiológica de neumonía. 4. Éxitus de cualquier etiología. Cuando un paciente deglutió con normalidad en el momento de su ingreso o cuando su deglución se normalizó durante su estancia hospitalaria, dejaron de realizarse valoraciones hasta su alta, momento en que se reconsidera la existencia de infección respiratoria y/o muerte. Cuando hubo empeoramiento neurológico se reevaluó la existencia de disfagia. La disfagia fue tratada únicamente con medidas de soporte (variación en las consistencias y sondaje nasogástrico). Tras el alta no se repitieron las valoraciones descritas. A los 6 meses de la finalización del período de inclusión se realizó una encuesta telefónica a los pacientes que habían sido dados de alta con disfagia. En ella se determinó si en los 6 meses siguientes al AVC: 1. El paciente había fallecido, 2. Había llegado a deglutir líquidos y semisólidos con normalidad, y 3. La fecha de los sucesos anteriores si ocurrieron, a fin de determinar los tiempos de supervivencia y de duración de la disfagia. Valoración del estado de nutrición e hidratación Dentro de los dos primeros días de ingreso se determinaron los valores séricos de urea, proteínas totales y albúmina. Dicha determinación se repitió siempre que fue posible en el día del alta o el previo. Las determinaciones fueron realizadas por el mismo laboratorio bajo los mismos valores de normalidad. 760 Proceso de los datos y estadística Los datos obtenidos se introdujeron en una base de datos informatizada (dbase III plus). Para su análisis estadístico se utilizó el paquete SPSS 6.0 para Windows. Las variables cualitativas fueron comparadas con el test de ji al cuadrado, y las cuantitativas con los estadísticos usuales: t de Student, análisis de varianza y coeficiente de correlación r de Pearson. Para variables de distribución no normal determinada por el test de Kolmogorov-Smirnov o muestras pequeñas se utilizaron tests no paramétricos: U de Mann-Whitney como alternativa a la t de Student, y el test de Kruskal-Wallis como alternativa al análisis de varianza. RESULTADOS Descripción general de la muestra La muestra obtenida se compone de 187 pacientes, de los cuales 7 fueron reingresos. Su edad media era de 73,3 ± 9,5 (45-92) años. La primera valoración de la deglución se llevó a cabo en el primer día de evolución del AVC en 160 casos (85,6%), y en el segundo en 27 (14,4%), con una media de 1,14 días. Los pacientes, 95 varones (50,8%) y 92 mujeres (49,2%), permanecieron ingresados una media de 9,5 días ± 6,2 (1-34). Entre ambos sexos no hubo ninguna diferencia significativa en la incidencia, gravedad y evolución de la disfagia, infecciones respiratorias ni éxitus. Frecuencia de disfagia en la primera valoración Los resultados del test de deglución realizado en la primera valoración de los pacientes se muestran en la tabla Ia. En el máximo grado de disfagia se incluyeron los casos de coma, dado que estrictamente eran pacientes imposibilitados para la deglución. Por ello incluimos en la tabla Ib la distribución de los grados de disfagia según el nivel de conciencia. Algo más de un tercio de los pacientes sufrieron disfagia en la primera valoración, estribando la diferencia entre líquidos y semisólidos más en el grado de la disfunción que en su frecuencia (disfagia más grave para líquidos). Todos los casos de coma fueron clasificados como deglución imposible, pero el coma no fue la alteración de conciencia más frecuente en los pacientes imposibilitados para deglutir. La frecuencia de disfagia no fue diferente en los casos en que la valoración fue realizada el primer o el segundo día de evolución (Tabla Ic). Evolución de la disfagia Frecuencia de curación de la disfagia y éxitus durante el ingreso La evolución durante el ingreso fue dividida en cinco grupos: NO→NO: no disfagia en inicio ni en evolución; NO→SÍ→NO: no disfagia en inicio, aparición en la evolución y resolución antes REV NEUROL 1998; 27 (159): 759-766 DISFAGIA 1 3 70 5 N.º de pacientes 9 11 Días de evolución Pacientes vivos Disfagias curadas 60 7 13 15 17 50 40 30 20 19 21 10 23 Éxitus 25 0 Disfagias curadas 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 20 130 240 250 160 170 180 27 -7 7 -5 5 -3 3 -1 1 1 Disfagias curadas 3 Días de evolución 5 Éxitus Figura 1. Pacientes disfágicos en la primera valoración y que se curaron de su disfagia o murieron durante el ingreso. Frecuencia de estos eventos según día de ingreso. Figura 2. Curvas acumuladas de las frecuencias de curación de la disfagia y de muerte durante los 6 meses siguientes al AVC, referida a los pacientes disfágicos en la primera valoración. No se consideran los fallecimientos ocurridos tras la curación de la disfagia. Tabla IIa. Evolución de la disfagia durante la hospitalización. Tabla IIb. Distribución de los éxitus durante el ingreso en los pacientes con disfagia en la primera valoración. Grupo 1 No→No Líquidos Casos % Semisólidos Casos % 115 61,5 117 62,6 2 No→Sí→No 2 1,1 2 1,1 3 No→Sí 2 1,1 1 0,5 4 Sí→No 23 12,3 22 11,8 5 Sí→Sí 45 24,1 45 24,1 del alta; NO→SÍ: no disfagia en inicio, aparición durante la evolución y alta aún con algún grado de disfagia; SÍ→NO: disfagia en inicio y desaparición antes del alta; SÍ→SÍ: disfagia en inicio y persistencia en algún grado en el momento del alta o del éxitus. Los resultados se muestran en la tabla IIa. En el grupo 1 fallecieron dos pacientes y ninguno en los grupos 2 y 3. En los pacientes con disfagia inicial (grupos 4 y 5) la mortalidad se distribuyó según se indica en la tabla IIb. Dejaremos a un lado los grupos 2 y 3 para mayor simplicidad. En cuanto a líquidos, de los 68 pacientes disfágicos sólo en 23 (33,82%) la disfagia había desapareció antes del alta, mientras que de los 45 restantes (66,17%), 24 (53,3%) fueron dados del alta con algún grado de alteración de la deglución y 21 (46,6%) fallecieron. De un modo aproximado, de los pacientes disfágicos al ingreso, un tercio deglutían normalmente al alta, un tercio fue dado de alta con disfagia y un tercio falleció durante su ingreso hospitalario. Los resultados para semisólidos son superponibles. Duración de la disfagia durante el ingreso En los pacientes en los que la disfagia se resolvió durante el ingreso (grupo 4) el tiempo medio de resolución fue de 4,96 días (±4,79; 2-23; n= 23) para líquidos y de 5,86 (±6,21; 2-23; n= 22) días para semisólidos. REV NEUROL 1998; 27 (159): 759-766 Líquidos Semisólidos Éxitus No éxitus Éxitus No éxitus Sí→No 1 (4,7%) 22 (46,8%) 1 (4,7%) 20 (44,4%) Sí→Sí 20 (95,2%) 25 (53,1%) 20 (95,2%) 25 (55,5%) Total 21 47 22 45 La distribución de la duración de la disfagia en los casos en que se resolvió durante el ingreso se indica en la figura 1. Se resolvió en la primera semana en 20 de los 23 pacientes con disfagia a líquidos (86,95%) y en 18 de los 22 con disfagia a semisólidos (81,81%). Evolución de la disfagia y la mortalidad a 6 meses del AVC La figura 2 muestra la curva acumulada de resolución de la disfagia a los 6 meses del AVC superpuesta a la curva de supervivencia, ambas referidas a los pacientes con disfagia inicial (grupos 4 y 5 de evolución) y sin incluir a los pacientes fallecidos tras la resolución de la disfagia. Los datos provienen de la suma de los obtenidos durante el ingreso y de la encuesta telefónica posterior. A los 6 meses del AVC, de los 68 pacientes disfágicos a líquidos en la primera valoración, en 38 la disfagia se había resuelto (55,8%); y de los 30 restantes, 27 habían fallecido (39,7%) y sólo 3 seguían con disfagia (4,4%). Los resultados para semisólidos son semejantes: 67 casos de los que 38 se resolvieron, 27 fallecieron y en 2 persistía la disfagia a los 6 meses. La curva acumulada muestra como en la primera semana se dieron la mitad de las resoluciones de la disfagia (20 casos), mientras que las restantes se sucedieron hasta aproximadamente el día 80 de evolución. El tiempo medio de resolución fue de 18,2 ± 20,4 días para líquidos y de 22,2 ± 25,3 días para semisólidos; esta diferencia no fue significativa, pues la t de Student apareada para 34 casos que tuvieron dis- 761 R. SALA, ET AL Tabla IIIa. Consistencia de las dietas utilizadas. Primera valoración N.º % Tabla IV. Valores bioquímicos en la valoración del estado nutricional en el ingreso y el alta. Alta o éxitus N.º % N.º Media DE Min. Máx. Urea (mg/dl) Normal 50 26,7 76 40,6 Blanda 66 35,3 53 28,3 Urea de ingreso 184 44,2 17,7 20 202 Triturada 27 14,4 28 15,0 Urea de alta 124 48,1 18,8 17 150 4 2,1 16 8,6 Incremento de urea 124 4,9 17,7 -39 73 40 21,4 14 7,5 Proteínas totales (g/dl) Proteínas ingreso 173 7,01 0,71 3,9 9,4 Proteínas alta 121 6,9 0,69 4,5 8,7 Incremento proteínas 120 -0,05 0,64 -2,3 2,1 Sonda Absoluta Tabla IIIb. Relación entre grado de disfagia y dieta de ingreso. Normal Blanda Triturada Sonda Absoluta Albúmina (g/dl) Líquidos 49 55 14 1 0 Albúmina ingreso 160 4,21 0,46 2,8 6,1 Lentitud 0 5 4 0 3 Albúmina alta 121 4,17 0,56 2,7 6,5 Tos/sofoco 1 6 9 1 4 Incremento albúmina 113 -0,04 0,43 -1,3 1,4 Imposible 0 0 0 2 33 No disfagia Semisólidos No disfagia 50 55 14 1 0 Lentitud 0 10 6 1 1 Tos/sofoco 0 1 7 0 3 Imposible 0 0 0 2 36 significación estadística la diferencia entre los valores de ingreso y alta (t de Student entre albúmina de ingreso y alta, n= 113; t= 1,06; p= 0,294). La disfagia como factor de riesgo de deterioro nutricional La consistencia de las dietas prescritas en el ingreso y el alta o éxitus se muestran en la tabla IIIa, y la relación entre la disfagia inicial y la dieta prescrita en el Servicio de Urgencias en la tabla IIIb. Observamos que, aunque como tendencia la prescripción del tipo de dieta al ingreso dependió de la existencia de disfagia y su grado, hubo un número significativo de pacientes con una prescripción dietética para la cual tenían serias dificultades funcionales. En la tabla V se muestran los valores medios de incremento de urea, proteínas totales y albúmina durante el ingreso en función de la existencia o no de disfagia y de su grado. Los pacientes disfágicos presentaron una disminución de las cifras de urea durante su estancia, mientras que en los no disfágicos este valor aumentó. El grado de disfagia produjo cambios en el incremento de urea (aumentos positivos para lentitud y negativos para grados mayores), pero estas diferencias no tuvieron significación estadística. Aunque el valor del incremento de proteínas totales fue nulo en no disfágicos y mostró pérdida proteica en disfágicos, estas diferencias no fueron significativas. Tampoco lo fueron las variaciones según el grado de disfagia aunque la pérdida proteica aumentó al hacerlo el grado de disfagia. Los valores de incremento de albúmina en disfágicos y no disfágicos mostraron los mismos hallazgos que las proteínas totales, pero en este caso sí que cobraron significación estadística. Esta pérdida fue siempre mayor en casos de deglución imposible que en los de deglución lenta, pero de un modo no significativo. Disfagia y nutrición Valoración nutricional Disfagia e infección respiratoria Frecuencia y momento de la infección En la tabla IV se muestran los valores obtenidos en el ingreso y el alta de los valores bioquímicos utilizados en la valoración del estado de nutrición e hidratación (urea, proteínas totales y albúmina). El incremento de urea durante la estancia hospitalaria fue positivo, con diferencias significativas entre los valores del ingreso y del alta (t de Student, n= 124; t= -3,09; p= 0,002). Hubo una pérdida leve de proteínas totales durante el ingreso, de modo que la diferencia entre los valores de ingreso y alta no son significativamente diferentes (t de Student entre proteínas de ingreso y alta, n= 120; t= 0,77; p= 0,44). También existió una pérdida leve de albúmina durante la estancia, no alcanzando tampoco Sufrieron una infección respiratoria 13 pacientes (7,0%); 8 de las cuales (61,53%) ocurrieron en la primera semana. fagia inicial a semisólidos y a líquidos resuelta antes de 6 meses dio una p= 0,22. Repercusión de la disfagia sobre la dieta (consistencia en ingreso y alta) 762 La disfagia como factor de riesgo de infección respiratoria (Tabla VI) El riesgo de infección respiratoria fue diez veces superior en disfágicos (16,2%) que en no disfágicos (1,7%). La frecuencia de infección respiratoria se correlacionó muy significativamente con la presencia o no de disfagia (ji al cuadrado con p= 0,0002 para líquidos y p= 0,0002 para semisólidos), y fue mayor según fuera más intensa la disfagia (diferencia no significativa). REV NEUROL 1998; 27 (159): 759-766 DISFAGIA Tabla V. Valores de los parámetros bioquímicos de nutrición-hidratación (incrementos de urea, proteínas totales y albúmina entre el ingreso y el alta) según la presencia o no de disfagia y su grado (AVAR: análisis de varianza, K-W: test de Kruskal-Wallis). Tabla VI. Tablas de contingencia de las frecuencias de infección respiratoria/disfagia e infección respiratoria/grado de disfagia para líquidos y semisólidos. Líquidos Incremento de urea Líquidos No disfagia Disfagia en algún grado Sin infección 117 (98,3%) 57 (83,8%) Con infección 2 (1,7%) 11 (16,2%) Total 119 68 Semisólidos Sin disfagia 7,8±17,1 (n= 83) No disfagia 7,8±17,1 (n= 83) Con disfagia -1,0±17,6 (n= 41) Sí disfagia -1,0±17,6 (n= 41) AVAR: p= 0,007 AVAR: p= 0,007 χ : p= 0,0006 2 Lentitud 3,7±11,7 (n= 7) Lentitud 3,6±19,6 (n= 15) Tos/sofoco -1,9±18,4 (n= 17) Tos/sofoco -4,5±17,9 (n= 7) Imposible -2,1±19,3 (n= 17) Imposible -3,2±18,5 (n= 19) AVAR: p= 0,742 AVAR: p= 0,495 K-W: p= 0,596 K-W: p= 0,515 Lentitud Sofoco Imposible Sin infección 11 (91,7%) 18 (85,7%) 28 (80,0%) Con infección 1 (8,3%) 3 (14,3%) 7 (20,0%) Total 12 21 35 χ : p= 0,613 2 Incremento de proteínas totales Semisólidos Líquidos Semisólidos Sin disfagia 0,00±0,57 (n= 80) No disfagia 0,00±0,57 (n= 80) Con disfagia -0,14±0,75 (n= 40) Sí disfagia -0,14±0,75 (n= 40) AVAR: p= 0,254 No disfagia Disfagia en algún grado Sin infección 117 (98,3%) 57 (82,6%) Con infección 2 (1,7%) 11 (16,2%) Total 119 68 AVAR: p= 0,254 Lentitud -0,11±0,31 (n= 7) Lentitud -0,06±0,49 (n= 15) Tos/sofoco 0,08±0,89 (n= 17) Tos/sofoco -0,12±1,05 (n= 7) Imposible -0,39±0,68 (n= 16) Imposible -0,26±0,80 (n= 18) AVAR: p= 0,189 AVAR: p= 0,743 K-W: p= 0,335 K-W: p= 0,426 Incremento de albúmina χ2: p= 0,0006 Lentitud Sofoco Imposible Sin infección 17 (94,4%) 9 (81,8%) 30 (78,9%) Con infección 1 (5,6%) 2 (18,2%) 8 (21,1%) Total 18 11 38 χ : p= 0,338 2 Líquidos Semisólidos Sin disfagia 0,02±0,37 (n= 76) No disfagia 0,02±0,37 (n= 76) Con disfagia -0,18±0,49 (n= 37) Sí disfagia -0,18±0,49 (n= 37) AVAR: p= 0,010 AVAR: p= 0,010 Lentitud -0,11±0,16 (n= 6) Lentitud -0,10±0,24 (n= 14) Tos/sofoco -0,04±0,54 (n= 15) Tos/sofoco -0,06±0,80 (n= 6) Imposible -0,35±0,49 (n= 16) Imposible -0,32±0,49 (n= 17) AVAR: p= 0,218 AVAR: p= 0,364 K-W: p= 0,258 K-W: p= 0,517 Disfagia y muerte Frecuencia y momento del éxitus Durante el ingreso fallecieron 23 pacientes (mortalidad 12,3%). El éxitus se produjo como media en el día 8,09 de evolución (± 6,9; 1-27), con un predominio en fases precoces: 14 en la primera semana (60,8%). La disfagia como factor de riesgo de éxitus (Tabla VII) La gran mayoría de los éxitus ocurrieron en pacientes disfágicos (ji al cuadrado con p= 0,0000 para líquidos y para semisó- REV NEUROL 1998; 27 (159): 759-766 lidos). El riesgo de éxitus fue 18 veces mayor en disfágicos (30,9%) que en no disfágicos (1,7%), y fue mayor en la medida en que lo fue el grado de disfagia para líquidos (distribución ji al cuadrado con p= 0,01), no alcanzando significación para semisólidos (p= 0,06). Disfagia y estancia hospitalaria (Tabla VIII) La estancia media de los pacientes fue significativamente más prolongada en los disfágicos (a líquidos y/o a semisólidos), aunque el grado de disfagia no influyó en la duración del ingreso hospitalario. DISCUSIÓN El cálculo de la frecuencia de la disfagia en el AVC debería atenerse a ciertos principios: 1. La muestra de pacientes debe ser en lo posible representativa de los casos incidentes en la población; 2. La existencia de disfagia debe ser examinada pronto en el curso del AVC, dado que su duración puede ser breve, y 3. Debe utilizarse un mismo test para todos los pacientes y éste debe ser lo suficientemente sensible. Wade y Hewer [4] utilizaron un registro de 976 pacientes con AVC que incluía enfermos extrahospitalarios, y en los que la disfagia fue medida con un bolo 763 R. SALA, ET AL Tabla VII. Tablas de contingencia de las frecuencias de muerte/disfagia y muerte/grado de disfagia para líquidos y semisólidos. Tabla VIII. Estancia hospitalaria según la disfagia y su grado (AVAR: análisis de varianza). Líquidos Líquidos Semisólidos No disfagia Disfagia en algún grado No éxitus 117 (98,3%) 47 (69,1%) No disfagia 8,02 ± 3,89 8,02 ± 3,89 Éxitus 2 (1,7%) 21 (30,9%) Sí disfagia 12,26 ± 8,35 12,26 ± 8,35 Total 119 68 AVAR p= 0,0000 p= 0,0000 χ : p= 0,0000 2 Según la disfagia Según el grado Lentitud Sofoco Imposible Lentitud 12,58 ± 8,37 8,94 ± 5,49 No éxitus 11 (91,7%) 17 (81,0%) 19 (54,3%) Tos/sofoco 11,95 ± 7,90 14,00 ± 8,20 Éxitus 1 (8,3%) 4 (19,0%) 16 (50,2%) Imposible 12,34 ± 8,82 13,26 ± 9,30 Total 12 21 35 AVAR p= 0,976 p= 0,148 χ : p= 0,019 2 Semisólidos No disfagia Disfagia en algún grado No éxitus 117 (98,3%) 47 (69,1%) Éxitus 2 (1,7%) 21 (30,9%) Total 119 68 Lentitud Sofoco Imposible No éxitus 16 (88,9%) 8 (72,7%) 22 (57,9%) Éxitus 2 (11,1%) 3 (27,3%) 16 (42,1%) Total 18 11 38 χ2: p= 0,0000 χ : p= 0,062 2 libre de agua, valorando la deglución como normal, lenta, difícil, con tos o imposible. En la primera semana, 521 pacientes fueron observados y de ellos, 452 (86,7%) no sufrían depresión del nivel de conciencia. De estos últimos, el 43% sufría disfagia (23% lentitud, 6% patrón anormal de deglución, 14% tos). El estudio de Gordon, Hewer y Wade [5] incluía a 91 pacientes hospitalizados consecutivamente por AVC, y valorados hasta 13 días tras el mismo (56, en las primeras 48 horas). Estos autores definieron la disfagia como la incapacidad para beber 50 ml de agua de un vaso en posición sentada, o la aparición de tos más de una vez en esta maniobra repetida en dos ocasiones. El test se repitió cada 2 días la primera semana y después dos veces a la semana hasta la recuperación de la deglución, examinando cada vez la existencia de infección respiratoria. No se indica el tiempo de seguimiento. Tuvieron disfagia 41 pacientes (45%). El estudio de Barer [6] se realizó sobre 357 pacientes incluidos en un protocolo de tratamiento del AVC con betabloqueantes que excluía a los pacientes graves. Fueron valorados en las primeras 48 h mediante un bolo de 10 ml de agua. La incidencia de disfagia en pacientes con un AVC unilateral fue del 29%. En 1990, Young y Duran-Jones [7] revisaron 220 historias de pacientes con AVC, encontrando una incidencia de problemas de deglución del 28%. Nilsson et al [13] utilizaron un test de succión repetida sobre 100 pacientes consecutivos, encontrando 28 764 no valorables (coma, afasia o demencia) y 14 disfágicos. Nuestras cifras de frecuencia de disfagia (36,4% para líquidos y 35,8% para semisólidos) se encuentran en un punto medio del rango descrito por los autores citados. Nuestra muestra tiene el sesgo propio de una serie hospitalaria, pero debemos señalar que la tasa de incidencia de AVC que derivaría del recuento de nuestros pacientes sobre la población cubierta por nuestro hospital sería de 1,39 casos por 1.000 habitantes y año, lo cual no se encuentra alejado ni de las cifras de incidencia que se describen en la literatura (0,9-3,9 casos/1.000/año) [14] ni de las descritas en nuestra área en estudios puerta a puerta (1,2-3,2 casos/1.000/año) [15]. La valoración de la deglución se realizó en todos los pacientes, no excluyéndose aquellos que sufrían alteración de conciencia al considerar que en tal caso también existía imposibilidad para deglutir derivada de la lesión neurológica, y, por tanto, con el mismo valor epidemiológico que en pacientes conscientes. La precocidad del examen fue posible al ser realizada por el equipo de enfermería, con lo cual sólo fue necesario excluir a 3 pacientes cuyo AVC había tenido lugar 48 horas antes del ingreso. Utilizamos en el test un volumen de líquido menor que otros autores y aún nos parece excesivo: en realidad a un paciente con posible disfagia resulta imprudente administrarle más allá de unos pocos mililitros, y volúmenes mayores deben administrarse de modo fragmentado. En el examen de frecuencia hemos podido analizar un hecho conocido por la práctica clínica pero no previamente cuantificado: la disfagia en el AVC es mayor para líquidos que para semisólidos. Para nuestra sorpresa las diferencias entre líquidos y semisólidos fueron escasas en cuanto a la frecuencia de disfagia, poniéndose de manifiesto, sobre todo, en su intensidad: el agua produjo casi el doble de frecuencia de tos/sofocación que el pudding (11,2% frente a 5,9%). El AVC es una enfermedad aguda con tendencia posterior a la mejoría funcional. Los estudios disponibles indican que la disfagia comparte esta buena evolución y, en general, constatan un buen índice de mejorías a medio plazo. Entre los supervivientes de la serie de Wade y Hewer [4], a los 6 meses menos del 2% tenían disfagia (desde el 43% inicial). Entre los 41 pacientes con disfagia de Gordon, Hewer y Wade [5] sobrevivieron 21. En ellos la duración media de la disfagia fue de 8,5 días, siendo de 8 días o menos en 15/21, 9-14 días en 3/21 y mayor de 40 días en 3/21. En la serie de Barer [5] la incidencia REV NEUROL 1998; 27 (159): 759-766 DISFAGIA de disfagia fue en las primeras 24 horas del 29% (sobre 357 enfermos), a la semana del 16% (sobre 309 enfermos; 86,5% del grupo inicial), al mes del 6% (sobre 277; 77,5% del grupo inicial) y a los 6 meses del 1% (sobre 248; 69,4% del grupo inicial). En un estudio sobre 121 pacientes consecutivos, Smithard et al [16] encontraron una frecuencia de disfagia a las 24 h, 7 días y 6 meses del 51%, 27% y 6,8%, respectivamente, siendo llamativo que a los 6 meses un 2,3% habían desarrollado disfagia de novo. De los 100 pacientes de Nilsson et al [13], a los 6 meses sólo 7 tenían disfagia. En estos datos se evidencia una cuestión fundamental: el pronóstico funcional de la disfagia en el AVC no puede independizarse del hecho de que su presencia supone un mayor riesgo de muerte. En nuestra serie, la mayor parte de las disfagias que se resolvieron durante el ingreso lo hicieron precozmente, en la primera semana, y con clara dependencia del grado de disfagia inicial. Sin embargo, un tercio de los pacientes disfágicos murieron, y un tercio hubo de ser dado de alta aún con disfagia. Ello nos llevó a valorar la frecuencia de mejoría de forma comparativa con la curva de supervivencia. Este análisis no ha sido realizado previamente, y de él cabe destacar que: 1. La presencia de disfagia en la fase aguda del AVC supone un riesgo global de muerte del 40% a 6 meses, produciéndose la mayor parte de los éxitus en el primer mes; 2. El pronóstico de resolución de la disfagia es bueno en los pacientes supervivientes (más del 95% de curaciones), y 3. La resolución de la disfagia es muy precoz en la mitad de los casos (primera semana), mientras que tras el primer trimestre ya no cabe esperar mejorías. Tanto la frecuencia de mejoría y muerte como el tiempo de resolución dependieron del grado de disfagia inicial, y en las curvas de éxitus y curación observamos como para el grado 3 (deglución imposible o coma) el porcentaje de éxitus supera al de disfagias curadas. En los pacientes con AVC la malnutrición no es extraña en el momento del ingreso, pero aumenta en frecuencia durante el mismo (17-19). En el estudio de Axelsson [17], la frecuencia de malnutrición fue del 16% al ingreso y del 22% al alta, y en el de Dávalos [19] del 16,5% al ingreso, del 26,4% tras la primera semana de ingreso y del 35% tras la segunda. Cuando el paciente llega al servicio de rehabilitación la frecuencia de desnutrición es muy elevada. Finestone et al [20] realizaron un estudio prospectivo sobre la incidencia de disfagia y los factores de riesgo de malnutrición en 49 pacientes consecutivos admitidos en un servicio de rehabilitación: la incidencia de disfagia fue del 47%, y se relacionó con la disfagia, el sondaje nasogástrico, la presencia de diabetes, AVC previo y una edad superior a 70 años. Otros estudios han abordado también los factores de riesgo para la malnutrición, encontrándose relación con la presencia de disfagia [11], disfagia y malnutrición previa [19,21], edad avanzada e inmovilización por déficit funcional [18,21]. Entre los pacientes con AVC y que además sufrían disfagia se ha descrito también un mayor aumento de la urea sérica y el hematocrito como signos de deshidratación [5]. La valoración del estado de nutrición e hidratación del total de nuestros enfermos ofrece, por tanto, datos esperables para pacientes hospitalizados: leve pérdida proteica (mayor de albúmina que de proteínas totales) y leve deshidratación demostrada por el incremento de la urea sérica. Tanto el ingreso prolongado como la presencia de disfagia supusieron una mayor pérdida proteica y un menor incremento de urea. La conclusión es que los cuidados nutricionales fueron defectuosos, mientras que el uso obligado de perfusiones intravenosas o sondaje nasogástrico en los pacientes graves con- REV NEUROL 1998; 27 (159): 759-766 siguió mantener una buena hidratación. El cuidado nutricional es deseable en todo paciente hospitalizado, aunque en el estudio de Sullivan y Walls [12] no se demostrara la repercusión de las medidas nutricionales sobre la morbilidad. La desnutrición empeora la evolución de complicaciones como las úlceras de decúbito. En el caso concreto de los AVC, las cifras bajas de proteínas totales en el ingreso se han relacionado con una mayor gravedad del AVC [22], probablemente por el incremento relativo de proteínas de mayor tamaño (fibrinógeno, globulinas) que inducen un aumento de la viscosidad sanguínea, considerado hoy como un factor de riesgo mayor en la patología vascular cerebral y un determinante básico del flujo cerebral en el área sometida a isquemia. En la fase aguda del ictus existe además un estado hipercatabólico que facilitaría la desnutrición proteica, y ésta a su vez dañaría el sistema inmune aumentando la susceptibilidad a las infecciones y a las úlceras de ecúbito [23]. Deberemos mejorar el cuidado nutricional de nuestros pacientes comenzando por la prescripción dietética del ingreso, donde con frecuencia se indicaron dietas que el paciente no podía deglutir con normalidad y sin riesgo. Para conseguir esto es fundamental realizar un test de deglución adecuado, teniendo en cuenta que los tests clínicos pueden dejar de detectar hasta un 20-24% de las aspiraciones visibles con métodos radiológicos [8,24]. En los pacientes disfágicos son más frecuentes las infecciones respiratorias. Gordon, Hewer y Wade [5] las observaron sobre todo en la primera semana, aunque esta diferencia (19% frente a 8%) no era significativa. En el estudio de Wade y Hewer [4] la mortalidad a los 6 meses varió según el grado de alteración de la deglución, aunque de forma no significativa: grupo de deglución normal, mortalidad del 14% (36/258); deglución lenta, del 35% (36/102); anormal, del 37% (10/28) y con tos, del 40% (26/64). Los autores concluyen que la mortalidad es mayor en los pacientes con AVC con disfagia, aunque no varía según el grado ésta, lo cual pone en duda su relación con neumonías de aspiración. Sin embargo, Barer [6] no encontró relación entre disfagia y mortalidad en el AVC, y Nilsson et al [13] la encontraron con las neumonías pero no con la mortalidad. En nuestra serie hubo una relación claramente significativa entre la existencia de disfagia e infección respiratoria en el ingreso y entre disfagia y muerte en el ingreso. En los pacientes disfágicos el riesgo de infección respiratoria durante el ingreso se multiplicó por 10, y el de éxitus por 18. Un mayor grado de disfagia produjo una mayor frecuencia de infección respiratoria y de muerte, aunque sólo se alcanzó significación estadística entre muerte y grado de disfagia a líquidos. La relación entre éxitus e infección respiratoria queda también claramente demostrada al existir este antecedente en la mayor parte de los pacientes que fallecieron, con significación en la tabla de ji al cuadrado. Es evidente que en el AVC la presencia de disfagia [25] y de aspiración [6] predisponen a la neumonía. También el riesgo de muerte aumenta claramente, aunque es evidente que no todas las muertes en el AVC se deben a neumonía de aspiración y en muchos casos la relación disfagiamuerte se establecerá por la gravedad del AVC, y no por la concurrencia de infección respiratoria. De hecho, en nuestra serie sólo el 30% de los éxitus fueron antecedidos por infección respiratoria. En conclusión, la frecuencia de la disfagia en el AVC es alta y se asocia a un elevado grado de morbilidad y mortalidad y a un déficit nutricional hospitalario. Debe determinarse su valor como causa de estas complicaciones. Su evolución es, en general, fa- 765 R. SALA, ET AL vorable en los pacientes supervivientes, precisándose de una determinación de los factores que condicionan la evolución a fin de programar adecuadamente el soporte nutricional. La preven- ción de las complicaciones asociadas a la disfagia precisa de una detección precoz de la disfunción deglutoria y de un seguimiento próximo de su evolución. BIBLIOGRAFÍA 1. Celifarco A, Gerard G, Faegenburg D, Burakoff R. Dysphagia as the 14. Matías-Guiu J. Neuroepidemiología. Barcelona: Prous; 1993. p. 19. sole manifestation of bilateral strokes. Am J Gastroenterol 1990; 85: 15. Mulet-Pons MJ. Epidemiología descriptiva del accidente isquémico 610-3. transitorio en Bañeres (área sanitaria de Alcoy). Tesis doctoral. 2. Buchholz DW. Clinically probable brainstem stroke presenting priUniversidad de Alicante, 1995. marily as dysphagia and nonvisualized by MRI. Dysphagia 1993; 8: 16. Smithard DG, O’Neill PA, England RE, Park CL, Wyatt R, Martin 235-8. DF, et al. The natural history of dysphagia following a stroke. Dysphagia 3. Veis SL, Logemann JA. Swallowing disorders in persons with cere1977; 12: 188-93. brovascular accidents. Arch Phys Med Rehabil 1985; 66: 372-5. 17. Axelsson K, Asplund K, Norberg A, et al. Nutritional status in patients 4. Wade DT, Hewer RL. Motor loss and swallowing difficulty after stroke: with acute stroke. Acta Med Scand 1988; 224: 217-24. frequency, recovery and prognosis. Acta Neurol Scand 1987; 76: 50-4. 18. Unosson M, Ek A-C, Bjurulf P, et al. Feeding dependence and nutri5. Gordon C, Hewer RL, Wade DT. Dysphagia in acute stroke. Br Med J tional status after acute stroke. Stroke 1994; 25: 366-71. 1987; 295: 411-4. 19. Dávalos A, Ricart W, González-Huix F, et al. Nutritional status and 6. Barer DH. The natural history and functional consequences of dysphaclinical outcome in acute cerebral infarction. J Neurol 1994; 241 (Supgia after hemispheric stroke. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1989; 52: pl 1): S30. 236-41. 20. Finestone HM, Greene-Finestone LS, Wilson ES, Teasell RW. Mal7. Young EC, Durant-Jones L. Developing a dysphagia program in an nutrition in stroke patients on the rehabilitation service and at folacute care hospital: a needs assessment. Dysphagia 1990; 5: 159-65. low-up: prevalence and predictors. Arch Phys Med Rehabil 1995; 8. Kidd D, Lawson J, Nesbitt R, McMahon J. Aspiration in acute stroke: 76: 310-6. a clinical study with videofluoroscopy. Q J Med 1993; 86: 825-9. 21. Axelsson K, Asplund K, Norberg A, et al. Eating problems and nutri9. Groher ME, Bukatman R. The prevalence of swallowing disorders in tional status during hospital stay of patients with severe stroke. J Am two teaching hospitals. Dysphagia 1986; 1: 3-6. Diet Assoc 1989; 89: 1092-6. 10. Roubenoff R, Preto J, Balke C. Malnutrition among hospitalized patients. 22. Suárez C, Castillo J, Suárez P, Naveiro J, Lema M. Valor pronóstico A problem of physician awareness. Arch Intern Med 1987; 147: 1462-5. de factores analíticos hemorreológicos en el ictus. Rev Neurol 1996; 11. Sitzmann J. Nutritional support of the dysphagic patient: methods, risks 24: 190-2. and complications of therapy. J Parenter Enteral Nutr 1990; 1: 60-3. 23. Serena J, Dávalos A. Nutrición en el paciente hospitalario durante la 12. Sullivan DH, Walls RC. Impact of nutritional status on morbidity in a fase aguda del ictus. Ictus 1996; 2: 16-8. population of geriatric rehabilitation patients. J Am Geriatr Soc 1994; 24. DePippo KL, Holas MA, Reding MJ. Validation of the 3-oz water 42: 471-7. swallow test for aspiration following stroke. Arch Neurol 1992; 49: 13. Nilsson H, Ekberg O, Olsson R, Hindfelt B. Dysphagia in stroke: a 1259-61. prospective study of quantitative aspects of swallowing in dysphagic 25. Johnson ER, McKenzie SW, Sievers A. Aspiration pneumonia in stroke. patients. Dysphagia 1988; 13: 32-8. Arch Phys Med Rehabil 1993; 74: 973-6. ALTERACIONES DE LA DEGLUCIÓN EN EL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR: INCIDENCIA, HISTORIA NATURAL Y REPERCUSIONES SOBRE EL ESTADO NUTRICIONAL, LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD Resumen. Objetivo. Determinar la frecuencia de disfagia en el accidente cerebrovascular (AVC), su historia natural y su valor como factor de riesgo para la infección respiratoria, la desnutrición y la muerte. Pacientes y métodos. Estudio prospectivo de 187 pacientes consecutivos con AVC. Test estandarizado de disfagia en los primeros dos días de evolución, repetido tres días semanales. Determinación de urea, proteínas totales y albúmina al ingreso y al alta. Encuesta telefónica a los 6 meses. Resultados. Hubo disfagia a líquidos en el 36,4% de los casos y a semisólidos con igual frecuencia pero mayor intensidad. Un 25,7% de los casos de deglución imposible se debieron a coma. Durante el ingreso, un tercio de los pacientes con disfagia falleció, en un tercio se resolvió y otro tercio fue dado de alta con disfagia. A la semana, 1, 3 y 6 meses la tasa de curaciones de la disfagia fue del 29,4, 41,1, 55,9 y 55,9%, y la de supervivencia del 83,8, 67,6, 61,8 y 60,3%, respectivamente, de modo que a los 6 meses sólo 3 pacientes (4,4%) seguían vivos y disfágicos. La mitad de las curaciones se dieron en la primera semana, y no hubo ninguna transcurridos 77 días. Los disfágicos tuvieron respecto a los no disfágicos 10 veces más riesgo de infección respiratoria, 18 veces más riesgo de muerte, mayores pérdidas de albúmina y menores pérdidas de urea. Conclusiones. La disfagia tiene una elevada prevalencia en los AVC, y, aunque su pronóstico funcional no es malo, se acompaña de una alta frecuencia de infecciones respiratorias, desnutrición y muerte [REV NEUROL 1998; 27: 759-66]. Palabras clave. Disfagia. Enfermedad vascular cerebral. Ictus. Infección respiratoria. Mortalidad. Nutrición. Trastornos de la deglución. 766 ALTERAÇÕES DA DEGLUTIÇÃO NO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: INCIDÊNCIA, HISTÓRIA NATURAL E REPERCUSSÕES SOBRE O ESTADO NUTRICIONAL, A MORBILIDADE E A MORTALIDADE Resumo. Objectivo. Determinar a frequência de disfagia no AVC, a sua história natural e o seu significado como factor de risco para a infecção respiratória, a desnutrição e a morte. Doentes e métodos. Estudo prospectivo de 187 doentes consecutivos com acidente vascular cerebral (AVC). Teste estandartizado de disfagia nos primeiros dois dias de evolução, repetido três dias por semana. Determinação de ureia, proteínas totais e albumina na admissão e na alta. Inquérito telefónico aos 6 meses. Resultados. Existiu disfagia para líquidos em 36,4% dos casos e para semisólidos com igual frequência, mas maior intensidade. Em 25,7% dos casos de deglutição impossível a causa foi o estado de coma. Durante a admissão, un terço dos doentes com disfagia faleceu, em un terço resolveu-se e no restante un terço tiveram alta com disfagia. À semana, 1, 3 e 6 meses a taxa de curas da disfagia foi de 29,4, 41,1, 55,9 e 55,9%, e a de sobrevivência de 83,8, 67,6, 61,8 e 60,3%, de forma que aos 6 meses só 3 pacientes (4,4%) se mantinham vivos e com disfagia. Metade das curas ocorreu na primeira semana, e não houve nenhuma após 77 dias. Os doentes com disfagia tiveram, em relação aos sem disfagia, 10 vezes mais risco de infecção respiratória, 18 vezes mais risco de morte, maiores perdas de albumina e menores perdas de ureia. Conclusões. A disfagia tem elevada prevalência nos AVC, e ainda que o seu prognóstico funcional não seja mau, acompanha-se de alta frequência de infecções respiratórias, desnutrição e morte [REV NEUROL 1998; 27: 759-66]. Palavras chave. Alterações da deglutição. Disfagia. Doença vascular cerebral. Enfarte. Infecção respiratória. Mortalidade. Nutrição. REV NEUROL 1998; 27 (159): 759-766