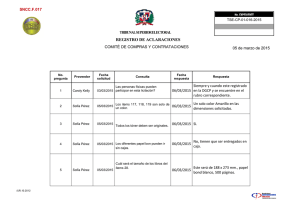Spanish - Amante (2014) / Translated by: Marjeta Drobnič
Anuncio

Gabriela Babnik El amante Entró en mi oficina con una cara preocupada, casi abatido, con los hombros ligeramente caídos, en fin, como un derrotado, aunque iba vestido con un pantalón de cuero y llevaba gemelos en la camisa. Tal vez fue la combinación de las dos cosas, es decir la combinación de lo uniformado y lo refinado parecidos a los de la Gestapo, lo que me llamó la atención al principio aunque, así me parece, la singularidad clave residía en el color de su piel, en su contraste con el día en el que estaba emplazado, en el que estábamos emplazados los dos. Aquella tarde fue la primera vez, y no será la última, que en mi bufete entraba un hombre de color. Era el único dato indiscutible sobre él, dato que quizá también en otras situaciones, no sólo en la que nos enocontrábamos, desarmara su personalidad, me refiero a todo lo que era, lo que hacía, la lengua que hablaba y, sobre todo, a lo relativo a la persona con la que se despertaba cada mañana y con la que se acostaba cada noche. Después de estrecharme la mano, de sonreír, con lo que el labio superior se le dobló hacia arriba dejando al descubierto la carne rosada en la parte interior, se sentó en el sillón con ruedas, lo hizo girar un poco a pesar de su evidente abatimiento, como si no hubiera podido resistirse a una especie de impulso infantil momentáneo, después movió su torso hacia delante, hacia el resplandor de la mesa de mármol a la que estaba sentado yo. Me observaba con los ojos ligeramente entreabiertos, así que no pude ver si había notado mi turbación ante su apariencia inhabitual, es probable que ponderara si había valido la pena viajar tan lejos, me había dicho por teléfono que iría por recomendación de un amigo suyo nigeriano que había oído que los casos de ese tipo eran “lo mío”, aunque, perdido en medio del paisaje sombrío al pie de los Alpes, donde lo habían detenido, tampoco habrá tenido otra posibilidad, y, después, me dijo: “No soy culpable, sabe”. Tardé un poco en devolverle la sonrisa, pero no había en ella nada infantil, nada inocente, se trataba tan sólo de un ablandamiento de mi máscara facial. Iba a comentar con ironía: “Ya veremos”, pero me contuve en el último momento. Con una contestación de esa clase habría expresado no sólo una desconfianza fundamental, sino que me habría puesto, por si no era ya evidente, gratuitamente y a causa de una insolencia mía, al lado opuesto al suyo, probablemente perdiéndole así para siempre. Lo que sabía sobre él del informe de la policía, que se trataba de un refugiado político que había entrado en el espacio Schengen por Italia, que había pasado un tiempo en un centro de refugiados, que había huido a España para casarse y obtener los papeles y que, a continuación, había vuelto a desaparecer, era, por lo que se veía, una historia de refugiados común y corriente, cuyo final feliz se había frustrado con su detención en la frontera esloveno-austríaca. Los casos de esa índole no eran exactamente “lo mío”, como le habían avisado sus amigos nigerianos, en los últimos años me encargaba principalmente de los casos de los trabajadores inmigrantes de las antiguas repúblicas de Yugoslavia, lo único relativo a los africanos que había oído contar a mis compañeros era que, últimamente, había grandes cantidades de nigerianos entrando en nuestras aguas territoriales para contraer matrimonios postizos con nuestras mujeres. Frente a ese hombre que me miraba con fijeza como si yo fuera el sospechoso de algo, como si estuviésemos a punto de intercambiar nuestros papeles, yo me convertiría en él, es decir en un sospechoso eterno al que es mejor no perder de vista, y él se convertiría en mí, en un abogado privilegiado, anclado firmemente en un ambiente que no sabía cómo afrontar las invasiones de los bárbaros, me encontraba, pues, en un terreno muerto, como quien dice, lo único que pude sacar en claro fue que sospechaban de su implicación en una red de tráfico de heroína aunque la grabación de 1 video, hecha de noche, con contornos borrosos de las figuras, tal como había podido observarlo, en realidad no corroboraba nada, de modo que en el mejor de los casos no podría sacar de él más que una confesión. Hurgué en mi memoria buscando la contestación más adecuada, pero lo único que se me ocurrió fue que el hombre que tenía delante podría haber dicho, en vez de lo que había dicho, algo más neutral, menos comprometido, por ejemplo “I didn't do it” –no he hecho lo que me imputan– o bien “I didn't make my hands dirty” –no me he ensuciado las manos–; pero así, ya de antemano y gratuitamente, él confesó, aunque negando, lo cual me desconcertó. Era verdad que su inglés, que dejaba traslucir su fondo francés, no era lo suficientemente bueno como para reconocer ciertos matices de color o connotaciones léxicas, y, sin embargo, aquel “I am not guilty” me había hecho pensar. Entonces había algo que ocurría en sus adentros, se me vino la idea, mientras acudí a mi lado racional –me conocía muy bien– sobre todo para calmarme, para controlar mi pánico ante la figura de ese hombre y, al mismo tiempo, el agua ya estaba diluyendo mis sospechas, agua limpia y fresca como podía ser sólo la que emana de un bosque: quería creerle y hasta ocuparme de su caso como si sus palabras fueran de oro. Por la noche, en casa, metido en el pijama y tendido en la cama, pensé que mi necesidad interior de ayudarle se debía al hecho de que él no sólo me había impactado sino que también me había encantado físicamente. No se trataba de la combinación de abatimiento y travesura momentánea y, más tarde, casi de serenidad, menos aún de la combinación inusitada de gemelos y cuero, como si llevara una especie de arnés de protección o algo parecido, sino de sus labios. Más que todo lo demás de su figura me habían atraído sus labios –carnosos, firmes, muy bien delineados. A pesar de la oscuridad profunda de su piel, sus labios eran lo que destacaba, por no decir que parecían labios de mujer trasladados al rostro de un hombre. A uno le entraban ganas de tocárselos, de pasar su dedo por sus bordes tan nítidamente perfilados, aunque en el momento de darme cuenta de lo que, en el fondo, reflexionaba me estremecí, me levanté de la cama, abrí la puerta corrediza y salí al balcón. Las luces de los coches de abajo atravesaban la oscuridad. Me entró el deseo de tener una copa de vino en la mano, de que apareciese como por un milagro a mi lado o de que me la trajese por una incomprensible clave de incidencias la mujer con la que aún viviría, al lado de la que me despertaría y me dormiría por la noche, pero el balcón estaba sumergido en silencio. Después se me ocurrió de repente (quizás incluso chasqueé los dedos): el hombre que había entrado aquel día en mi bufete me recordaba a Wesley Snipes. Si se lo hubiese mencionado entonces cuando intentaba explicarme su actividad en más detalle y comunicarme que de ninguna manera podía permitirse una “pequeña” sentencia, según decía mientras se le hinchó una vena en la frente, señal de un empeño excesivo, tal vez incluso de enardecimiento, habría sonado a un cliché. Y yo tampoco podría permitirme ya ningún cliché desde el momento en el que había decidido incluir en mi plan a ese hombre de color, procedente de Nigeria o de otro país africano, tal vez de Uganda, Senegal, Burundi, al fin y al cabo da lo mismo. Si alguna vez había tenido una ventaja ante ella, ante la que no me traía una copa de vino, la que, hacía más de un año, sacó sus medias de los cajones, recogió su ordenador y sus libros y se fue, al principio provisionalmente a un hotel y, después, a un piso alquilado que estaba, como si fuera algo deliberado, en la otra punta de la ciudad, ventaja en el sentido de que yo era más adinerado que ella, mayor, de gusto refinado, entonces todo cambió con la muerte de Filip, nuestro hijo de siete años. Ante la inequidad entre nosotros que había en nuestra relación, ella reaccionaba desde el mismo principio con frialdad, el sostén cuidadosamente abrochado ya muy de mañana en la cocina, por ejemplo, o el volumen de voz simpre controlado mientras hacíamos el amor, como si estuviese medio ausente, como si el 2 asunto entre nosotros no fuera más que temporal y que después se iría, pero en el momento en que nuestro hijo cruzó corriendo la calle y perdió la vida, comprendí que estaríamos siempre unidos a través de su muerte. Además, desde aquel momento se instaló entre nosotros una verdadera diferencia: yo sabía que ya no sería yo quien querría tocarla, sino que ella querría tocarme a mí, si alguna vez se diese el caso. Cuando empezó a evitar mis suaves caricias, cuando empezó a exigir de mí un acto sexual violento, sin permitirme que la consolase después de la pérdida de nuestro hijo, me superó. Antes de revelar los detalles de mi plan, debo revelar otra cosa: a la mujer que nunca perdía del todo el pudor mientras hacíamos el amor, que se preocupaba por su aspecto en todo momento, la llamaba Sofía aunque, por supuesto, no se llamaba así; como Sofía Loren, pero de otra manera. Digo de otra manera porque ella no tenía aquella aparatosidad femenina ni aspiraba a tenerla. Nos conocimos en una fiesta que daba un amigo común: el vino de color amarillo oscuro, los tipos medio borrachos que discutían nerviosos sobre la política, las mujeres que comparaban sus utensilios comprados en las rebajas, y su blusa de manga larga, que terminaba bastante por debajo de la altura de sus nalgas y que, a primera vista y a pesar de su diseño extravagante, podría aludir a cierta timidez o, incluso, a cierto complejo. Nos presentó nuestro amigo anfitrión. “Periodista de la radio”, y mientras él seguía hablando, nuestras miradas se encontraron, nos observábamos con aquella imborrable mirada interior y aunque no sabía exactamente qué estaba pasando, me di cuenta de era algo insólito; fue como una inspiración, como el principio de algo. Vi aquel momento con una nitidez absoluta, me di cuenta de que todo lo que había habido antes confluía en ese mismo momento, era como si estuviese recomponiendo un vaso roto en camara lenta, y logré decir: “¿No tiene calor en esta blusa?” El amigo Francis, que sabía que yo buscaba pareja, pero no un de modo tan intensivo ni tan abrupto, carraspeó y después fijó la mirada en su cara con una mezcla de incomodidad e intriga. Sofía se atusó una mecha de pelo, tal vez para ganar tiempo, noté que tenía manos fuertes y que no llevaba joyas, y dijo con una voz profunda y aterciopelada: “No, no tanto, pero gracias por preguntar”. Aunque era evidente que mi pregunta le había incomodado, situación quizás aún más embarazosa a causa de la mirada avispada de Francis, no se mostró reservada. Es verdad que, por un momento, quedó desconcertada, las comisuras de sus labios temblaron un poco y una arruga invisible se dibujó en su frente, pero a diferencia de la mayoría de las mujeres que había intentado conquistar o por las que había mostrado interés, sabía controlarse. Su seguridad de sí misma no amainó ni siquiera más tarde cuando le invité a bailar y, así, pude observar de cerca su pálida piel, la forma irregular de su nariz, sus cejas ligeramente oblicuas, que era lo que más me conmovió en ella, y su melancólica mirada miope. Cuando la música cesó y los invitados relajaron sus cuerpos que, hacía un momento, habían estado estrechamente abrazados, le invité a la terraza. No me rechazó, pero de paso, cuando nos abríamos camino hacia la salida, tomó una copa de vino de la mesa. Un ademán acostumbrado, pensé al abrirle la puerta de cristal. Ahora sí que me di cuenta de que sus nalgas casi podían ser grandes, lo cual en principio no me molestaba. En la terraza se colocó junto a la barranda, dirigió su mirada hacia un lugar incierto como si reflexionara con intensidad sobre algo, sus dedos jugueteaban con la parte inferior de la copa, y esperó a que yo iniciase la conversación. “Me gusta tu voz”, dije con demasiada ligereza. Pero las palabras ya estaban allí, no era posible borrarlas. Rió como si quisiera decir que lo había oído antes, que era la forma en la que ya habían 3 intentado conquistarla y que debería poner un poco más de esfuerzo de mi parte. Pero acabó diciendo algo muy diferente: “Es un maquillaje de la radio”. La música volvió a sonar detrás de nosotros, pero no tuve fuerzas para invitarla a bailar otra vez. Sentí que, de repente, mis manos me pesaban, que me pesaban demasiado, y que no podía moverme aunque quisiera. Sólo mis labios se movían por sí solos. Muchos años más tarde, incluso después de la muerte de Filip, repasaba mentalmente los detalles de nuestro primer encuentro, buscando índices de los acontecimientos que nos tocaría vivir juntos en el futuro, pero, excepto mi asombro momentáneo y su aplomo, mezclado con su actitud reservada, tal vez hasta ausente, como si aquella fuera la única forma tener control sobre su entorno y, en especial, sobre mí, no encontraba nada. Se trataba de una mujer bella común al lado de un viejo común que intentaba seducirla con las historias de su vida pasada. Le conté que había estado casado y que había resucitado sólo siete años después de la muerte de mi mujer. No dijo que probablemente fuera un exagerado ni adoptó hacia mí la actitud de una samaritana piadosa, sino que seguía quieta, fijándose en un punto del césped cortado mientras los mosquitos sobrevolaban su cabeza confiriéndole una especie de halo. “Hoy día se han perdido todas las reglas, así que ya no sabemos lo que es correcto y lo que no lo es, a qué atenernos, cuándo es pronto o cuándo tarde para iniciar una nueva relación y cuándo se pasan nuestras oportunidades”, decía mi boca en mi lugar. Antes de que los mosquitos de por encima de su pelo salieran volando y antes de que yo moviese mi cuerpo más cerca del suyo, dijo: “Debemos actuar según nuestro propio juicio, probablemente esto sea lo más correcto.” Si hubiese estado en mi lugar, si no hubiese sentido que estaba cercada por aquel muro delgado que le protegía ante el mundo, habría dicho: “Pues esto, precisamente esto, el deber guiarnos por nuestro propio jucio, es lo que nos hace perder pie, lo que nos dicta que matemos a nuestro propio hijo, que envenenemos a nuestro marido o a nuestra madre, en mi profesión de abogado he visto ya de todo, créeme”, pero me contuve y le pregunté algo que no tenía que ver con nada, algo como de qué conocía a mi amigo, por ejemplo, o cómo que estaba en aquella fiesta. No recuerdo su respuesta, pero recuerdo su mirada que decía: si quieres que este fugaz encuentro nuestro acabe con un café por la mañana y más tarde quizás con otra cosa, no me hables de la muerte de tu ex mujer o de tu luto, de tu firmeza, la que finges que proviene de otra época, pues por lo que veo, te conservas bastante bien y has sido lo suficientemente inteligente como para adoptar las costumbres de la actualidad, entonces no me hables de contar los días que quedan hasta el final del luto (un año, máximo), los días de pena y tal vez incluso de alivio al darte cuenta de poder compartir tu cuerpo con otros cuerpos. Pero al contrario de todo lo que yo esperaba y como si se hubiese hartado de mirar aquel césped cortado en el que de verdad no había nada y me acuerdo sólo que su fijación me parecía extraña, la vista a la ancha franja verde en medio de la ciudad, me dijo: “¿No nos vamos a besar?” “No quiero que pienses que esto es todo lo que quiero de ti”, le respondí dándome cuenta de que, de repente, me veía a mí mismo como desde arriba y de que la imagen era extrañamente nítida. “¿Y lo que quiero yo?” La miré, se me ocurrió que de esa manera seguían hablando sólo en las películas, pero al fin y al cabo ella era una periodista de la radio, y con el rabillo del ojo vi que la copa en su mano estaba vacía, probablemente llevaba un rato así. Tal vez habría sido mejor dejar la copa en una mesa, pero entonces deberíamos volver adentro, con la gente, poblar otra vez ese ruido dentro de nosotros y pintarnos las caras con sonrisas fingidas. Estando a su lado, me entró de 4 repente una sensación incomparable de que, con ella, podía ser lo que era en realidad o, al menos, de que no importaba lo que era, abogado, viudo, amante envejecido que se empeña en obtener su última oportunidad, de que esa mujer me producía escalofríos, de que jamás sería capaz de relatar los sedimentos oscuros y reales de la noche en la que la había visto por primera vez y de que no me quedaría otro remedio que resumir los hechos más banales. “¿Qué quieres?” “Que en una fiesta los hombres no me digan que mi blusa me tapa demasiado las nalgas.” Después de unas semanas, cuando ya vivíamos juntos, cuando le propuse que se mudara a mi piso, me preguntó en el dormitorio, entre las sábanas, si Francis y yo habíamos hablado de ella alguna vez. Me quedé sorprendido de que tan de repente y sin aviso previo mencionara a nuestro amigo, lo cual podía significar sólo una cosa: ella también había estado reflexionando sobre nosotros, buscando paralelismos entre lo que había sido y lo que era ahora. Reí, una risa alterada, asustada, que expresaba algo como extrañeza ante su intervención repentina en mi mundo masculino, y le dije que mi amigo no había emitido nunca una opinión negativa sobre ella. Lo cual era cierto, pues Francis era la persona más bienintencioanda que conocía, era verdad que tenía cierto parecido con Conrad Veidt, actor alemán de cine mudo, era verdad que siempre llevaba aquella piedra azul en su mano afeminada, lo cual se debía sobre todo a su identidad transnacional, si no, incluso a su atemporalidad. Tantas veces le había observado en su piso en el casco antiguo de la ciudad, en el que nos había presentado a Sofía y a mí, cómo sujetaba una copa de vino, disertando con sus amigos sobre la manera en la que uno debía conservar su doble identidad si quería sobrevivir: por una parte, cuidaba la condición intocable de la ideología transcendental, o sea por leer a Freud, Jung, Klein y otros parecidos, y, por otra, intentaba vivir la vida de un ciudadano medio. “No quieres contarme lo que te ha dicho”, me dijo Sofía con brusquedad, se levantó súbitamente de la cama y salió desnuda al baño. Fue una escena casi clásica entre nosotros: una mujer joven medio enfadada que dejaba correr el agua para amortiguar la furia dentro de sí misma y un hombre mayor medio desnudo que seguía tendido en la cama y que estaba dirigiendo sus gritos hacia un punto cercano a ella: “Sofía es guay aunque un poco difícil. Sabe conversar y no te deja acercarte mucho. Pero si esto no te molesta, es una pareja excelente.” Oí que cerraba el agua y, al rato, apareció en la puerta. “Y tú eres siempre tan rastrero y a la vez tan educado que no puedo resistirme.” Aún cuando deslizaba mi lengua por su vientre y por la parte interior de sus muslos, pensaba que Francis se equivocaba; en realidad, las relaciones no admiten una sinceridad a ultranza, se trata más bien de un pertenecer natural, de olores compatibles, si se quiere, de lo que queda sin pronunciar. Nunca le dije a Sofía, ya ves, nos damos cuenta de que cada uno de nosotros pertenece a otra época, yo pertenezco a otra época y tú, Sofía, perteneces a una época en la que todo está permitido, en la que la libertad es sobrevalorada, en la que uno puede exhibir su propio cuerpo desnudo y hablar prácticamente de todo, pero era lo que vivíamos día a día. Otra de las razones que me hizo llamar a “nuestro” hombre africano, que tenía los labios como dibujados con un pincel, era también que ella sabía adaptarse a mi época, lo cual quedaba manifiesto en sus jadeos no demasiado ruidosos mientras hacíamos el amor o bien en el sostén que llevaba por la mañana en la cocina. Le dije al hombre que le invitaba a una entrevista sin compromiso. A una cafetería en el centro de la ciudad. Sin rodeos y sobre todo para mostrarle que de verdad estaba de su parte, que su caso significaba mucho para mí, para darle a saber que no todos en este bando éramos 5 unos cabrones, que no sólo nos importaba el color de la piel, sino que sabíamos responder y hacer frente a los nuevos desafíos de la barbarie, lo cual no se lo dije, pues muy probablemente le habría ofendido, pero le expliqué que intentaríamos presentar su supuesta implicación como una casualidad, borrando aún más su borrosa imagen en las tomas del vídeo; sus papeles estaban en orden, y como sus papeles estaban en orden, tenía derecho a ser tratado como cualquier otro usufructuario del espacio europeo. Sonó un poco sorprendido, tal vez intentaba hasta protesatar, pero yo había ideado toda la conversación como un hecho muy rápido, me había propuesto actuar con firmeza, seguridad, en fin: quería utilizar mi experiencia profesional de largos años para los fines personales. Al fin y al cabo, Sofía era, y lo es todavía, la mujer de mi vida, no podía permitirme perder algo que yo había elegido, que había regado y criado con esmero como una planta de interior (es verdad que esa comparación es un poco cruel y que reduce la dimensión de nuestra relación). A la mayoría de la gente le entran ganas, ante una persona de color, de tocar su pelo, pero, bueno, yo no las sentía. Mis intenciones eran diferentes. Llegó a la cafetería demasiado ataviado, igual que la vez anterior, sólo que ahora el cuero estaba en otra parte, en su chaleco, debajo del que llevaba una camiseta de manga larga bastante común, y en la muñeca izquierda lucía un reloj caro con una pulsera que entonaba con sus zapatos. Mientras lo observaba meterse en la boca trozos de carne (nuestra charla aparentemente sin compromiso se prolongó hasta el almuerzo), tuve que volver a reconocer que era un hombre extraordinariamente bello. Un hombre de rasgos femeninos, y que esa mezcla particular engañaba a los que lo observaban, inclinaba la balanza, siempre a su favor, claro, hiciese lo que hiciese en aquel momento o sin tener en cuanta la cantidad de gente que dañaba o, incluso, perjudicaba. Podría decir que me había encantado a su manera, que hasta era divertido cuando se libraba de aquel abatimiento verdadero o falso, aún no lo sé. Me imaginaba que tenía efectos sobre las mujeres que se parecían a los efectos de un imán, que movía un dedo y ya se le acercaban, todo eso debido, probablemente, a su marcada presencia física, pues era difícil imaginarse que un hombre así fuera capaz de alguna reflexión intelectual, sí lo era de tramar estrategias de supervivencia, pero difícilmente le atribuiría intelectualismo, por lo cual me llevé una sorpresa cuando se puso a contarme sobre su aciago viaje en un bote de Egipto a Italia. “Abordo había niños y mujeres embarazadas que no sabían nadar”, me dijo mirándome fijamente como si se animara a intercambiar otra vez nuestros papeles, con lo cual yo llegaría a ser su antiguo yo y él mi yo actual, pero para zafarme de su condición humana, de su invitación a entrar en su mundo, regresé a mis errantes reflexiones sobre Sofía. Durante varios meses después de la muerte de Filip hablaba sólo de sus propios sentimientos hacia él, pero a él mismo apenas lo mencionaba. No decía, por ejemplo, que echaba de menos sus ansiosos abrazos o su pelo rubio que se doraba al sol, sino que ahora, cuando estaba muerto de verdad, estaba de luto de verdad, como si lo hubiese amado de todo corazón. En el momento de un egoismo extremo lo dijo, dijo lo que nunca antes se habría permitido y lo que no habría querido decir. Durante mucho tiempo, Sofía aplazaba el embarazo, y aún cuando se quedó embarazada, dudaba si abortar o no. Pero con el tiempo, no sé si tenía algo que ver mi persuasión, pues trataba de convencerle que era nuestra última oportunidad o, más bien, la mía, dejó que Filip creciese en su cuerpo. Recuerdo que en aquel tiempo, es decir durante los meses de su embarazo, trataba un caso insólito: una organización no gubernamental acusaba a un viajero conocido que en su documental sobre África, se trataba de Sudán si no me equivoco, mostraba rostros de personas muertas o moribundas. La organización afirmaba que se trataba de un abuso y de la irrespetuosidad más grave hacia los que se convirtieron en víctimas o cadáveres; que era como si no hubiesen muerto de verdad. “Hay que dejarlos que acaben de morirse”, me dijo una mujer joven, una activista o algo 6 parecido, que apareció en mi oficina. Me quedé observando sus pies, metidos en bailarinas planas, su estrecha falda y su abrigo que el quedaba un poco grande, seguramente se trataba de una chica bien educada que podía permitirse el comentario algo inhabitual de que no pensaba ser partícipe de la costumbre impuesta por los medios –mirar los rostros de los muertos de la televisión–, y pensé en Sofía, que, según ella, se había despertado una mañana (entonces ya había dejado el trabajo de periodista en la radio), se había mirado en el espejo y se había dado cuenta de que su piel había perdido el color, el brillo, y no sólo su piel, también su pelo, sus cejas, sus pestañas, sus ojos, sus dientes, todo se había vuelto turbio y borroso. Al principio no comprendía qué quería decirme, pero, después de un tiempo, me di cuenta de que había empezado a concebir nuestra relación, y, más tarde, a la nueva criatura también, como algo con lo que había que conformarse. Durante una de nuestras discusiones me llegó a decir que se había quedado conmigo porque era tan “espantosamente insistente”. Me explicaba sus palabras de varias maneras, sobre todo a mi favor: de la insistencia, da la paciencia, nacen los mayores amores. Tal vez me había precipitado: en aquella fiesta, cuando le invité a bailar y, después, a la terraza donde no reflexionaba tanto sobre la muerte de mi ex mujer, sino pensaba en que esa mujer que tenía de frente, que miraba hacia el césped cortado, podría detener mi tiempo, el río del tiempo que se iba, no me enamoré de ella en el acto, sería algo poco probable a mi edad y con mis experiencias, más bien era que la había elegido; tenía que ser ella y no otra, su cuerpo blanco y grande, que con su mezcla de espontaneidad y reserva producía un efecto arrasador sobre mí, con su pelo castaño, un poco rudo y pesado, que me hacía saber que ofrecería un refugio a mi piel ya algo envejecida, eso había que reconocerlo, sobre todo porque estaba con ella, que hasta nuestra boda había estado acostumbrada a cuerpos masculinos tersos y flexibles, y que ella entendería mi necesidad de estudiar e interpretar personas (cuántas veces ponía los ojos en blanco cuando intentaba instruirle sobre un libro o una época histórica); y sobre todo se trataba de mi olor. Cuando pasé el límite de los sesenta años, me parecía que empezaba a oler a cerrado como un piso deshabitado durante más de una década, donde nadie se molestaba en abrir las ventanas. Con la edad llegaron también las ventajas, por supuesto: habitaciones de hotel, elegancia, almuerzos, cenas, coches. El hombre de color, al que tenía sentado de frente, deseaba tener todo esto, pero apenas tenía algo de esto, a pesar de querer mostrar lo contrario. ¿Para qué, si no precisamente por su deseo de tener cosas, había dejado atrás la vida que vivía en Nigeria, Uganda, Senegal, Burundi, al fin y al cabo da igual, y se había montado en aquel bote, en el que entre otras personas estaban también las embarazadas y los niños, y había terminado en aquel centro de refugiados en Italia, y había huído Dios sabe adónde para, después, llegar a España, y de paso, sencillamente porque necesitaba dinero, había llegado a ser un peón en una red de tráfico de heroína y, más tarde, según podía juzgar por su aspecto, también una figura de más importancia, y, como el lugar de la redada había sido algo inesperado, había llegado, forzado por las circunstancias, a mi oficina? Era verdad que la noche de su detención no llevaba heroína, habrá estimado que el riesgo era demasiado alto o, tal vez, habrá tenido a su lado a una mujer con la que se había casado y que lo había provisto de papeles, el informe de la policía apenas la mencionaba, a lo mejor había dejado la droga en otro lugar, donde su amigo nigeriano, en un parque cercano, en un agujero en la tierra, cuya localidad conocía sólo él, pero en el momento de pronunciar la frase “No soy culpable, sabe”, se dibujó en su cara algo parecido a miedo. La razón por la que una persona se decide a favor de la heroína o en contra de ella se debe a una inspiración momentánea, estoy seguro de ello, los motivos se estratifican en un solo momento, después del cual ya no es posible dar marcha atrás, y aquella primera visita suya en mi oficina, cuando se sentó en el sillón, cuando, 7 incluso, lo hizo girar y se inclinó hacia la mesa para examinarme como si dependiera de mí cómo se desenlazaría el asunto, revelaba que le pasaba algo. ¿Por que hablaba de la culpa si le habían imputado sólo a causa de su color de piel, tal como trataba de convencerme, o porque, hacía años, había huído del centro de refugiados italiano y a pesar de que, más tarde, hubiese vuelto a inventarse su vida? Yo había examinado aquellas tomas nocturnas, en las que todo el suceso resultaba difuso, pero precisamente por resultar difuso parecía que era precisamente él, acompañado por un compinche, ese tipo que estaba a punto de cometer algo. La petición o la exigencia, depende de cómo se mire, que formulé en la cafetería a la que le había invitado, dejó un rastro duradero debajo de mi lengua y sigo saboreándolo todavía en mi balcón como un caramelo amargo. Desde que Filip tuvo el accidente, los coches me dan miedo; sólo me conformo con observarlos desde un punto alto. Lo sorprendente es que, al observar estas temporalidades móviles de chapa y, sobre todo, las luces que masacran la oscuridad, mis ideas se vuelvan más claras. No tanto con respecto a Filip, la razón de su partida tan temprana, cuando no había empezado a vivir siquiera, me quedará desconocida para siempre (me he planteado la pregunta de por qué le tocaba precisamente a él tantas veces que empiezo a creer que tenía que tocarle precisamente a él), sino con respecto a Sofía. Ella, aunque dolida de tristeza y en la otra punta de la ciudad, es el único que ha quedado de mí. El día que decidió abandonarme volví a casa antes de tiempo. Como le sorprendí, empezó a sacar las medias de los cajones de manera aún más furiosa y su voz ya no sonaba aterciopelada ni seductora (había tardado mucho en renunciar a aquella deformación profesional), sino desagradable y chillona. “Ya no soy la que fui”, dijo, sacó un libro del estante y lo tiró al montón sin comprobar el título. Con la cartera en la mano, con la gabardina puesta, le contesté: “Espero que no te hayas olvidado de la que fuiste”. No me miró, aunque fuera con esos melancólicos ojos miopes, ya no quería forcejear conmigo; con la muerte de Filip habíamos tocado fondo. Al cabo de unas horas, cuando regresé al piso, pues me parecía que debería dejarle al menos la posibilidad de preparar las maletas en paz y de salir de nuestro dual, apenas pude leer su mensaje escrito a mano: “Me resulta desagradable pensar en la que fui”. Si no éramos capaces de ser sinceros entre nosotros, excepto durante aquellos últimos minutos, entonces debería serlo yo al menos conmigo mismo: debía encontrarle un amante. Era mejor que lo hiciera yo antes de que lo emprediese ella por su cuenta. Así sabría al menos con quién estaba y con quién se despertaría cuando no se despertara conmigo. La muerte de Filip significaba para nostoros el fin del matrimonio, pero para ella también un nuevo principio. Con el fallecimiento de nuestro hijo se le habían abierto nuevas posibilidades, aunque ella lo negara con insistencia. Si, por un momento, había sucumbido a mi galantería, si había contraído una especie de compromiso y, más tarde, había pagado por ello un precio alto, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que su vida sin intereses y, sobre todo, después de haber dejado el trabajo se había aguado, entonces ahora podía volver, también legalmente, a los cuerpos jóvenes y vigorosos, tales como lo tenía ella. Se trataba de un ciclo natural, ni yo ni cualquiera podía modificarlo, aquí fallaba incluso su eterna defensa de la libre decisión, ahora un mantra vacío. Y en el momento cuando, en el balcón del piso donde vivíamos una vez como familia y ahora ya sólo en forma de cometas que caen desprendidos de la masa esencial, chasqueé los dedos, no me estremecí tanto por el parecido del hombre de color con Wesley Snipes, sino por la probabilidad de que aquel hombre con su pelo africano y con sus labios firmes y carnosos, que, supuestamente, había nadado unas millas hasta alcanzar la tierra firme y había visto 8 cómo las mujeres embarazadas aleteaban bajo la superficie del mar, tal como me lo había contado, sentado a aquella mesa de la cafetería, pudiese gustarle a Sofía. Observaba al africano, que se había reinventado a sí mismo, cómo, después de almorzar, fumaba cigarrillos alemanes muy ligeros de marca Reemtsma, apoyándose en la mesa con sus manos oscuras y empezando a ocupar mi lugar de un modo casi liviano. Mientras expulsaba las señales de humo de su boca, me sentía pequeño, empequeñecido, como aquellas figurillas que saltaban de un lado al otro de la pantalla y que Filip veía tan contento los domingos por la mañana. Sólo esperaba que Sofía no se asustara de su oscuridad, del milagro incomparable de su piel, pero si era capaz de superar aquel obstáculo, y creía que tenía no tanto la debilidad de sucumbir ante un seductor, sino el aplomo para entregarse a él, entonces aquello sería lo máximo que podía darle. Una complacencia física, una satisfacción del apetito sexual que, después de la muerte de Filip, la impregnaba cada vez más. Cuando él ya no existía, cuando su alma voló al otro lado, o cómo se llame eso, y cuando también Sofía pasó la época que se iniciaba con el luto y el semiluto y terminaba con la del deseo, saltó por la noche sobre mi vientre, envuelto en pijama, descaradamente desnuda, aún exuberante, deseosa, y me dijo “Entra en mí” o “Hazme otro hijo”. Como yo fingía que no la había oído, su voz empezó a obtener un tono chillón, estropeado; no me veía capaz de afrontar ese tono ni sabía cómo hacerlo. “Si tuviésemos otro hijo, él sería mi ayuda, sería la razón de levantarme por la mañana, pero ahora, sencillamente, no veo razón alguna”. Entonces llevaba todavía la alianza de matrimonio. Nunca llevaba más joyas que la alianza. Con ella me comunicaba bien que se me había entregado a pesar de aquella reserva, a la que una vez, en una vida pasada, se habrá referido Francis y que para mí, dicho sea de paso, nunca presentaba un obstáculo, sino que la veía más bien como un acto de buena educación o, incluso, una capacidad de saber estar consigo misma en medio de la multitud, es decir una especie de aptitud de supervivencia, bien que podía quitársela en cualquier momento, a pesar de mi estabilidad social y de mi dinero con el que la colmaba, y marcharse cortando nuestra relación. Aunque a mí también me dolía, tal vez más que a ella, con Filip había perdido la posibilidad de continuarme en alguien, el hombre que le había dado muerte había anulado mi anhelo por algo superior a lo de aquí y ahora, le dije que mirara la muerte de nuestro hijo desde un punto más alegre. “Si tuviésemos otro hijo, deberíamos seguir afrontando esa responsabilidad, consultando el reloj a ver cuándo tenemos que llevarlo a la escuela de música, dudando si ve demasiada violencia en la tele, preguntándonos por qué se orina en la cama. Pero así tienes todo el tiempo para ti sola”, le dije y en el mismo momento lamenté haberlo dicho, pues todo aquello era absurdo; Filip había dejado un espacio vacío, una bicicleta en el garaje en la que nunca más montaría, una cajita para meriendas vacía que nunca más abriría, “así puedes quedarte en la cama ocupándote de ti misma”. No quería decirle que, a partir de entonces, podía dejarse a su propio dolor, pues habría sido demasiado cruel (como si no lo hubiese sido hasta aquel momento). También por lo que dije, me imagino, se desprendió de nosotros, de nuestro dual. Una vez más, quizás fuese la última, me fijé en los labios del hombre de color. El labio superior se le doblaba hacia arriba, exhibiendo su parte más húmeda, más rosada, con lo cual revelaba no sólo su orgullo, en el que se habrá envuelto a modo de defensa ante el mundo que lo miraba, en el mejor de los casos, con conmiseración o ante el mundo que lo había forzado a entregar, cuando alcanzó la orilla todo empapado y medio vivo, sus huellas dactilares, con las que se había registrado, por más que se empeñase en huir, en el bando de los medio vivos, de los que respiran a medias, sino también cierto grado de lujuria (en mi defensa debería añadir que la atribuía al entorno del que provenía y no tanto al entorno en el que se había instalado). 9 Mientras él consideraba mi propuesta que, finalmente, no rechazó (“Tengo que ver a la mujer”, dijo) ni aceptó, yo sabía que Sofía no podría enamorarse de él. Quizás le parezca simpático, quizás le encante como me ha encantado a mí, sobre todo con su apariencia física, pero no se enamorará de él, por supuesto que no. 10