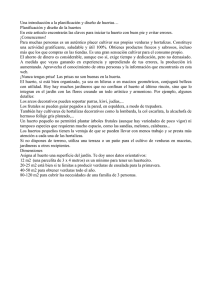VOCACIÓN AGRÍCOLA
Anuncio

Sal Terrae 97 (2009) 485-496 El agricultor, guardián de la creación Félix REVILLA GRANDE, SJ* «La agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada para el sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre» (Cicerón). «Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo hoy aún plantaría un árbol» (Martin Luther King). Escribo desde la meseta castellana, Comunidad de Castilla y León, con una peculiaridad rural y agrícola muy distinta de otras zonas (aunque a los ojos urbanícolas todo es campo). Nuestros pueblos, en otras épocas tan activos, vivos y productivos, han sufrido desde la década de los 50 una sangría humana tan drástica que hoy muchos de ellos son inviables; su desaparición sólo es cuestión de tiempo. Densidades de población por debajo de 5 habitantes por kilómetro cuadrado, y medias de edad por encima de los 60 años... Se están muriendo en silencio y, en general, vivimos de espaldas a ellos, salvo cuando hacemos «turismo rural». 1. El mundo rural y agrario del que muchos venimos La vida agrícola y rural hasta los años 70 y su relación con la Buena Noticia del Evangelio Jesús, aunque no fuera agricultor, procede y vive inmerso en una cultura agraria y mediterránea. De ella no sólo tomó el lenguaje (parábolas y ejemplos); tomó mucho más que eso: modos de actuar y de ser, maneras de afrontar la vida y relacionarse, valores culturales y sociales, concepciones vitales... Los recursos agrícolas, pecuarios, ambientales que usa Jesús en sus palabras, en sus parábolas, en sus ejemplos, los entenderían bien los habitantes de nuestra zona que vivieron hasta aproximadamente los años 70 del siglo pasado. Porque las labores de la viña, el bieldo, las bellotas para los cerdos (ya parece que existía el «pata negra» en tiempos de Jesús), el trigo y la cizaña, el granero, la mano en el arado, etc. son carne de nuestra carne, son también parte no sólo de nuestra actividad, sino también de nuestra cultura, de nuestras concepciones vitales. Por eso, el mensaje, la Buena Noticia que Jesús anunciaba a la gente sencilla, que entendían desde su realidad, entra en la cabeza y el corazón de nuestras gentes: ellos no necesitan explicación del mismo. No tanto en el de otras culturas rurales, y mucho menos en el de las urbanas. Se trata, en definitiva, de un mensaje muy asequible para nuestra cultura mediterránea y de secano, y hasta para el tiempo actual en que vivimos1. La agricultura cambió muy poco desde Jesús hasta los años 50. Hemos producido lo mismo y con los mismos medios, por lo que el lenguaje de Jesús ha sido no sólo entendible, sino actual, cotidiano, real, vivo... Y así también el evangelio ha ido impregnando nuestra cultura rural, ha ido haciéndose parte de nuestro lenguaje, de nuestra manera de entender las cosas de la vida; y lo ha hecho como no ha ocurrido en ninguna otra parte del mundo. Y en el transcurso del tiempo ha dado lugar a una bellísima historia de evangelio encarnado en nuestros pueblos y en nuestra gente. Y a esta cultura del evangelio se ha ido incorporando la historia de los creyentes y de la Iglesia, que ha vestido sus acontecimientos, sus fiestas, sus momentos importantes del año y de la vida social: las fiestas patronales, un santoral unido a las labores agrícolas, a las atenciones que hay que prestar al clima para el trabajo en el campo, que marca tiempos de siembra y siega, que indica labores a realizar. Y así las propias labores agrícolas que se hacen cada día son repaso del evangelio escuchado cada domingo y de la enseñanza de Jesús: el Pastor que conoce a sus ovejas, el que coge el arado y echa la vista atrás, el sembrador que sale a sembrar, las mujeres que van a por agua al pozo, o el que mira el horizonte para ver el color del cielo y saber qué tiempo hará al día siguiente2. Hoy, después del primer domingo de Cuaresma cualquier agricultor que el lunes salga al campo y vea el arco iris se acordará de que Dios tiene un pacto con él y con toda la creación (Gn 9,8-15) Es cierto, la propia actividad agrícola tradicional invita por su naturaleza tanto a la confianza, a la esperanza, a poner uno los medios y esperar que la naturaleza ponga el resto; invita a la resistencia, a la paciencia, a mirar al cielo. Por eso, no deja de ser una Escuela para la vida y para la vida cristiana, donde son tan necesarias todas esas virtudes... Puedo añadir que, en lo que yo he llegado a conocer, esta historia y esta cultura han dado lugar a un mundo rural profundamente creyente en el Dios de Jesús, lleno de valores evangélicos que nacen de un corazón agradecido al Dios de la vida. Personas que valoran la palabra dada y recibida, la verdad, el servicio y la ayuda a los otros, el cuidado de los enfermos, la honestidad, el amor a los padres y a los hijos; personas que saben recibir del cielo con agradecimiento el fruto de su trabajo, que saben partir el pan con el hambriento y el forastero que pasa por el pueblo... Personas con gran profundidad espiritual... Por eso, si algunos de los que esto leen son originarios de este contexto, recordarán enseguida muchos nombres: muchos de nuestros mejores compañeros-as, mamaron de esa leche. ¡Y cuántas vocaciones de servicio y entrega auténticas han dado nuestros pueblos! En definitiva, en ese mundo, sentir la actividad agrícola como algo vocacional, como lugar de encuentro con Dios y el prójimo era tan evidente que no necesitaba mucha reflexión. 2. La crisis de los 60 El fuerte desarrollo económico de la España de los 60 estuvo falto de una ordenación del territorio conforme a un modelo que pudiera dar lugar a un desarrollo armónico, sostenible, que evitase fuertes desequilibrios. Y eso en nuestra tierra dio lugar a una emigración masiva del campo a la ciudad, y en muchos casos a ciudades muy lejanas de nuestros pueblos. Ello dio lugar a un despoblamiento en algunas zonas y comarcas que prácticamente lo hacen irreversible. Lo que podía haber sido una apuesta por un desarrollo económico disperso del territorio, como ocurre en otras zonas de España y de Europa, se convirtió en una industrialización intensa de núcleos urbanos que creó problemas irreversibles en el mundo rural y no pocos problemas en el propio medio urbano, sobre todo para las clases más populares, como se ve ahora, en tiempos de crisis. Esta despoblación llega al medio rural acompañada de la «modernización» de la agricultura. En 30 años, la agricultura cambió más que en los 12.000 años anteriores. Ya ni el santoral nos sirve para sembrar, plantar, o cosechar... Nuestro campo, el castellano, ha quedado humanamente arrasado. Se podría decir con el Licenciado Rodrigo Caro: «Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora campos de soledad, mustio collado, fueron un día Itálica famosa». Y esto es lo que cada domingo, cuando otro jesuita y yo nos acercamos a celebrar la Eucaristía a unos pueblos vallisoletanos, nos cuenta la gente: «esto, hace cuarenta años, tenía tantos habitantes y aquí se hacía, se trabajaba... se tenían unas fiestas...». La agricultura ha superado los límites del clima, la producción, etc., pero ha empezado a depender de nuevos factores: el mercado, la política agraria comunitaria, las multinacionales, los agroquímicos y las semillas certificadas, la energía, etc. La agricultura moderna se ha echado en brazos de las empresas agroquímicas y de maquinaria que les ha ido dictando lo que tenían que hacer en cada momento: más agroquímicos, mejores semillas, maquinaria más grande y de mayor consumo energético. Así se produce más, aunque los precios de los productos bajen y, al final, ganemos lo mismo, o menos, o haya excedentes. Todo esto ha hecho perder libertad al agricultor, que no fija los precios de lo que compra (tampoco de lo que vende), que tiene inmensos patrimonios fruto de muchos años de trabajo, pero que apenas rinden para llevar una vida digna y de los que sería muy difícil desprenderse. Estas empresas multinacionales procuran que el agricultor se mueva en el terreno justo para no abandonar lo que para ellos sí es una actividad productiva. Estamos atrapados y hemos perdido la libertad. ¿Qué queda, entonces, de la cita de Cicerón que abre este artículo? 3. Una cultura que se pierde Cada vez que me acerco al pueblo de mis abuelos a dar el último adiós a alguno de mis seres queridos, tengo la vivencia de estar asistiendo a la despedida de algo más que una persona cercana a mí; se va con ellos una manera de entender la vida llena de cosas muy profundas y bellas desde el punto de vista de la fe y de la persona humana en su relación con el medio. Y esta herencia se pierde, no es como las fincas, las naves o la maquinaria, que, aunque sea de mala manera, se reparten. Se pierde una cultura rural que también es Creatura de Dios, además tan evangelizada, tan llena de sentido, tan conocedora de la agricultura, del campo, de la naturaleza en sus entresijos... ¡Y eso no lo hereda nadie! O, al menos, deja de ser casa común. Y con eso se van modos y maneras muy profundas de entender la palabra de Dios. 4. Nuestro hoy «Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales» (Victor Hugo). Hoy el panorama de la agricultura es muy distinto en los diversos lugares del mundo. Pero, en conjunto. diríamos que hay dos grandes polos: a) Una agricultura moderna, tecnificada, industrializada, que en algún caso no se puede llamar «agricultura» (como los cultivos superintensivos bajo plástico o cultivos industrializados). Pero, en conjunto, con muy poco peso en la economía mundial. Primer mundo. b) Una agricultura de subsistencia normalmente, en países pobres, que sufre la presión de las grandes empresas (que buscan mayores superficies para sus cultivos transgénicos que alimenten ganados, o produzcan energía) y de los aranceles de los países ricos proteccionistas. Resto del mundo. ¿A qué nos anima nuestra fe en el panorama actual a quienes estamos involucrados en la actividad agraria y en el mundo rural? ¿Cuáles son los retos, las esperanzas, los horizontes a perseguir, los demonios a combatir...? Asistí hace unos meses a unas conferencias sobre teología y ecología que dieron en Burgos dos compañeros jesuitas, José Ignacio García y Jacques Haers, que me han ayudado a poner palabras más concretas a lo que ahora escribo y a lo que llevo tiempo sintiendo por dentro. En el mundo moderno estamos obligados a entender nuestra nueva realidad y a reformular nuestra fe en esta realidad. Lo que ahora nos toca no es peor que el pasado. No podemos vivir del pasado, ni tener la fe de épocas pretéritas; sencillamente, tenemos que abrirnos a lo que nos toca vivir hoy. Eso quiere decir que hemos de estar atentos a los signos de los tiempos, a aquellas realidades importantes que acontecen en nuestro entorno vital y profesional y que iluminan nuestra vida y nuestra fe. «No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis?» (Isaías 43,18). Una de esas cuestiones que acucian hoy nuestro mundo es la crisis medioambiental. Esta crisis, que afecta a la relación del hombre con su medio, es un signo de los tiempos también para nosotros los agricultores. Tenemos que leer esa situación desde nuestra profesión de agricultores y desde nuestra fe y nuestro compromiso; y desde ahí comprender cómo esta situación nos apunta con el dedo, nos abre interrogantes y nos plantea algunos retos: a) En primer lugar, el agricultor, por la esencia de la propia actividad que es trabajar con el medio natural para producir alimentos para hombres y animales, puede y debe sentirse en una labor cocreadora con Dios. Esta creación inacabada, que cada día pide lo mejor de nosotros para hacerla avanzar. Una creación llamada a un desarrollo armónico. Tenemos mucho que decir ahí. Comenzaremos por reconocer nuestra responsabilidad en la crisis medioambiental del mundo actual. Por haber dejado entrar en nuestra casa muchos modos de hacer sin discernimiento alguno (demonios), hemos contribuido a la contaminación de acuíferos, a la desertización del territorio, al derroche del agua, a la producción de alimentos insanos. Hemos introducido en nuestra tarea, sin la suficiente maduración, prácticas que no son fruto de una decisión sopesada, sino, simplemente, porque así se ganaba más dinero, o porque nos han dicho que los rendimientos serían mayores, etc. Si me siento actor principal en esta labor creadora de Dios, en una creación en la que considero importante un mundo en equilibrio, sano y con futuro para todas las criaturas humanas y no humanas, tengo mucho que aprender, que trabajar, que hacer. Se puede hacer otra agricultura. o agricultura de otra manera. b) Creo sinceramente que todos los agricultores disfrutan con su trabajo, por la libertad, por vivir en la naturaleza, porque posibilita la creatividad. Este disfrute es también una actitud cristiana. Hemos de pasar, de la amargura que muchas veces nos envuelve por nuestra situación, a disfrutar con lo que hacemos. El Señor, al terminar la Creación, se paró a ver lo que había hecho y lo disfrutó. Recuperemos esa capacidad contemplativa sobre nuestra tarea: es bonito sembrar, y ver nacer, y ver crecer, y espigar y recoger un grano que es pan para todos; es bonito podar el viñedo y aclarar racimos y cortar nietos y ver que nuestra vendimia es buena y que será vino de alegría, que cura heridas, como dice una bonita Plegaria Eucarística. Ponernos a tiro de que la contemplación de la naturaleza nos haga ver el milagro3. c) Tenemos que procesar también una parte importante de fracaso que conlleva nuestro trabajo. Sigue existiendo la imagen del agricultor como el hombre paleto, poco formado y que no entiende el mundo moderno4. A eso, desde que estamos en Europa y en una agricultura global, hay que añadir que en las ciudades piensan que nos comemos en subvenciones el presupuesto de Europa, que nos pagan por no trabajar y no cultivar y que, por tanto, vivimos del cuento... Nadie parece darse cuenta de que sin la presencia de la actividad agrícola en el medio rural la crisis ecológica de nuestro hábitat sería brutal. No entienden nada de lo nuestro, y tal vez tampoco quieran entenderlo. Tenemos que elaborar interiormente esta disminución o fracaso. Tendremos muchas cruces en nuestra tarea, pero ésta será probablemente la Cruz. Porque se puede estar mal, pero, si al menos te consuelan o te entienden... Ahora bien, si te abandonan y te desprecian... d) Está por delante el reto de –en terminología de un amigo dominicano– importantizar nuestra profesión de agricultores. Y esto es también un reto creyente, porque se trata de asumir con responsabilidad la tarea encomendada en este proceso creativo. No es cuestión de que la prensa dé importancia a lo que hacemos; somos nosotros los que tenemos que valorar lo que hacemos, dar categoría de Misión a nuestro trabajo. ¿Cómo? – Mediante la formación y profesionalización: formarnos como profesionales, para no ser engañados («la serpiente me engañó y comí»), para ser capaces de tomar las decisiones adecuadas desde el punto de vista de nuestra responsabilidad moral como creyentes (que no siempre será producir más y a cualquier precio). Y los que trabajamos en la formación debemos ofrecer con seguridad nuevas formas agrícolas y ganaderas que sean rentables y que sean medioambientalmente sostenibles. Todos debemos ir apostando por una agricultura profesional y a la vez sostenible. Y la boina y el hablar menos finolis que el del urbano han de ser señales de identidad cultural y no de ignorancia, porque somos personas que trabajamos y sabemos trabajar en lo nuestro. – Sintiéndonos responsables y respetuosos en nuestra relación con el medio ambiente. Manejamos muchos parámetros ambientales: somos una fábrica de consumo de CO2, trabajamos agroquímicos y semillas, gestionamos el 80% del agua dulce del país... ¿Acaso no es ésa una gran responsabilidad? Una responsabilidad que debemos manejar con orgullo y con pasión, para la que, como hemos señalado, debemos estar formados. Tenemos que hacer agricultura responsable, que defienda la biodiversidad, que ponga en juego el conocimiento científico y técnico para producir y, a la vez, mantener la tierra fértil. Hay que recuperar el respeto por el campo y la tierra para que los demás la respeten. Como dijo Columela en su obra «Los Doce Libros de Agricultura», hace dos mil años: «Con frecuencia oigo a los primeros hombres de nuestra ciudad culpar unas veces a la esterilidad de los campos, otros a la intemperie que se nota en el aire de mucho tiempo acá, como perjudiciales a los frutos; también oigo a algunos mitigar estas quejas con una razón cierta a su parecer, pues piensan que la tierra fatigada y desustanciada con la excesiva fertilidad de los primeros tiempos no nos puede dar alimento a los mortales con la abundancia que le daba entonces... Hemos puesto el cultivo de nuestras tierras a cargo del peor de nuestros esclavos, como si fuera un verdugo que las castiga por delitos que hubieran cometido, siendo así que nuestros antepasados... cuanto mejores eran ellos, tanto mejor las trataban». A veces se presenta al agricultor como el principal agente contrario al cuidado del medio ambiente. Esto, a la vez que es radicalmente falso, debe mantenernos muy alerta para apostar siempre por la tierra y su cuidado como nuestro primer factor productivo. – Producimos alimentos. Las crisis alimentarias (vacas locas, dioxinas, hambrunas, productos OGM, etc.) no hacen sino revelar que no hacemos las cosas bien. A veces, no por nuestra responsabilidad, pero casi siempre con nuestro concurso. No podemos permitir que eso ocurra, que se nos utilice para ser vehículo de algo que afecta negativamente a las criaturas. Debemos sentir la profunda satisfacción de saber que nuestro trabajo hace posible que la gente coma, y coma sano. Hay que estar en la punta de lanza de la apuesta por la agricultura respetuosa del medio ambiente, la agricultura limpia, sin residuos, la agricultura sostenible, la agricultura ecológica. – No podemos sentirnos en un mundo en que los intereses de los agricultores de Occidente se oponen a los de los pobres campesinos indígenas; o que para que podamos tener un buen precio en el cereal tiene que haber una mala cosecha en Europa del Este. Apostemos por una agricultura solidaria. No es posible salvarse unos sí y otros no: ésa no es una opción creyente. La opción creyente apuesta por el «todos juntos» buscamos la manera de salir adelante (esto es hacer Iglesia, en palabras de mi compañero belga Jacques Haers, citado anteriormente). Y en ese «todos» entran todos los agricultores del mundo y todas las criaturas urbanas y rurales. Pero para poder construir un mundo en común, para hacer iglesia, una iglesia ecológica, debemos sacudirnos el yugo de los poderes que no nos dejan ser dueños de nuestra actividad y de nuestro futuro. – Es importante apostar por trabajar juntos: las formas asociativas, que nos permiten trabajar juntos, son una responsabilidad de nuestra vida como cristianos. La salvación individual tiene poco sentido en una creación que es única. En agricultura, lo único que logra el individualismo es favorecer un sistema que es a todas luces injusto. Tenemos que pertenecer a grupos, cooperativas, organizaciones profesionales... y participar activamente en ellas, para, desde ahí, buscar la justicia y la equidad. A pesar de que el camino esté lleno de fracasos. 5. Hacia una nueva espiritualidad que brota de nuestra relación con la tierra «Hice huertos y jardines y planté en ellos toda suerte de árboles frutales. Hice estanques para regar con ellos el bosque donde los árboles crecían» (Eclesiastés 2,4-6). Granjas-escuela, neo-rurales, turismo rural, agroturismo, comunidades de postmodernos que reabren pueblos... En lenguaje castizo, diríamos que «la cabra tira al monte»; en lenguaje más cuaresmal, «Acuérdate de que eres polvo...». Tal vez la tierra nos sigue llamando como ofreciendo una alternativa a nuestros modos actuales de vivir. Creo que no es casualidad que en el proyecto de huertos ecológicos para personas mayores que funciona en nuestra Escuela de Valladolid (INEA) tengamos 435 hortelanos y una larga lista de espera. Más de cuatrocientas treinta familias de mayores se han juntado para cultivar. Comparten la ilusión de tener un huerto ecológico donde poder expresar su saber y su creatividad. Cultivan poco más de cien metros cuadrados cada uno, a los que dedican muchas horas y sudores. El huerto les compensa con abundantes frutos... de todo tipo. Al caer la tarde, muchas decenas y cientos de personas asoman su sombrero entre el denso follaje de su huertos y, como si fueran monjes, trabajan en silencio los surcos de su huerto, recolectan los frutos después de meses de espera y siembran y plantan para que siga habiendo futuro. El contacto con la tierra beneficia al ser humano; el contacto con las plantas y animales nos enriquece como personas, pues forman parte de la creación de la que somos también parte. La gente ya mayor busca en este contacto con la tierra poner en juego valores, actitudes y capacidades que muchas veces la vida no nos deja desarrollar. Busca curar heridas y dar descanso al espíritu. Tener un huerto ecológico al lado de cientos de huertos nos sitúa en un contexto humano y relacional donde se pueden desarrollar valores que nos hacen crecer por dentro, a la vez que las plantas crecen por fuera: la relación del hortelano y su huerto, del agricultor y su campo es como el relato del Genésis en pequeño. La Naturaleza seduce, serena, reconcilia, da vida... Hace poco, una hortelana, perteneciente al grupo de los 435 mencionados y cuyos problemas familiares son de tal magnitud que podrían desequilibrar a cualquiera que no tenga su fortaleza, me decía: «Y me dicen en casa que deje el huerto... y yo les digo que no, que no lo dejo, porque para mí el huerto es la vida...». Tal vez una de las buenas aportaciones que todavía puede hacer el campo es ayudar a que esta espiritualidad ligada al campo, a la tierra y a la agricultura pueda ser saboreada, vivida por otros que quieran acercarse a ella. De la relación con la tierra, de la relación que se entabla con personas en este entorno, puede surgir una nueva fuerza interior, que nos puede reconstruir espiritualmente de una manera novedosa, dando lugar a personas que nos sintamos más criaturas, más agradecidas, más naturales, más creyentes en un Dios que es derroche de amor por las criaturas («ya está brotando, ¿no lo notáis?»). «Del monte en la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto, que con la primavera de bella flor cubierto ya muestra en esperanza el fruto cierto» (Fray Luis de León). 6. Una palabra para nuestra Iglesia Hace poco, leí una reflexión de un compañero jesuita, Marc Vilarassau, en torno al libro bíblico de Rut. Uno de sus personajes, Noemí, no tiene hijos que ofrecer a sus nueras viudas y les ofrece que la abandonen y se vayan en busca de la vida. Sin embargo, una de ellas, Rut, le responde: «No insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas, yo iré, donde habites, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Ojalá que los que formamos la Iglesia seamos capaces de hablar como habló Rut y no olvidemos el medio rural; en especial ahora que aparentemente tiene poco que ofrecer, pues parece que ha perdido poder, influencia, y ya no produce vocaciones. * 1. 2. 3. 4. Director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola (INEA). Valladolid. <[email protected]>. Recuerdo que una vez, en una aldea de Honduras, leímos el evangelio de la vid y los sarmientos... Y después de un rato de predicación sobre esta imagen, se nos ocurre preguntar: porque ustedes saben que es la vid, ¿verdad? Y nos respondieron: sí, es como una casa, una construcción.... Con ello recordamos que mucha gente hoy no entiende los ejemplos del evangelio. ¡Y cuidado que los ejemplos son importantes para entender! Recuerdo a un hermano jesuita, Elifio, hombre de gran experiencia espiritual unida a la tierra y a la agricultura, que, siendo yo novicio y estando de «prueba» en una finca en Tierra de Campos, y viajando en su destartalado coche 4L, me paró un día en lo alto de una loma y, señalando a un rebaño, me dijo: «¿Ves?, lo de Jesús es cierto: ese pastor conoce a cada una de sus ovejas, aunque a ti y a mí todas nos parezcan iguales... Así nos conoce y nos quiere a nosotros». Según Jesús, un profesor y compañero mío, fue A. Einstein quien dijo que se puede mirar la naturaleza y que nada parezca un milagro, y se puede mirar la naturaleza y que todo parezca un milagro. La caricatura es la boina y personas que se expresan rudamente, lo cual puede verse en parodias en la televisión aún hoy, sin que nadie se escandalice por la falta de respeto que supone; no tenemos un «lobby» que se preocupe del mundo rural.