Capítulo 15.- Un sol extraño. - la pagina del poblado de refineria
Anuncio
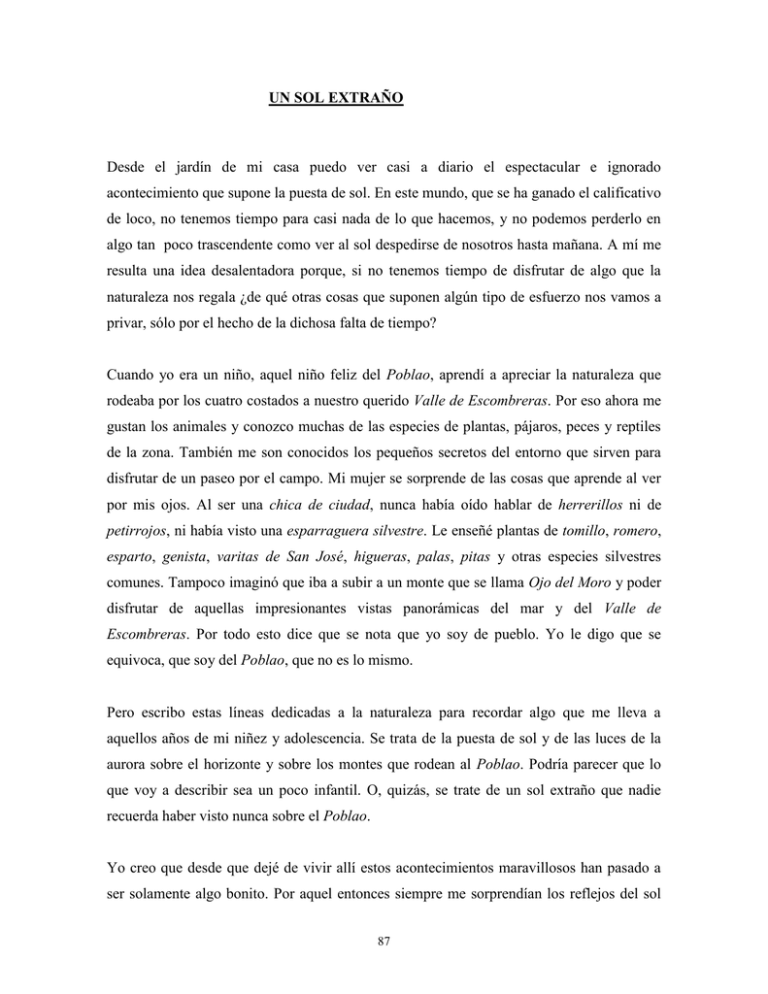
UN SOL EXTRAÑO Desde el jardín de mi casa puedo ver casi a diario el espectacular e ignorado acontecimiento que supone la puesta de sol. En este mundo, que se ha ganado el calificativo de loco, no tenemos tiempo para casi nada de lo que hacemos, y no podemos perderlo en algo tan poco trascendente como ver al sol despedirse de nosotros hasta mañana. A mí me resulta una idea desalentadora porque, si no tenemos tiempo de disfrutar de algo que la naturaleza nos regala ¿de qué otras cosas que suponen algún tipo de esfuerzo nos vamos a privar, sólo por el hecho de la dichosa falta de tiempo? Cuando yo era un niño, aquel niño feliz del Poblao, aprendí a apreciar la naturaleza que rodeaba por los cuatro costados a nuestro querido Valle de Escombreras. Por eso ahora me gustan los animales y conozco muchas de las especies de plantas, pájaros, peces y reptiles de la zona. También me son conocidos los pequeños secretos del entorno que sirven para disfrutar de un paseo por el campo. Mi mujer se sorprende de las cosas que aprende al ver por mis ojos. Al ser una chica de ciudad, nunca había oído hablar de herrerillos ni de petirrojos, ni había visto una esparraguera silvestre. Le enseñé plantas de tomillo, romero, esparto, genista, varitas de San José, higueras, palas, pitas y otras especies silvestres comunes. Tampoco imaginó que iba a subir a un monte que se llama Ojo del Moro y poder disfrutar de aquellas impresionantes vistas panorámicas del mar y del Valle de Escombreras. Por todo esto dice que se nota que yo soy de pueblo. Yo le digo que se equivoca, que soy del Poblao, que no es lo mismo. Pero escribo estas líneas dedicadas a la naturaleza para recordar algo que me lleva a aquellos años de mi niñez y adolescencia. Se trata de la puesta de sol y de las luces de la aurora sobre el horizonte y sobre los montes que rodean al Poblao. Podría parecer que lo que voy a describir sea un poco infantil. O, quizás, se trate de un sol extraño que nadie recuerda haber visto nunca sobre el Poblao. Yo creo que desde que dejé de vivir allí estos acontecimientos maravillosos han pasado a ser solamente algo bonito. Por aquel entonces siempre me sorprendían los reflejos del sol 87 anaranjado sobre la fachada blanca de la Iglesia. Su cúpula ganaba un color rojo todavía más intenso y las hojas de los enormes eucaliptos que crecían junto a su ala derecha brillaban como si fuesen de metal. Las sombras se alargaban hasta fundirse con las de otras casas, los árboles y todos los objetos que había en las calles. Y las nubes se convertían en gigantescos actores camaleónicos. Unas veces el cielo aparecía lleno de rosados algodones de azúcar que se iban tornando en cúmulos anaranjados conforme el sol iba bajando en el horizonte. En otras ocasiones parecía que el mismísimo Dalí hubiese pintado un mundo al revés, cambiando nuestro suelo por el cielo y el cielo por la tierra. Un maravilloso paisaje de ficción con el contorno repasado de pinceladas de color rojo fuego. A veces, aparecía lleno de nubes blancas, luminosas, rollizas, que se deshilachaban en pequeños girones a través de los cuales se filtraba el sol radiante, dando lugar al famoso efecto del sol naciente japonés. También era frecuente que si la luz venía desde detrás de estas nubes, su color fuese gris de mil tonos, y parecían incendiarse cuando el astro rey tocaba el horizonte. Si el calor del día había generado calima, podías encontrar colores que pasaban del azul marino al verde turquesa, naranja, rojo, amarillo. Todo esto era un espectáculo silencioso que podía observarse en todo su esplendor desde el mirador que había bajo la Cruz de los Caídos, en Cueva Aguilones, en La Térmica. Aquella calma sólo la interrumpía el sonido que emitían los cientos de gaviotas que volaban alrededor de la Isla de Escombreras, cuyo perfil negro contrastaba con el anaranjado del atardecer. Era la paleta de colores del cielo. Pero este formidable espectáculo del ocaso también afectaba a todo lo que había en el Poblao. Las sombras de las hojas de los árboles bailaban sobre las fachadas blancas de las casas al ritmo del atardecer. Los pájaros acudían en espectaculares y ágiles bandadas desde las huertas cercanas para pasar la noche al abrigo de los árboles, y comenzaban su atronadora cacofonía de silbidos, pitidos y chasquidos. Invadían a millares el espacio aéreo de nuestro Poblao provenientes de las cercanas huertas de Cervantes, los Sandalios, la Migalota y la Fausilla. Casi al mismo tiempo comenzaban a llegar los padres del trabajo. Si los críos estábamos jugando por allí, nos acercábamos para saludar al nuestro y continuábamos jugando. Cuando llegaba mi padre con su Seat 1500 gris, de sonido inconfundible, casi siempre aparcaba en la puerta de casa. ( Creo que esto es algo que ya nadie tiene la oportunidad de hacer en su lugar de residencia. Demasiados coches y poco 88 espacio...). Me acuerdo perfectamente de cuando llegaban los padres de los demás chavales de la calle Mediodía. El padre de Pedro y Jose Blas Escobar tenía un Seat 850 blanco (más tarde un Ford Fiesta dorado y un Seat Panda Beige), que aparcaba unos metros más abajo respecto a donde lo hacía mi padre. En ese momento, Pedro, Jose Blas y yo olíamos la mezcla de aromas calientes que salían a través de las rejillas de ventilación del motor trasero, mezcla de olores a gasolina y aceite rancio – no me preguntéis el por qué, pero nos gustaba-. Poco después llegaba el padre de Jesusito Dato, con su R-10 blanco (más tarde un R-12, también blanco); el padre de Pedrín Rojo, con su Seat 600 gris (más tarde un Seat 127 blanco con el techo negro); el padre de Marce Castejón, con su Austin blanco (más tarde un Talbot Horizon, creo que azul metalizado); el de Luisote con su Seat 1500 bifaro de color beige (más tarde un Volvo 244 también beige); el señor Ripoll, que también tenía un 1500 bifaro beige; el padre de Pedro Jesús Martínez Madrid, con el Seat 124 azul (más tarde un Seat 132 rojo); el padre de Alicia Quesada, con su Seat 1430 blanco.... Al poco, se encendían las farolas, y llegaba el lechero de Alumbres con su motocarro gris. A pesar de ello, seguíamos jugando en la calle al escondite, al barullo - los postes solían ser la tapa de alcantarilla y el árbol que había frente a la casa nº 15, de los Escobar-; a las canicas, en los parterres del cruce de la calle Mediodía); paseábamos en bici, etc. Sin embargo, eran las horas previas al ocaso las más propicias para los largos paseos por las calles del Poblao. Menos en los meses de más frío, era costumbre de la gente ir andando con paso tranquilo a cualquier sitio, puesto que en aquella época y por suerte, no había tanta televisión, ni internet, ni DVD ni videoconsolas. Una ruta muy común era, en primavera, la calle de la Rambla, pasar frente a la casa del Director, subir/bajar por las calles Ebro o Turia, ir hasta la residencia y luego bajar la carretera general junto al bosquecillo de pinos, de nuevo hasta la calle Ronda Norte, por donde subía el autobús, hasta llegar al puente, el Casino o el Campo de Deportes. De los jardines salían al encuentro del paseante las fragancias más delicadas; Azahar, galán de noche, jazmín, rosas... Además las buganvillas, mimosas, setos y plantas ornamentales daban la nota de color al paseo, saliendo al paso entre los barrotes, crucetas y semicírculos de las paretas. Ver pasar el tren a eso de las nueve era también un objetivo codiciado por los niños cuando acompañaban a sus padres. 89 Yo solía ir de paseo al principio con mis padres, hasta que más tarde comencé a hacerlo con los amigos. ¡Menuda pandilla!. Arreglábamos los problemas del mundo y planificábamos nuestras actividades mientras caminábamos. La verdad es que añoro aquellos paseos con Pedrín Rojo, Joaquín Redón, Suso, Leonardo, Ginés “el tanque”, Javi Martínez Martínez, Jose Hidalgo “el violento”, Javi Hidalgo “pirata”...Tengo grabada en mi memoria la imagen de mi pandilla paseando bajo la luz del atardecer, y cuyas figuras quedaban perfiladas por el sol de aquel instante, anaranjado e intenso, casi como el color de la miel, que lo invadía todo en la escala cromática de aquella escena y hacía que nuestro pelo brillase a contraluz como si fuese de fuego. Nos gustaba pasear y charlar. De cuando en cuando te cruzabas con otro grupo de paseantes o una pareja, a la que por supuesto se saludaba. Ya con las farolas encendidas era fácil encontrarse con el guarda con el fusil al hombro. Y recuerdo también las reuniones al atardecer en el césped de la Residencia, en el césped al principio de la calle Mediodía o el que había enfrente de la piscina; reuniones en la puerta de la Iglesia, o en el puente. A la gente joven nos encantaban esos sitios por su situación estratégica, y porque era donde habitualmente quedábamos: “nos vemos en el puente a las seis”, a lo que contestabas: “vale”. Otro de los espectáculos silenciosos de la naturaleza es el amanecer. En el Poblao se manifestaba por la claridad que empezaba a intuirse sobre el monte de los tres pinos. Luego, el color rojo al principio y el naranja después, perfilaba el contorno de las montañas y los pájaros recibían con su alboroto al nuevo día. Si alguna nube decoraba el cielo a esa hora, literalmente ardía entre el cielo y la tierra. La majestuosa cara pedregosa del monte La Porpuz comenzaba a brillar como la fachada de una gran catedral. Ya había pasado el autobús del turno. Todos los que han pasado en vela la noche del viernes de las fiestas que precedía a la moraga saben lo inolvidables que eran esos amaneceres. Y en otras épocas del año, poco después de que el sol comenzase a salir por encima del Monte de los Tres Pinos, oleadas de niños comenzaban a subir hacia el cole. Las calles se transformaban en ríos de bulliciosos chiquillos, alegres y dispuestos a jugar todo el día. Y yo era uno de ellos. En fin, todo esto que os cuento es algo personal, que siempre recordaré: la gente paseando o charlando en cualquier calle del Poblao, mis amigos y mi familia al atardecer, bajo el 90 reflejo anaranjado de un sol extraño. El sol que ya casi nadie recuerda, pero que iluminó mi niñez y mi adolescencia, y a mi inolvidable y querido por siempre Poblado. P.D.- Quizás ahora vuelvo a ver ese sol que con sus colores calienta mi alma. Desde que conocí a la que hoy es mi mujer, y sobre todo desde que nació mi hija, sus soles son las estrellas que me dan calor y que me han devuelto esa ilusión quizás perdida, quizás olvidada, tal vez desterrada del recuerdo para evitar las penas. Aquella ilusión que me hacía – y me hace – mirar al cielo e intentar encontrar aquellos juegos de luces y reflejos de aquel sol extraño. Y algunas veces sonrío, y respiro con deleite el aire fresco de la tarde al saber que todo aquello sigue vivo, latiendo dentro mí, en el rincón más bonito del corazón de todos los que vivimos allí. ¿Verdad que sí? 91
