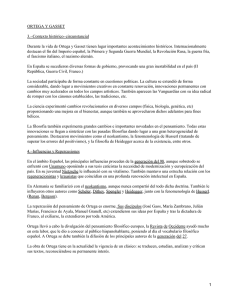Ortega
Anuncio

JOSÉ ORTEGA Y GASSET (1883-1955) 1. Contexto histórico, cultural y filosófico. Ortega se encuadra en una tradición de intelectuales españoles, el Regeneracionismo, que ya desde finales del siglo XIX miraban con preocupación la situación de retraso de España. La idea fundamental de esta tradición es la necesidad de insertar definitivamente a España en un contexto europeo y moderno. Ya en el siglo XIX, algunos intelectuales españoles, como Joaquín Costa, denuncian el arcaísmo de las estructuras sociales (caciquismo) y económicas (producción agrícola latifundista) que latía debajo de la aparente apacibilidad del régimen de la Restauración borbónica de 1784, en la figura de Alfonso XII, a cuyo reinado (hasta 1885) se añadirá la Regencia de María Cristina hasta 1902. La pérdida de las colonias de ultramar en el 98 supone un aldabonazo en la conciencia de toda una generación intelectual que se vertebra precisamente en torno a esa fecha: «La generación del 98». No es casualidad que Ortega, nacido en 1883 en el seno de una familia burguesa, liberal e ilustrada1, después de estudiar el bachillerato en el colegio de los jesuitas de “El Palo” en Málaga y la carrera de filosofía en Madrid, su ciudad natal, marchase a Alemania en 1905 «huyendo del achabacanamiento» de su patria, como diría luego. Sus estancias en Leipzig, Berlín y Marburgo son una etapa fundamental en Ortega para tomar más conciencia aún del desfase español con respecto a Europa. En 1910 regresa a España, donde reina ya Alfonso XIII desde 1902, y obtiene la cátedra de Metafísica en Madrid. Por entonces, los problemas del país, lejos de haberse solucionado, se habían agudizado por la agitación social (debido al crecimiento del proletariado industrial) así como por la impopular guerra con Marruecos desde 1909 a 1927. La idea fundamental de Ortega a su vuelta de Alemania es la necesidad de activar el tejido social de España. La regeneración o revitalización de España consistirá, según Ortega, en abrirnos a Europa, ponernos en sintonía con sus ideas y hacer posible el desarrollo de la ciencia. Para ello considera imprescindible desarrollar una importante labor pedagógica que haga llegar a la sociedad española el pensamiento europeo (sobre todo el alemán). El JOSÉ ORTEGA Y GASSET mismo Ortega contribuyó a esa reforma o revitalización social de España desde su cátedra en la universidad, así como con proyectos como la fundación en 1917 del periódico “El Sol” y en 1923 de la prestigiosa “Revista de Occidente”, además de su participación activa en la política, buscando 1 La familia de su madre era propietaria del periódico “El Imparcial” del que su padre era el director, además de articulista. Este hecho marcará a Ortega. No en vano, además de filósofo, fue una importante figura del periodismo. Es más, gran cantidad de su producción filosófica la expresó en forma de artículos periodísticos. José Ortega y Gasset Contexto histórico, cultural y filosófico el régimen más propicio para ese protagonismo de la sociedad. Fue crítico con la Dictadura de Primo de Rivera (1923) y contribuyó desde la Agrupación al Servicio de la República2 al advenimiento de la II República española (1931-1939) de la que fue diputado y para cuya primera presidencia incluso se barajó su nombre. Pero Ortega se desencantó pronto también del régimen republicano: la democracia liberal por él soñada parecía imposible, acosada por las ideologías comunistas y fascistas, criticadas en su obra La rebelión de las masas de 1930, que pretenden ahogar a la sociedad desde un Estado totalitario. Ambas ideologías, por cierto, terminaron con el proyecto de la II República y se enfrentaron en la Guerra Civil española (1936-1939). El comienzo de la Guerra Civil supuso el exilio para Ortega, que vivió en diferentes países europeos y americanos, con estancias también en España desde 1945, donde murió una década más tarde sin ningún tipo de reconocimiento oficial. Las circunstancias de la Guerra Civil y del posterior régimen franquista, abortaron la maduración del asentamiento institucional de la filosofía en España que Ortega había incoado, al obligar al exilio a la mayor parte del grupo vertebrado por Ortega (Ferrater Mora, María Zambrano, García Bacca,...) Como hemos dicho más arriba, hay que hacer notar que Ortega incoa una tradición filosófica española que hasta ese momento era prácticamente inexistente. De ahí que sus principales influencias las tengamos que encontrar en la tradición filosófica alemana, que constituye la fuente decisiva en su formación. La filosofía de Ortega recibe influencias de los siguientes autores: 1. Kant. Ortega marchó a Alemania en 1905 y estudia filosofía en Marburgo con el neokantiano Cohen y su discípulo Natorp, hasta 1910. Aunque el neokantismo marca la etapa de formación de Ortega y lo sitúa en una perspectiva epistemológica ajena a los planteamientos realistas clásicos, no determina lo que habrá de ser su pensamiento original. El mismo Ortega considera que «es preciso ser kantiano hasta el fondo de sí mismo, y luego por digestión, renacer a un nuevo espíritu». 2. Husserl. La salida de Ortega del neokantismo guarda una estrecha relación con su conocimiento del pensamiento de Husserl. Dos son las tesis husserlianas que Ortega habría de hacer suyas: Si el conocimiento no es una simple copia de la realidad, como creía el realismo antiguo, tampoco es principalmente una construcción del sujeto, como mantenía Kant y toda la filosofía moderna en general. Lo que hay es un coprotagonismo de sujeto y objeto; a esto lo llama Husserl el a priori de la correlación. Antes de la experiencia científica está la experiencia inmediata de la vida. Es lo que Husserl llama el a priori de lo inmediato. Sin embargo, Ortega se distanció de Husserl a partir de los años treinta, pues considera que su filosofía concebía el sujeto (al hombre) como algo abstracto y no -como quería Ortega- como algo vital e histórico. 4. Heidegger y Dilthey. Son estos autores los que le ayudan a tomar conciencia del carácter vital e histórico del sujeto de conocimiento. Las coincidencias en planteamientos generales de Ortega con estos autores hizo que, queriendo dejar clara su originalidad, se esforzase con frecuencia en mostrar su independencia con respecto a uno y otro. Heidegger contribuye a desarrollar en Ortega su concepción de la vida humana como realidad radical, así como la idea de que el conocimiento está 2 La «Agrupación al Servicio de la República», que aspiraba a una reforma integral de la vida española, tanto del Estado como de la sociedad, la funda Ortega en 1931 junto a Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala. 2 Contexto histórico, cultural y filosófico José Ortega y Gasset siempre inserto en ella. Las diferencias fundamentales con respecto a este autor son dos: 1) la existencia humana en Heidegger es entendida desde la angustia y la mortalidad, mientras que en la obra de Ortega la existencia tiene un tono festivo y lúdico; 2) el estilo heideggeriano es oscuro, mientras que Ortega siempre presumió y se esforzó por tener un estilo claro: «la claridad es la cortesía del filósofo», llegó a decir el filósofo madrileño. Dilthey, al que conoce a través de Heidegger, contribuye a que Ortega otorgue cada vez más importancia al carácter histórico del ser humano. 5. Nietzsche. Este autor influye en su concepción de la vida como algo que tiene valor intrínseco e inmanente, sin necesidad de buscarlo fuera de ella. También comparten un tono afirmativo y lúdico de la existencia. 6. Unamuno. Este autor podríamos decir que supone el contrapunto del propio Ortega: la desconfianza en la razón y el patetismo religioso del pensador bilbaíno lo sitúa en las antípodas de Ortega; incluso en su concepción de España, el europeísmo de Ortega contrasta con el casticismo de Unamuno que propone más bien españolizar Europa, y que prefiere Santa Teresa a Kant. El texto3 seleccionado para el comentario pertenece a una de las obras fundamentales de Ortega: El tema de nuestro tiempo. El texto seleccionado se denomina «La doctrina del punto de vista» y es el capítulo X y último de dicha obra. Esta obra fue escrita con motivo de la lección universitaria que Ortega dictó en el curso 1921-22. Ortega en este momento ya se ha apropiado de la gran cultura alemana e intenta, con esta obra, tanto aumentar la cultura filosófica en España, como buscarse su propio lugar en la historia de la filosofía. Orientado hacia la filosofía moderna (Ortega presta poca atención al pensamiento medieval) se enmarca dentro de los intentos de superación del último dualismo filosófico que se había producido en el siglo XIX: la pugna entre razón y vida, con los sistemas opuestos de racionalismo (culturalismo) y vitalismo (relativismo). Ortega aborda en estos textos una doble cuestión: en primer lugar su crítica al valor de los sistemas precedentes; en segundo lugar, ofrece la propuesta de un sistema que supere el mencionado dualismo. Este sistema gira en torno a tres grandes tesis de la filosofía orteguiana: 1) razón vital: la razón es válida pero sólo incardinada en el proceso vital; 2) perspectivismo: la realidad y la verdad son un asunto de puntos de vista; 3) razón histórica: el conocimiento de la verdad depende de las circunstancias culturales, sociales e históricas del hombre concreto. 2. El raciovitalismo. 2.1. El pensamiento como necesidad. Pensar es lo que nos diferencia de cualquier otra forma de vida y consiste en abstraer las cosas, en distanciarse del dato concreto que nos proporcionan los sentidos. Es decir, el hombre es un ser dotado de razón, de inteligencia, pero de una razón que tiene que usar sobre todo para vivir, para no perderse en el Universo. La causa de la aparición del pensamiento fue la necesidad de adaptarse, porque se sintió falto de algo: los instintos, es decir, los patrones de conducta biológicamente determinados. El hombre, como todo ser vivo, está destinado a actuar, y la forma humana de actuar está regida por el pensamiento, que el hombre ha tenido que desarrollar para lograr la supervivencia. De ahí que el pensamiento no pueda ser considerado como un don gratuito que el hombre ha recibido al modo como le ha 3 El texto recomendado es: ORTEGA y GASSET, José. El tema de nuestro tiempo, cap. X: “La doctrina del punto de vista” en Obras completas, vol. III, Madrid, Revista de Occidente, 1966, pp. 197-203. 3 José Ortega y Gasset Contexto histórico, cultural y filosófico sido dado al pez el don de la natación y al ave el del vuelo; el pensamiento es una labor de comprensión de la realidad que se halla en continua ampliación. 2.2. La solución raciovitalista. El raciovitalismo (o “razón vital”) es un término con el que Ortega quiere designar su intento intelectual de superar críticamente el unilateral punto de vista del vitalismo (que nos conduce al irracionalismo) y el no menos unilateral del racionalismo (que nos conduce al idealismo), asumiendo lo que de valioso haya en ambas posturas, para proponer una síntesis superior. Según Ortega, no podemos reducir lo humano a mero fenómeno biológico (porque la vida humana está teñida de razón, a diferencia de la animal y la vegetal), pero tampoco podemos aceptar una razón abstracta que ha suplantado la vida (creando un mundo a su imagen y semejanza) y ha puesto a ésta en función de aquélla. El raciovitalismo orteguiano está anclado en un hecho evidente pero a menudo olvidado: que la realidad -y dentro de ella la vida como su faceta más significativa- es anterior a la filosofía y a cualquier tipo de reflexión. El pensamiento viene después, nace como una necesidad, y debe comprender (dar cuenta o razón de) esa realidad y esa vida que le son preexistentes en lugar de pretender rehacer (o construir) la realidad de acuerdo con los principios lógicos que la razón quiera imponerle. Dentro de la realidad previa a cualquier reflexión filosófica, el aspecto que más interesa investigar a Ortega es la vida, la Idea de Vida como realidad radical. Esta expresión refleja con toda exactitud el contenido del raciovitalismo orteguiano, pues reconoce que la vida es la radicalidad para el hombre (puesto que dentro de ella se encuentran las demás realidades) y, a la vez, mantiene que sobre ella hay que teorizar, hacerse una «idea». 2.3. La vida como realidad radical: categorías del vivir. La vida, entendida como realidad radical, no es cualquier clase de vida, sino la que cumple una serie de condiciones o categorías determinadas. Estas condiciones son las que permiten definir la peculiaridad del vivir humano y distinguirla del unívoco concepto de vida empleado por los biólogos. Las categorías de la vida, los conceptos que expresan el vivir en su exclusiva peculiaridad humana, según Ortega, son los siguientes: 1. Vivir es, ante todo, encontrarse en el mundo. Mundo no significa “naturaleza” sino “lo vivido como tal”. Me doy cuenta de mí en el mundo, de mí y del mundo; esto es, por lo pronto, vivir. 2. Pero no nos encontramos en el mundo de una forma vaga, sino concreta: estamos ocupados en algo, haciendo algo concretamente: leyendo estos apuntes, escuchando música, bailando un tango, admirando la belleza transeúnte. ... «Yo consisto en ocuparme con lo que hay en el mundo y el mundo consiste en todo aquello de que me ocupo y nada más». 3. Todo hacer es ocuparme de algo para algo. Estamos dedicados a algo con una finalidad, en vista de la cual ocupamos nuestra vida de una forma determinada. Pero estos fines pueden cambiar, y por eso nunca la vida está predicha ni prefijada, sino que es siempre posibilidad y problema continuos. 4. Si yo decido hacer lo que hago y nada se nos da hecho, la vida es antes un decidir que un hacer: esto es, la vida es anticipación y proyecto. Ante cualquier situación yo puedo siempre decidir hacer lo contrario, incluso suicidarme, ... 5. Ahora bien, si decido es porque tengo libertad para... elegir. Y podemos decidir porque el mundo no es hermético (cerrado) sino que ofrece diversas posibilidades. Pero esas posibilidades no son ilimitadas: por ejemplo, no puedo decidir ser libre o no, sino que necesariamente soy libre; tampoco puedo decidir venir al mundo, a mis 4 Contexto histórico, cultural y filosófico José Ortega y Gasset padres, el país y cultura en que nacer... Por eso afirma Ortega que «la vida es la libertad en la fatalidad y la fatalidad en la libertad». 6. Estas posibilidades son mis circunstancias (mi mundo) en cuanto yo las conozco y soy consciente de ellas. La vida es esencialmente conciencia, darse cuenta, percatarse de uno mismo y del mundo que le rodea. 7. La última categoría es la temporalidad. Si nuestra vida consiste en decidir lo que vamos a hacer, quiere decirse que en la raíz misma de nuestra vida hay un atributo temporal: la vida es futurización. La radicalidad de la vida para el hombre no es, pues, la de cualquier vida, sino la vida de quien sabe que tiene que dar cuenta y razón de ella. Esto hace que “la vida animal” o “la vida vegetal”, que para el biólogo son tan vidas como la vida humana4, no tengan cabida, como realidad radical, en la reflexión orteguiana. 2.4. Ideas y creencias. Más arriba hemos hablado del pensamiento como necesidad y modo de ser humanos. Una de las formas de manifestarse el pensamiento, nacido de la necesidad radical del hombre, es lo que llamamos ideas. Las ideas constituyen las coordenadas con las que el hombre se orienta en el mundo y con las que pretende solucionar su necesidad radical (supervivencia) y cualquier necesidad pasajera de la que tome consciencia. Pero así entendido, el término “idea” es equívoco, pues podríamos calificar igualmente de ideas a cosas tan heterogéneas como una doctrina filosófica, una teoría científica, el contenido de mi pensamiento, ... Este hecho lleva a Ortega a distinguir dos tipos de pensamientos: “las ideas propiamente dichas” y “las creencias”. son aquellos pensamientos que construimos y de los que somos conscientes. Las ideas las tenemos y las discutimos (examinamos y valoramos) porque no nos sentimos totalmente inmersos en ellas. CREENCIAS son aquellos pensamientos recibidos, que están en nuestra cultura, y de los que apenas ORTEGA Y GASSET somos conscientes, pero con los que contamos para [París 1938] conducir nuestra vida. Es decir, son una clase especial de ideas que tenemos tan asumidas que no tenemos ni siquiera necesidad de defenderlas, porque en las creencias estamos inmersos. Así, cuando caminamos por la calle actuamos creyendo que el suelo es rígido, que podemos pasear sin que nos “hundamos” en él. Destacar, cuestionar o discutir algo tan obvio parece absurdo, y esto es así, según Ortega, por la fuerza de esta convicción, por ser esta creencia algo totalmente arraigado en nuestro yo. IDEAS La diferencia entre ideas y creencias la podemos ilustrar recurriendo al símil de la enfermedad. El primer síntoma de que algún miembro de nuestro cuerpo está enfermo consiste en que comenzamos a sentir ese miembro: nos duele. Cuando el cuerpo entero está sano no solemos pensar en que tenemos cuerpo, simplemente nos servimos de él. Algo parecido acontece con las creencias: mientras vivimos en ellas y de ellas, no las sentimos, no 4 De ahí que el mismo Ortega quisiera dejar muy claro que su doctrina no puede confundirse con ningún tipo de “vitalismo biologicista” en su texto «Ni racionalismo ni vitalismo». 5 José Ortega y Gasset Contexto histórico, cultural y filosófico nos duelen. Y en el preciso instante en que comenzamos a sentirlas, las estamos convirtiendo en ideas, de las que ya no vivimos, y por ello necesitamos discutirlas y defenderlas. Así pues, las creencias pueden pasar a ser ideas y viceversa: cuando logramos apartarnos críticamente de las creencias, para pensarlas, dejan de ser creencias y pasan a ser ideas; ciertas ideas pueden ser asumidas por un hombre o una época hasta tal punto que dejen de ser ideas, y ese hombre o esa época pueden vivir de ellas, en ellas, haciéndolas creencias. Ciertas creencias de las que vive una época han sido antes ideas; de la creencia en la razón ha vivido la Edad Moderna (sobre todo la Ilustración), como de la creencia en los hados, en el destino, vivieron los griegos y romanos. 3. El hombre como ser histórico. 3.1. El hombre: heredero de la historia. El hombre es el destinatario de una considerable herencia cultural compuesta por una infinidad de ideas y creencias que no puede rechazar porque, para lo bueno y para lo malo, es un componente de su realidad radical con el que tiene que contar. Que el hombre sea heredero de la humanidad es una característica que lo diferencia de los animales. Los animales, en cuanto especie, también son herederos de sus antepasados, pero de otro modo: de un modo no cultural sino biológico. Heredan instintos, que son inmutables y de los que no tienen conocimiento. Nosotros heredamos ideas y creencias de las que somos -o podemos ser- conscientes, hecho que hace posible además que las transformemos e incluso aniquilemos. Este conocimiento de que somos herederos, de que hemos recibido algo, es a lo que Ortega llama «conciencia histórica». Esta «conciencia histórica» está compuesta por aciertos y errores que debemos conservar: los aciertos, para conducir y orientar nuestra existencia; los errores para aprender de ellos y no volver a repetirlos, ya que a fuerza de errar se va acotando el área de posible acierto. Por lo tanto, según Ortega, de los errores también podemos vivir y nos son tan provechosos como los aciertos si sabemos apreciarlos y conservarlos como tales errores. En esto consiste la Historia, de la que debemos tener conciencia. 3.2. La naturaleza histórica del hombre. Al definir Ortega al hombre como heredero de un enorme capital acumulado de aciertos y errores está afirmando que en el hombre no hay una naturaleza inmutable. La vida del hombre es un continuo hacerse, es la realización permanente de un proyecto que se está haciendo en la historia, en el transcurrir de la vida. Al hombre su existir no le es dado, «hecho y regalado», como a los animales, porque lo único que encuentra o le sucede es no tener más remedio que decidir hacer algo para no dejar de existir. La vida es «quehacer», vivir «nos da mucho que hacer». De ahí que Ortega afirme, lapidariamente, que «el hombre no es naturaleza, sino historia», en su obra “Historia como sistema”. El hombre siempre vive en un determinado momento, enraizado en un tiempo y una época histórica concreta. Y este tiempo es el que hay que abordar, no solo con la razón sino con la vida y desde la vida. Porque tiempo, afirma Ortega en su obra “¿Qué es filosofía?”, «no es lo que miden los relojes, sino tarea, misión, innovación». Y la tarea de cada tiempo es siempre una misión que mira al futuro y que consiste en superar el reto que nos lanza la historia en esa época concreta: es vivir el tiempo presente como parte de nuestra propia historia, aceptando sus retos. 6 Contexto histórico, cultural y filosófico José Ortega y Gasset 3.3. La teoría orteguiana de las generaciones. Frente a las tesis que ponen el protagonismo de la historia en manos del individuo o las que lo ponen en manos de las muchedumbres, Ortega propone el concepto de generación como eje interpretativo de la historia. Una generación, según Ortega, dura unos quince años, aunque no es esto lo que la define sino el que supone una forma de vida (ideas, creencias y problemas) compartida por un grupo de individuos que tienen parecida o igual edad. Es decir, una generación se define por ser una respuesta de la “sensibilidad vital” a los problemas de la realidad que se vive. Como cada generación tiene una duración aproximada de quince años, en un mismo tiempo, en cada momento histórico, coexisten varias generaciones. Según Ortega, básicamente coexisten tres generaciones: 1. la generación emergente (jóvenes, hijos); 2. la generación que está en su plenitud (hombres maduros, padres); 3. la generación que va desapareciendo poco a poco por la inexorabilidad del tiempo (viejos, abuelos). Esto lleva a Ortega a distinguir entre: contemporáneos = los que viven en el mismo tiempo; coetáneos = los que tienen la misma edad. En esta diferencia se basa la posibilidad de la innovación: si todos los contemporáneos fuesen coetáneos, la historia se detendría, anquilosada, porque no irrumpirían nuevas ideas que hagan avanzar (o retroceder) a la historia. La posibilidad de cambio histórico, por tanto, radica en la coexistencia de generaciones contemporáneas compuestas por individuos coetáneos. Cada generación tiene dos dimensiones: una consiste en la recepción de lo vivido por sus antepasados (herencia cultural); otra, en el fluir de su propia espontaneidad (creatividad, libertad, ...). Cuando estas dos dimensiones no coinciden, cuando hay rebeldía ante lo recibido (la tradición) es cuando hay generaciones polémicas y es posible la innovación5. Toda generación tiene su misión propia, su vocación, su propia tarea histórica. De ahí que cada generación se tenga que plantear su tarea, su vida hacia el futuro en la propia dimensión histórica. Según Ortega, cada generación, a su vez, está compuesta por dos tipos de personas: 1. una minoría selecta (élite), y 2. una masa. La élite está formada por hombres creadores de un proyecto de vida, y su misión es dirigir a las masas. La misión de las masas es obedecer las directrices de las élites. En España esto no se ha realizado en su tiempo: las élites no son quienes orientan a las masas, por lo que se ha creado una gran confusión entre quien manda y quien obedece, de ahí que en conjunto marche muy mal. Como las masas no deben ni pueden dirigir la propia existencia, y menos aún regentar la sociedad, ha sobrevenido la gran crisis que afecta a los pueblos y las culturas, de los que España es un claro y sangrante ejemplo. Las masas se rebelan y no quieren someterse a las orientaciones de la élite, provocándose la invertebración de España. De ahí la preocupación de los intelectuales de la época, como Ortega, por el «problema de España». 5 Hay épocas históricas en las que una generación o, lo que es más frecuente, un grupo de generaciones, introducen un cambio radical engendrando un mundo nuevo y totalmente insospechado por las generaciones anteriores. Entonces estamos ante una crisis histórica (revolución) como la que se originó en el Renacimiento. 7 José Ortega y Gasset Contexto histórico, cultural y filosófico 3.4. De la «razón vital» a la «razón histórica». Desde la teoría de las generaciones orteguiana, se deduce que no hay un solo punto de vista absoluto sobre la realidad, sino diversas perspectivas complementarias, encarnadas por cada una de las generaciones que van irrumpiendo en la historia La realidad se ofrece en perspectivas individuales: «donde está mi pupila no está otra». El ser del mundo no está dado de una vez para siempre, sino que siempre es una perspectiva que aparece así como una condición epistemológica para captar la auténtica realidad. Este perspectivismo permite a Ortega superar tanto el escepticismo relativista como el racionalismo absolutista. Para el escéptico relativista la observación de la mutabilidad de lo real y la pugna entre las diversas opiniones es la prueba más palpable de que la verdad es inalcanzable para el hombre. Todo lo que podemos llegar a poseer son opiniones, tan variables y mutables como las cosas y los hombres que las contemplan, El escepticismo supone la renuncia a la filosofía, en cuanto renuncia del hombre a la verdad. Por su parte el racionalismo supone un intento de alcanzar la verdad más allá de la mutabilidad de lo real y el intento de postular como válida una única perspectiva sobre la realidad. Frente al suicidio teórico que constituye cualquier escepticismo y frente a la abstracción de la mutabilidad de lo real que supone el racionalismo, Ortega pretende mantener la riqueza de lo real sin renunciar a la actividad teórica. La solución la proporciona el perspectivismo junto con la idea de la complementariedad de las perspectivas: las perspectivas no son contradictorias ni excluyentes unas de otras; antes al contrario, las diferentes perspectivas deben ser unificadas porque en cada una de ellas hay una parte de verdad. Esto nos lleva a entender la verdad como algo que se alcanza paulatinamente (históricamente) en la medida que se van unificando perspectivas. Además, la perspectiva no aparece desde un punto de vista abstracto, ya que el yo no es algo dado, sino una unidad dramática de yo y mundo, es decir, del Yo y su Circunstancia: «yo soy yo y mi circunstancia», y «vivir es no tener más remedio que razonar ante la inexorable circunstancia». La circunstancia y la perspectiva se articulan permitiendo el acceso a la verdad, y el punto de esta articulación lo proporciona la historia. Por ello, el perspectivismo orteguiano conduce, desde una razón vital (raciovitalismo) hasta una razón histórica, puesto que la circunstancia es siempre circunstancia histórica concreta, y la perspectiva es la de un yo que parte de esta circunstancia. 8 Contexto histórico, cultural y filosófico José Ortega y Gasset JOSÉ ORTEGA Y GASSET. El tema de nuestro tiempo. 1) GUÍA DE LECTURA DE LOS PÁRRAFOS SELECCIONADOS: El contenido del texto «La 1. 2. doctrina del punto de vista» se puede resumir en dos apartados: Es necesario superar el racionalismo que entiende al hombre (sujeto de conocimiento) como un «yo puro y transparente» que es capaz de captar un conjunto de verdades consideradas como eternas e inamovibles. Pero al mismo tiempo es necesario dejar claro que no se puede, tampoco, defender el relativismo, porque el hombre (al igual que cada pueblo y cada época) en su aprehensión de la verdad de la realidad ejerce una función «selectiva» y no meramente deformadora de la misma. Se propone el perspectivismo como teoría a la par ontológica y epistemológica: La supuesta realidad inmutable, absoluta y única, no existe. La realidad es perspectivística: hay tantas realidades como puntos de vista. Las cosas son interpretaciones que cada uno hacemos desde nuestra situación vital. Por ello, la idea de perspectiva va unida a la idea de vida. El carácter perspectivístico de la realidad y la esencial dimensión vital e histórica de la razón son los fundamentos para la crítica de todo pensamiento y de toda filosofía utópicos; es decir, los fundamentos para la remisión de la razón pura a la razón vital. La verdad y el conocimiento no son sino la continua articulación y armonización de los distintos puntos de vista particulares con que se ha contemplado la realidad. En este sentido, superando tanto el racionalismo como el relativismo, para Ortega todos somos insustituibles y necesarios para “completar” la visión de la “verdad total”. 2) EL TEXTO: "LA DOCTRINA DEL PUNTO DE VISTA" ANOTACIONES: Contraponer la cultura a la vida y reclamar para ésta la plenitud de sus derechos frente a aquélla no es hacer profesión de fe anticultural. Si se interpreta así lo dicho anteriormente, se practica una perfecta tergiversación. Quedan intactos los valores de la cultura; únicamente se niega su exclusivismo. Durante siglos se viene hablando exclusivamente de la necesidad que la vida tiene de la cultura. Sin desvirtuar lo más mínimo esta necesidad, se sostiene aquí que la cultura no necesita menos de la vida. Ambos poderes -el inmanente de lo biológico y el trascendente de la cultura- quedan de esta suerte cara a cara, con iguales títulos, sin supeditación del uno al otro. Este trato leal de ambos permite plantear de una manera clara el problema de sus relaciones y preparar una síntesis más franca y sólida. Por consiguiente, lo dicho hasta aquí es sólo preparación para esa síntesis en que culturalismo y vitalismo, al fundirse, desaparecen. Recuérdese el comienzo de este estudio. La tradición moderna nos ofrece dos maneras opuestas de hacer frente a la antinomia entre vida y cultura. Una de ellas, el racionalismo, para salvar la cultura niega todo sentido a la vida. La otra, el relativismo, ensaya la operación inversa: desvanece el valor objetivo de la cultura para dejar paso a la vida. Ambas 9 José Ortega y Gasset Contexto histórico, cultural y filosófico soluciones, que a las generaciones anteriores parecían suficientes, no encuentran eco en nuestra sensibilidad. Una y otra viven a costa de cegueras complementarias. Como nuestro tiempo no padece esas obnubilaciones, como se ve con toda claridad en el sentido de ambas potencias litigantes, ni se aviene a aceptar que la verdad, que la justicia, que la belleza no existen, ni a olvidarse de que para existir necesitan el soporte de la vitalidad. Aclaremos este punto concretándonos a la porción mejor definible de la cultura: el conocimiento. El conocimiento es la adquisición de verdades, y en las verdades se nos manifiesta el universo trascendente (transubjetivo) de la realidad. Las verdades son eternas, únicas e invariables. ¿Cómo es posible su insaculación dentro del sujeto? La respuesta del Racionalismo es taxativa: sólo es posible el conocimiento si la realidad puede penetrar en él sin la menor deformación. El sujeto tiene, pues, que ser un medio transparente, sin peculiaridad o color alguno, ayer igual a hoy y mañana -por tanto, ultravital y extrahistórico. Vida es peculiaridad, cambio, desarrollo; en una palabra: historia. La respuesta del relativismo no es menos taxativa. El conocimiento es imposible; no hay una realidad trascendente, porque todo sujeto real es un recinto peculiarmente modelado. Al entrar en él la realidad se deformaría, y esta deformación individual sería lo que cada ser tomase por la pretendida realidad. Es interesante advertir cómo en estos últimos tiempos, sin común acuerdo ni premeditación, psicología, biología y teoría del conocimiento, al revisar los hechos de que ambas actitudes partían, han tenido que rectificarlos, coincidiendo en una nueva manera de plantear la cuestión. El sujeto, ni es un medio transparente, un "yo puro" idéntico e invariable, ni su recepción de la realidad produce en ésta deformaciones. Los hechos imponen una tercera opinión, síntesis ejemplar de ambas. Cuando se interpone un cedazo o retícula en una corriente, deja pasar unas cosas y detiene otras; se dirá que las selecciona, pero no que las deforma. Esta es la función del sujeto, del ser viviente ante la realidad cósmica que le circunda. Ni se deja traspasar sin más ni más por ella, como acontecería al imaginario ente racional creado por las definiciones racionalistas, ni finge él una realidad ilusoria. Su función es claramente selectiva. De la infinidad de los elementos que integran la realidad, el individuo, aparato receptor, deja pasar un cierto número de ellos, cuya forma y contenido coinciden con las mallas de su retícula sensible. Las demás cosas -fenómenos, hechos, verdades - quedan fueran, ignoradas, no percibidas. Un ejemplo elemental y puramente fisiológico se encuentra en la visión y en la audición. El aparato ocular y el auditivo de la especie humana reciben ondas vibratorias desde cierta velocidad mínima hasta cierta velocidad máxima. Los colores y sonidos que queden más allá o más acá de ambos 10 Contexto histórico, cultural y filosófico José Ortega y Gasset límites le son desconocidos. Por tanto, su estructura vital influye en la recepción de la realidad; pero esto no quiere decir que su influencia o intervención traiga consigo una deformación. Todo un amplio repertorio de colores y sonidos reales, perfectamente reales, llega a su interior y sabe de ellos. Como son los colores y sonidos acontece con las verdades. La estructura psíquica de cada individuo viene a ser un órgano perceptor, dotado de una forma determinada que permite la comprensión de ciertas verdades y está condenado a inexorable ceguera para otras. Así mismo, para cada pueblo y cada época tienen su alma típica, es decir, una retícula con mallas de amplitud y perfil definidos que le prestan rigorosa afinidad con ciertas verdades e incorregible ineptitud para llegar a ciertas otras. Esto significa que todas las épocas y todos los pueblos han gozado su congrua porción de verdad, y no tiene sentido que pueblo ni época algunos pretendan oponerse a los demás, como si a ellos les hubiese cabido en el reparto la verdad entera. Todos tienen su puesto determinado en la serie histórica; ninguno puede aspirar a salirse de ella, porque esto equivaldría a convertirse en un ente abstracto, con integra renuncia a la existencia. Desde distintos puntos de vista, dos hombres miran el mismo paisaje. Sin embargo, no ven lo mismo. La distinta situación hace que el paisaje se organice ante ambos de distinta manera. Lo que para uno ocupa el primer término y acusa con vigor todos sus detalles, para el otro se halla en el último, y queda oscuro y borroso. Además, como las cosas puestas unas detrás se ocultan en todo o en parte, cada uno de ellos percibirá porciones del paisaje que al otro no llegan. ¿Tendría sentido que cada cual declarase falso el paisaje ajeno? Evidentemente, no; tan real es el uno como el otro. Pero tampoco tendría sentido que puestos de acuerdo, en vista de no coincidir sus paisajes, los juzgasen ilusorios. Esto supondría que hay un tercer paisaje auténtico, el cual no se halla sometido a las mismas condiciones que los otros dos. Ahora bien, ese paisaje arquetipo no existe ni puede existir. La realidad cósmica es tal, que sólo puede ser vista bajo una determinada perspectiva. La perspectiva es uno de los componentes de la realidad. Lejos de ser su deformación, es su organización. Una realidad que vista desde cualquier punto resultase siempre idéntica es un concepto absurdo. Lo que acontece con la visión corpórea se cumple igualmente en todo lo demás. Todo conocimiento es desde un punto de vista determinado. La species aeternitatis, de Spinoza, el punto de vista ubicuo, absoluto, no existe propiamente: es un punto de vista ficticio y abstracto. No dudamos de su utilidad instrumental para ciertos menesteres del conocimiento; pero es preciso no olvidar que desde él no se ve lo real. El punto de vista abstracto sólo proporciona abstracciones. Esta manera de pensar lleva a una reforma radical de la filosofía y, lo que importa más, de nuestra sensación cósmica. 11 José Ortega y Gasset Contexto histórico, cultural y filosófico La individualidad de cada sujeto era el indominable estorbo que la tradición intelectual de los últimos tiempos encontraba para que el conocimiento pudiese justificar su pretensión de conseguir la verdad. Dos sujetos diferentes -se pensaba - llegarán a verdades divergentes. Ahora vemos que la divergencia entre los mundos de dos sujetos no implica la falsedad de uno de ellos. Al contrario, precisamente porque lo que cada cual ve es una realidad y no una ficción, tiene que ser su aspecto distinto del que otro percibe. Esa divergencia no es contradicción, sino complemento. Si el universo hubiese presentado una faz idéntica a los ojos de un griego socrático que a los de un yanqui, deberíamos pensar que el universo no tiene verdadera realidad, independiente de los sujetos. Porque esa coincidencia de aspecto ante dos hombres colocados en puntos tan diversos como son la Atenas del siglo V y la Nueva York del XX indicaría que no se trataba de una realidad externa a ellos, sino de una imaginación que por azar se producía idénticamente en dos sujetos. Cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo puede ver otra. Cada individuo -persona, pueblo, época - es un órgano insustituible para la conquista de la verdad. He aquí cómo ésta, que por sí misma es ajena a las variaciones históricas, adquiere una dimensión vital. Sin el desarrollo, el cambio perpetuo y la inagotable aventura que constituyen la vida, el universo, la omnímoda verdad, quedaría ignorada. El error inveterado consistía en suponer que la realidad tenía por sí misma, e independientemente del punto de vista que sobre ella se tomara, una fisonomía propia. Pensando así, claro está, toda visión de ella desde un punto determinado no coincidiría con ese su aspecto absoluto y, por tanto, sería falsa. Pero es el caso que la realidad, como un paisaje, tiene infinitas perspectivas, todas ellas igualmente verídicas y auténticas. La sola perspectiva falsa es esa que pretende ser la única. Dicho de otra manera: lo falso es la utopía, la verdad no localizada, vista desde «lugar ninguno». El utopista -y esto ha sido en esencia el racionalismo - es el que más yerra, porque es el hombre que no se conserva fiel a su punto de vista, que deserta de su puesto. Hasta ahora la filosofía ha sido siempre utópica. Por eso pretendía cada sistema valer para todos los tiempos y para todos los hombres. Exenta de la dimensión vital, histórica, perspectivista, hacía una y otra vez vanamente su gesto definitivo. La doctrina del punto de vista exige, en cambio, que dentro del sistema vaya articulada la perspectiva vital de que ha emanado, permitiendo así su articulación con otros sistemas futuros o exóticos. La razón pura tiene que ser sustituida por una razón vital, donde aquélla se localice y adquiera movilidad y fuerza de transformación. Cuando hoy miramos las filosofías del pasado, incluyendo las del último siglo, notamos en ellas ciertos rasgos 12 Contexto histórico, cultural y filosófico José Ortega y Gasset de primitivismo. Empleo esta palabra en el estricto sentido que tiene cuando es referida a los pintores del quattrocento. ¿Por qué llamamos a éstos "primitivos"? ¿En qué consiste su primitivismo? En su ingenuidad, en su candor -se dice -. Pero ¿cuál es la razón del candor y de la ingenuidad, cuál su esencia? Sin duda, es el olvido de sí mismo. El pintor primitivo pinta el mundo desde su punto de vista -bajo el imperio de las ideas, valoraciones, sentimientos que le son privados -, pero cree que lo pinta según él es. Por lo mismo, olvida introducir en su obra su personalidad; nos ofrece aquélla como si se hubiera fabricado a sí misma, sin intervención de un sujeto determinado, fijo en un lugar del espacio y en un instante del tiempo. Nosotros, naturalmente, vemos en el cuadro el reflejo de su individualidad y vemos, a la par, que él no la veía, que se ignoraba a sí mismo y se creía una pupila anónima abierta sobre el universo. Esta ignorancia de sí mismo es la fuente encantadora de la ingenuidad. Mas la complacencia que el candor nos proporciona incluye y supone la desestima del candoroso. Se trata de un benévolo menosprecio. Gozamos del pintor primitivo, como gozamos del alma infantil, precisamente, porque nos sentimos superiores a ellos. Nuestra visión del mundo es mucho más amplia, más compleja, más llena de reservas, encrucijadas, escotillones. Al movernos en nuestro ámbito vital sentimos éste como algo ilimitado, indomable, peligroso y difícil. En cambio al asomarnos al universo del niño o del pintor primitivo vemos que es un pequeño círculo, perfectamente concluso y dominable, con un repertorio reducido de objetos y peripecias. La vida imaginaria que llevamos durante el rato de esa contemplación nos parece un juego fácil que momentáneamente nos liberta de nuestra grave y problemática existencia. La gracia del candor es, pues, la delectación del fuerte en la flaqueza del débil. El atractivo que sobre nosotros tienen las filosofías pretéritas es del mismo tipo. Su claro y sencillo esquematismo, su ingenua ilusión de haber descubierto toda la verdad, la seguridad con que se asientan en fórmulas que suponen inconmovibles nos dan la impresión de un orbe concluso, definido y definitivo, donde ya no hay problemas, donde todo está ya resuelto. Nada más grato que pasear unas horas por mundos tan claros y tan mansos. Pero cuando tornamos a nosotros mismos y volvemos a sentir el universo con nuestra propia sensibilidad, vemos que el mundo definido por esas filosofías no era, en verdad el mundo, sino el horizonte de sus autores. Lo que ellos interpretaban como limite del universo, tras el cual no había nada más, era sólo la línea curva con que su perspectiva cerraba su paisaje. Toda filosofía que quiera curarse de ese inveterado primitivismo, de esa pertinaz utopía, necesita corregir ese error, evitando que lo que es blando y dilatable horizonte se anquilose en mundo. 13 José Ortega y Gasset Contexto histórico, cultural y filosófico Ahora bien; la reducción o conversión del mundo a horizonte no resta lo más mínimo de realidad a aquél; simplemente lo refiere al sujeto viviente, cuyo mundo es, lo dota de una dimensión vital, lo localiza en la corriente de la vida, que va de pueblo en pueblo, de generación en generación, de individuo en individuo, apoderándose de la realidad universal. De esta manera, la peculiaridad de cada ser, su diferencia individual, lejos de estorbarle para captar la verdad, es precisamente el órgano por el cual puede ver la porción de realidad que le corresponde. De esta manera, aparece cada individuo, cada generación, cada época como un aparato de conocimiento insustituible. La verdad integral sólo se obtiene articulando lo que el prójimo ve con lo que yo veo, y así sucesivamente. Cada individuo es un punto de vista esencial. Yuxtaponiendo las visiones parciales de todos se lograría tejer la verdad omnímoda y absoluta. Ahora bien: esta suma de las perspectivas individuales, este conocimiento de lo que todos y cada uno han visto y saben, esta omnisciencia, esta verdadera «razón absoluta» es el sublime oficio que atribuimos a Dios. Dios es también un punto de vista; pero no porque posea un mirador fuera del área humana que le haga ver directamente la realidad universal, como si fuera un viejo racionalista. Dios no es racionalista. Su punto de vista es el de cada uno de nosotros; nuestra verdad parcial es también verdad para Dios. ¡De tal modo es verídica nuestra perspectiva y auténtica nuestra realidad! Sólo que Dios, como dice el catecismo, está en todas partes y por eso goza de todos los puntos de vista y en su ilimitada vitalidad recoge y armoniza todos nuestros horizontes. Dios es el símbolo del torrente vital, al través de cuyas infinitas retículas va pasando poco a poco el universo, que queda así impregnado de vida, consagrado, es decir, visto, amado, odiado, sufrido y gozado. Sostenía Malebranche que si nosotros conocemos, alguna verdad es porque vemos las cosas en Dios, desde el punto de vista de Dios. Más verosímil me parece lo inverso: que Dios ve las cosas al través de los hombres, que los hombres son los órganos visuales de la divinidad. Por eso conviene no defraudar la sublime necesidad que de nosotros tiene, e hincándonos bien en el lugar que nos hallamos, con una profunda fidelidad a nuestro organismo, a lo que vitalmente somos, abrir bien los ojos sobre el contorno y aceptar la faena que nos propone el destino: el tema de nuestro tiempo. 14