Estrella de Diego Castellano
Anuncio
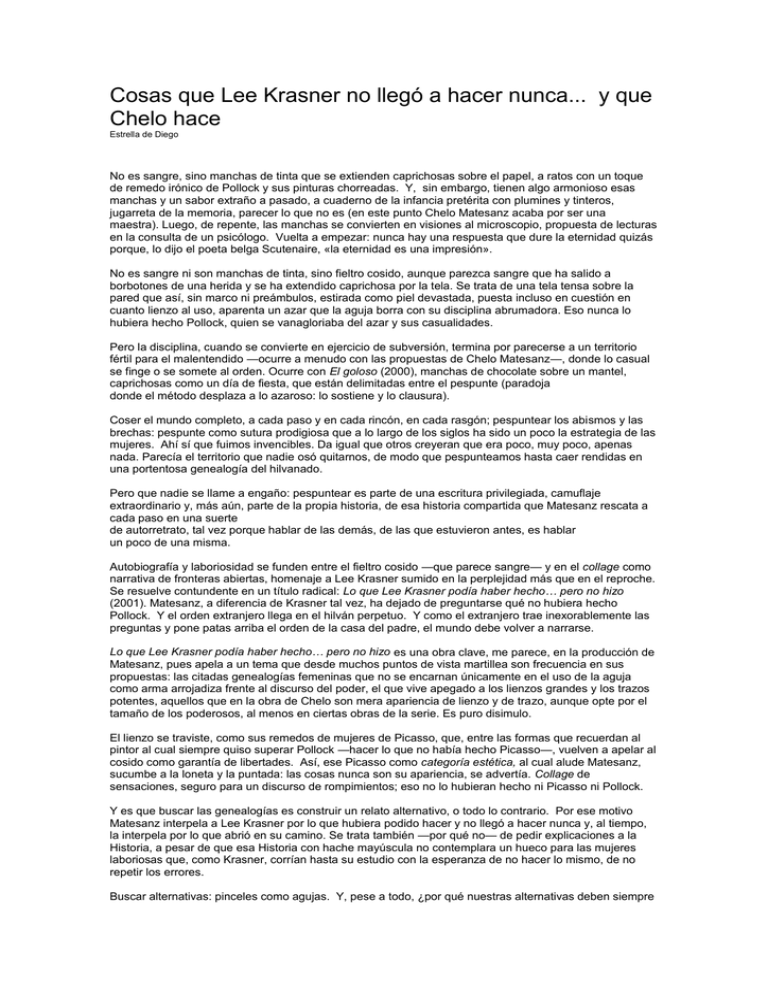
Cosas que Lee Krasner no llegó a hacer nunca... y que Chelo hace Estrella de Diego No es sangre, sino manchas de tinta que se extienden caprichosas sobre el papel, a ratos con un toque de remedo irónico de Pollock y sus pinturas chorreadas. Y, sin embargo, tienen algo armonioso esas manchas y un sabor extraño a pasado, a cuaderno de la infancia pretérita con plumines y tinteros, jugarreta de la memoria, parecer lo que no es (en este punto Chelo Matesanz acaba por ser una maestra). Luego, de repente, las manchas se convierten en visiones al microscopio, propuesta de lecturas en la consulta de un psicólogo. Vuelta a empezar: nunca hay una respuesta que dure la eternidad quizás porque, lo dijo el poeta belga Scutenaire, «la eternidad es una impresión». No es sangre ni son manchas de tinta, sino fieltro cosido, aunque parezca sangre que ha salido a borbotones de una herida y se ha extendido caprichosa por la tela. Se trata de una tela tensa sobre la pared que así, sin marco ni preámbulos, estirada como piel devastada, puesta incluso en cuestión en cuanto lienzo al uso, aparenta un azar que la aguja borra con su disciplina abrumadora. Eso nunca lo hubiera hecho Pollock, quien se vanagloriaba del azar y sus casualidades. Pero la disciplina, cuando se convierte en ejercicio de subversión, termina por parecerse a un territorio fértil para el malentendido —ocurre a menudo con las propuestas de Chelo Matesanz—, donde lo casual se finge o se somete al orden. Ocurre con El goloso (2000), manchas de chocolate sobre un mantel, caprichosas como un día de fiesta, que están delimitadas entre el pespunte (paradoja donde el método desplaza a lo azaroso: lo sostiene y lo clausura). Coser el mundo completo, a cada paso y en cada rincón, en cada rasgón; pespuntear los abismos y las brechas: pespunte como sutura prodigiosa que a lo largo de los siglos ha sido un poco la estrategia de las mujeres. Ahí sí que fuimos invencibles. Da igual que otros creyeran que era poco, muy poco, apenas nada. Parecía el territorio que nadie osó quitarnos, de modo que pespunteamos hasta caer rendidas en una portentosa genealogía del hilvanado. Pero que nadie se llame a engaño: pespuntear es parte de una escritura privilegiada, camuflaje extraordinario y, más aún, parte de la propia historia, de esa historia compartida que Matesanz rescata a cada paso en una suerte de autorretrato, tal vez porque hablar de las demás, de las que estuvieron antes, es hablar un poco de una misma. Autobiografía y laboriosidad se funden entre el fieltro cosido —que parece sangre— y en el collage como narrativa de fronteras abiertas, homenaje a Lee Krasner sumido en la perplejidad más que en el reproche. Se resuelve contundente en un título radical: Lo que Lee Krasner podía haber hecho… pero no hizo (2001). Matesanz, a diferencia de Krasner tal vez, ha dejado de preguntarse qué no hubiera hecho Pollock. Y el orden extranjero llega en el hilván perpetuo. Y como el extranjero trae inexorablemente las preguntas y pone patas arriba el orden de la casa del padre, el mundo debe volver a narrarse. Lo que Lee Krasner podía haber hecho… pero no hizo es una obra clave, me parece, en la producción de Matesanz, pues apela a un tema que desde muchos puntos de vista martillea son frecuencia en sus propuestas: las citadas genealogías femeninas que no se encarnan únicamente en el uso de la aguja como arma arrojadiza frente al discurso del poder, el que vive apegado a los lienzos grandes y los trazos potentes, aquellos que en la obra de Chelo son mera apariencia de lienzo y de trazo, aunque opte por el tamaño de los poderosos, al menos en ciertas obras de la serie. Es puro disimulo. El lienzo se traviste, como sus remedos de mujeres de Picasso, que, entre las formas que recuerdan al pintor al cual siempre quiso superar Pollock —hacer lo que no había hecho Picasso—, vuelven a apelar al cosido como garantía de libertades. Así, ese Picasso como categoría estética, al cual alude Matesanz, sucumbe a la loneta y la puntada: las cosas nunca son su apariencia, se advertía. Collage de sensaciones, seguro para un discurso de rompimientos; eso no lo hubieran hecho ni Picasso ni Pollock. Y es que buscar las genealogías es construir un relato alternativo, o todo lo contrario. Por ese motivo Matesanz interpela a Lee Krasner por lo que hubiera podido hacer y no llegó a hacer nunca y, al tiempo, la interpela por lo que abrió en su camino. Se trata también —por qué no— de pedir explicaciones a la Historia, a pesar de que esa Historia con hache mayúscula no contemplara un hueco para las mujeres laboriosas que, como Krasner, corrían hasta su estudio con la esperanza de no hacer lo mismo, de no repetir los errores. Buscar alternativas: pinceles como agujas. Y, pese a todo, ¿por qué nuestras alternativas deben siempre ser pequeñas, diminutas, discretas, frente a las alternativas masculinas, paredes enteras cubiertas de trazos que nunca son sangre? Por qué no cubrir la pared completa con la lona, rasgón y pespunte camuflado, remedo y subversión, en esta obra de gran tamaño de Matesanz donde, con manchas que son fieltro rojo e hilvanes radicales, la artista se hace la pregunta que interroga a la narración como suele antes de la llegada del extranjero. Da igual que no haya respuesta que valga para siempre. ¿Qué podía haber hecho Lee Krasner pero no hizo? Y la mirada corre veloz tras las fotos de Springs, Long Island, en el jardín de la casa mítica. Krasner y Pollock están de pie, una al lado del otro, fuera del estudio, el lugar donde se toman las también míticas fotografías del genio trabajando a partir de las cuales se conforma la noción última del artista como chamán que el relato más extendido explota. Están de pie, los dos, muy próximos, la casa al fondo en algunos fotogramas, la casa cerca de la cual el chamán perderá la vida por una tontería, allí mismo, muy cerca, llegando casi, en una noche estival y despejada de 1956. Cuidan el jardín, recogen flores, se miran, pasean, con ese fondo al fondo a veces, casa y rueda de carro: un perfecto hogar americano, el de la publicidad complaciente. Qué distintas estas imágenes de las instantáneas legendarias que captan a Pollock trabajando. Qué diferentes estas imágenes que Wilfrid Zogbaum toma de los Pollock —Jackson Pollock y Lee Krasner— en 1950 y que muestran al pintor relajado, en su cotidianidad, acompañado por su mujer que, aquí como en otras descripciones, parece ajustarse al papel de esposa solícita que la época exige, que el genio demanda. Es el mismo papel descrito en el reportaje de su vecino y periodista Berton Roueché cuando en el artículo sobre Pollock, aparecido en The New Yorker por esas mismas fechas, los describía diferenciados, ajustándose a los estereotipos imprescindibles para que la narración casara sin fisuras. Él, fumando a la hora del desayuno, huraño, incapaz de recordar siquiera el título de sus obras; ella, «antes conocida como Lee Krasner, una joven delgada (…) que también es una artista» 1 —escribe Roueché—, sonriente, haciendo mermelada de bayas, apuntando los detalles de los cuadros del esposo que el gran pintor americano es incapaz de recordar, sumergido en su ensimismamiento. «¿Es esto un cuadro? ¿Debo cortar por aquí?», se dice que Pollock preguntaba con frecuencia a su mujer, «antes conocida como Lee Krasner», una artista y, tras el matrimonio con Pollock a mediados de los cuarenta, en apariencia solo eso, la sonriente señora de Pollock, esmerada memoria para la creatividad del marido. Ambos conforman el mito narrativo que aquel momento histórico exigía en los Estados Unidos: cada uno interpreta el papel que el relato le asigna para que el relato sea perfecto — hilvanes y suturas narrativas—, mundo de cuentos, de cómics, que al principio de su carrera Matesanz interpelaba con descaro, proponiendo un final diferente para el relato. «¿Es esto un cuadro?», pregunta Pollock a esa mujer que está sentada en una silla alta y lo mira mientras trabaja, como si le sobrara el tiempo y no tuviera un proyecto propio (de esa manera los retrata Namuth 2). La mujer lo escucha y lo consuela, se repite siempre. Es práctica y él se fía. Tiene todo lo que debemos tener las mujeres. La señora de Pollock, Lee Krasner, mira los cuadros del marido, le hace sugerencias. Después va a su estudio y trabaja a partir de los cuadros del marido, quizás. Trata de aplicar lo visto a su producción. Allí, en su estudio, desde luego sabe lo que tiene que hacer. O, más bien, sabe lo que no tiene que hacer. «¿Es esto un cuadro?», se pregunta; quién sabe, en su caso nadie contesta. ¿Hay alguien, en algún lugar, preparado para responder esa pregunta, si ella decidiera formularla en voz alta? Pese a todo, las cosas eran diferentes antes de conocer a Pollock, cuando era la alumna más brillante de Hoffman; antes de que toda su vida, incluso tras la muerte de Pollock —sobre todo entonces—, girara alrededor del mito. «Desafortunadamente, fue muy afortunado conocer a Jackson Pollock» 3, declararía Lee Krasner a principio de los sesenta, en una entrevista con Louise Elliott Rago. Sí, Lee Krasner había tenido una vida suya antes de convertirse en el álter ego ineludible del gran pintor, al menos en el relato que más circula. «¿Es esto un cuadro?». Y Krasner, harta de mirar para responder a esa pregunta, en su estudio, sabe lo que no debe hacer. Idea pequeños formatos, pequeñas imágenes —Little Images, las llama—; textos visuales que parecen haber bebido de las fuentes de Pollock —si acaso— solo para alejarse de ellas, para oponer a la espontaneidad también el control, el orden infinito, tratando de no hacer una pintura masculina, de no pintar como los hombres; tratando de contraponer, en suma, a la subjetividad explotada desde la Escuela de Nueva York, otra subjetividad de superficies lacadas casi, de rigor, de costuras, en la cual el sujeto se ha evaporado un poco, o se ha convertido en distinguible apenas, una presencia borrosa, camuflada, ambigua, a la que se busca en el espejo. Por este motivo sus pinturas nunca fueron chorreadas, sino arrojadas encima de la pared: manchas de fieltro. Pinturas para mirar, por tanto, frente a frente, para mirarse en ellas: espejo con algo autorretrato. Porque hay que llegar al estudio y hacer justo lo que no se espera de uno; dejar de preguntarse «¿eso es un cuadro?». Chelo Matesanz hace cuadros en servilletas quemadas con un cigarrillo. Es otra vez un juego asombroso de azar y orden, manteles abrasados con precisión: hendidura y herida. Es, de hecho, cierta precisión pirómana, la que aspira a oír el susurro del fuego, la que prende fuego a la tradición de la casa del padre y la convierte en una especie de nuevo collage transparente que lleva un paso más allá la pregunta formulada desde el estudio de Krasner, la que conoce la necesidad última de que deje de ser un cuadro —por fin— o sea un cuadro de manera inesperada. Son los procesos de desenmascaramiento que surgen del trabajo de Matesanz quien, paradójicamente, se oculta tras los iconos inmediatos que en cada caso se aplican al doble sentido, como las manchas que son fieltros y pespuntes y sangre. Matesanz sabe de dónde viene: de una genealogía que trastoca el mundo y lo vuelve a coser. Es una genealogía que hay que recomponer cada vez en cada retrato de plastilina que, como el resto de su obra, se vuelve a construir como una especie de collage sin fin donde cada cosa ocupa un lugar infinito de orden. Sus genealogías, a veces de una aspereza súbita que convierte el humor en presagio terrible (como la niña coja o los dibujos pespunteados o los anuncios trucados, donde «la letra con sangre entra» y los protagonistas cándidos se sexualizan), se enfrentan con la realidad irónicamente. En ese mundo de genealogías trastocadas lleva un paso más allá la lección de quienes la antecedieron: mujeres de los setenta que buscaban en las agujas una fórmula de libertad, aquella que Krasner atisbó pero no llevó a las últimas consecuencias en la revisión de cada verdad a medias. Pues, en el fondo, ¿a qué podemos llamar verdad si las verdades universales están «particularizadas por la noción cultural específica de lo que es la verdad, por quien la dice y por quien está autorizado para juzgarla»?, dice Gilmore. «Aquello a lo que hemos llegado a llamar verdad o lo que una cultura determina como verdad autobiográfica, entre otros discursos», sigue escribiendo Gilmore, «es en buena medida el efecto de un proceso largo y complejo de autorización. Por tanto, la pregunta canónica “¿Qué es la verdad?” no se puede separar del proceso de verificación de esa verdad. (...) Algunos están más cerca de la “verdad” dependiendo de su relación con otros términos de valor: género, clase, raza y sexualidad entre otros»4. ¿Qué significa, pues, ser testigo de primera mano de un acontecimiento, como lo fue Krasner de aquellas sesiones de Pollock pintando? ¿Qué significa ser testigo y de qué modo esta pregunta puede abrir algunos debates sobre el problema del hecho autobiográfico, esencial en la obra de Matesanz porque hablar de las demás es hablar de una misma? Y la pregunta martillea insolente: ¿podemos mantenernos al margen del evento o formamos parte de la escena por el mero hecho de mirar, porque es ese el papel del testigo? ¿No pasa a formar parte de nuestra vida ese evento por el simple hecho de estar mirando? De modo que, tal vez, lo que Lee Krasner no hizo y podía haber hecho era levantarse de aquella silla alta y dejar de mirar a Pollock trabajando, correr a su estudio y poner aún más orden sobre sus lienzos. Aunque, claro, eran otros tiempos y quizás poner orden fue una forma de abrir el camino a las otras, a todas aquellas que, como Matesanz, se propusieron no ser testigos, a pesar de que se tratara del camino más arduo ya que, reflexiona Chelo insolente: «Si hubiese sido un artista de pintura rápida, podría haberme retirado a Miami». Eso es lo que al final no hace Krasner y persigue Matesanz: prender fuego a las preguntas articuladas desde el relato impuesto, inventar preguntas nuevas que requieran formulaciones diferentes. Se trata de dividirse en una especie de autorretrato sorprendente que termina por ser la personificación del sujeto como multiplicidad; no, como multiplicación. Eso forma también parte de las genealogías de las mujeres, rebuscar en los iconos impuestos y darles la vuelta, con un orden irónico, a capas. 1 Berton Roueché, “Unframed Space”, The New Yorker, vol. 26, núm. 24, agosto 1950, p. 16. 2 Hans Namuth (Essen, Alemania, 1931 - Long Island, Estados Unidos, 1990) fotógrafo conocido por haber retratado, entre otros artistas, a Jackson Pollock en su estudio de Long Island en 1950. Más tarde, rodaría también dos películas documentales acerca del expresionista abstracto y su proceso de trabajo. 3 Louise Elliott Rago, “We Interview Lee Krasner”, School Arts, núm. 60, septiembre 1960, p. 32. 4 Leigh Gilmore, Autobiographics: A Feminist Theory of Women’s Self-Representation, Cornell University Press, Ithaca, Nueva York, 1994, p. 107.
