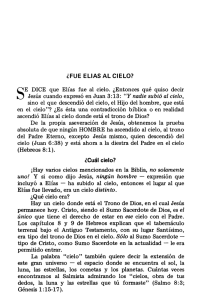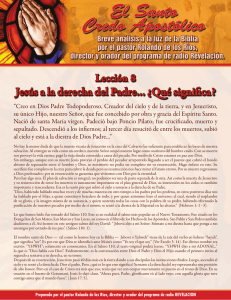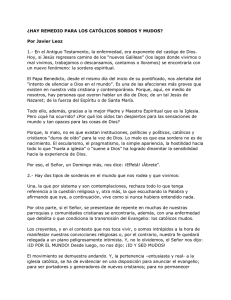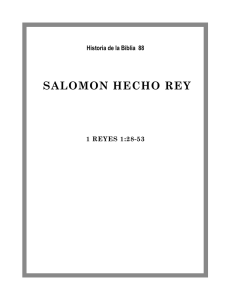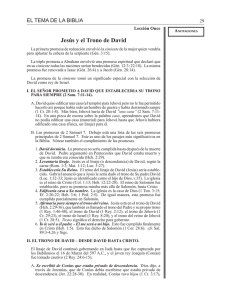Cuentos de Lupita Quiroz Ahanasiadis
Anuncio
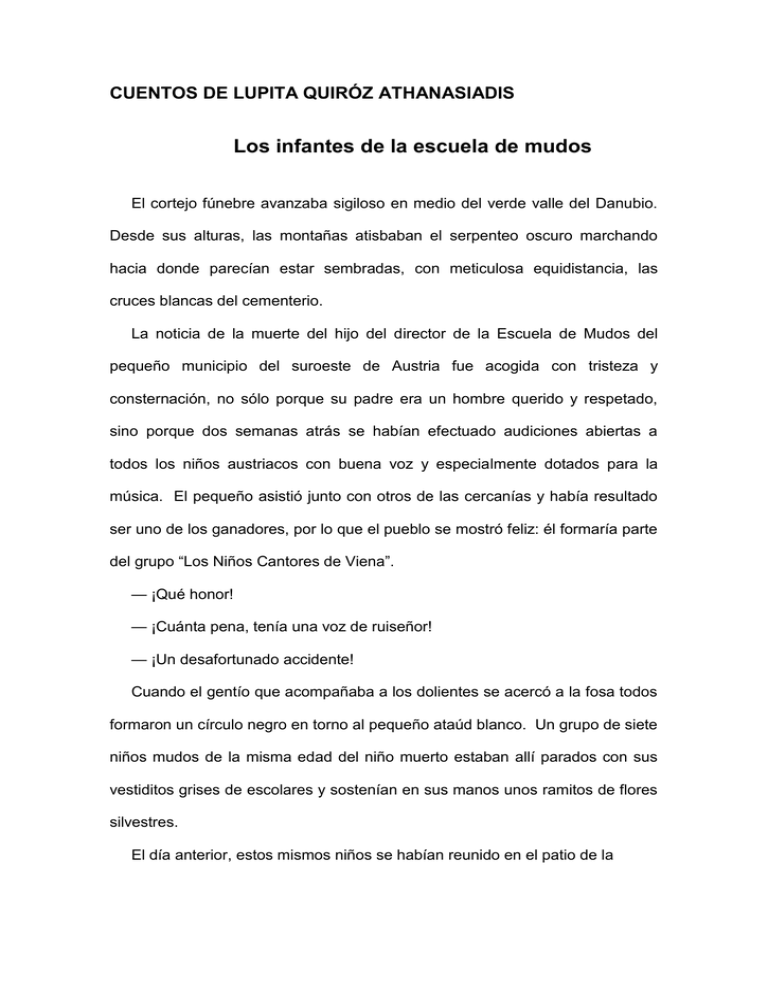
CUENTOS DE LUPITA QUIRÓZ ATHANASIADIS Los infantes de la escuela de mudos El cortejo fúnebre avanzaba sigiloso en medio del verde valle del Danubio. Desde sus alturas, las montañas atisbaban el serpenteo oscuro marchando hacia donde parecían estar sembradas, con meticulosa equidistancia, las cruces blancas del cementerio. La noticia de la muerte del hijo del director de la Escuela de Mudos del pequeño municipio del suroeste de Austria fue acogida con tristeza y consternación, no sólo porque su padre era un hombre querido y respetado, sino porque dos semanas atrás se habían efectuado audiciones abiertas a todos los niños austriacos con buena voz y especialmente dotados para la música. El pequeño asistió junto con otros de las cercanías y había resultado ser uno de los ganadores, por lo que el pueblo se mostró feliz: él formaría parte del grupo “Los Niños Cantores de Viena”. — ¡Qué honor! — ¡Cuánta pena, tenía una voz de ruiseñor! — ¡Un desafortunado accidente! Cuando el gentío que acompañaba a los dolientes se acercó a la fosa todos formaron un círculo negro en torno al pequeño ataúd blanco. Un grupo de siete niños mudos de la misma edad del niño muerto estaban allí parados con sus vestiditos grises de escolares y sostenían en sus manos unos ramitos de flores silvestres. El día anterior, estos mismos niños se habían reunido en el patio de la 2 escuela bajo una escalera en reparación. El lugar les resultaba seguro para que nadie viera su lenguaje de señas, pero por entre las rendijas de unos viejos tablones de madera se colaban los rayos de sol que dejaban ver el rapidísimo parloteo de sus ágiles manos. —El asunto es muy simple —explicó uno. El plan debe ser ejecutado hoy, a la misma hora del recreo, porque siempre los jueves él visita a su padre después de practicar el canto con su maldito instrumento. Cuando salga de visitarlo y suene el timbre será justo el momento en que... —En que nosotros nos le acercamos y lo invitamos a jugar mostrándole una pelota de fútbol. —Ya lo dijiste —aclaró otro— en algún quite hacemos que la pelota ruede hacia donde habremos puesto la manta en el suelo...que cubrirá el gran hueco que han hecho los albañiles. —Alguien debe encargarse de hacerla desaparecer después de su caída. —Sí, y también hay que quitar las cintas de advertencia que le pusieron. —Yo lo haré —dijo el más temerario. —Bueno, entonces hagamos un pacto de silencio, mataremos después al que se le ocurra ir de bocón. Uno de entre ellos, el más pequeño, no estaba de acuerdo con la envidia feroz que sentían por el niño porque él tenía una hermanita que cantaba. Sin embargo, se cuidó bien de no transmitirles sus pensamientos. Cuando sonó el timbre todo transcurrió como lo habían planeado. Hasta el ruido que hacían algunos niños al aporrear unos latones vacíos ayudó a apagar 3 el grito lastimero del niño cantor. En el momento en que bajaban el féretro, todos enmudecieron su llanto. Fue entonces cuando pareció que unas voces silenciosas pujaban por salir al aire. Eran las miradas de los niños, quienes con los ojos se decían: —Lo hicimos porque se lo merecía. —Una cosa es hablar como nosotros no podemos, pero cantar de esa manera... —Sí, una injusticia divina, que sólo así nos podríamos cobrar. Al pequeño mudito le temblaban en su puño las flores silvestres. Se prometió que un día, no muy lejano, él lo contaría todo. 4 “God save the Queen” Era un exitoso escritor de fábulas y de cuentos. Sus textos dictaban directrices de moralidad y acostumbraba ambientarlos en diferentes épocas a fin de hacerlos más variados a los jóvenes, para quienes escribía. Ahora se encontraba frente a la página en blanco, con la barbilla apoyada sobre la mano derecha mientras reflexionaba en torno a las técnicas que utilizaría para escribir el próximo cuento, cuyo tema todavía no le venía a la mente. A veces, cuando esto pasaba, se sentía tentado a dejar el aislamiento de siete horas que se imponía para poder escribir y de este modo desertar a sus propias reglas del juego. Se decía que no debía pensar demasiado en la frustración que sentía en esos momentos en los cuales se le anquilosaban las ideas; porque sabía que siempre que perseveraba se veía recompensado con un inusitado revoloteo de palabras en función creativa, pero ¿cuánto esperar? ¿ Cómo determinar dónde se encuentra la delgada línea entre la adicción por escribir y la espontánea composición de un texto literario? Se levantó de la silla para desentumecerse un poco los miembros acalambrados. Se acercó a la ventana, y con la mano que aún sujetaba la pluma, apartó la cortina y observó el jardín. Sus dos pequeñas hijas gemelas jugaban allí, pero a su estudio, celosamente protegido de los ruidos, no llegaban las risas que adivinaba en sus rostros jubilosos. Pensó en lo mucho que las quería y en qué desconocidas encrucijadas les depararía el destino a 5 las dos. Bastaron unos segundos para que aquella visión, arrebolada en ese silencio tan elocuente, se convirtiera en un manantial de imágenes. Dio la vuelta, trastabilló, y corrió de nuevo a sentarse. Escribió: “Un rey, cuyo mejor amigo era un anciano sacerdote, le reveló a éste, en confesión, su dilema de monarca: estaba muy enfermo y le preocupaba la medida que conllevaría el dejarle el trono a una de su hijas gemelas. Una de ellas era sanguinaria y envidiosa; la otra, compasiva y humanitaria. La primera soñaba con extender los dominios del reino, sin importar las vidas que se perdieran en esa gran empresa; la segunda, le había confiado a su padre que enviaría embajadores hacia ignotos lugares, pero no para negociar latifundios ni para guerrear por ellos, sino para que trajeran conocimientos que enriquecieran más la cultura de su pueblo. La sucesión al trono se veía entonces comprometida por la interrogante: ¿es mejor un país pequeño pero culto, o extenso y poderoso pero atrasado e ignorante? Él las adoraba a las dos, aunque admitía sentir más gratitud por la última, quien lo había cuidado en los últimos meses. Además —había confiado al sacerdote— le preocupaba la certeza de que la gemela mala, si fuese a ella a quien dejara el trono, encerraría de por vida a su hermana en un castillo. El sacerdote extendió entonces su brazo amigo para tratar de amortiguar la angustia que veía en el soberano y le dijo: —La mejor elección que puede hacer un ser humano no consiste tan sólo en tener más poder, ni en tener más cultura, sino en crecer espiritualmente. 6 Las miradas de los ancianos se entrecruzaron y, en ese mismo momento, contrastaron aún más sus vestimentas: uno, ricamente trajeado y enjoyado; y el otro, envuelto en una túnica sencilla y sin adornos. Esa noche, el rey se sentó en su escritorio a reflexionar sobre el dilema. Finalmente tomó una decisión y escribió dos notas: una contenía la explicación de su medida y la otra, simplemente, la autorización a la sucesión al trono. Introdujo cada una en un sobre y lacró ambas con su anillo real. La sentencia le estragó el alma y sintió débil su viejo corazón. Se quedó dormido un rato, hasta que una inoportuna brisa abrió de golpe el ventanal revolviendo los papeles de su escritorio. El rey despertó sobresaltado y pudo ver cómo sobrevolaban los dos sobres sellados, pero cuando intentó correr tras ellos, un fuerte dolor en el pecho lo obligó a caer de rodillas. Antes de expirar alcanzó a distinguir que un sobre había caído cautivo en las llamas de la chimenea. Ese otro día, su amigo, el sacerdote fue el primero en encontrar el otro sobre y con inquietud lo entregó al primer ministro, quien se encargó de dar la noticia. Al cabo de poco tiempo se escucharon los vítores del pueblo que clamaba: ¡God save the Queen!