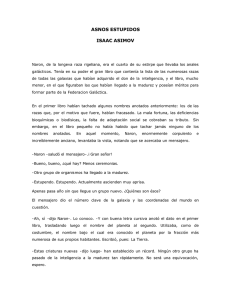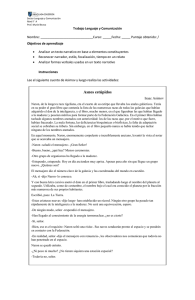ASNOS ESTUPIDOS
Anuncio

ASNOS ESTUPIDOS Naron, de la longeva raza rigeliana, era el cuarto de su estirpe que llevaba los anales galácticos. Tenía en su poder el gran libro que contenía la lista de las numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el don de la inteligencia, y el libro, mucho menor, en el que figuraban las que habían llegado a la madurez y poseían méritos para formar parte de la Federación Galáctica. En el primer libro habían tachado algunos nombres anotados anteriormente: los de las razas que, por el motivo que fuere, habían fracasado. La mala fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación social se cobraban su tributo. Sin embargo, en el libro pequeño no había habido que tachar jamás ninguno de los nombres anotados. En aquel momento, Naron, enormemente corpulento e increiblemente anciano, levantaba la vista, notando que se acercaba un mensajero. — Naron -saludó el mensajero-. ¡Gran Señor! — Bueno, bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias. — Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez. — Estupendo. Estupendo. Actualmente ascienden muy aprisa. Apenas pasa año sin que llegue un grupo nuevo. ¿Quiénes son ésos? El mensajero dio el número clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión. — Ah, sí -dijo Naron-. Lo conozco. -Y con buena letra cursiva anotó el dato en el primer libro, trasladando luego el nombre del planeta al segundo. Utilizaba, como de costumbre, el nombre bajo el cual era conocido el planeta por la fracción más numerosa de sus propios habitantes. Escribió, pues: La Tierra. — Estas criaturas nuevas -dijo luego- han establecido un récord. Ningún otro grupo ha pasado de la inteligencia a la madurez tan rápidamente. No será una equivocación, espero. — De ningún modo, señor -respondió el mensajero. — Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear, ¿no es cierto? — Sí, señor. — Bien, ése es el requisito -Naron soltaba una risita-. Sus naves sondearán pronto el espacio y se pondrán en contacto con la Federación. — En realidad, señor -dijo el mensajero con renuencia-, los Observadores nos comunican que todavía no han penetrado en el espacio. Naron se quedó atónito. — ¿Ni poco ni mucho? ¿No tienen siquiera una estación espacial? — Todavía no, señor. — Pero si poseen la energía termonuclear, ¿dónde realizan las pruebas y las explosiones? — En su propio planeta, señor. Naron se irguió en sus seis metros de estatura y tronó: — En su propio planeta? — Si, señor. Con gesto pausado, Naron sacó la pluma y tachó con una raya la última anotación en el libro pequeño. Era un hecho sin precedentes; pero es que Naron era muy sabio y capaz de ver lo inevitable como nadie en la galaxia. — ¡Asnos estúpidos! -murmuró. ---------------------------------------- Me temo que éste es otro cuento con moraleja. Pero verán ustedes, el peligro nuclear escaló puntos cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética, cada uno por su parte, construyeron la bomba de fusión, o de hidrógeno. Yo volvía a sentirme amargado. Al finalizar el año 1957, me encontré en otro momento crucial. Se produjo de esta manera: Cuando Walker, Boyd y yo escribimos el libro de texto que cité antes, invertimos en él, sin reparo, el tiempo que pasábamos en la Facultad, aunque; naturalmente, gran parte del trabajo recaía sobre las veladas y los fines de semana. Era una tarea de estudiantes y formaba parte de nuestros deberes como tales. Cuando escribí «The Chemicais of Life» me dije que aquélla también era una tarea escolar, y trabajaba en ella durante las horas de estudio sin ningún escrúpulo de conciencia (1). De este modo, a finales de 1957, yo había escrito ya siete libros que no eran de ciencia ficción, para el público en general. Pero en el ínterin, James Faulkner, el comprensivo y simpático decano, y Burnham S. Walker, el comprensivo y simpático jefe de departamento, habían renunciado a sus puestos; y habían venido unos sustitutos... que me miraban sin ninguna simpatía. La persona que sustituyó al decano Faulkner no aprobaba mis actividades; y me figuro que tendría sus razones para ello. En mi entusiasmo por escribir literatura ajena a la ciencia ficción, había abandonado por completo las investigaciones, y el nuevo decano opinaba que la reputación de la Facultad dependía precisamente de las investigaciones. Hasta cierto punto, es verdad, aunque no lo es siempre y en mi caso concreto no lo era. Tuvimos una conferencia sobre el asunto y yo expuse mi punto de vista con toda franqueza y claridad, como me había ensenado a hacerlo siempre mi padre, que no tenía dote alguna de hombre de mundo. — Señor -le dije-, como escritor soy una figura conocida y mi trabajo dará brillo a la Facultad. En cambio, como investigador soy meramente competente, y si algo hay que la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston no necesita es un investigador más que no pase de la medianía. Me figuro que habría podido mostrarme un poco más diplomático; porque, al parecer, mi argumento puso fin a la discusión. Me borraron de la lista de profesores, y el semestre de la primavera de 1958 fue el último en que di clases regularmente, después de nueve años en ese deporte. Esto no me molestó demasiado. En lo que concierne al salario de la Facultad, no me importó nada. Incluso después de dos aumentos de sueldo, sólo ascendía a seis mil quinientos dólares al año, y por aquellas fechas ya cobraba mucho más como escritor. Tampoco me inquietaba el haber perdido la oportunidad de investigar; en realidad, había abandonado ya la tarea de investigador. En cuanto al placer de enseñar, los libros de ciencia en serio, y hasta los de ciencia ficción, representaban formas de enseñar que, por su gran variedad, me satisfacían muchísimo más que impartir una sola materia. Tampoco temía perder la interacción personal de las conferencias, porque desde 1950 me había afianzado ya como conferenciante profesional y estaba ganando unos honorarios respetables en esta actividad. Sin embargo, el nuevo decano tenía intención de privarme del titulo, además, y echarme a puntapiés de la Facultad. Eso no quise permitirlo. Sostuve que me había ganado la propiedad del título, por haber sido promovido a profesor auxiliar en 1955, y que no se me podía privar del mismo sin causa justificada. El pleito duró dos años, y gané yo. Conservé el título, y sigo conservándolo en la actualidad. Sigo siendo Profesor Auxiliar de Bioquímica de la Facultad de Medicina de Boston. Sigo sin dar clase y, por consiguiente, sin cobrar; pero es porque lo prefiero. De una u otra forma, me han pedido que reingresara en varias ocasiones; y yo les he explicado las causas que me lo impiden. Cuando me lo piden, doy conferencias en la Facultad, y el 19 de mayo de 1974 pronuncié el discurso inaugural en la Facultad de Medicina... De modo que, como ven, todo marcha perfectamente. Sea como fuere, cuando me encontré con tiempo disponible, sin tener que pensar en las clases ni trasladarme diariamente a la Universidad, descubrí que me sentía inclinado a dedicar este tiempo adicional a la divulgación científica, de la que me había enamorado completa e irremediablemente. Recuerden que el 4 de octubre de 1957 entró en órbita el Sputnik 1, y con el apasionamiento que el hecho produjo, me entusiasmó la importancia que tenía el escribir sobre temas científicos para los legos. Es más, ahora los editores también se interesaban enormemente por ello, y al poco tiempo me encontré con que me metieron, quieras que no, en tantas empresas que se me hizo difícil y hasta imposible encontrar tiempo para trabajar en obras importantes de ciencia ficción, dificultad que, ¡ay de mi!, se ha prolongado hasta la fecha. Entiéndanlo bien, no abandoné la ciencia ficción por completo. No ha pasado año sin que escribiera algo, aunque sólo haya sido un par de cuentos cortos. El 14 de enero de 1958, cuando me disponía a iniciar el último semestre, y antes de que me hubiera dado plena cuenta de las consecuencias de la decisión tomada, escribí el siguiente cuento para Bob Mills y para su (¡qué pena!) efímera «Venture». Se publicó en el número de mayo de 1958. (1) Debo insistir una vez más en que nunca trabajé en la ciencia ficción durante las horas de clase.