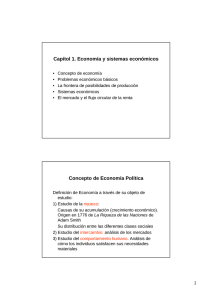Volumen02
Anuncio
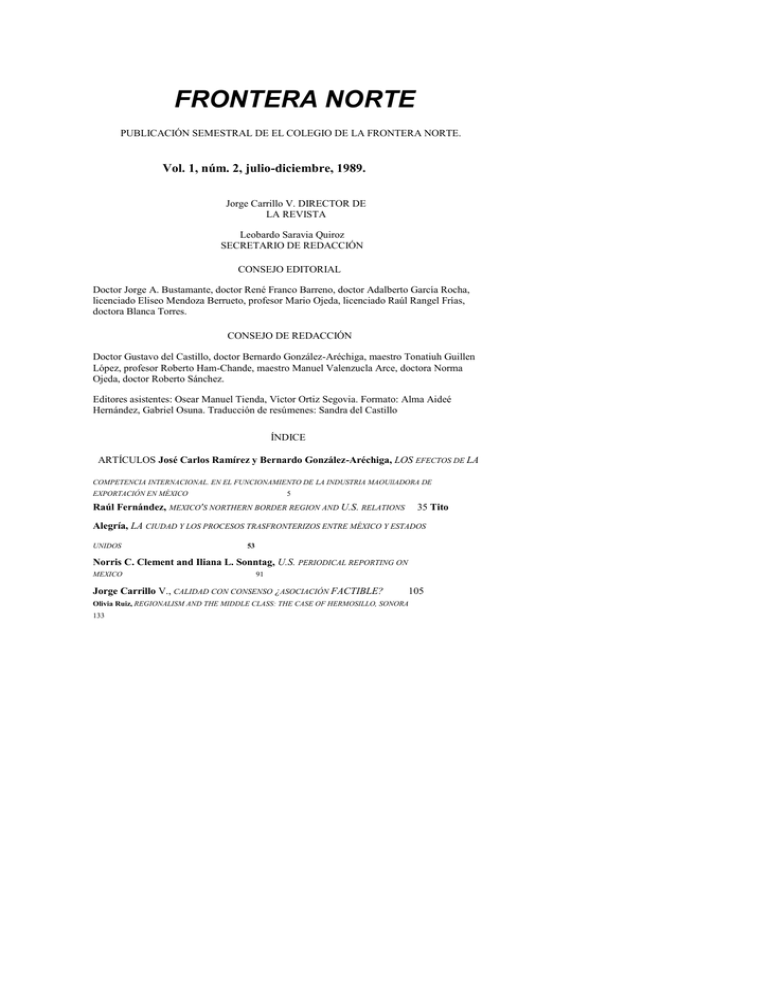
FRONTERA NORTE
PUBLICACIÓN SEMESTRAL DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE.
Vol. 1, núm. 2, julio-diciembre, 1989.
Jorge Carrillo V. DIRECTOR DE
LA REVISTA
Leobardo Saravia Quiroz
SECRETARIO DE REDACCIÓN
CONSEJO EDITORIAL
Doctor Jorge A. Bustamante, doctor René Franco Barreno, doctor Adalberto García Rocha,
licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, profesor Mario Ojeda, licenciado Raúl Rangel Frías,
doctora Blanca Torres.
CONSEJO DE REDACCIÓN
Doctor Gustavo del Castillo, doctor Bernardo González-Aréchiga, maestro Tonatiuh Guillen
López, profesor Roberto Ham-Chande, maestro Manuel Valenzucla Arce, doctora Norma
Ojeda, doctor Roberto Sánchez.
Editores asistentes: Osear Manuel Tienda, Víctor Ortiz Segovia. Formato: Alma Aideé
Hernández, Gabriel Osuna. Traducción de resúmenes: Sandra del Castillo
ÍNDICE
ARTÍCULOS José Carlos Ramírez y Bernardo González-Aréchiga, LOS EFECTOS DE LA
COMPETENCIA INTERNACIONAL. EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA MAOUllADORA DE
EXPORTACIÓN EN MÉXICO
5
Raúl Fernández, MEXICO'S NORTHERN BORDER REGION AND U.S. RELATIONS
35 Tito
Alegría, LA CIUDAD Y LOS PROCESOS TRASFRONTERIZOS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS
UNIDOS
53
Norris C. Clement and Iliana L. Sonntag, U.S. PERIODICAL REPORTING ON
MEXICO
91
Jorge Carrillo V., CALIDAD CON CONSENSO ¿ASOCIACIÓN FACTIBLE?
105
Olivia Ruiz, REGIONALISM AND THE MIDDLE CLASS: THE CASE OF HERMOSILLO, SONORA
133
NOTAS CRITICAS Jorge A. Bustamante, CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA
COMISIÓN
INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS
151
Alberto Hernández y Jorge Carrillo V., UNA DÉCADA DE ESTUDIOS SOBRE
LA
FRONTERA MÉXICO—ESTADOS UNIDOS
159
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
Varios, El desafío de la interdependencia: México y Estados Unidos. Informe de la Comisión
sobre el Futuro de las Relaciones México-Estados Unidos. México, Fondo de Cultura
Económica, 1989, por Gustavo del Castillo 179
Raúl Fernández, The Mexican-American Border Region: Issues and Trends. Indiana,
University of Notre Dame Press, 1989, por Gabriel Murillo Castaño
186
Alejandra Salas Porras Soule (coord), Nuestra frontera norte ("tan cerca de Estados
Unidos"}. México, Nuestro Tiempo, 1989, por Jorge Alonso Estrada
190
Riordan Roett (comp.), México y Estados Unidos: el manejo de la relación. México, Siglo
XXI, 1989, por José María Ramos
194.
Barbara G. Walk, BorderLine. A Bibliography of the United States-Mexico Borderlands.
U.S.A., Latin American Center Publications, UCLA/University Consortium on Mexico and
the United States (UC-MEXUS), 1988, por Humberto Félix Berumen
201
La responsabilidad por los artículos y las reseñas es estrictamente personal de sus autores. En
ese sentido, la revista y la institución son ajenos a dicha responsabilidad. Para la reproducción
electrónica o impresa de materiales publicados en Frontera Norte se requiere la autorización
expresa de su director. Frontera Norte es una publicación semestral de El Colegio de la
Frontera Norte. Suscripción anual, 50 000 pesos; números sueltos, 25 000 pesos; suscripción
anual para Estados Unidos, 25 dólares, en otros países, 35 dólares.
ISSN 0187-7372
EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE
Departamento de Publicaciones Blvd. Abelardo L.
Rodríguez, núm. 21, Zona del Rio, Tijuana, Baja
California C.P. 22320
®EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE
IMPRESO EN MÉXICO
PRINTED IN MEXICO
Fotomecánica e Impresión: Litográfica Limón
Frontera Norte, vol. I, núm. 2, julio-diciembre de 1989
LOS EFECTOS DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL EN EL
FUNCIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE
EXPORTACIÓN EN MÉXICO1
José Carlos Ramírez Bernardo GonzálezAréchiga*
RESUMEN
0En este documento se ofrece una interpretación del papel que juegan los factores de la competencia
internacional en la instalación y despliegue de la industria maquiladora de exportación en México. En
particular se consideran los cuatro factores que, a juicio de los autores, determinan los recientes patrones
de subcontratación internacional en el mundo y que pueden sintetizarse en: a) el control y aplicación
creciente de la tecnología flexible por parte de Estados Unidos, Japón y Alemania; b) la corporativización
mundial de las prácticas comerciales; c) la gran asistencia de los gobiernos centrales a las empresas
involucradas en problemas de contaminación u otro trabajo no mercantil; y d) las nuevas relaciones
establecidas entre los poseedores, manufactureros y maquiladores a raíz del uso intensivo de tecnologías
blandas. El objetivo perseguido con esta interpretación es poner en evidencia que la nueva maquila en
México no es más que una subpráctica de las transformaciones operadas por la competencia internacional,
a través de esos factores, y para comprobarlo los autores toman como unidad de análisis a las ramas
electrónica y automotriz porque, además de ser las más importantes en empleo y valor agregado, son las
que mejor reflejan los cambios suscitados en el ambiente internacional.
El trabajo está dividido en tres partes, de las cuales, la primera está dedicada al análisis de los cuatro
factores relacionados con la subcontratación internacional, la segunda sobre sus efectos en la maquiladora
mexicana, y la última se aboca a plantear algunas recomendaciones de política industrial.
* José Carlos Ramírez. Coordinador de la oficina de El Colegio de la Frontera Norte en Monterrey. Se le
puede enviar correspondencia a: Paras núm. 802 Sur, Desp. 201. Edificio "La Nacional" 64000,
Monterrey, Nuevo León. Tel. (83) 44-9994. Bernardo González-Aréchiga. Director del Departamento
de Estudios Económicos de El Colegio de la Frontera None. Se le puede enviar correspondencia a: Blvd.
Abelardo L. Rodríguez núm. 21, Zona del Río, Tijuana, B.C., tels. 842226, 842068, 848795.
1
Se agradece el financiamiento conjunto de El Colegio de la Frontera Norte y la Fundación Friedrich
Ebert, así como la ayuda de Antonio Cárdenas en la elaboración de los cuadros, y de Jorge Carrillo
Viveros en la revisión final del documento.
6
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
ABSTRACT
This article offers an interpretation of the role which factors relating to international competition
play in the placement and development of Mexico's export-oriented off-shore assembly industry
(the maquiladoras). Special attention is given to four factors which the authors identify as
determinants of recent patterns in international subcontrating in the global economy. These factors
are:
a) the control and increasing application of flexible technology by the United States, Japan, and
West Germany; b) the global corporatization of trade practices;
c) the substancial assistance which central governments extend to companies caught in difficulties
such as pollution or other non-trade problems; and d) the new relations which have been
established among the "haves," the manufacturers, and off-shore assembly plants-relations based
on the intensive use of flexible technologies. The aim of this interpretation is to demostrate that
Mexico's new off-shore assembly industry is in a effect nothing more than a replication, or echo, of
transformation determined by international competition working through the four factors outlined
above. To support their view, the authors take as their unit of analysis the electronic and
automobile sector. Beyond the obvius importance which these sector have as employers and
generators of aggregate value, these industries best reflect the changes evident in the international
economy.
The article is divided into three sections. The first analyzes the four factors which are linked to
international subcontracting; the second specifies their effects in Mexico's off-shore assembly
plants; and the third offers recommendations for future industrial policy.
RAMÍREZ-GONZÁLEZ-ARÉCHIGA/LOS EFECTOS DE LA...
7
Introducción
Aun cuando se dispone de la información necesaria para apreciar detalladamente los recientes
cambios experimentados por la Industria Maquiladora de Exportación (IME) en México, no es
posible disimular la falta de conocimiento al momento de explicar las causas directas. La razón
principal es que no se cuenta con las suficientes investigaciones "longitudinales" como para
diferenciar, en el transcurso del tiempo, el peso que tiene cada factor de la competencia
internacional en las decisiones tomadas por las matrices de las plantas maquiladoras. De hecho,
con excepción de unos cuantos estudios,2 la mayoría de los autores sobre el tema muestran una
decidida inclinación por considerar a la competencia como a un bloque homogéneo que, a pesar
de su indiscutida importancia, resulta inexpugnable.
El problema con esta excesiva simplificación del contexto internacional es que se pierde cualquier
oportunidad de entender cabalmente el significado de las nuevas transformaciones tecnológicas
y organizativas operadas en la IME, sobre todo por dos motivos: el primero, porque ante la
pérdida de importancia de ciertos factores internos de localización (como es el caso de los
salarios bajos), los determinantes de la estructura del mercado internacional se vuelven cada vez
mas decisivos en la estrategia global de las empresas exportadoras de procesos productivos; y
segundo, porque quizás no haya mejor manera de estudiar esos determinantes, al menos dentro
de la teoría de la organización industrial, que a partir de la competencia.3
2
Entre ellos se encuentran: Antonio González, "Tendencias actuales de intemacionalización
productiva en sectores de alta tecnología: determinantes e implicaciones" en Mapa
Internacional, núm. 5. México, CIDE, 1987, pág. 238; Emest Dieter, "Innovación, transferencia
internacional de tecnología e industrialización del tercer mundo: el caso de la microelectrónica"
en Issac Minian (comp.), Trasnacionalización y periferia semindustrializada, vol. II. México,
CIDE, 1984, págs. 83-114; Raphael Kaplinsky, "Modelos cambiantes de ubicación industrial y
de competencia internacional: el papel de las ETN y el impacto de la microelectrónica" en Issac
Minian (comp.), Cambio estructural y producción de ventajas comparativas. México, CIDE,
1988, págs. 139-159; Gerd Junne, "Nueva tecnología: una amenaza para las exportaciones de los
países en vías de desarrollo" en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, núm. 21.
México, UNAM, julio-septiembre de 1985, págs. 43-66. Y a otro nivel se tiene a Susan W.
Sanderson, "Automoted Manufacturing and Offshore Assambly in Mexico" en Cathryn L.
Thorup, et al., The United States and Mexico: Face to Face with New Technology. Washington,
Transaction Books, 1987, págs. 127-148;
James P. Womack, "Prospects for the US-Mexican Relationship in the Motor Vehicle Sector" en
ibid., págs. 101-125; E. Echeverry-Carroll, Economic Impacts and Foreign Investment Impacts
Japanese Maquila, a Special Case. Austin, The University of Texas (Graduate School of
Business Bureau of Business Research. Center for Technology Venturing Institute), 1988, pág.
77; Luis Suárez-Villa, Bernardo González-Aréchiga y José Carlos Ramírez, La industria
electrónica en la frontera norte de México:
competitividad internacional y efectos regionales. California, UC-Mexus, 1989 (en prensa).
3
En rigor, la Teoría de la Organización Industrial (TOI) basa su tratamiento de la industria en el
análisis de la trilogía: estructuras de mercado, conductas de las empresas y logros
8
FRONTESA NORTE, VOL. I, NIIM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
Por eso es que si se ha elegido como objetivo de este trabajo el análisis de las
principales tendencias registradas en la competencia de las ramas industriales
de punta, es sólo debido a que no se percibe otra manera de formular hipótesis
realistas acerca de los actuales patrones de funcionamiento de la IME en México
y, en particular, sobre el tipo de vínculo que establecen la matriz y la filial. De ahí
también que se haya decidido dividir el documento de la siguiente forma: una
sección inicial para explicar la naturaleza de los cambios internacionales
experimentados por las industrias electrónica y automotriz durante la década
presente; y un apartado final para señalar las magnitudes de sus efectos sobre la
IME en México.
Cabe señalar que han sido seleccionadas la electrónica y la automotriz no sólo
porque son las ramas más importantes de la IME (en empleos y valor agregado)
sino, también, debido a que éstas reflejan con mayor claridad las prácticas
competitivas que han formado oligopolies en la estructura de la industria
trasnacional y, por lo mismo, las que muestran mejor en qué sentido es nueva la
maquiladora de los años ochenta.4 Asimismo, tomamos el Ínterin más reciente
(1980-1989) porque en él están concentrados los eventos más novedosos de
dichas prácticas o, mejor quizá, de la tercera revolución industrial.
A esto se agrega, finalmente, que no se pretende discutir en este documento las
teorías relativas a la globalización de las Empresas Trasnacionales
(ET) ni los elementos incluidos en el estudio del comercio intrafirma 5.
Únicamente se pretende dar una idea de los recientes fenómenos internacionales
que han modificado las estrategias competitivas de las ET y que
de éstas en el mercado. En su versión más acabada la TOI considera que estas tres "instancias"
están ligadas entre sí (y con ese orden de causalidad) por el tipo de "competencia imperfecta" que
caracteriza al mundo actual de las industrias. Sobre esto Cfr. Alex Jacquenain, Economía
industrial. (Estructuras del mercado y estrategias europeas de empresa). Barcelona, Editorial
Hispano-Europa, 1982, Introducción y Capítulo 1. Conviene añadir que el concepto de
competencia tiene un lugar privilegiado en todas las corrientes económicas que tratan la
concentración y centralización de capitales, debido a que en tomo a este concepto gravitan las
principales aportaciones hechas sobre la fijación de precios y tasas de ganancia. Así se tiene que,
a pesar de las grandes diferencias teóricas, Marx se ocupa de la competencia como lo hace SratTa
al momento de explicar la formación de los precios en los mercados oligopólicos o "imperfectos".
Para una mayor discusión al respecto Cfr. Shaik Anuar, "Marxian Competition Versus Perfect
Competition" en Cambridge Journal Economics, núm. 4. Massachusetts, CJE, 1980; y D. E.
Williamson, The Economics Institution of Capitalism. Nueva York, The Free Press, 1985.
4 Cfr. José Carlos Ramírez y Noé Arón Fuentes, "La nueva era de las plantas electrónicas y
automotrices" en Bernardo González-Aréchiga (coord.), Los recientes cambios internacionales
y sus efectos en el proceso maquilador: las ramas electrónica y de antojarles en Tijuana.
Tijuana, El Colegio de la Frontera None-Fundación Friedrich Ebert, 1989 (en prensa).
5
Para mayor información acerca de estos puntos Cfr. Kurt Unger, "MNC, Global Strategies and
Technical Change: Implications for Industrializing Countries". México, El Colegio de México,
5-7 de Junio de 1989 (trabajo presentado en el seminario: La Industria Maquiladora en México).
RAMÍREZ-GONZÁLEZ-ARÉCHIGA/LOS EFECTOS DE LA.
9
resultan importantes a la luz de los cambios más recientes registrados en la
maquiladora mexicana. Un trabajo teórico con las características antes descritas
debe esperar esfuerzos ulteriores.
1. Las Recientes Tendencias Internacionales (1980-1989)
El rasgo sobresaliente del periodo considerado (1980-1989) es el agudizamiento
de la crisis mundial más severa de este siglo, después de la de 1929. En él se
sintetizan los graves problemas financieros y comerciales, suscitados a lo largo
de 18 años entre Estados Unidos, Japón y los países de la Comunidad Económica
Europea (CEE), los cuales han determinado el reciente despliegue productivo de
algunas industrias de alta tecnología (electrónica y automotriz, básicamente).
Como está documentado ampliamente en la bibliografía al respecto, esas
industrias iniciaron un importante proceso de restructuración productiva a raíz de
las estrepitosas caída.1 registradas en el precio del semiconductor (1974-1975 y
1980-1982) y en las ventas de autos medianos y grandes (1980-1982), lo cual les
llevó a modificar sus anteriores prácticas competitivas.6
Es debido a ello por lo que algunos autores sostienen que para estudiar los
cambios actuales de estas dos industrias es necesario resaltar la estrecha relación
existente entre crisis, reconversión industrial, intemacionalización productiva y
competencia.7 Lo cual implica abandonar, o cuando menos adecuar, aquellos
esquemas de interpretación que privilegian únicamente unos cuantos factores
invariables como las causas explicatorias de la nueva división internacional del
trabajo.
Esto último conviene subrayarlo porque es claro que cada vez es mayor el
número de casos que, a manera de contraejemplo, se opone a la tendencia
inicialmente descrita por Froebel y otros autores,8 quienes reconocen en el
salario bajo, por ejemplo, a una de las condiciones sine qua non del
desplazamiento de segmentos productivos a la periferia. Actualmente existen
otros aspectos, contenidos en la experiencia de las industrias de alta tecnología
que explican las nuevas posibilidades de relocalización de las plantas (e incluso
de retomo a sus lugares de origen) y que no necesariamente están vinculados con
el criterio de los bajos salarios. Estos tienen que ver con los que Joan Robinson
llamó alguna vez
6 Antonio González, op. cit., pág. 189; Ernst Dieter, "La automatización basada en el uso de
computadoras y la intemacionalización de la industria electrónica. Implicaciones estratégicas
para los países en desarrollo" en Isaac Minian (coord.), Industrias nuevas y estrategia de
desarrollo. México, CIDE, 1986; y Cesáreo Morales, "El comienzo de una nueva etapa de las
relaciones económicas entre México y los Estados Unidos" en Pablo González Casanova,
México ante la crisis (1). México, Siglo XXI, 1987, págs. 68-69.
7 Antonio González, op. cit., págs. 68-69.
8 Kreye Froebel F. y S. Henricks, La nueva división internacional del trabajo. Paro estructural en
los países desarrollados e industrialización de los países subdesarrollados. México, Siglo XXI,
1978.
10
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
elementos de la "competencia no basada en los precios" 9 y que pueden resumirse
en: el control y aplicación crecientes de la automatización flexible por parte de las
grandes empresas japonesas, norteamericanas, europeas y coreanas; la
corporativización de las prácticas comerciales como recurso para levantar barreras
a los nuevos competidores; la utilización de estrategias alternativas por parte de
los gobiernos para fortalecer a sus empresas (proyectos militares, políticas
proteccionistas, etcétera) y lograr que las economías a escala sean óptimas por
medio de la centralización de proveedores y el uso de tecnologías blandas.10
Es conveniente advenir, sin embargo, que las diferencias introducidas por estos
elementos aún no son muy claras y, en todo caso, reflejan nada más una tendencia
importante.11 La lógica dominante de la exportación de segmentos productivos a
las zonas no desarrolladas continúa siendo la misma seguida en años anteriores,
tal como se desprende de los más recientes emplazamientos observados en dichos
sitios.12 Lo realmente novedoso de esas cuatro prácticas monopólicas radica más
bien en la forma de abatir los costos y de enfrentar la competencia por parte de las
corporaciones: ya no es la misma que en la década pasada y hacia ese punto será
concentrada la atención.
1.1 Control y aplicación crecientes de la tecnología flexible
La incorporación de los avances de la microelectrónica al proceso productivo, es
la base de la nueva estrategia asumida por las industrias electrónica
9 Joan Robinson, Economía de la competencia imperfecta. Barcelona, Ediciones Martínez Roca,
1973, págs. 16-19. Con esta afirmación la autora hace referencia a la "diferenciación artificial de
productos, la publicidad, la promoción de ventas" (pág. 19) y a todas aquellas prácticas que el
productor utiliza para asegurar una mayor porción de mercado sin importar que el precio sea
inferior al costo marginal o que sus instalaciones estén por debajo de la capacidad normal (tal
como lo propone la teoría tradicional). De ahí que, según Robinson, "sea decir que el grado de
monopolio es más alto a la política de precios menos competitiva cuando el productor, al
establecer su margen de ganancias (ayudado por esas políticas), lo calcula con base en un nivel
más bajo de utilización de las instalaciones y a una tasa más alta de beneficios sobre capital
(pág. 14). Estas ideas que arrancan desde el artículo escrito por Sraffa, "Las leyes de
rendimiento bajo condiciones de competencia", 1926 y más tarde reforzadas por Chamberlain,
The Theory of Monopolistic Competition, están inspiradas en la tradición marxista de que las
manufacturas presentan una tendencia inherente a la concentración monopólica".
10 Aunque esta lista no es exhaustiva, contiene las principales modalidades competitivas que asumen
las grandes empresas para acentuar sus ventajas obtenidas en la producción. Son los cuatro
grupos de practicas que profundizan el grado de monopolio en la industria de alta tecnología.
11 Esta opinión es compartida por Gerd Junne, "Automatización en los países en desarrollo" en
Ciencia y Desarrollo. México, CONACYT, noviembre-diciembre de 1984, págs. 31-44.
12 Véase Bernardo González-Aréchiga y José Carlos Ramírez, "Productividad sin distribución:
cambio tecnológico en la maquiladora mexicana (1980-1986)" en Frontera Norte, vol. 1, núm.
1. Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, 1989.
RAMÍREZ-GON/ALEZ-ARÉCHIGA/LOS EFECTOS DE LA...
11
y automotriz para disminuir la participación del salario dentro de sus costos
totales y así poder sortear mejor la crisis. Dicha estrategia se basa en la aplicación
extrema de maquinaria reprogramable en aquellas áreas donde antes resultaba
incosteable adaptar tecnología rígida (o sea, las fases intensivas de fuerza de
trabajo: ensamble y estampado). Con los robots13 ahora es posible hacer fuertes
inversiones en activos fijos sin el riesgo de que éstos se vuelvan rápidamente
obsoletos -por situaciones de demanda cambiante o de rápida tasa de
innovación—, debido a tres cualidades que, según H. Shaiken, la diferencia de la
tecnología rígida: su flexibilidad o capacidad para adaptar instrucciones
programadas para múltiples propósitos en aplicaciones específicas; su economía
de alcance o posibilidad de generar pequeños volúmenes con los mismos costos
medios que en gran escala; y su enorme tasa de cambio técnico que abarata
progresivamente el costo de su adquisición.14
En los hechos estas "cualidades" permitieron a las empresas automotrices
disminuir, en el decenio más reciente, el rezago tecnológico existente entre las
unidades competidoras (en especial el que tenían las de Estados Unidos respecto
de las de Japón), reorientar sus plantas a la elaboración de autos compactos y
hacer homogénea la producción de partes y componentes. Asimismo, las
principales fábricas electrónicas lograron aumentar la variedad y densidad de los
chips estandarizados, incursionar en el mercado de las customs chips, mejorar la
técnica en el diseño del semiconductor y expandir la producción de artículos
terminados con microprocesadores más densos.
Es por eso que la automatización flexible no sólo dotó de las posibilidades
técnicas a estas industrias para que pudieran ajustarse con mayor ventaja a las
variaciones de la demanda, sino que, además, lo hizo introduciendo robots en las
fases del proceso productivo que ellas regularmente exportan o están en
condiciones de intercambiar en los proyectos de coinversión. Esto último, en
particular, favoreció un mayor control oligopólico de la producción mundial por
parte de Japón y Estados Unidos debido a que sus grandes empresas, las mayores
usuarias de dicha tecnología,15 lograron elevar a tal grado las tasas medias de
productividad que terminaron por acaparar los principales mercados
extraterritoriales.16 Aquí es fácil conven13 Por robots se entiende toda la maquinaria multifunctional y reprogramable que incluye desde los
"servomecanismos zoquetes" hasta los complejos soldadores de arco, según la clasificación dada
por Marvin Minsly, Robótica. Barcelona, Planeta, 1985.
14 H. Shaiken, Work Transformed (Automation and Labor in the Computer Age). Nueva York,
Lerington Books, 1986, págs. 6-7.
15 Sólo en producción de robots, Japón y Estados Unidos absorben aproximadamente el 80 por
ciento de la oferta mundial; todo esto sin considerar que los keiretsu japoneses son líderes en la
aplicación de la llamada "tecnología sobre superficie" en productos electrónicos y en los
sistemas CAD-CAM usados con éxito en la automotriz. Cfr. Minsky, op. cit., págs. 75-77 y
Gerardo Gasman, "Automatización de la producción: el caso de la industria de los robots" en
Mapa Económico Internacional, núm. 4. México, CIDE, 1985,
págs. 153-162.
16 Cfr Juan Baqué, "Detroit frente al automóvil japonés" en Mapa Económico Internacional núm.
4. México, CIDE, 1985, págs. 163-176; Jordy Micheli, "Estados Unidos: la industria de
automóviles en la crisis (Expansión y conflictos durante 1984)" en Mapa Económico
Internacional, núm. 3. México, CIDE, 1984, págs. 113-127; House
12
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
cerse si consideramos que entre 1982 y 1989 ambos países aportaron en
promedio aproximadamente el 55 por ciento del valor producido por las dos
industrias y concentraron el mayor número de operaciones internacionales con las
plantas más eficientes del mundo, es decir, con las plantas de mayor
productividad y menor costo medio.17
De ahí que la adopción de tecnología reprogramable haya funcionado en la
práctica, más que como una barrera tradicional para evitar la entrada de nuevos
competidores, como un mecanismo eficaz para dividir el mercado de insumos y
productos entre los ya existentes. La experiencia de Japón, Estados Unidos, la
Comunidad Económica Europea (CEE) y Corea en la rama electrónica es muy
ilustrativa, pues a partir de ella es posible observar cómo dichos países se reparten
el mismo mercado de acuerdo con sus ventajas tecnológicas. Por ejemplo, la
supremacía alcanzada por Japón en los tres subsectores de la electrónica: bienes
de consumo, industriales y componentes (véase Gráfica 1), se debe en buena
medida a su gran flexibilidad18 mostrada en la industria de semiconductores
estandarizados de alta densidad y a la acelerada tasa de cambio técnico de sus
diseños y patentes.19
of Representatives: Competitivenes of the US Automobile Industry, US Government Printing
Office. Washington, 1985, pág. 236 ; y Luis Suárez-Villa, Bernardo González-Aréchiga y José
Carlos Ramírez, op. cit., págs. 5-8..
17 En un estudio elaborado en 1988 por el Instituto Tecnológico de Massachusetts sobre la
flexibilización de la industria del motor en Japón, Estados Unidos y Europa, se encontró que la
productividad de las empresas japonesas (medida en horas de trabajo por vehículos terminados)
que producen en Estados Unidos era, con mucho, superior a la media mundial, le siguieron en
orden de importancia las empresas japonesas-norteamericanas y más atrás las europeas. "La
planta norteamericana más productiva produce un vehículo cada 19 horas, lo cual es ligeramente
superior que la planta promedio japonesa (19.1 horas por vehículo). Pero la mejor planta japonesa
tiene una ventaja de 3 horas sobre la más cercana rival de Estados Unidos, en John. F. Krafcik,
"A New Diet for US Manufacturing" en Technology Review. Illinois, MIT, enero de 1989, Pág.
30.
18 Por mayor flexibilidad entendemos la mayor capacidad de las empresas japonesas para producir
con la misma tecnología dura (maquinaria y equipo) un número superior de modelos a menor
costo.
19 Estas ventajas tecnológicas y un costo salarial menor al de Estados Unidos (46 por ciento de éste)
han hecho de Japón una potencia casi invencible en la electrónica, sobre todo por su estrategia
doble que consiste, primero, en saturar el mercado con precios casi de dumping para, después,
abandonarlo y atacar el sector de los productos valiosos. Este es el caso de la industria de
semiconductores en la que, sucesivamente, deprimió el precio de la primera generación de los 64
K drams (de 12 a 3.60 en un ano) y tras convertirse en su principal monopolista, se concentró en
el mercado de las 256 K drams cuyo precio en enero de 1984 era de 92 dólares. Un año después
Japón desplazó a los norteamericanos de ese mercado al lograr, mediante su miniaturización,
precios inferiores a los 3.00 dólares. Actualmente con el control del 95 por ciento de la oferta
mundial de los Drams de un megabit (la generación posterior a los 256 K Drams), Japón se
apresta a atacar el mercado de los microprocesadores que hoy monopolizan INTEL y Motorola;
esto, claro está después de haber reducido el precio de los Drams a una quinta parte de su precio
original. Cfr. "Slump Still Plagues U.S. Semiconductor Market" en Electronic Week, California,
20 de marzo de 1985, págs 18-20, y "Japanese Semiconductors. The Final Thrust" en The
Economist. Colorado, 18 de marzo de 1989, págs. 74-77.
GRÁFICA 1 Participación Porcentual en el Producto Físico Total
14
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
Fuente; Tomado de Luis Suárez Villa, B. González-Aréchiga y José Carlos
Ramírez, en op. cit.
Ambas ventajas le han permitido ganar sistemáticamente la parte de mercado
que deja Estados Unidos y hacer más difícil la competencia a los miembros de la
CEE, aun en sus propios países,20 tal como se observa en la Gráfica 1.
Únicamente Corea, quien sigue una estrategia de penetración similar a la de los
japoneses (i.e. de dumping e invasión de mercados más valiosos), representa una
amenaza para estos últimos, debido a que sus grandes corporaciones (Samsung y
Hundai, básicamente) han logrado producir semiconductores a un costo inferior
(1/6 parte menor) y con niveles de productividad superiores, en particular en los
productos de alto valor agregado. Esto explica su mayor participación en el
mercado de Estados Unidos -el más grande del mundo con 35 mil millones de
dólares de valor- a costo de menores ventajas: de 0.3 mil millones de dólares en
1982 a 7.4 mil millones en 1989, 21 lo cual lo convierte en el tercer país
superavitario más importante en el comercio electrónico con Estados Unidos.
20 Cfr. Luis Suárez-Villa, Bernardo González-Aréchiga y José Carlos Ramírez, op. cit., págs. 5-6.
En cuanto a la amenaza japonesa en Europa basta recordar que, como se verá adelante, algunas
comisiones de la CEE han aglutinado a las corporaciones más grandes de Gran Bretaña,
Alemania, Francia e Italia para combatir a las orientales (y americanas como la IBM) en la
fabricación de custom chips y así poder contrarrestar la avanzada de las 411 compañías
japonesas que actualmente operan en Europa y que tienen dominada la industria audiovisual.
Cfr. Japanese in Europe. Circle the Quality" in The Economist. Colorado, abril 15, 1989, pág.
74.
21 Cfr. "Asia. The Four Dragons Rush to Play Catch Up Game" en Electronics Week., California, 6
de mayo de 1985, págs. 48-51; "South Korea's Clonded Economy" en The
RAMÍREZ-GONZÁLEZ -ARÉCHIGA/LOS EFECTOS DE LA...
15
Una situación diferente, pero con el mismo efecto, puede ser descrita en otros
sectores de la electrónica profesional, donde las barreras impuestas por los
gobiernos norteamericanos y europeos han segmentado el mercado de
telecomunicaciones espaciales y de uso militar en favor de unas cuantas
empresas contratistas; o en los proyectos conjuntos de investigación tecnológica
donde los resultados obtenidos favorecen la centralización de los insumos y
productos en tomo a las compañías participantes (por ejemplo, en la producción
de microcomputadoras llevada a cabo por los países de la CEE).
En cualquier caso, la incorporación progresiva de maquinaria reprogramable es la
base que decide la presencia de las empresas electrónicas y automotrices en el
mercado mundial, pues ante la amenaza constante de competidores que operan
con bajos costos salariales por unidad producida, se vuelven cada vez más
necesarias mayores inversiones en diseño y manufactura para asegurar los
mismos márgenes de ganancia. De hecho, el control de la tecnología flexible es
el único camino seguro para obtener ganancias monopólicas (si el productor es
innovador) o menores pérdidas si el mercado está muy estandarizado, tal como lo
demuestra la confrontación japonesa-norteamericana en los siete años más
recientes. Es por eso también que las operaciones de subcontratación en las zonas
de bajos salarios son más socorridas por aquellas empresas que enfrentan trabas,
de cualquier tipo, en el aprovechamiento de su nueva tecnología o cuyos costos
de adquisición de maquinaria no ofrezcan los mismos márgenes de ganancias que
los derivados de la maquila.
Sin embargo, aquí debe haber cautela debido a que los efectos de la
automatización flexible sobre la maquila son hasta cierto punto contradictorios.
En primer lugar, porque si bien es cierto que las maquiladoras electrónicas
japonesas se desplazan a la frontera de México con plantas completamente
automatizadas, hay evidencia de que algunas empresas norteamericanas han
regresado a su lugar de origen tras la introducción plena de robots a sus procesos
productivos. En segundo lugar, se tiene conocimiento de que las grandes
corporaciones automotrices y electrónicas tienden a combinar una mayor
proporción de fuerza de trabajo, por unidad de capital, en las zonas francas que
en su país de origen, a pesar de que existe la posibilidad técnica de automatizar
casi totalmente las líneas de ensamblado.
En otras palabras, no es posible saber con precisión las consecuencias de la
aplicación de la tecnología flexible sobre la maquila si antes no se tiene idea de
los factores que influyen en la decisión del desplazamiento y que a continuación
serán estudiados. Por lo tanto, lo único que se sabe es que las maquiladoras más
importantes de países como México son filiales de las grandes empresas que
controlan el mercado de insumos y productos de alta tecnología.
Economist, Colorado, 12 de diciembre de 1989, pág. 73 y "If Trade Wars Flare Across Asia" en
The Economist. Colorado, abril de 1987, pág. 66. En estas dos publicaciones se muestra por qué
Corea y Taiwan son considerados los segundos japoneses después de haber aumentado su
participación en el mercado de Estados Unidos (15 mil millones de dólares en el caso de
Taiwan).
16
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
1.2 La corporativización de las prácticas comerciales
1.2.1 La Asociación de Capitales
Otro elemento que ha revolucionado la estrategia competitiva de las industrias de
alta tecnología es el intenso proceso de fusión, relocalización y coinversión de
capitales llevado a cabo desde 1982 por Estados Unidos, Japón, la CEE y los
cuatro dragones (Corea del Sur, Taiwan, Singapur y Hong Kong). Se trata del
más impresionante mecanismo oligopólico impuesto por las agencias
gubernamentales de esos países en los años recientes. Incluso, los autores de este
ensayo casi se atreverían a decir que es bajo su amparo como se han formado los
dos tipos de control oligopólico que caracterizan actualmente a tales industrias, a
saber: uno, de naturaleza asimétrica y no cooperador -a la Coumot- en el caso de
la electrónica, y otro, simétrico y cooperador en la automotriz. Éstos serán vistos
por separado.
Respecto a las industrias electrónicas destaca la agresiva promoción de los
gobiernos de esas naciones para impulsar el desarrollo de los semiconductores y,
con ello, la integración de sus industrias de punta. El ejemplo más relevante lo
constituye, otra vez, Japón cuyo Ministerio Internacional de Industria y Comercio
(MITI, siglas en inglés) organizó desde 1978 un programa de investigación
tecnológica en tomo al semiconductor Very Large Scale Integrated (VLSI), el
cual aglutinó a las principales corporaciones y universidades del país.22 Con el
programa, Japón cobró tal importancia en el mercado mundial de circuitos
integrados que, de participar con el cero por ciento en 1965, pasó a aportar, veinte
años después, el cuarenta por ciento del total de ventas valuadas en 50 mil
millones de dólares.23
Los especialistas estiman que para 1990 este país acaparará fácilmente el 95 por
ciento de la producción mundial del principal semiconductor estandarizado (one
megabit drams), que se utiliza en la industria de computadoras. Además, el MITI
tiene planeado gastar hacia ese año dos mil millones de dólares en un programa
de computadoras de quinta generación, lo cual le permitirá colocarse como líder
indiscutible en esa línea de productos. Para ello, dicho organismo, dio los
primeros pasos en
22 Véase B. Eng Foxell, y P. First, "The Business of VSLI" en IEE Proceedings, vol. 131 pt. a, núm.
1. California, enero de 1984, págs. 17-23; y Michael Beagel, Joseph Johnston y Peter Hans, "The
Game Still is not Over (Japan)" en Electronics Week, 29 de abril de 1985, págs. 50-55; No hay
que olvidar que la industria del semiconductor es el corazón o crude oil de los sectores de alta
tecnología; así que lo que ocurre en ella tiene serios efectos multiplicadores sobre el resto de los
sectores de punta. De ahí la enorme importancia de la medida tomada por agencias como el Mm;
sobre esto véase Sugano Okimoto y Weinstein, Competitive Edge. The Semiconductor Industry
in the US and Japan. California, Stanford University Press, 1985.
23 Foxell, et al., op. cit., pág. 21.
RAMIREZ-GONZÁLEZ-ARÉCHIGA/LOS EFECTOS DE LA
17
abril de 1983 al construir 19 locales y universidades dentro de un Mini Sillicon
Valley, parcialmente financiado por corporaciones como Matsushita, Hitachi,
Sanyo y otras.24 Últimamente el MITI ha involucrado a las diez keiretsus más
grandes en una serie de proyectos de inversión que incluyen áreas productivas
tradicionalmente dominadas por Estados Unidos; lo cual se refiere a sistemas de
aeronavegación, superconductores, microprocesadores y equipo espacial (esta
última a raíz de la instalación de un campo experimental de lanzamiento en el sur
del archipiélago, llamado NASDA).25
Como respuesta a esta guerra tecnológica y comercial la Secretaría de Defensa de
Estados Unidos destinó 600 millones de dólares, a partir de 1979, para
desarrollar: supercomputadoras de quinta generación, servomecanismos
animados con inteligencia artificial y nuevas técnicas administrativas. El plan
conocido como "computación estratégica" se basa en la manufactura del Very
High-Speed Integrated Circuits (VHSIC) que está destinado a tener mayor
densidad -número de componentes por chip- que el VLSI producido por Japón.
Para su diseño y elaboración se ha contratado a un número importante (quince en
principio) de empresas gigantescas que se especializan en los campos más
avanzados de la electrónica, como es el de los chips no estandarizados.
Ahora bien, debido a que para aceptar los contratos de la Secretaría de Defensa
las corporaciones civiles (como General Electric-RCA o General Motor-Hughes
Aircraft) tuvieron que atender la cláusula del Second Source, que no es otra cosa
más que la fusión de dos empresas establecidas en Estados Unidos para asegurar
el cumplimiento del convenio, la centralización de capitales llegó a ser tan
espectacular que, como dato indicativo, se tuvieron que saldar deudas de
compraventa por valor de 650 mil millones de dólares en 1985. 26
Pero así como ha habido alteraciones en la organización empresarial impuestas
por los gobiernos de estos dos países, los de la CEE, 27 y los de
24 Berger, et al., op. cit., pág. 52.
25 Cfr. "The US Has the Advence but Japan May Have the Advantages" en Business Week, 6 de
abril de 1987, pág. 97 y "Blastoff: Japan Inc. is Joining the Space Race" en Business Week,
agosto 24, 1989, pág. 84.
26 El prominente papel que la Secretaria de la Defensa desempeña en el desarrollo de la electrónica
estadunidense es lo que ha llevado a autores como Okimoto, Sugano y Weinstein a sostener
que mientras la industria japonesa se concentra en el mercado de bienes de consumo
electrónicos, los norteamericanos lo hacen (desde hace más de 20 anos) en la industria militar y
de telecomunicaciones. Cfr. Okimoto, et al., op. cit., Capítulo 2, y Borrus, Millstean y Zysman,
US-Japanese Competition in the Semiconductor Industry. A Study in International Trade and
Technological Development. California, IIS University of Berkeley, 1985, Introducción,
Capítulos 1 y 2.
27 Aquí destaca el programa paneuropeo destinado a producir customs-chips a cargo de la empresa
European Sillicon Structures, las políticas de desregularización adoptadas por varios países
para fomentar la fusión de empresas (el caso de Scandinavian Airline Systems y Sabena de
Bélgica) y la subcontratación de grandes compañías electrónicas para programas de defensa
(por ejemplo, el contrato conjunto que cumplen ahora GEC y Siemens para producir radares,
sistemas de comunicaciones y sonares marinos para Inglaterra). Cfr. "Plessey-GEC Phoney
War" en The Economist, 7 de enero de 1989, pág. 50 y "Electrical Brief-Sistem Failure" en The
Economist, 11 de marzo de 1989, pág. 70.
RAMIREZ-GONZÁLEZ-ARÉCHIGA/LOS EFECTOS DE LA
17
abril de 1983 al construir 19 locales y universidades dentro de un Mini Sillicon
Valley, parcialmente financiado por corporaciones como Matsushita, Hitachi,
Sanyo y otras.24 Últimamente el MITI ha involucrado a las diez keiretsus más
grandes en una serie de proyectos de inversión que incluyen áreas productivas
tradicionalmente dominadas por Estados Unidos; lo cual se refiere a sistemas de
aeronavegación, superconductores, microprocesadores y equipo espacial (esta
última a raíz de la instalación de un campo experimental de lanzamiento en el sur
del archipiélago, llamado NASDA).25
Como respuesta a esta guerra tecnológica y comercial la Secretaría de Defensa de
Estados Unidos destinó 600 millones de dólares, a partir de 1979, para
desarrollar: supercomputadoras de quinta generación, servomecanismos
animados con inteligencia artificial y nuevas técnicas administrativas. El plan
conocido como "computación estratégica" se basa en la manufactura del Very
High-Speed Integrated Circuits (VHSIC) que está destinado a tener mayor
densidad -número de componentes por chip- que el VLSI producido por Japón.
Para su diseño y elaboración se ha contratado a un número importante (quince en
principio) de empresas gigantescas que se especializan en los campos más
avanzados de la electrónica, como es el de los chips no estandarizados.
Ahora bien, debido a que para aceptar los contratos de la Secretaría de Defensa
las corporaciones civiles (como General Electric-RCA o General Motor-Hughes
Aircraft) tuvieron que atender la cláusula del Second Source, que no es otra cosa
más que la fusión de dos empresas establecidas en Estados Unidos para asegurar
el cumplimiento del convenio, la centralización de capitales llegó a ser tan
espectacular que, como dato indicativo, se tuvieron que saldar deudas de
compraventa por valor de 650 mil millones de dólares en 1985. 26
Pero así como ha habido alteraciones en la organización empresarial impuestas
por los gobiernos de estos dos países, los de la CEE, 27 y los de
24 Berger, et al., op. cit., pág. 52.
25 Cfr. "The US Has the Advence but Japan May Have the Advantages" en Business Week, 6 de
abril de 1987, pág. 97 y "Blastoff: Japan Inc. is Joining the Space Race" en Business Week,
agosto 24, 1989, pág. 84.
26 El prominente papel que la Secretaria de la Defensa desempeña en el desarrollo de la electrónica
estadunidense es lo que ha llevado a autores como Okimoto, Sugano y Weinstein a sostener que
mientras la industria japonesa se concentra en el mercado de bienes de consumo electrónicos,
los norteamericanos lo hacen (desde hace más de 20 anos) en la industria militar y de
telecomunicaciones. Cfr. Okimoto, et al., op. cit., Capítulo 2, y Borrus, Millstean y Zysman,
US-Japanese Competition in the Semiconductor Industry. A Study in International Trade and
Technological Development. California, IIS University of Berkeley, 1985, Introducción,
Capítulos 1 y 2.
27 Aquí destaca el programa paneuropeo destinado a producir customs-chips a cargo de la empresa
European Sillicon Structures, las políticas de desregularización adoptadas por varios países para
fomentar la fusión de empresas (el caso de Scandinavian Airline Systems y Sabena de Bélgica)
y la subcontratación de grandes compañías electrónicas para programas de defensa (por
ejemplo, el contrato conjunto que cumplen ahora GEC y Siemens para producir radares,
sistemas de comunicaciones y sonares marinos para Inglaterra). Cfr. "Plessey-GEC Phoney
War" en The Economist, 7 de enero de 1989, pág. 50 y "Electrical Brief-Sistem Failure" en The
Economist, 11 de marzo de 1989, pág. 70.
18
FRONTERA NORTE, VOL. I, NUM. 2, JULIO/DICIEMBRE DE 1989
los "cuatro dragones 28 también se han desarrollado recientemente formas
horizontales de asociación que han agudizado aún más la competencia
entre las industrias de punta. Por un lado, se tienen las realizadas por las
compañías electrónicas mediante el intercambio de plantas, convenios
tecnológicos y adquisición de empresas extranjeras y, por otro, se hallan las
impulsadas por las coinversiones en el ramo automotriz realizadas por las
tres empresas gigantes (Ford, jEhrysler y General Motors) y las grandes
armadoras japonesas y europeas29
Lo interesante de este proceso de fusión es que a diferencia de las grandes
empresas electrónicas, la reorganización de las plantas automotrices no
implicó la desaparición de unidades del mercado, pues hasta las corporaciones japonesas más pequeñas (como Suzuki, Daihatsu e Isuzu)
recurrieron a los proyectos de juiut venture como un recurso para no verse
desplazadas de la competencia30 Esto significa que mientras en la
automotriz el núcleo de competidores se ha mantenido constante pero mas
denso (y centralizado), en la electrónica la coalición ha tendido a reducirlo (el
núcleo) y por ende a oligopolizarlo de acuerdo con el principio de
exclusión de la empresa líder. Lo cual se ha traducido, a su vez, en lógicas de
emplazamiento distintas.
Por ejemplo, en la industria automotriz los proyectos de coinversión han
favorecido la aparición de maquilas de autopartes en la frontera norte de
28
Corea del Sur, Taiwan, Singapur y Hong Kong, las formas de organización industrial
entre estos países y Japón o Estados Unidos son muy diferentes. Tal como lo demuestran M.
Sagnafi y Chin-shu Davidson, "New Age of Global Competition in the Semiconductor
Industry. Enter the Dragon". San Diego, California, julio de 1989 (mimeo).
29 Respecto a las primeras destacan: a) las fuertes inversiones hechas a partir de 1982 por las
empresas asiáticas, sobre todo japonesas, en Estados Unidos (en la zona del Green Field
y del Sillicon Forest), Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia para producir circuitos
integrados u otros productos electrónicos intermedios; b) los convenios de inversiones
autónomas celebradas, como contraparte por las gigantes norteamericanas, en esos países y
los europeos, en particular en Alemania (con la inversión de LSI Logic), España (con la
cooperación entre la AT&T y la compañía nacional telefónica de España), Inglaterra
(donde resalta la construcción de plantas de National Semiconductor, Motorola,
General Instruments, Hughes Aircraft y Digital Equipments), Italia (acuerdo de
cooperación entre IBM y Selenia-Elsag) y Japón (convenios celebrados entre AT&T,
Fujitsu Ricoh y Hitachi, LSI Logic con Kawasaki Steel y las inversiones de IBM y Data
General), y ñnalmente la Deal Mania o Merger Fever que se desató en Estados Unidos y
Europa como parte de la restructuración productiva y financiera llevada a cabo por los
proveedores de las empresas que cumplen contratos militares de top secret o de línea
blanca. En cuanto a las coinversiones en el ramo automotriz sobresalen las celebradas por
la General Motors y la Toyota en Freemont California para producir 250 000 autos
compactos a partir de 1984; la que llevaron a cabo la Ford Motor Co. y la Toyo Kogyo ese
año en Hermosillo, México, con el fin de ensamblar 130 000 autos subcompactos; los
acuerdos entre la misma Ford con Mitsubishi para importar 750 000 motores por año y
con Alfa Romeo para adquirir el 30 por ciento de su paquete accionario; y en fin los
múltiples acuerdos de la Chrysler con empresas japonesas para, al igual que otras
corporaciones asociadas, buscar dividir oligopólicamente el mercado del automóvil a
través del intercambio y reforzamiento tecnológicos.
30 En realidad esta estrategia fue asumida por las once empresas exportadoras de
automóviles de Japón, entre 1988 y lo que va de 1989, tras la reducción del mercado de autos
compactos (por sobre capacidad). Cfr, "Japanese Carmakers. Downhill Now" en The
Economist. 11 de febrero de 1989, pág. 65.
RAMÍREZ GONZÁLEZ-ARÉCHIAGA/LOS OS EFECTOS DE LA...
19
México por dos razones: la primera porque los países que intervienen con
inversiones (en este caso Japón y Estados Unidos) tienen el interés común de
dividirse conjuntamente la sección de mercado, pero a costos menores;
y la segunda porque la autoridad central del entente (ubicado en Estados Unidos)
busca que los costos de transporte, inventario y activos fijos sean mínimos,
centralizando sus proveedores cerca de las ensambladoras de México o de las
manufacturas de Estados Unidos.31 Por su parte, las maquiladoras electrónicas
han buscado apoyarse en las maquilas más bien para acentuar su dominio en
ciertas líneas de mercado (por ejemplo, las japonesas en aparatos electrónicos
audiovisuales) o para aprovechar aún más su ventaja monopólica (los contratistas
de la Secretaría de la Defensa).
1.2.2 La Diferenciación de Productos y Diseños
Otro rasgo característico de la actual corporativización comercial lo constituye,
sin duda, la innovación creciente en la fase de diseño y el estricto control sobre
las licencias y patentes tecnológicas. En ambos renglones Japón es el principal
protagonista, debido a que su posición de líder exportador en automóviles y
artículos electrónicos se encuentra actualmente amenazada por varios factores
adversos. El más importante de ellos es la dura competencia ejercida por Corea,
Taiwán y Singapur en la línea de aparatos audiovisuales y por Estados Unidos y
Europa en la de autos compactos. A este factor se le ha agregado recientemente,
la significativa revaluación del yen (45 por ciento entre 1988 y 1989) frente a las
principales monedas y el alza de los aranceles nominales en los mercados de
Estados Unidos y Europa. 32
Esto ha obligado a Japón a adoptar las estrategias inicialmente descritas, debido a
que la consecuente alza de costos relativos y echó abajo las ventas de algunas de
sus industrias importantes (Akai Electric Co., Aiwka de Sony y Sansui Electric,
por mencionar algunas). En particular, las principales compañías han impuesto:
a) un celoso control sobre la producción de componentes electrónicos, al
establecer condiciones de compra sumamente estrictas a las compañías
extranjeras que solicitan su tecnología,33 b) una serie de políticas encaminadas a
trasladar sus ensambladoras más
31 Esta conducta competidora implícita está bien explicada para Jacquemin: "La reducción del
número de competidores (por asociación) en un mercado, aumenta la loma de conciencia de
interdependencia de las decisiones y facilita la puesta en práctica de estrategias que aseguren el
máximo de beneficios conjuntos. Stingler (1964) ha demostrado que la capacidad de adoptar una
conducta cooperadora constituye función del número y dimensión relativa de las unidades,
disminuyendo rápidamente cuando la talla de las empresas se aproxima a la igualdad y su
número crece". Alex Jacquemin, op. cit., pág. 39.
32 Cfr. "Japan Can't Make a Quick Yen in the US Anymore" en Business Week, 23 de febrero de
1989, págs. 11-12.
33 "Para obtener una licencia de construcción de equipo japonés, por ejemplo, una compañía
extranjera deberá comprar denos componentes vitales en Japón y no exportar sistemas
terminados a las potencias de occidente. Aun cuando una compañía japonesa desee establecerse
en el exterior para abastecer el mercado local, los componentes claves deben ser embarcados
desde Japón". Ibid., pág. 12.
20
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE RE 1989
grandes (Matsushita, Sanyo, Sony y Toshiba, por las electrónicas, y Nissan y
Toyota por las automotrices) a los mercados protegidos de bajos salarios, pero
con condiciones de automatización extremas, y c) una agresiva campaña de
simplificación de diseños que les permita "diferenciar" sus productos con la
mayor productividad posible, y "atacar" segmentos de mercados usualmente
monopolizados por Europa y Norteamérica.
Los resultados obtenidos, sin embargo, no han sido tan afortunados como se
esperaban, porque si bien es indudable que Mitsubishi o Toshiba, por ejemplo,
han levantado barreras a sus competidores coreanos (Goldstar y Samsung en este
caso) mediante la digitalización de sus televisores, radios y equipo periférico,
éstas no pueden considerarse insalvables ante los menores costos de fabricación
de los últimos y la copia relativamente fácil de esa tecnología34. Del mismo modo
no puede tomarse como definitivo el avance de Toyota y Nissan en las líneas de
autos de lujo (y con ello el desplazamiento de competidores como los BMW) si
no se toma en cuenta la elevación de costos que implica el aumento de insumos
extranjeros en su producción, o cualquier otra medida proteccionista. 35
Por eso es que a pesar de que Japón ha basado su supremacía exportadora en la
gran diferenciación de sus modelos,36 ha buscado combinar otras formas
alternativas para abatir sus costos laborales y/o reducir los niveles de integración
en el país residente. Ha preferido llevar la competencia con los coreanos y
norteamericanos a las zonas francas (y de preferencia a los productos de mayor
valor agregado), ya que de esa manera puede hacer pesar más sus barreras
tecnológicas en el diseño, lo que explica en parte la afluencia de empresas
coreanas, japonesas y norteamericanas, especializadas en el mismo producto, en
lugares como México.
1.3 Protección y barreras institucionales
El tercer elemento que, según los autores de este ensayo, ayuda a explicar la
restructuración competitiva de las plantas electrónicas y automotrices es el que
tiene que ver con los apoyos ofrecidos por los gobiernos de Estados Unidos y
Japón a sus empresas en crisis. En concreto destacan los planes militares llevados
a cabo por la Secretaría de Defensa de Estados Unidos en distintas áreas de la
electrónica, y que se encuentran resumidos en la Strategic Defense Initiative. Este
programa, mejor conocido como "Guerra de las Galaxias", cuenta con un
presupuesto de 35 mil millones de dólares
34 Si se considera que, como dice Jacquemin, op. cit., existen cuatro barreras principales a la entrada
(existencia de economía a escala, inferioridad absoluta de costos de producción, diferenciación de los
productos y disposiciones institucionales y reglamentarias que favorecen a las empresas instaladas),
entonces las impuestas por los coreanos y japoneses tienden cada vez más a contrarrestarse entre sí, no
sucediendo lo mismo con los europeos y norteamericanos, en las que las barreras están a favor de los
asiáticos.
35 Cfr. "Japanese Carmakers", op. cit., pág. 66.
36 Cfr. The Economist, 18-24 de marzo de 1989, pág. 66.
RAMIREZ-GONZÁLEZ-ARÉCHIGA/LOS EFECTOS DE LA...
21
y mantiene involucrado al 40 por ciento de las empresas electrónicas y
automotrices de Estados Unidos, lo cual hace del sector militar el principal
mercado mundial de esta rama 37.
La iniciativa está dirigida a diseñar un chip, tipo VHSIC, con obleas de arsénico
de galium que será utilizado para servir de soporte a los sistemas de radar de aire
y tierra, de aterrizaje, comunicación por satélite, expendable jammers, receptores
canalizados y otros usos electrónicos.38 Se encuentra a cargo de la Agencia de
Investigación de Proyectos Avanzados para la Defensa y pretende integrar
computarizadamente todas las funciones militares que se planean llevar a cabo
en el espacio; esto no es otra cosa más que poner en práctica la estrategia C3I o
tarea de comando, control, comunicación e inteligencia bajo un sistema
computarizado central.39
La envergadura y novedad del proyecto lo hacen, junto con la fijación del arancel
de 100 por ciento impuesto a las importaciones estadunidenses por 300 millones
de dólares en artículos electrónicos japoneses40 y las trabas comerciales
impuestas recientemente a los países superavitarios de Asia y Europa, las
disposiciones más agresivas tomadas por el gobierno norteamericano para abatir
el déficit comercial que asciende a 15 mil millones de dólares en productos
electrónicos y 40 mil millones de dólares en automóviles. 41 Entre los países más
castigados con las medidas proteccionistas, además de Japón, están Corea del
Sur y Taiwán, quienes tuvieron un crecimiento sin par en el comercio con
Estados Unidos. Su superávit de 7.4 y 15 mil millones de dólares,
respectivamente, obligó al Senado de Estados Unidos a imponer cuotas de
importación a esos países (2.6 mil millones de dólares en el caso de Corea),
revaluar su moneda (won y dólar taiwanés), garantizar la subcontratación de Seúl
y Taipei de empresas norteamericanas y comprar computadoras y carros de este
país.42
En esa misma línea el gobierno estadunidense ha dado, también, facilidades a
empresas que enfrentan problemas de contaminación para que reubiquen sus
divisiones más tóxicas en el exterior, donde las medidas de control ambiental son
menos restrictivas o inexistentes. Todo ello con el fin de evitarles la fuerte
inversión en equipo anticontaminante o, simplemente, para salvarlas de los
trámites legales en su lugar de origen.
Otros países, entre los que sobresalen Japón, Alemania y los "cuatro
37 Cfr. M.R. Hanrahar, "Defense, Electronics and Industry Synergism" en Digital Design, junio de
1984, págs. 103-104. Recientemente la Guerra de las Galaxias ha incluido a las divisiones
electrónicas de las plantas automotrices en proyectos de joint-venture para apoyar proyectos de
telecomunicaciones, tal es el caso de General Motors y Hughes-Aircraft, General MotorsWestinghouse y otras.
38 Ibid., pág. 102.
39 John L. Beyer , "Technology and Trends Affecting the Military Computer Market" en
Digital Design, abril de 1985, págs. 28-40. 40 "Trade Face Off. A Dangerous US-Japan
Confrontation" en Time, Washington, D.C., 13
de abril de 1987, págs. 6-12.
41 Cfr. "World Business" en TIM! Economist, abril de 1988, pág. 60.
42 "Where Sanction Against Japan are Really Working" en Business Week, 11 de mayo de 1987,
pág. 61.
22
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
dragones," han respondido de manera semejante, salvo por algunas diferencias.
Por ejemplo, en Japón el MITI ha conseguido contratos militares con empresas
que producen para la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, ha montado un
sistema financiero para apoyar la investigación en la industria más expuesta a las
trabas comerciales (con los zaitech) y ha reservado el mercado interno para sus
compañías. Otro tanto ocurre con Corea, donde el gobierno ha patrocinado,
incluso, prácticas de dumping.
Independientemente de las peculiaridades observadas en cada caso, la actitud
defensiva de estos gobiernos ha provocado una expansión notable de plantas
maquiladoras en México, Brasil y otros lugares donde antes ya operaban firmas
que ahora se encuentran cumpliendo contratos militares o gozando de
prerrogativas antcontaminantes. Tales son los casos de trasnacionales como la
Motorola, General Instrument, Texas Instruments o Westinghouse, que se vieron
beneficiadas con la "Guerra de las Galaxias", o como los antiguos surtidores de
cables, arneses y equipo de apoyo que se beneficiaron con esa iniciativa al servir
de soporte a los planes de top-secret (es el ejemplo de Cincinatti Electric,
Permamex y las empresas proveedoras de Sears).
1.4 Centralización de proveedores y las técnicas de Just in time
Como era de esperarse, estos ajustes en la competencia afectaron la organización
de las firmas electrónicas y automotrices de manera doble:
por un lado, modificando las políticas de producción de algunas de sus plantas en
el exterior y, por otro lado, revolucionando las técnicas administrativas y de
producción en su interior (lo que se conoce como tecnología blanda). 43
En la primera, el cambio se manifestó cuando algunas empresas automotrices,
como la General Motors, comenzaron a fabricar "una amplia variedad de
productos terminados, altamente diferenciados, y muchos productos
intermedios"44 en tomo a centros regionales de producción y ya no en un solo
lugar, tal como lo había hecho la Ford durante los años setenta conforme a su
política de principios globales. La razón de este giro, según G. Junne,45 se debió a
que los motivos que en un tiempo impulsaron a esta última política tendieron a
desaparecer con la aplicación de la tecnología flexible, pues ahora los costos a
escala con el uso de robots pueden ser incluso menores que los registrados al
concentrar, en un país, todos los componentes producidos en varios sitios (como
lo perseguía la Ford).
Además, con la aplicación de la microelectrónica al proceso productivo,
43 Cfr. Jorge Carrillo V, "La Ford en México: reestructuración industrial y cambios en las relaciones
sociales". 1988, págs. 73-77 (borrador de la tesis doctoral en Ciencias Sociales de El Colegio de
México), págs. 73-77. Para nuestros fines la tecnología blanda es aquella que está relacionada
con el uso de métodos no intensivos en capital como son las técnicas just in time, más adelante
comentadas.
44 Gerd Junne, "Nuevas tecnologías...", of. cit., pág. 45.
45 Ibid., pág. 50.
RAMÍREZ-GONZÁLEZ-ARÉCHIGA/LOS EFECTOS DE LA...
23
los ritmos impuestos por la producción puntual (de alcance o sobre pedido)
suponen un estrecho y expedito contacto con los proveedores que no
corresponden con la lógica de los principios globales. De hecho, la tendencia a
abatir costos mediante la reducción de inventarios, el suministro oportuno de
materiales y los más variados mecanismos de just in time (justo a tiempo), que
están implícitos en la adopción de la tecnología flexible, se contraponen con la
producción masiva, a larga distancia y sin coordinación exacta llevada a cabo
bajo esos principios.
En la práctica, las casi 40 técnicas de justo a tiempo que se aplican en las
industrias de alta tecnología, han permitido una reducción de tiempo en el manejo
de flujos de materiales equivalente, en algunos casos, al 50 por ciento de los
costos totales de operación. Ello se ha logrado a través de eliminar las compañías
proveedoras, tal como lo demuestra la experiencia de las armadoras de carros
japoneses.46
La idea con el sistema justo a tiempo no es producir siempre lo máximo sino,
más bien, lo necesario y cuando se requiera: aquí el sistema de demand pull
sustituye al de supply push, y se actúa, como ya se dijo, sobre pedido.47 Ello
supone el mayor acercamiento posible entre proveedores y manufactureros para
impedir discontinuidades en la producción o, como en el sistema Kan Ban (una de
las técnicas centrales del justo a tiempo, para lograr una mayor colaboración en la
fase de diseño tras la centralización de los insumos, recursos tecnológicos y
manufacturas en un espacio circunscrito a unas cuantas millas.48 El hecho de que
esta centralización se lleve a cabo por pocas compañías (integradas vertical y
horizontalmente) hace del mundo de los proveedores el más competido de la
industria, pues, como lo señala Kaplinsky, esa relación en el diseño "es el
principal factor subyacente en el deseo {...} de las firmas ensambladoras de
reducir el número de abastecedores de componentes".49
En esto la trayectoria seguida por los japonenses es muy reveladora, pues
gracias a su integración como filial de los grandes keiretsu, los proveedores han
podido asegurar el suministro del 85 por ciento de los autopartes y componentes
electrónicos a estos últimos, además de ganarles recientemente el 15 por ciento
del mercado norteamericano de autopartes a sus competidores.50 Como dato
interesante de la concentración de proveedores destaca "el caso de una gran planta
de la IBM en Estados Unidos donde la reducción fue de 550 a 150; en el
complejo de la General Motors en Michigan fue de alrededor de 50 por ciento, en
la Volvo fue de 1 000 a 6 000".51
46 "Manufacturing Methods. The Export of Japanese Idea" en The Economist, mayo de 1987, pág.
68. Hay que recordar que la empresa que ha llevado más lejos sistemas "Leans" (o de JIT) es
Toyota Motors, que a su vez fue la primera en sistematizarlo en la industria. Kaplinsky dice que
los inventarios en las fábricas japonesas abarcan menos de las "necesidades de dos tumos y cada
automóvil que sale de líneas de producción es diferente". Kaplinsky, op. cit., pág. 148.
47 Loc. cit.
48 Loc. cit.
49 Ibid. pág. 149.,
50 Cfr. "Japan Tunes Up lor the •92 Grand Prix" en The Economist, mayo de 1987, pág. 72.
51 Kaplinsky, op. cit.
24
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
Es por eso que la automatización flexible no sólo revolucionó medios de
producción, al suplir las máquinas unifunciones por manipuladores
reprogramables, sino además: a) hizo óptimo el manejo de los materiales al
disminuir los tiempos improductivos de circulación dentro de la fábrica y mejoró
el uso de las distintas máquinas y herramientas; y b) favoreció una mayor
integración entre los proveedores y los manufactureros al coordinar integralmente
los medios de producción y circulación.52
Estas modificaciones han obligado, a su vez, a un aumento en el rendimiento y
calificación del trabajador para hacer frente a las políticas de eficiencia
productiva de la planta ante cualquier eventualidad en la demanda. En este
proceso de recalificación el uso del robot ha sido esencial, pues además de que ha
reforzado las prácticas tayloristas y fordistas, ha impuesto un mayor control y
registro de las operaciones al trabajador en todas y cada una de las fases. Por tal
motivo es que sin el robot la disminución de costos bajo las técnicas justo a
tiempo hubiera sido poco menos que imposible, y, sin duda, la maquila de las
grandes corporaciones hubiera enfrentado problemas insalvables. Acerca de esto
resulta interesante el caso de la Ford en Hermosillo y de las plantas electrónicas
japonesas en Tijuana y Ciudad Juárez, donde la utilización de robots (por
proveedores y manufactureros) ha asegurado los niveles de productividad y
calidad más altos del mundo.
2. Los Efectos de la Restructuración Competitiva sobre la Industria Maquiladora de
Exportación en México
2.1) La primera consecuencia que conviene anotar de todo este movimiento
internacional de firmas es la reproducción en México de los mismos patrones de
concentración observados por las matrices en el extranjero. Diversos estudios 53
señalan que a partir de 1980 esta concentración ha sido particularmente acentuada
en las Maquiladoras Electrónicas (ME) y de Autopartes (MA), debido a la
persistente afluencia de empresas gigantes a esas ramas. En el caso de las MA la
mayor proporción de plantas (39 de 76 casos reportados) se estableció en el país
entre ese año y 1987, y de ellas las principales funcionan como maquiladoras de
la Ford, General Motors y Chrysier.
52 Cfr. B. Coriat, "Revolución tecnológica y proceso de trabajo" en STPS/PNUD/OIT, Revolución
tecnológica y empleo (efectos sobre la división internacional del trabajo). México, Secretaría
del Trabajo, pág. 50, y H. Shaiken, "Computadoras y relaciones de poder en la fábrica" en
Cuadernos Políticos, núm. 30. México, ERA, octubre-diciembre de 1981, pág.11.
53 DEE, los recientes cambios internacionales y sus efectos en el proceso maquilador: las ramas
electrónicas y de autopartes en Tijuana. Tijuana, El Colegio de la Frontera None-Fundación
Friedrich Ebert, 1989 (en prensa); Jorge Carrillo V., "Examen de la situación económica laboral
en las plantas automotrices ensambladoras para exportación en el norte de México". México, 4
de octubre de 1988 (ponencia presentada en el ciclo de Reconversión Industrial, Congreso del
Trabajo) y Bernardo González-Aréchiga y José Carlos Ramírez, "Productividad sin
distribución.."., op. cit.
RAMÍREZ-GONZÁLEZ-ARÉCHIGA/LOS EFECTOS DE LA...
25
Estas empresas cuentan, tanto con importantes maquiladoras en la frontera
norte, como con plantas no maquiladoras "modelo" (en cuanto a tecnología se
refiere). Representan, aproximadamente, el 24.5 por ciento del total de establecimientos de autopartes maquiladores y entre el 60 y el 70 por ciento del
empleo.54
Asimismo, ocho maquiladoras japonesas afiliadas a Nissan, Mazda, Toyota y
Honda, se instalaron entre 1985 y 1988 en la frontera con Texas, como parte
del proceso de intercambio de plantas entre este país y Estados Unidos ya
descrito en el apartado anterior. Estas maqi liladoras han venido a profundizar
aún más la concentración del empleo en manos de las filiales de Empresas
Trasnacionales (ET), debido a que las trece maquiladoras de autopartes de
Japón se caracterizan por emplear más obreros por establecimiento que el
resto de las 26 plantas niponas.55
La electrónica, por su parte, también ofrece un cuadro similar, pues sus
maquiladoras más grandes (las que tienen 500 o más trabajadores) son
filiales de ET norteamericanas y japonesas y agrupan, en promedio, al 65 por
ciento de la fuerza de trabajo de la Industria Electrónica de Exportación
(IEE).56 Al igual que las MA, estas plantas han tendido a concentrar la
actividad de la industria en la frontera norte; en especial en tres ciudades:
Tijuana, Ciudad Juárez y Mexicali (juntas albergan el 57 por ciento de las
ME). En esos lugares las grandes ensambladoras de artículos de consumo
civil y militar han provocado, prácticamente, que el sector electrónico
nacional se convierta en sector maquilador, ya que en menos de diez años
(1980-1989) la IEE llegó a absorber al 61 por ciento del total de trabajadores y al
68 por ciento del valor exportado por todo el sector nacional.
2.2) Una revisada al Cuadro 1 convencerá de lo anterior y, en particular, del
grado de concentración que experimentan las ramas bajo estudio. Para ello
toma el ejemplo de la IME en Tijuana, una de las plazas más representativas
del país, y se calculan algunas medidas discretas de concentración que
regularmente son usadas para analizar el peso de las principales
empresas.57 Los resultados a los que se ha llegado son muy
54 Jorge Carrillo, tbid, pág. 5. El autor señala que de las 164 plantas de autopartes existentes en el
país, 127 son maquiladoras y 27 no lo son, de las cuales 31 pertenecen a las tres
trasnacionales norteamericanas, lia las japonesas y el resto a varios. "De 21 plantas de
General Motors sólo 2 no son maquiladoras; de 11 de Ford sólo 2 y de Chrysler sólo 1. Esto
es, el 85.2 por ciento de las plantas de ensamble que pertenecen a estas tres firmas son
maquiladoras", loc. cit.
55
De 390 a 520 trabajadores por local contra 348 de la electrónica. Cfr. E.
Echeverry-Carroll., op. cit., pág. 33.
56 Cfr. Luis Suárez-Villa, et al., op. cit., pág. 32.,
26
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE ¡989
ilustrativos porque, entre otras cosas, permiten hacer comparaciones con los
trabajos realizados en otras plazas.58 A saber:
a) Las doce plantas más grandes de la IME en Tijuana concentran el 43.7 por
ciento del empleo y el 40.3 por ciento del valor agregado de todas las ramas.
De estas plantas, las cinco electrónicas absorben casi el mismo porcentaje que
el resto de las siete ensambladoras y ocupan los tres primeros lugares de la
escala, después de una planta no electrónica. Esta situación es parecida a la
que presenta Nogales, Sonora, donde las cinco ME más grandes aportan el 42
por ciento de la población trabajadora y el 35 por ciento de las divisas. 59 Sin
embargo, en este punto hay una diferencia y es que mientras en Nogales,
como en las otras fronteras, el capital dominante es el norteamericano (yen
productos industriales), en Tijuana lo es el japonés y en artículos electrónicos
audiovisuales y de línea blanca.
b) Otro aspecto que se observa en el Cuadro 1 es que el grado de
concentración entrópica de las doce plantas mayores de Tijuana es
equivalente al mantenido por cuatro empresas de igual tamaño, lo cual quiere
decir que la IME en Tijuana está concentrada como una industria compuesta
de cuatro firmas de igual dimensión. La situación es todavía más reveladora
si se considera que al tomar por separado la electrónica de la que no es, el
número de plantas disminuye a dos, lo que en el caso de la electrónica se
traduce como el grado de concentración ejercida por las dos plantas
japonesas más grandes (Matsushita y Sanyo); y
Este componente "determina el numero equivalente de empresas de talla igual que permitiría
obtener un grado de concentración comparable al que ha sido calculado empíricamente para la
industria considerada" (ACix Jaquemin, op. cit., pág. 56).
h) Entropía relativa =
donde E es el coeficiente de concentración entrópica y n es el numero de firmas consideradas.
Este es usado para eliminar la influencia de una modificación en el número de empresas sobre
el coeficiente de concentración entrópica, en otras palabras permite hacer comparables dos
muestras de empresas con desigual tamaño.
c) Inverso de Hirshman Herfindal
donde H
en la que P puede ser cualquier atributo
etcétera). Este indicador mide el grado
consideración todas las firmas de la
(personal ocupado, capital, ventas,
de concentración tomando en
industria.
d) Índice de concentración absoluta por tamaño de empresas
Se trata, como su nombre lo indica, de un índice que mide la proporción del atributo
correspondiente a ciertas firmas respecto a la industria y, a
diferencia del anterior indicador, solo considera a ciertas firmas.
58 Los datos que aquí se utilizan están basados en una lista de 257
plantas elaborada por el Departamento de Estudios
Económicos de El COLEF en SECOFI. Julio de 1988.
59 José Carlos Ramírez, et al., La nueva industrialización en
Sonora: el caso de los sectores de alta tecnología. Hermosillo, El Colegio de Sonora, pág. 90.
CUADRO 1
MEDIDAS DE CONCENTRACIÓN EN LA I M E DE TIJUANA
LAS DOCE MAYORES PLANTAS EN 1988
CONCEPTOS MEDIDAS
CONCENTRACIÓN
ENTRÓPICA
ENTROPÍA RELATIVA
ENTROPÍA AL INTERIOR DE LAS
RAMAS %
ENTROPÍA ENTRE RAMAS
INVERSO DEL COEFICIENTE DE
HERFINDHAL
CONCENTRACIÓN ABSOLUTA %
TOTAL
V.A.
EMPLEOS
PLANTAS ELECTRÓNICAS a/
EMPLEOS V.A.
RESTO DE LAS NO
EMPLEOS
ELECTRÓNICA
S b/ V.A.
4
.
53
4
2
0.69
2
0.67
2
0.67
2
0.496
47
5
51
6
-
-
-
-
43.7
40.3
19.5
22
24.2
18.3
49
a/ ADMINISTRACIÓN DE MAQUILADORAS, S.A.; MATSUSHITA INDUSTRIAL DE BAJA CALIFORNIA; ENSAMBLES
MAGNÉTICOS, CIA, ELECTRÓNICA E INDUSTRIA PULI.
b/ MABAMEX, MUEBLEX, API DE MÉXICO, TECRA. ESPECIALIDADES MÉDICAS KENMEX, JUGUETRENES.
FUENTE: ELABORADO CON BASE EN UNA MUESTRA DE 257 EMPRESAS, LEVANTADA POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS EL COLEF Y LA SECOFI, DELEGACIÓN TIJUANA, 1988.
28
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
c) La concentración al nivel de las doce ramas es ejercida con igual fuerza por
las plantas electrónicas como por las que no lo son (igual entropía intra e inter
grupos), aun cuando el universo de plantas es mucho mayor en el caso de las
segundas que en las primeras (igual entropía relativa). Este resultado es, al igual
que en el anterior inciso, otra manera de reflejar el mismo hecho expresado por el
índice de Herfindhal y el de concentración absoluta, a saber: que unas cuantas
empresas (5 o 6 según el inverso de H) determinan la estructura de los principales
agregados económicos de la industria; lo cual es compatible con otros estudios
que señalan que desde 1980, la IME en México está lidereada por firmas cada vez
más modernas que tienden a agrupar en tomo a sí a pequeñas subsidiarias, como
se verá en seguida.
2.3) Entre las principales razones que explican la creciente introducción de
maquiladoras con alto valor agregado en México destacan, precisamente, las
derivadas de los cambios competitivos recién expuestos (y aquí se entra a la
segunda consecuencia). En la automotriz, para empezar, la aparición de plantas
orientadas a la producción de motores (15.8 por ciento del total) y de
manufacturas diversas (44.7 por ciento) significa en sí un cambio en el
funcionamiento de la rama, ya que entre 1976 y 1980 la mayor proporción de
establecimientos estaba dedicada al ensamble de sistemas eléctricos (48.1).60
Este giro es debido al desplazamiento de procesos complejos por parte de las ET
que exigen suministros más variados que los simples cables y arneses.
Sin embargo, el pase a formas más diversificadas de maquila varía según el
capital y la estrategia adoptada por las ensambladoras. Así se tiene que en tanto
las plantas de la Ford, Chrysler y General Motors forman parte de las prácticas de
justo a tiempo puestas en práctica por estas empresas, las MA que operan como
filiales de las ET japonesas se agrupan en la frontera para suministrar, a bajo
costo, las autopartes que no se producen en Estados Unidos (al menos con la
misma calidad y competitividad que en Japón).
Estas diferencias pueden quedar mejor aclaradas si se considera, además, como
lo señala Echeverry,61 que las maquilas japonesas se establecen en México por: 1)
la revaluación del yen; 2) la proximidad del principal comprador (Estados
Unidos) y; 3) las trabas comerciales impuestas por Estados Unidos. Lo cual
representa una característica distinta respecto a las filiales de las tres grandes que,
como ya se vio, se instalaron en la frontera norte a raíz de las fusiones y de la
estrategia competitiva impulsada por los japoneses y norteamericanos en tomo al
auto compacto.
En cualquier caso, estas maquiladoras tienen en común el hecho de ser las más
automatizadas, las que hicieron posible que la rama de autopartes creciera más
que ninguna otra en establecimientos y valor agregado62 y, en fin, las que
derivaron de la práctica de centralización de proveedores
60 Jorge Carrillo V. op. cit., pág. 3.
61 Echeverry, op. cit., pág. 35.
62 Jorge Carrillo V., op. cit., pág. 11. "La tasa de crecimiento de la IMA ha sido la más alta
registrada en la historia de las maquiladoras en México: fue de 122.3 por ciento en el
RAMÍREZ-GONZÁLEZ-ARÉCHIGA/LOS EFECTOS DE LA...
29
desarrollada por los japoneses y norteamericanos en su afán de asegurar la
máxima productividad y control sobre la tecnología y los insumos. Esta
situación, por lo tanto, las hace únicas en la rama ya que si se observa el resto de
la MA (extranjeras y nacionales que no son filiales de ET) se percibe que, debido
a sus bajos niveles tecnológicos y organizacionales, estas plantas no buscan más
que aprovechar la cercanía con Estados Unidos, el tipo de cambio devaluado y el
bajo costo de la fuerza de trabajo; es decir, lo mismo que hace quince años.
Esta misma distinción tecnológica y organizativa se descubre al interior de la
industria electrónica pues:
con excepción de las grandes ensambladoras de autopartes, aviones, baterías,
televisiones y refrigeradores de Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa y de una
decena de maquiladoras de artículos de consumo ubicadas en Nogales,
Matamoros y Mexicali, el panorama maquilador exhibe una gran
heterogeneidad tecnológica que incluye desde el ensamble manual hasta el uso
avanzado de los sistemas CAM.63
Y esto como es evidente ha traído cambios importantes en el patrón de
localización de la IME en el país:
En este punto la experiencia de Tijuana, Nogales, Hermosillo y Ciudad Juárez
es muy ilustrativa, pues los estudios ahí realizados coinciden en que las plantas
que incorporan las mayores innovaciones en tecnología duras y blandas se
instalan por múltiples factores que, en un primer momento, poco tienen que ver
con el bajo costo de la fuerza de trabajo o cualquier otra razón atribuida a la
maquila tradicional. En esas maquiladoras pesa mucho más la cercanía con los
centros de acopio y de investigación o los sistemas de entrega justo a tiempo
que el simple hecho de tener fuerza de trabajo barata. Es decir, su patrón de
ubicación en el país depende menos de la búsqueda de economías a escalas que
de aquellas prácticas impuestas por las presiones neoproteccionistas de los
países centrales.64
2.4) Finalmente, la tercer consecuencia que aquí se mencionará es la que tiene
que ver con el modo de funcionamiento de estas plantas en el país. Para ello se
dirá, brevemente, que las grandes maquiladoras de autopartes y electrónicas son
verdaderos centros manufactureros y no, como regularmente se cree, simples
unidades de ensambles. El cambio de la especialización de sus productos ha
vuelto más complejo su proceso productivo y, con ello, sus esquemas originales
de operación. En el caso de las electrónicas, por ejemplo, el giro hacia la
producción de artículos electrónicos de consumo y profesionales (militares), ha
multipicado las fases de producción en una proporción mucho mayor que cuando
las
período 81-86, superando con mucho la tasa de 70.4 por ciento de la industria
maquiladora electrónica para el mismo período. Asimismo, el valor agregado por
persona ocupada y por empresa fue más para el sector de autopartes que para el
conjunto de las maquilas: en 1987 por cada dólar generado por persona en la
IME en la frontera, se generaba 1.20 en las de autopartes.
63 Luis Suárez-Villa, et al., op. cit., pág. 36.
64 Ibid., pág. 34.
30
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
maquiladoras se concentraban en la fabricación de componentes industriales.
Esto las ha obligado a rodearse de subcontratistas que les suministren los
insumos necesarios para llevar a cabo el ensamble final bajo el principio de las
"tecnologías sistémicas interfirmas", 65 tal como sucede con los grandes
armadores de autos o las maquiladoras japonesas de autopartes de Ciudad Juárez.
Asimismo, la mayor responsabilidad de tareas que tienen que asumir ahora estas
plantos ha modificado a tal grado su relación con la matriz que ahora deben
cumplir con estándares de producción, tecnología y sistemas flexibles de trabuco
just in time, círculos de calidad66 similares a los de los países centrales. Así lo
ejemplifican las plantas japonesas de televisores y baterías recargables de
Tijuana que cumplen con cuotas sobre pedido sin errores mayores al 5 por
ciento, y con una "tecnología sobre superficie" idéntica a las modernas plantas de
Japón y Estados Unidos.
En suma: los cambios experimentados por las dos ramas más importantes de la
IME (absorben el 66 por ciento del valor agregado y del empleo) reflejan con
suficiente claridad las modificaciones más representativas ocurridas en la esfera
de la competencia internacional. Y aunque por el momento estos cambios se
encuentran concentrados en las plantas japonesas y estadunidenses más
avanzadas, ello no impide afirmar que, en efecto, la IME ya no es la misma que
hace diez años.
3- Conclusiones y Reflexiones de Política.
Lo primero que salto a la visto de la discusión anterior es que no se puede
comprender a la maquiladora ubicada en México, ni a gran parte del sector
exportador no maquilador, sin entender primero la estructura competitiva de los
mercados internacionales. En particular, queda claro que no tiene sentido
estudiar a la maquiladora en sí misma porque no es sino la manifestación
secundaria y parcial de los patrones de competencia entre grandes trasnacionales
y las estrategias de gobiernos de países avanzados. Por lo tonto, para entender la
composición actual y los cambios de esto industria en México, es necesario
reintegrar la unidad de estudio más allá de las divisiones artificiales que imponen
las fronteras a las complejas redes de intercambio de productos, tecnologías,
información, componentes, y servicios. La maquiladora no es una unidad de
análisis adecuada; es un objeto de estudio mal definido y elusivo si no se
incorpora a los procesos globales como se puede observar en el esquema
correspondiente a los efectos de la competencia internacional sobre los patrones
de funcionamiento de la maquiladora.
La segunda conclusión es que, por lo menos en las dos ramas industriales más
importantes (electrónica y automotriz), la maquila es parte de una estructura
oligopólica sujeto a todas las distorsiones comerciales propias de mercados
dominados por la competencia no basada en los precios. Por lo tonto, esto lleva a
cuestionar la eficacia, aun a corto plazo, de fincar en
65 Este término es acuñado por Kaplinsky, op. cit.
66 A esto Kaplinsky, op. cit., le denomina "tecnología sistémica intrafirmas".
RAMÍREZ-GONZÁLEZ ARÉCHIGA/LOS EFECTOS DE LA...
31
los aranceles los sistemas de protección y fomento a empresas abastecedoras de
insumos a las plantas maquiladoras y en adoptar una estrategia competitiva
nacional basada en costos sin incorporar otros elementos de promoción
industrial. La teoría de la competencia internacional perfecta y su tratamiento de
libre cambio y desregulación se rompen ante la existencia de rentas oligopólicas.
Esta realidad dificulta la identificación de las prácticas dumping por parte de
países maquiladores exportadores y la estimación de los aranceles
compensatorios por parte de los países receptores; en consecuencia, los asuntos
comerciales más tradicionales de comercio justo están sujetos a negociación
política y estratégica entre gobiernos más que a la tradicional negociación
económica. Estos mercados son materia fértil para el neoproteccionismo.
Los retos de la operación de oligopolios en la maquiladora mexicana no sólo se
presentan en la área del comercio internacional (como podría ser la defensa de
las maquiladoras japonesas ubicadas en México ante el proteccionismo
estadunidense), también pueden presentarse en la misma estructura industrial
mexicana. La concentración oligopólica de los mercados internacionales se
puede reproducir en los sectores no maquiladores mexicanos por los mismos
medios que se genera la concentración industrial a nivel internacional. Las
trasnacionales pueden comprar o asociarse con empresas mexicanas (en una
nueva versión de la deal mania), establecer nuevas filiales para competir con
ellas en el mercado maquilador y nacional, o incluso competir con ellas por
medio de las mismas plantas maquilas que, incorporando un número creciente de
fases del proceso productivo, podrían participar cada vez más en la
subcontratación doméstica.
La evidencia resumida en este trabajo suguiere que el gobierno de México está
en condiciones de jugar un papel más activo en el control de la estructura
competitiva de las ramas clave, como instrumento para la "modernización". El
sector paraestatal podría participar en forma importante por medio de compras
dirigidas (como lo hacen los contratos de defensa estadunidense o el MITI
japonés), fusiones con empresas de punta nacionales o extranjeras (como es el
caso de la compañía telefónica nacional de España), o como instrumentos para la
investigación y el desarrollo de tecnología doméstica. La simple venta de
paraestatales sin una estrategia competitiva clara contribuye a resolver algunos
problemas fiscales y a reducir el tamaño del sector público, pero no contribuye
necesariamente a mejorar la competencia doméstica e internacional que es el
objetivo más importante a largo plazo.
Todo esto indica que en el futuro México no podrá participar eficientemente en
el mercado internacional o desarrollar a largo plazo sus sectores industriales
modernos sin una estrategia antimonopólica explícita. La concentración
industrial doméstica ya es muy alta y debe verse como un importante
instrumento de política económica. Esto es particularmente relevante en el caso
de la maquiladora ya que la apertura comercial y la creciente integración de esta
industria al resto de la economía pueden convertirse en elementos de primer
orden en la determinación del futuro de la concentración industrial general del
país.
El diagnóstico de Kaplinsky, según el cual es más competido el mercado de los
abastecedores que el de las empresas terminales, también tiene
32
FRONTERA NORTE, VOL I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
repercusiones importantes para la política económica. El control del mercado
terminal exportador, en el caso de las ramas electrónica y automotriz, pudiera ser
un prerrequisito insalvable para avanzar en la venta de insumos. Es necesario
evaluar si los recursos que actualmente se dedican al desarrollo de proveedores
nacionales para la maquiladora pudieran ser dedicados más eficazmente al diseño
de sencillos productos eléctricos o electrónicos terminados que se distribuyan con
marca mexicana en los mercados internacionales. El control de la producción y la
comercialización de productos estandarizados puede ser más factible que el
control de investigación y desarrollo de partes y componentes; además, hay
evidencia de que el control de la comercialización es un instrumento más eficaz
para avanzar en la tecnología que a la inversa.
Finalmente, el cambio en los patrones de localización de las plantas
maquiladoras, en que los salarios bajos y las economías a escala juegan un papel
cada vez menor, llevan a cuestionar la eficacia económica de promover la
industria por medio de la devaluación salarial y del tipo de cambio real, y la
desregulación, sin contar con una estrategia industrial bien definida. El
abaratamiento de costos asociado a la drástica caída de los términos de
intercambio de la industria opera como un burdo instrumento de atracción que
crea congestión en las principales ciudades maquiladoras y no permite consolidar
una estructura industrial coherente. Como ya se mencionó, no se puede esperar
que la venta de insumos nacionales corrija estos desequilibrios en el largo plazo.
En resumen, si bien es cierto que la industria maquiladora está creciendo con
una estructura heterogénea en la que aumenta la importancia de la manufactura
respecto al simple ensamble y exhibe una tasa muy rápida de crecimiento en la
productividad, también lo es que la concentración industrial y la operación de
monopolios limitan la generación de beneficios para México, generan rentas
oligopólicas y distorsionan el funcionamiento de los mercados locales de factores
e insumos. Esta compleja situación hace patente los grandes rezagos de la teoría y
la política con que enfrentamos en México el reto de las maquiladoras.
ESQUEMA 1 LOS EFECTOS DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL SOBRE LOS PATRONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUILADORA:
EL CASO DE LA ELECTRÓNICA Y LA AUTOMOTRIZ.
ELEMENTOS DE INSTRUMENTOS
COMPETENCIA
EFECTO MUNDIAL EN EL GRADO DE
MONOPOLIO
MANIFESTACIÓN EN LA OPERACIÓN DE
LA MAQUILA
EFECTOS ESTRUCTURALES EN LA MAQUILA MEXICANA
Control y uso
de
automatización flexible
Uso de maquinaria
reprogramable a) flexible
b) economías de alcance
c) alto cambio
tecnológico Cae la
participación del salario
en el costo total
1) Divide mercados de insumos y
productos 2) Establece barreras a
las entradas 3) Facilita
intercambio de proyectos de
inversión
Efectos ambiguos a)
Regresan a casa algunas
plantas de EU b) Japón
mueve maquila hacia México
K/L menos al potencial
Corporativiza
ción de plantas comerciales
1) Asociación de
capitales 2)
Diferenciación de diseños
3) Control de patentes y
licencias 4) Control de
productores de
componentes
1) Oligopolio asimétrico no
cooperador en el mercado
electrónico 2) Oligopolio
simétrico cooperador en el mercado
automotriz 3) Ambos dificultan
nuevas entradas a mercado
a) División conjunta del
mercado mundial maquilador
b) Concentra proveedores
cerca de ensambladores c)
Acentúa dominio sobre
líneas de mercado
Estrategia de
gobiernos
para
fortalecer
sus empresas
1) Proyectos militares 2)
Proyectos conjuntos de
investigación y desarrollo 3) Proteccionismo 4)
Financiamiento de
prácticas dumping
Centralizació
n proveedores
y uso de
tecnologías
blandas
1) Centralización de
proveedores 2) Tecnología
blanda 3) Sistemas
"demand pull" 4)
Reducción de inventarios
5) Suministro oportuno 6)
Círculos de calidad
1) Segmenta mercados de
telecomunicación y militar
2) Centraliza los mercados
de -insumos y productos
1) Centros regionales de
producción 2) Integración entre
proveedores y productores 3)
Competencia por calidad 4)
Competencia entre proveedores 5)
Menor número de proveedores
1) Relocalización para
acentuar ventajas de
contratos monopólicos 2)
Relocalización de empresas
sucias
1) Aumenta el rendimiento
y calificación de la
fuerza de trabajo 2)
Refuerza prácticas
tayloristas y fordistas 3)
Aumenta el control del
trabajador los procesos y
los materiales
a) Alta concentración industrial b) Mayor
automatización c) Centralización de
proveedores d) Mayor productividad e) Mayor
control sobre tecnología e insumos f) Alta
heterogeneidad entre plantas (dualismo) g)
Aumenta la manufactura respecto al ensamble
h) Aumenta la importancia de la calidad
i) Cambian los patrones de Localización de
plantas:
i.1) Es más importante: *
Cercanía a centros de acopio
* Cercanía a centros de
investigación al
neoprotecctonismo
i.2) Es menos
importante: * Costo de
mano de obra *
Economías de escala
Frontera Norte, vol. I, núm. 2, julio-diciembre de 1989 MEXICO'S
NORTHERN BORDER REGION AND U.S. RELATIONS
Raúl Fernández*
ABSTRACT
The importance of Mexico's northern border in bilateral relations with the United States grows apace
with the region's increasing economic weight. At the border, oil, maquiladoras, undocumented
workers, national security and tourism interface in a complex interaction crucial to the future of the
United States. As for Mexico, the border region's impact upon the whole of the national economy
will force a change in thinking regarding the relationship between the two countries. Several
scenarios suggest themselves: a "third country," a North American common market, and a border
areas compact. There are obstacles to any new arrangement. Hegemonic tendencias die hard, a
problem for the United States to overcome. Mexico's suspicions of the northern neighbor are equally
difficult to eliminate. But the many problems that exist between Mexico and the United States
should be viewed as problems between friends, therefore resolvable in principle by friends.
RESUMEN
La importancia de la franja fronteriza norte de México en las relaciones bilaterales con Estados
Unidos aumenta a la par de la creciente fuerza económica de la región. En la frontera, los
trabajadores indocumentados, las maquiladoras, el petróleo, la seguridad nacional y el turismo
llevan a cabo una interacción que es crucial para Estados Unidos. En lo que a México respecta, el
impacto que tendrá la región fronteriza sobre el grueso de la economía nacional obligará a un
cambio en su postura en las relaciones entre los dos países y se pueden contemplar varios
escenarios: un "tercer país", un mercado común norteamericano, y un pacto de las zonas fronterizas.
Para llegar a cualquier acuerdo hay obstáculos, las tendencias hegemónicas son difíciles de borrar.
Aún así, los muchos problemas que existen entre México y Estados Unidos deberán contemplarse
como contratiempos entre amigos y su solución deberá provenir por principio, de esta amistad.
* Raúl Fernández. Program in Comparative Culture University of California, Irvine. Irvine CA
92717 U.S.A.
36
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
In the last four years, the area of Mexico's U.S. border has come of age. As the
area evolved into an urbanized region, its metamorphosis was characterized by a
number of specific traits. These characteristics emanate from the two crucial
socioeconomic elements that inform the border region as a whole: proximity to
the United States and the specific form of integration between the two
economies. Industrial development on the Mexican side constitutes the highlight
of the area's evolution. The importance of Mexico's northern border in bilateral
relations with the United States grows apace with its larger economic weight.
This paper summarizes the key elements of the region's political economy and
examines prospects for binational policy in the region.
Demographic Background
Growth on the Mexican side of the border has been very rapid, exceeding that on
the U.S. side. For example, the population of Mexico's border counties and cities
grew at almost twice the rate of U.S. border counties and cities between 1950 and
1980. Despite this, the U.S. side, meaning the counties adjacent, still had more
than 4 million inhabitants compared to Mexico's 2.9 million in 1980.
Global figures on border demographics provided by the 1980 Mexican
population census reveal interesting aspects of the area's population growth. The
growth of the last several decades has increased the relative weight of the
western side of the border, specifically Baja California. The Baja California cities
of Tijuana and Mexicali grew rapidly between I960 and 1980.1
For decades, American visitors to Mexican border cities have viewed them as
exotic and unique. But they are not as singular as casual observers may think.
They share much in common with urban centers in the rest of Mexico, Latin
America, and the Third World. They are a variant of a phenomenon known as the
"Third World City," the "underdeveloped cities," "cities of peasants," and so
forth.2 This syndrome could be reduced to one principal trait: urban centers
characterized by the development of modern industry, commerce, and service,
superimposed on a pervasive productive infrastructure reminiscent of colonial
and/or feudal times.
1
2
An analysis of census figures is presented by Mario Margulis and Rodolfo Tuirán, "Nuevos
patrones migratorios en la frontera norte: la emigración," Demografía y Economía, 18:59
(1984). The population of Mexican border towns may well have been underestimated by the
1980 census. For an overall critique, see Sergio Noriega Verdugo et al., Censo de Población y
vivienda; 1980. Datos Relevantes, metodología y problemas principales para la investigación y
el desarrollo. Cuadernos de Ciencias Sociales, Serie 2, núm. 4, Instituto de Investigaciones
Sociales, Universidad Autónoma de Baja California, 1985. Many observers of the border cities
feel that the population of Tijuana, for example, was considerably underestimated. In 1980 it
was probably close to 800,000, and it hovers around 1 million today.
See, among other, Bryan Roberts, Cities of Peasants: The Political Economy of Urbanization in
the Third World, Arnold, 1978; Ray Bromley and Cris Gerry, eds., Casual Work and Poverty in
Third World Cities. New York: Wiley, 1979.
RAÚL FERNÁNDEZ/MEXICO'S NORTHERN BORDER
37
This dichotomy has been implicitly recognized for many years. Sociologists of
Latin America, attempting to devise ever-superior descriptive models, continue to
generate descriptions that involve the notion of heterogeneous structures, usually
of a dual nature— i.e., modem vs. traditional, integrated vs. marginal, formal vs.
informal, etc. As Worsley might suggest, the "sociological interpretation would
be that they [the sociologists] confront a similar reality." 3
Industrial Effects of Adjacency
Figure 1 presents as a working hypothesis a model of contemporary
socioeconomic structure for a typical Latin American city.
FIGURE 1
A SKETCH OF THE ECONOMY OF LATIN AMERICAN
CITIES AND THE BORDER VARIANT
I. Modem and/or
Advanced Sector
II. Traditional and/or
Subsistence Sector
A. The "International" Urban
Economy (closely linked with
foreign capital and markets
I. Transnational enterprises 2.
State sector 3. Local monopoly
B. The Urban Nation Economy
(domestic Capital in the border
also linked with the foreing
market
4. Urban medium and small
commerce and services 5. Selfemployed
C. Urban Subsistence Economy
(in the border linked with the
foreing market)
6. Petty urban commerce,
handicrafts and services
Within this general structure, the border cities of Mexico can be distinguished
by their closer relations with the foreign market -not only at the level of large
enterprises (foreig or local) and the state sector, but also in terms of medium and
small enterprises, even in the tradicional of Within this general structure, the
border cities of Mexico can be distinguished by their closer relations with the
foreig market- not only at the subsistence sector. Thus, while they resemble their
sister cities in Mexico and Latin America, even in terms of spatial layout and
physical structure,4 they possess some distinct characteristics as well.
3
4
Peter Worsley, The Three Worlds. Chicago; University of Chicago Press, 1984, p. 210.
See Ernst Griffin and Larry Ford, "A Model of Latin American City Structure," Geographical
Review 70 (1980): 397-422 for an interesting comparison of Bogotá, Colombia and Tijuana, B.
C.
38
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
The peculiarities of the border cities -based upon their contiguity and integration
with the United States— emerge in all sectors of urban activity but especially in
industry. In Mexico's border cities, the urban subsistence economy plays a small
role in employment, contrary to the trend in much of urban Latin America where
"urbanization without industrialization" 5 occurs. In the area of industry, the
adjacency to the United States produces a significant impact upon employment
activities and differentiates these cities from other Mexican urban centers.
Manufacturing employment in northern Mexico is available via the Border
Industrialization Program (BIP). What was begun in the late 1960s as a stopgap
program designed to decrease unemployment and produce other useful
byproducts has become a weighty economic element in the region. 6 As of 1988,
there were more than 1,400 plants in BIP industry nationwide, employing
approximately 400,000 people and generating nearly $2.3 billion in foreign
exchange. The total production of these Mexican plants represents up to 30
percent of the value of all products assembled abroad and imported into the
United States under tariff schedule exemptions.7 Ninety percent of these plants
are located in the border cities.
The maquiladora sector has grown in twenty years to approximately 400,000
workers, over 14 percent of Mexico's industrial work force, quantitatively
speaking, the BIP may already constitute the most "dynamic sector" of Mexico's
industrial production. Has the center of gravity of Mexico's manufacturing
shifted from Mexico City (and Monterrey) to the Mexican-American border
region?
The BIP and the Economic Crisis
Many of the recent changes in the BIP stem from Mexico's economic debacle in
the 1980s and the policies designed to resolve it. Although the crisis is not yet
over -and there are conflicting views on its origin and develop-
5
6
7
Worsley, 1984: 175 For a contrary view, see Joan B. Anderson, "Causes of Growth in the
Informal Labor Sector in Mexico's Northern Border Region," Journal of Borderlands Studies
3:1 (1988): 1-12.
The early shortcomings of the Border Industrial Program I pointed out years ago. See Raúl
Fernández, "The Border Industrialization Program on the United States-Mexico Border," Review
of Radical Political Economies 5 (1973): 37-52.
Evidence and evaluation of BIP performances are presented by J. Manuel Luna Calderón,
"México: crecimiento orientado por exportaciones y segmentación de proceso productivo; la
industria maquiladora." México, D. F.: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 1983;
Joseph Grunwald, "Internalionalization of Industry: U.S. -Mexican Linkages," in Lay James
Gibson and Alfonso Corona Rentería, eds., The U.S. and Mexico:
Borderland Development and the National Economies. Boulder, Colo.,: Westview Press, 1985,
pp. 110-138; Edward Y. George and Robert D. Tollen, "The Economic Impact of the Mexican
Border Industrialization Program," Working Papers, Center for Inter-American and Border
Studies, No. 20, University of Texas at El Paso, 1985; Norris C. Clement, "An Overview of the
Maquiladora Industry," in Paul Ganster, ed., The Maquiladora Program in Trinational
Perspective: Mexico, Japan and the United States. Institute for Regional Studies of the
Californias, Border Issues Series, No. 2, San Diego State University, San Diego, California, 1987.
RAÚL FERNÁNDEZ/MEXICO'S NORTHERN BORDER
39
ment-the following sketch must suffice for our purpose.
Some of the better-known aspects of the problem are the huge foreign debt
(upwards of $100 billion), runaway inflation which reached 150 percent in 1987,
severe unemployment, and widespread poverty and malnutrition. This is ocurring
in a country with a highly pronounced maldistribution of income and wealth.
Economists agree that over half of the national income goes to 10 percent of the
people -the elite. The economic depression has hit Mexican labor particularly
hard. In 1982 wages fell almost 20 percent, in the sharpest drop since 1950. They
continued to drop another 5 percent in 1983, nearly 7 percent in 1984, 6 percent
in 1985, and close to 20 percent in 1986, 3 percent in 1987 and 6 percent in
1988.
To alleviate the balance-of-payments problem and the debt situation, Mexico's
government has engaged since 1982 in a policy of alternating drastic
devaluations in the value of the peso with a permanent downward sliding rate on
its value. This combination had positive consequences for the BIP and the border
economy. Consider the following: in mid-1987 the value of the dollar had soared
by 5,000 percent against the peso since 1983, inflation was running at an all-time
high of 120 percent, the foreign debt had climbed to more than $100 billion, and
the country's gross domestic product had contracted by 3.7 percent during 1986,
Nevertheless, one city in the border was a showcase of growth. Tijuana's
economy expanded by 7 percent in 1986 and boasted a one percent
unemployment rate. Attracted by the relative cheapness of labor, border industry
has continued to boom, atracting international capital not only from the United
States but from Japan, Spain, and other European countries. The industrial
growth, coupled with the low rate of unemployment and increased tourism
looking for a bargain, has led to a construction boom as well. There is a demand
for offices, factories, and warehouses, as well as luxury residences for
entrepreneurs arriving from Mexico City, Guadalajara, and Monterrey.
With the additional boost provided by government programs, the BIP will
constitute an increasingly important element in the employment and production
picture of urban Mexico. In 1986, exports from assembly manufacturing became
the number two source of Mexico's foreign earnings -displacing tourism and
surpassed only by oil. The BIP's rapid growth will strengthen the trend toward
industrial decentralization.
The BIP's Role in Mexico's Growth
Critiques of the BIP focus on several of the program's aspects. First, there is the
paradoxical result that while the BIP creates employment it does not succeed in
resolving the unemployment problem. This is the case because the BIP employs a
disproportionate amount of young women. The BIP's predominant employment
of women provides a characteristic of industrial
employment -and alters the level of female labor force participation—which
differentiates this region from the rest of Mexico. Additionally, the conditions of
women's employment in the maquiladora industry have been the
40
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
subject of severe criticism.8
Secondly, economists have pointed out that the maquiladora industry is a virtual
industrial enclave within Mexico's manufacturing production.9 Forward and
backward linkages are nonexistent; minimal local inputs are utilized in the
assembly process and BIP output does not reenter manufacturing cycles in
Mexico in the form of inputs. As a result, many potential "multiplier" effects do
not come to fruition.
Technological linkages have also been kept to a minimum. Little local capital has
been invested in the operation, and the U.S. subsidiaries have little incentive to
engage in unnecessary education and training of local personnel. The experience
of the BIP in this regard stands in contrast to similar programs in the Far East. In
South Korea, Taiwan, Singapore, and Hong Kong, assembly operation moved
quickly beyond that stage. Native enterpreneurs quickly adopted necessary
technologies and became international competitors of U.S. firms.10
Thirdly, the BIP's long-term impact needs to be weighed against the shortcomings
of Mexico's overall industrial development. Within the BIP growth surge, the
concentration of manufacturing has occurred primarily in the branches of
nondurable consumer goods and capital goods.11 Already by 1975, the proportions
of consumer goods (38 percent) and 25 durable and capital goods (45 percent)
were above the national averages, 30 percent and 25 percent, respectively.12 On
the other hand, the production of intermediate goods, necessary as inputs for other
industries, reached only 14 percent, contrasting with a national 43 percent. The
relatively greater degree of integration between sectors of industry in the rest of
the
8
See, among others, María Patricia Fernández-Kelly, "Mexican Border Industrialization, Female
Labor Force Participation and Migration," in June Nash and María Patricia Fernández-Kelly,
eds., Women, Men and the International Division of Labor. Albany:
State University of New York, 1983; Frieda Molina, "The Social Impacts of the Maquiladora
Industry on Mexican Border Towns," Berkeley Planning Journal 2: 1-2 (Spring-Fall 1985): 3038; Albert Levy Oved and Sonia Alcocer Marbán, Las maquiladoras en México. México: Fondo
de Cultura Económica, 1983; Sandra Arenal, Sangre joven: Las maquiladoras por dentro.
México: Editorial Nuestro Tiempo, 1986;
Joan B., Anderson, "Female Participation and Efficiency in Mexican Electronic and Government
Assembly Plants," Campo Libre: Journal of Chicano Studies 2: 1-2 (Winter-Summer 1984): 8796; Devon Pena, "Skilled Activities among Assembly Line Workers in Mexican-American
Border Twin-Plants," Ibid., pp. 189-208.
9 See J. Manuel Luna Calderón, op. cit.; Joseph Grunwald, op. cit.
10 Joseph Grunwald, "U.S.-Mexican Production Sharing in World Perspective," in Paul Ganster, ed.,
The Maquiladora Program in Trinational Perspective: Mexico. Japan, and the United States.
Institute for Regional Studies of the Californias, Border Issues Series, No. 2, San Diego State
University, San Diego, California, 1987.
11 Capital goods and durable goods (e.g., machine tools) are items utilized in the production of other
products. Intermediate goods encompass industrial raw materials and other goods used as inputs
in manufacturing. Consumer nondurables comprise food, clothing, and other items for direct
human consumption.
12 BIP operations include maquila beef-the processing of live cattle imports from the United States
for export back to the United States and Japan. See Steven E. Sanderson, "The Receding
Frontier: Aspects of the Internationalization of U.S.-Mexican Agriculture
RAÚL FERNÁNDEZ/MEXICO'S NORTHERN BORDER
41
country requires a better -but by no means satisfactory- balance among means of
production (capital and durable goods), intermediate goods (to be used as inputs
in other sectors), and consumer-oriented nondurables. The BIP'S high expon
nature and orientation has produced a different structure of manufacturing here
as compared to the rest of Mexico.
Despite these caveats, the sheer quantitative impact of the BIP upon wages and
employment is considerable, especially at a time of national economic
instability.13 The current economic cycle has stimulated other policies that are
pertinent to the regional development of the Border Industrial Program. For
example, Mexican government measures which modify earlier export
restrictions upon local automobile production have led U.S. firms to investment
in automobile plants in the north of Mexico and along the border. 14
Since 1977, General Motors, Chrysler, Ford, Renault, and VAM have built
assembly and engine plants close to the border. The Ford plant in Hermosillo,
which began production in 1987, was the largest single investment in Mexico
since 1982. The pattern of employment in the auto industry has already been
felt. Whereas in 1977 all employment in the automobile industry was located in
central Mexico near Mexico City, by 1983 almost 14 percent of auto
employment had shifted to the north.15 This shift to the north, and to the export
market, also meant that automobile companies could obtain inputs for their
export cars from BIP plants -albeit under certain restrictions. For example,
General Motors first assembles wiring harnesses and seat belts in BIP plants and
then installs them in their car assembly plants.
Aside from establishing linkages with the Border Industrial Program, the
production of automobiles for exports in northern Mexico will give an added
boost to the economic weight of Mexico's northern region vis-á-vis both the
United States and Mexico.
Recent developments in the crucial area of energy resources are also likely to
facilitate industrial development and intensify links between the two countries.
In the last decade the discovery of important reserves of natural gas south of the
Río Grande, oil in Baja California, and coal in Coahuila have been accompanied
by a 1980 accord between Mexico and the United States to maintain permanent
connection between their power grids.
and Their Implications for Bilateral Relations in the 1980s". Working Papers in U.S.-Mexican
Studies, Program in United States-Mexican Studies, University of California, San Diego, 1981.
13 See Bernardo González-Aréchiga and José Carlos Ramírez, "Productividad sin distribución:
cambio tecnológico de la maquiladora mexicana (1980-1986)" and Rocío Barajas, "Hacia un
cambio estructural en la industria maquiladora de exportación en México," in Frontera Norte
1:1 (January-June 1989), El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, for detailed analysis of
recent changes in the maquiladora processes.
14 See Douglas C. Bennett, "Regional Consequences of Industrial Policy: Mexico and the United
States in a Changing World Auto Industry," in Ina Rosenthal-Urey, ed., Regional Impacts of
U.S.-Mexican Relations. Monograph Series, No. 16. Center for U.S.-Mexican Studies,
University of California, San Diego, 1986.
15 Bennett, op. cit., p. 144.
42
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
Power from geothermal sources near Mexicali is now sold directly to California
communities. And since January 1980, a Mexican gas pipeline feeds into the
Texas system of gas pipelines.16
Mexico's border industrial urban centers -increasingly important in the economic
life of both countries, yet vulnerable to the vagaries of the market and national
policies- are here to stay. United by economics, and perhaps even by ecological
concerns in the not-too-distant future, they differ from U.S. cities and are also
distinct from other Mexican urban centers. These concentrations of newcomers
constitute the beginning of a new urban order which will exercise a significant
impact upon the economies of both countries and the relationships between the
two.
The Future of Growth and Policy
The last forty years have witnessed the maturation of the Mexican-American
border region. This great transformation involved a decades-long mass migration,
regional urbanization, the rise of industrialism,17 mechanization of agriculture on
both sides of the border, and harnessing water in the U.S. southwest and Mexican
north -including some of the greatest engineering feats of the twentieth century.
What development paths will the region take in the coming year? Will a "third
country" be formed in the area? In the near future the Mexican-American border
region may well develop unevenly, much as its development has been a sudden
departure from Mexican national development. Border subregions will rise as
diversity increases. Incipient differentiation in agriculture, commerce, and service
has already occurred. We witness growing specialization in Mexico's border
cities- from Reynosa,18 linked to the national petrochemnical industry in Central
Mexico, to cities like Tijuana that are far more directly linked to the U.S.
economy. Urban centers away from the boundary line such as Saltillo and
Hermosillo -centers of automobile production- may become the new subregional
poles of development. Conflicts typical of large, comtemporary urban centers will
continue to increase, bringing in their wake new difficulties, ranging from
pollution to law enforcement.
A new civilization has emerged in this regional desert in the last forty years.
While water resources that provided the impetus for growth seem near depletion,
an unusual human resource still remains: the zone on both sides of the border is
populated almost entirely by migrants, looking for social change and economic
improvement. This is a powerful force of unlimited potential and dynamism.
16 Jean Revel Mouroz, "La frontera México-Estados Unidos: mexicanización e
intemacionalización," Estudios Fronterizos 2:1: 4-5 (May-December 1984).
17 In this essay I focus upon the importance of growth in Mexico's north. For an extended treatment
of the economic past, present, and future of the U.S. Southwest, see my The Mexican-American
Border Region. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1989.
18 See Mario Margulis y Rodolfo Tuirán, Desarrollo y población en la frontera norte: el caso de
Reynosa. México, El Colegio de México, 1980.
RAÚL FERNÁNDEZ/MEXICO'S NORTHERN BORDER
43
The economic development of the Mexican-U.S. border region has already
gained a pivotal role in the growth of both the United States and Mexico. A few
years ago "The Mexican factor had become the link for a range of issues, all
keyed to the future of the Southwest."19 Today we must change that statement:
the "Mexican factor" is now keyed to the future of the entire U.S. economy. At
the border, oil, maquiladoras, undocumented workers, commuters, national
security, and tourism interface in a complex manner crucial to the future of the
United States. As for Mexico, the border region's impact upon the whole of the
national economy will force a change in thinking regarding the position of the
one within the other. For many decades, the Mexican central government
strained to integrate the northern border provinces into the national political
economy.20 But the rapid demographic, agricultural, and industrial growth of the
north, increasing limits to the further development of the Federal District, 21 and
the impact of the ongoing crisis of the 1980s open the way for the northern
segment of the country to lead future national progress rather than to follow it.
The border region constitutes the most important growth pole in Mexico and a
significant variable in United States growth. In the last few years, several studies
prognosticated that industry and agriculture, and the employment opportunities
that come with those sectors, will experience limited growth in Los Angeles and
Southern California. 22 Growth in the Sun Belt is generally expected to level off,
if not decline, in the next few years. On that basis it is reasonable to expect that
the western segment of the Mexican border may experience a similar slowdown
in its economic, demographic, and industrial growth in the immediate future. But
factors working in the opposite direction are also at play. Thus, while forecasts
for job creation in the Far West and Sun Belt may be at an all-time low, sectors
that depend on cheap labor -such as the assembly plants program— will
nevertheless continue to set up shop in border towns. The development of the
automobile industry in northern Mexico will draw closer links between the U.S.
and Mexican economies. Clearly the border region may rank as a major
industrializing area by the year 2000, with significant influence upon the
economies of the two adjacent countries.
The Border and Mexico's Political System Suggestions for future policy in the
border region assume that Mexico's
19 Peter Wiley and Robert Gottlieb, Empires in the Sun. New York: G.P. Putnam's Sons, 1982,
p.246.
20 For the early period, see David J. Weber, The Mexican Frontier, 1821-1846: The American
Southwest under Mexico. Albuquerque, N.M.: University of New Mexico Press, 1982. For the
modern era, see Raúl A. Fernández, The U.S.-Mexico Border: A Political-Economic Profile.
Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1977, chap. 7.
21 The increasing difficulty in providing adequate services to Mexico City has led the Mexican
government to consider building a new capital further to the south. See Jorge G. Castañeda,
"Should Mexico Move Capital to New City?" Los Angeles Times, August 19, 1987.
22 Kevin P. McCarthy, "The Slow-Growing Orange, A Demographic's Look at Future Los
Angeles", The Rand Paper Series, April 1984; Thomas Muller, The Fourth Wave, Urban
Institute Press, 1984.
44
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
present system of government will remain unchanged for the near future. The PRI
(Partido Revolucionario Institucional) has held power in Mexico since its
inception more than half a century ago. It has done so through a shrewd
combination of control mechanisms. These include electoral fraud,
institutionalized corruption, silencing criticism of the Chief Executive, cooptation
of dissidents, and, if necessary, repression. With these methods the PRI succeeded
in maintaining a public image of a "revolutionary" party in power, holder of an
"independent" foreign policy vis-a-vis the United States -despite Mexico's
tremendous economic dependence on its northern neighbor. The Mexican
president exercises almost absolute power. The PRI controls Congress and the
entire bureaucratic establishment. Whenever cooptation does not work, the
government does not shy from outright repression, as the 1968 massacre revealed.
It cannot be denied that the Mexican government maintained until recently a
generous program of social services. The PRI itself served as a channel for
upward social mobility. But in the end, the decades of rule served to consolidate
in power a wealthy elite which governs through an ambiguous amalgamation of
authoritarianism and revolutionary rhetoric.
While prosperity reigned, Mexico's political system functioned like clock-work.
But discontent with the PRI's sixty-year rule is being felt. In 1982, the opposition
PAN party (Partido Acción Nacional) gained 50 of the 100 seats "reserved" for
the opposition -the PRI holds a monopoly over 300 seats. The PAN -with strong
business-sector backing- has shown strength in the northern border states. In 1983,
the PAN won seven of sixty-seven municipal elections in the northern state of
Chihuahua. In the last two years, the PAN has buffeted the PRI with campaigns
against the latter's fraudulent electoral methods. Internal dissension also afflicts
PRI cohesive-ness. Internecine conflict reached a climax with the departure of
several PRI leaders in 1988 who subsequently mounted —via the FDN (Frente
Democrático Nacional)- the strongest electoral challenge to the PRI to date. 23 In
1989, the PAN won the electoral contest for the governorship of Baja California,
the first time the PRI had lost a governorship to an opposition party. But the
power of the PRI still remains preeminent, if not unchallenged. In the border
states it has developed closer links with the business community. In short, there is
as yet no organization with an alternate program, or political apparatus, that can
strongly challenge PRI hegemony at the national level. Given this state of affairs,
a number of alternative, somewhat overlapping, scenarios for border policy can be
constructed.
23 See Tonatiuh Guillén López, "La cultura política y la elección presidencial de 1988: Hacia un
análisis del neocardenismo" Frontera Norte 1:1 (January-July 1989) for an analysis of the
Neocardenist movement.
24 Lorenzo Meyer in "La Simpson-Rodino, una parte del todo," Foro Internacional 107 (JanuaryMarch 1987) suggested that what some perceive as support for the PAN as an alternative to the
PRI may result in a political crisis—a vacuum of power—primarily because the PAN is far
from being able to take on that role.
RAÚL FERNÁNDEZ/MEXICO'S NORTHERN BORDER
45
Scenario I: A Third Country
The problems that have arisen as the region grew in population and economic
importance cover the spectrum of economy, ecology, access to natural resources,
joint pollution control, etc. Because two separate bureaucracies with distinct
legal-historical traditions are involved, issue resolution seems to some to be
more complicated than normal. This has evoked calls for restructuring border
zones in a way that local decision-makers would have a more direct say in local
affairs, without need to refer urgent matters to the central bureaucracies in
Washington, D. C. and Mexico City. These calls come largely from the United
States. They vary from vague recommendations for "transboundary cooperation
mechanisms"25 to "increase borderlands autonomy"26 to more explicit
suggestions for the formation of a "third country." 27
The possibility of a long-fantasized "co-production zone" in the area loomed
behind the amnesty provisions and employer sanctions in the Immigration
Reform and Control Act of 1986. The early House of Representatives version of
the bill authorized negotiations with the government of Mexico to establish a
U.S.-Mexico free trade co-production zone. Although this did not become part
of the final legislation, an order to the Ways and Means Committee of the U.S.
Congress to carry out hearings on the co-production zone proposal did survive
into the final stages of resolution of the migra issue. The suggested coproduction zone would be a free-trade, free-immigration zone. Not only would
there be different immigration rules, but there would also be different minimumwage laws, compensation laws, OSHA rules, etc. This plan calls in essence for
the formation of a "third country," one that, to paraphrase Manuel Castells,
would be equipped with twenty-first century technology and provide for
nineteenth-century working conditions.
These demands are farfetched in pronouncing the premature death of
international boundaries, declaring them to be obsolete obstacles to progress.
Sometimes proponents of border integration have suggested that cooperative
agreements between Western European countries serve as models in the U.S.Mexico border region. But plans based on general analogies are fraught with
dangers. Countries in the European Economic Community are neither
superpowers nor Third World nations; they enjoy relatively similar levels of
economic development. Using their agreements as a model is inappropriate in an
area where the juxtaposition of the world's
25 Niles Hansen, "The Nature and Significance of Border Development Patterns," in Lay James
Gibson and Alfonso Corona Rentería, eds.. The U.S. and Mexico: Borderland Development and
the National Economies. Boulder, Colo. and London: Westview Press, 1985, p. 12.
26 Richard R. Fagen, "How Should We Think about the Borderlands? An Afterword," New Scholar
9:9.
27 Baja Times 8:12 (December 1986):15. The notion of a "third country" is not novel, but up to now
its usage has been largely metaphorical. See Tom Miller, On the Border. New York: Ace Books,
1981.
46
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
largest industrial superpower and a populous Third World country has produced a
unique configuration of socioeconomic factors.
Beyond that, some of the clamor for joint administration of the border areas
seems to arise from popular pressures on the U.S. government to control borderzone pollution, much of which originates in Mexico. Yet perhaps one of the worst
ecological disasters in recent memory occurred, not on the U.S.-Mexico border,
but near Basil, Switzerland, resulting in considerable damage to the entire Rhine
watershed and affecting France, Germany, and Holland.
Scenario II: A North American Common Market
Another idea -crucial to border development- which surfaces from time to time is
that of a North American Common Market. It was raised by several U.S.
politicians during the early stages of the 1980 presidential compaign. While the
notion is not entirely dead -it was mentioned from tme to time by President
Reagan throughout his two-term administrarion- it elicited a very unfavorable
reaction from both Mexico and Canada. Governing circles in both countries
perceived the proposal as designed mainly to improve the international trade of
the United States. The conception of a North American Common Market defied
the norms that characterize similar agreements among other groups of countries.
For example, other common market agreements involve countries whose relative
national products are close in volume. In the European Economic Community,
the largest gross national product is 6.5 times larger than the smallest. In the
Eastern bloc's COMECON the ratio is 2.1 to 1, and in the Andean Group in South
America, 5.6 to 1. By contrast the gross national product of the United States is
more than 25 times that of Mexico.28
Third World countries -as in the case of the Andean group- enter into such
agreements expecting that each member country will attract and develop
specialized forms of industry. The motivation for advanced countries -as in the
case of the EEC- lies in reducing production costs by taking advantage of
economies of scale. By contrast, the political impetus behind the North American
Common Market idea stemmed from the U.S. strategic interest in insuring oil
supplies at a time of shortages and high prices. Events in the 1980s -the decline in
oil prices and the worldwide oil glut- have dampened the enthusiasm exhibited
earlier.29 Bilateral agreements will likely precede a tripartite market.30
In September 1987, the United States and Canada initiated a process that will
pull down all trade
28 Alicia Puyana, "La idea del Mercado Común de América del None y las implicaciones para
México," in Lorenzo Meyer, comp., México-Estados Unidos, México: El Colegio de México,
1982.
29 For a Mexican view on the potential for Canada-Mexico relations, see Humberto Garza Elizondo,
"México y Canadá en el decenio de los ochenta," Foro Internacional 105 (July-September,
1986).
30 But see Gustavo del Castillo, "Política de comercio exterior y seguridad nacional en México:
Hacia la definición de metas para fines de siglo," Frontera Norte 1:1 (January-June 1989) for the
benefits to be derived from tripartite exchanges between the United States, Canada, and Mexico.
RAÚL FERNÁNDEZ/MEXICO'S NORTHERN BORDER
47
barriers between them. The United States and Mexico recently created a legal
framework for resolving trade disputes, and President Salinas, in his first
(October 1989) visit to Washington, signed an agreement designed to promote
free trade and investment between the two countries.
Scenario III: Binational Compact
Given the disparity between the United States and Mexico, the implementation of
a localized autonomous mechanism of administration and/or the creation of a
supranational structure will threaten Mexico's sovereignty and national interests
and result in lopsided advantages for the United States. The best one could hope
for would be that the Mexican system obtain with the United States, not the
quasi-contract being suggested in the "third country" notion, but something more
akin to a Lockean "compact." This arrangement would encompass items of
concern including but not limited to border areas. Such a compact might
stimulate the formation and strengthening of a community comprising nationals
of both countries in the border region, without necessarily requiring the
institution of a structure approaching a separate autonomous entity.31
The form that such a compact may take is unpredictable. What can be foreseen
are the possible pitfalls to be avoided by the parties involved. A meaningful
agreement cannot be based merely on localized economic desires or even
ecological imperatives. Because the political structures involved go beyond the
border region, solutions and agreements have to come at the highest political
levels and cannot be of a piecemeal, technocratic nature. This is not to deny the
need for local decision making at a technical or administrative level covering
cooperative agreements over fire control (as between Calexico and Mexicali),
earthquake preparedness (as between San Diego and Tijuana), control of river
pollution, and so forth. But while necessary, such policy-making will prove an
insufficient remedy to the entire problematic of the region's future in the long
run. Certainly the duration and beneficial effects of a "border areas compact" 32
will depend largely upon how encompassing its scope.
Some observers of the border reality consider that the inclusion of wider
problems -such as the current conflicts in Central America- complicates the
discussion about the future of the Mexican-American border region. That is a
myopic perspective. Bringing in wider issues does not necessarily complicate the
situation; on the contrary, it forestalls hastiness and over31 For Locke, the process of compact creates a community, whereas the establishment of
administrative units of political power constitutes a distinct process of "contract of
government." See John Locke, Two Treatises of Government. Mentor Books, 1965, p. 126 and
ff. The political system of Mexico is often referred to by PRI leaders as the Mexican "social
pact"; the terminology is familiar to students of the border region's economy where the
Colorado River Compact played a significant historical role.
32 This is a paraphrase of the speculation contained in Warner Bloomberg and Rodrigo MartínezSandoval, "The Hispanic-American Urban Order: A Border Perspective," in Gary Gappert and
Richard V. Knight, eds., Cities in the 21st Century, vol. 23, Urban Affairs Annual Review, Sage
Publications, 1982.
48
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
simplification. Events in Central America are directly relevant to border issues.
Increasing numbers of Central Americans migrate to the United States via
Mexico, a matter of concern to both countries.33 The whole issue of "national
security" must be included in a long-term compact between the United States and
Mexico as well. While recognizing that both Mexican and American political
figures sometimes employ issues of "national security" to scare their neighbor
country into promoting or defeating legislation not to their liking, the question of
national security is more than a symbolic exercise. External influence upon
insurgencies south of Mexico and in the Caribbean basin are a source of shared
concern.34 In this and other areas there is a need for "linkage" between localized
issues and wider geopolitical perspectives.
Approaches to a bilateral border region agreement that utilize a "market" model
as more than just a starting point of discussions face serious difficulties. Witness
the recent debates on restricting immigration to the United States and on the
movement of foreign capital to Mexico. Typically, Mexican analysts argue that
the United States must leam to recognize that what is perceived as a migration
problem is merely the result of market demand for labor in the U.S. Southwest. It
should not, they argue, be construed as a source of national conflict and
instability. Similarly, American observers sometimes chide their Mexican
counterparts for their perspective on assembly plant manufacturing carried out by
U.S.-based firms in northern Mexico, viewing the maquiladoras as exerting an
unwarranted foreign influence. This represents presumably another failure to see
the bilateral interaction as the result of market forces in operation. But even if all
key demand- and supply-side issues were recognized, that would not constitute an
adequate basis on which to establish a compact between the two nations. There
are political, legal, and human issues involved which cannot be resolved by the
market equation. Market mechanisms are very useful for short-run, narrowly
focused issues, but they fall short as a long-term, broad-view guide to
development.
Obstacles to a Border Compact
There are also some particularly thorny issues that could pose serious obstacles.
First is the issue of centralization vs. decentralization. Administrative structures
in Mexico are far more centralized than those in the United States; this more
centralized method of operation is perceived by some in the United States as one
of the gravest difficulties for the two countries in the borderlands. A border
component in the revolt against big government in Washington has been
identified as a force pushing toward greater autonomy for the border region.
Similarly, in the northern border states of
33 See Leo Chávez, Estevan T. Flores, and Martha López-Garza, "Migrants and Settlers: A
Comparison of Undocumented Mexicans and Central Americans in the United States," Frontera
Norte 1:1 (January-June 1989) for a comparison of the recent experience of Mexican vs. Central
American migrants to the United States.
34 David Ronfeldt, The Modem Mexican Military: Implications for Mexico's Stability and Security.
Santa Monica, Calif.: The Rand Corporation, 1985.
RAÚL FERNÁNDEZ/MEXICO'S NORTHERN BORDER
49
Mexico, there have been manifestations of dissatisfaction with the central
government35 and a desire for greater independence in economic decision making
by local elements. Be that as it may, the United States must take care not to utilize
the efficiency norm in such a way as to impinge upon the sovereignty and national
interests of Mexico. As a matter of fact, centralization may turn into a blessing in
disguise since it could facilitate reaching a broad binational agreement.
Second, the United States must recognize that many of the problems of concern to
U.S. policymakers, especially as regards water and air pollution, are the
ecological fallout from the years that the Mexican-American region served as an
economic cornucopia for U.S. industrial and agricultural business. It is not so
much a problem that Mexico must resolve as it is an issue in American politics
between advocates of economic growth and defenders of a pollution-free
environment. Those concerned over the flow of sewage north from Tijuana
toward La Jolla where "the effluent meets the affluent36 -must recognize the
flow's connection, even if several levels removed, with U.S. utilization of cheap
labor in Mexico for the benefit of its industrial and agricultural enterprises on
both sides of the border. The U.S. side cannot have its cake and eat it too. It
cannot take advantage of Mexico's resources and then require that Mexico take
absolute responsibility for the by-products.
Mexico for its part must look at the question of integrating the border into the
national economy in a new light. For decades, "integration" has been of concern
to the Mexican government. But the question of integrating the national economy
-integrating industry with agriculture, for example- is not limited to the border
area. Using input-output or similar devices, one might argue that Mexico City is
no more integrated into the rest of the national economy than are cities on the
northern border. It is important not to confuse geographical isolation with lack of
integration;
one needs to look at concrete economic relations to make that determination. For
example, the problem of dependence on foreign inputs in manufacturing is a
general problem in the Mexican economy, not limited to the border area. We
should turn the issue around and ask: How can the dynamic economy of the
border area be utilized to further national economic integration and development?
Both countries have overlong considered the Mexican-American border region as
"a zone where problems are spawned, not a zone where they are resolved."
Mexican and American policymakers need to look at the border region as part of a
solution, not part of the problem of the national ills.
A broad agreement would avert the dislocations that changes in the
35 See Jesús Tamayo, "Frontera, política regional y políticas nacionales en México,"
Programa de Estudios Regionales, Centro de Investigación y Docencia Económicas,
México, D. F., 1986. % 36 This poignant description has been attributed to Dr. Paul Ganster. For a detailed
discussion which demonstrates the anti-Mexico bias of some U.S. press accounts of this
problem, see Roberto Sánchez, "La negociación de conflictos ambientales entre México
y Estados Unidos," Frontera Norte 1:1 (January-June 1989).
50
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
international economy might cause in the border region -with deleterious
consequences for both countries but especially for Mexico, the weaker of the two.
For example, the growth based upon cotton agriculture which typified
development in the Mexicali Valley until I960 came to an abrupt end when an
international fall in the price of cotton coincided with the destruction of
agricultural acreage by salinity from the Colorado River. Today the valley's more
diversified agriculture, based on truck and garden vegetables, is threatened by the
Cerro Prieto geothermal plant. But Cerro Prieto responds to enormous pressure to
develop these resources in order to sell electrical power to San Diego and other
U.S. communities and obtain much needed foreign exchange. Once again,
international economic circumstances threaten economic dislocation in the border
region.
A compact between the United States and Mexico -centered on border issues
but covering other aspects of the total economic and political relationship
between the two countries- has always seemed illusive. An editorial in a widely
circulated Mexican weekly recently stated that "la amistad con los Estados
Unidos, para México, es claramente imposible." 37 This popular opinion is based
upon the unequal economic power of the two countries. A recognition of
economic inequality must include an accurate appraisal of trends. The United
States has declined in power since approximately 1975. The world is increasingly
multipolar, and even in Latin America the United States is no longer the
hegemonic superpower that it once was. The weakening position of the United
States as a world power has brought it increasingly close to, and even dependent
on, Mexico. Any examination of economic relations between the two countries including direct investment, energy, bank loans, tourism, trade, oil, labor, etc.demonstrates how the two economies have drawn together. The size of the U.S.
Embassy in Mexico City, second only to the one in London, is witness to the
strength of these links.
Given present international realities and the PRI's concern with rising
opposition, Mexico should strive to extract a broad negotiated package from the
United States -one in which border region development can be a linchpin. Despite
the many differences and conflicts, there is much at every level that unites the
two countries. Mexico should highlight those positive aspects and push for a
compact that would result in benefits to both countries. Mexico should strive to
reconfigure the relationship, aiming for something more advantageous to Mexico
than the present arrangement. There are obstacles. Hegemonic tendencies die
hard: that is a problem for the United States to overcome. Mexico's suspicions of
its northern neighbor are equally difficult to eliminate. But the problems that exist
between Mexico and the United States should be viewed as "non-antagonistic
contradictions," as problem between friends, therefore resolvable in principle by
friends.
37
Siempre 1777 (July 15, 1987): 16-17.
RAÚL FERNÁNDEZ/MEXICO'S NORTHERN BORDER
51
Border Policy and Academic Research
An agenda for research directions must of necessity reflect the growing
importance of the border region and the velocity of the changes within it. From
the perspective of the political-economy method applied here, the following
appear as unavoidable guidelines for future investigation. First, continuing
historical research—interpretation and reinterpretation—will place new
developments in perspective. For example, a recent work on the 1821-46
Mexican period in the Southwest clearly presents a contrast with the present
configuration of the Mexican government's policies toward the northern
border.38
Second, border scholars need to address the appearance of growing subregions
—the product of uneven development. This type of research, anticipated by
Dunbier,39 already boasts a masterful analysis of the Texas border from the
perspective of applied political geography.40 The location of heavy industry in
northern Mexican states, although not necessarily in border towns, looms as a
significant development portending great impact upon the economies of both
countries and upon the conception of the border region. The convergence of
cheap labor and abundant energy supplies near the largest consumer market in
the world foreshadows dynamic economic growth in the next decades.
Third, variations on the old theme of northward migration must be explored. In
particular, the possibility that the numbers of "commuting" migrants may
increase makes research on this type of migration very relevant, since it will
affect employment and wages north of the border.
Fourth, there is a sense in which balance between research demands and needs
will improve the overall quality of this area of studies. Cooperation between
scholars can lessen the gap between narrowly focused monographs on sociology
and history, and the exigencies for broader macroeconomic and historical
perspectives. Likewise, further research on all stages of the history of northern
Mexico should be matched by increased utilization of these materials by U.S.
scholars.
Lastly, border studies should emphasize the kind of comparative work that
characterizes recent research on Latin American migrations. Other "border
areas" in the Americas -e.g., the Venezuela-Colombia region- have recently
acquired new economic and political relevance. Comparisons between these
distant, but not altogether dissimilar, situations will enhance our knowledge of
the Mexican-American border region.
38 David J. Weber, op. cit.
39 Rober Dunbier, The Sonoran Desert. Tucson: University of Arizona Press, 1968.
40 John W. House, Frontier on the Rio Grande. Oxford: Clarendon Press, 1982.
Frontera Norte, vol. I, núm. 2, julio-diciembre cíe 1989 LA
CIUDAD Y LOS PROCESOS TRASFRONTERIZOS
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
Tito Alegría*
RESUMEN
En este trabajo se presenta un esquema conceptual de interpretación del desarrollo urbano
fronterizo y de la configuración espacial de los sistemas urbanos de las regiones en ambos lados
de la frontera entre México y Estados Unidos. Este esquema está constituido con dos conceptos
centrales: "la adyacencia geográfica de las diferencias estructurales" y los "procesos nacionales,
trasfronterizos y trasnacionales". Los conceptos y definciones se construyeron en forma inductiva
con base en la evidencia histórica. Posteriormente son confrontados con la teoría del lugar central
para reconstituir deductivamente el desarrollo urbano fronterizo. Se ha puesto principal atención
sobre dos aspectos: primero, las características que distinguen a las ciudades fronterizas de las del
resto de ambos países y, segundo, sobre cuál es la naturaleza de la influencia de la frontera en esa
distinción. Las conclusiones se pueden sintetizar en que: 1) el desarrollo desigual y combinado
entre las ciudades de ambos lados del límite internacional se debe tanto a las diferencias de las
formaciones socioeconómicas de ambos países como a la diferente relación trasfronteriza que
cada ciudad presenta; 2) en la conformación de las jerarquías interurbanas dentro de las regiones
fronterizas las ciudades mexicanas dependen más de su localización en el borde internacional que
sus homólogas estadunidenses; y 3) la teoría del lugar central es un buen instrumento de análisis
del espacio urbano fronterizo cuando se obvian sus limitaciones geométricas y se introducen
modificaciones dadas por el proceso de migración internacional y por el grado y tipo de
accesibilidad trasfronteriza.
ABSTRACT
This article presents a conceptual framework for interpreting border-area urban development and
the spatial configuration of urban systems on both sides of the US-Mexico border. This framework
rests on two cenytral concepts: "geographical proximity of structural differences," and "national,
transborder, and transnational processes." The concepts were constructed inductively from
historical evidence. Once defined, the concepts were applied in combination with central place
theory in order to reconstitute border urban development through deduction. The article focuses
primarily on two aspects of border urbanization: first, those characteristics which distinguish
border cities from non-border cities in both the United States and Mexico, and second, how the
border influences, or determines, these characteristics. The conclusions can be summarized as
follows;
* Tito Alegría. Investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El
Colegio de la Frontera Norte. Se le puede enviar correspondencia a: Blvd. Abelardo L. Rodríguez
núm. 21, Zona del Río, Tijuana, Baja California, tels. 842226, 842068, 848795.
54
FRONTERA NORTE, VOL I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
1) unequal but shared development between cities on the two sides of the international frontier is
due equally to differences in socioeconomic structures and to the individual transborder profile
which each respective city presents; 2) in the establishment of inter-urban hierarchies in border
regions, Mexican cities show a greater dependence than do their US counterparts on the fact that
they are located on the border; 3) central place theory is a useful tool for analyzing urban border
space when its geometric limitations are removed and the theory is adjusted for the process of
international migration and for the type and degree of transborder accesibility.
TITO ALEGRÍA/LA CUIDAD Y I.OS PROCESOS..
55
Introducción
Las ciudades de la frontera norte comparten una característica de localización
sustancial que las hace distintas al resto de las ciudades nacionales: la adyacencia
con Estados Unidos. Este hecho permite que sus funciones urbanas sean
singulares e importantes en las diferentes escalas de la dinámica espacial del país:
local, regional y nacional. En otras palabras, por la presencia de la frontera, estas
ciudades han desarrollado procesos particulares, que sería más útil clasificarlos
en una escala espacial como locales, trasfronterizos y trasnacionales, con el fin de
entender mejor su dinámica propia y sus relaciones interurbanas nacionales e
internacionales.
Para conceptuar estos procesos es necesario aproximarse a su naturaleza;
es decir, al conocimiento de cómo se manifiestan y cómo se han constituido. Esta
discusión es importante porque conduce al entendimiento de un hecho crucial
para la investigación urbana de la frontera: averiguar qué distingue a las ciudades
fronterizas de las del resto del país y cuál es la naturaleza de la influencia de la
frontera en esta distinción. Existen rasgos generales con los cuales podemos
describir a las ciudades localizadas sobre el borde internacional, incluso procesos
históricos que han marcado al conjunto de ellas. Sin embargo, como la dinámica
urbana está modulada por sus relaciones trasfronterizas, esos rasgos y procesos
(definidos y definibles de manera general) adquieren formas particulares en
función de los contextos interurbanos diferenciados en cada porción de la larga
frontera entre México y Estados Unidos. Estos diferentes contextos
trasfronterizos son los que hacen las diferencias entre las ciudades de un lado de
la frontera.
Esta investigación presenta una primera discusión sobre la relación entre el
proceso de constitución de la frontera entre ambos países y la organización
espacial urbana de ella. En la parte I discutiremos el proceso de constitución de
la frontera como elemento clave en el desarrollo urbano de la zona. En la parte
II, se indicará cómo estaban distribuidos los centros urbanos así como la
población en el territorio de la frontera, y se comentarán las principales fuerzas
generadas por la localización fronteriza que estarían gravitando en el dibujo de
ese espacio.
/. La Frontera y las Ciudades
En este apartado se analizará cómo la constitución de la frontera entre México y
Estados Unidos ha influido en la generación de las fuerzas conformadoras del
espacio urbano fronterizo. Para ello, se hará un repaso histórico y se propondrá
un esquema conceptual que resulte pertinente para entender mejor la naturaleza y
el accionar de dichas fuerzas.
1. La constitución de la frontera
1.1 La Frontera como Zona de Transición
Habían muy pocos asentamientos de origen colonial por donde se dibujó la
frontera política en 1850, después que México perdió la guerra frente a
56
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2,JULIO-DICIEMBRE DE 1989
Estados Unidos, y casi la mitad de su territorio. La parte oeste de la demarcación,
desde Ciudad Juárez hasta el Océano Pacífico son 1 130 kilómetros desérticos o
semidesérticos. En esta área, durante la Colonia y los primeros años de la
República, se añadieron a los grupos tribales nómadas preexistentes intrépidos
mercaderes, soldados ambiciosos y religiosos estoicos, quienes impulsaron los
primeros asentamientos mestizos.1 De las escasas concentraciones poblacionales
existentes en esa época, algunas estaban distribuidas a lo largo del Río Bravo
hasta su desembocadura en el Golfo de México. Otras localidades habiendo
quedado ubicadas no muy distantes de la frontera, al norte y sur iniciaron desde la
Colonia relaciones económicas y sociales, como aquellas desarrolladas entre
Laredo y San Antonio, en Texas, entre Ciudad Juárez (llamada en esa época Paso
del Norte) y Santa Fe, en Nuevo México,2 o entre Tucson y Hermosillo.3
En la segunda mitad del siglo pasado, después de la anexión de territorios
mexicanos a Estados Unidos, se produjeron grandes olas migratorias hacia el
oeste norteamericano que permitieron la aparición o el crecimiento inicial de
algunas de las actuales ciudades en las regiones fronterizas de Estados Unidos. 4
Estas localidades iniciaron o acentuaron relaciones con los asentamientos
existentes en el norte de México, muchos de los cuales estaban distantes de la
frontera. Las regiones al norte y sur de la línea fronteriza entre México y Estados
Unidos tenían más integración entre sí que con cada respectivo resto de los
territorios nacionales. Las facilidades de comunicación entonces poco
desarrolladas frenaban la relación trasfronteriza, pero limitaban aún más la
relación con los interiores nacionales.5 Esta relación trasfronteriza constituía
unidades socioecológicas (con relaciones económicas, sociales y familiares)
regionales, de origen virreinal en el caso de la porción del Río Bravo, y con
1 John Francis Bannon, The Spanish Borderlands Frontier 1513-1821. The University of New
Mexico Press, 1974, pág. 27.
2 Raúl Fernández, La frontera México-Estados Unidos. México, Térra Nova, 1980. Estos poblados
ya fronterizos en esos anos seguían siendo extensiones de la antigua ruta "Santa Fe Trail", que
comunicaba esas regiones con el este norteamericano.
3 Olivia Ruiz, "Between Mexico and the United States. A Mexican Middle Class in the Middle".
Doctoral Dissertation UC Berkeley, 1984, pág. 73-90.
4 John Hawgood, Americas Western Frontier. Alfred A. Knopf, 1967, págs 119-201. Oscar Winther,
The Transportation Frontier. Holt, Rinehart and Winston, 1964, pág. 103. Raúl Fernández, op.
cit. También Ray Allen Billington, Americas Frontier Heritage. Holt, Rinehart and Vinston,
1966, págs. 26-46.
5 Antes del desarrollo de las comunicaciones, y mientras se extendía el modo de producción
capitalista, la ciudad latinoamericana era más autosuficiente interregionalmente, dependiendo en
mayor medida de su región circundante para su abastecimiento; pero los centros más
importantes (y no orientados a una fuente de materias primas) eran eslabones de flujos
interregionales e internacionales de los productos y el capital de los sectores más rentables de
esa época, como los metales, cienos vegetales, y mercancías producidas capitalistamente. Sobre
el cambio de las redes urbanas se pueden ver: Harold Carter, El estudio de la geografía urbana.
Instituto
TITO ALEGRÍA/LA CIUDAD Y I.OS PROCESOS..
57
inicio en el siglo pasado en la porción oeste. La frontera en esta época
prácticamente no existía como una línea precisa de división socioecológica y
tampoco era totalmente precisable en el paisaje. Era una zona de transición que
comprendía territorios de ambos países, donde confluían las prácticas de
producción y reproducción social de los antiguos habitantes de esas áreas 6
y las prácticas de los que llegaban desde los lugares consolidados, tanto de
México como de Estados Unidos.7 Entre esa zona y aquellas más centrales y
consolidadas de sus interiores nacionales había una distancia tanto en su praxis
social como en cuanto a la lejanía física y mínima accesibilidad del transporte. Si
acompañamos lo anterior con el existente libre flujo trasfronterizo de personas,
dinero y gran parte de los bienes consumidos, se visualiza más fácilmente la
"inexistencia" de la división política internacional para la vida cotidiana de
aquella época.
Esta zona de transición ha estado cambiando su contenido desde esa época, e
incluso acentuándose en este siglo la división de la zona en dos porciones
diferenciadas, una a cada lado de la frontera, también distintas del resto de cada
respectivo país. El proceso de desarrollo y consolidación del Estado-Nación
moderno en ambos países ha traído aparejada la necesidad cada vez mayor de
una estructura centralizada para la ejecución eficiente de políticas nacionales a
través de un mejor control sobre las actividades económicas, sociales y
políticas.8 Esta mayor centralización del
de Estudios de Administración local, Madrid, 1983, capítulo 6; desde otro punto de vista, ver a
André Gunder Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America. Montly Review
Press, New York. Sobre el tema para el suroeste norteamericano se puede ver: James W.
Simmons, The Organization of the Urban Systems" en L. Bourne y J. Sirnmons, Systems of
Cities. OUP, 1978; Alan Pred, The Spatial Dynamics of U.S. Urban and Industrial Growth.
Cambridge, Mass, MIT Press, 1973. Baúl Fernández, op. cit.
Desde la publicación de los trabajos de Frederick Turner a finales del siglo pasado, la
historiografía norteamericana se ha ocupado de estudiar los procesos de constitución de
fronteras. En esas investigaciones se muestran las diferencias entre los dos tipos de frontera en el
capitalismo. El primero que denominan "frontier" es un proceso de frontera transitorio que se
instaura en el lugar de encuentro de dos grupos sociales que tienen diferente procedencia, como
ocurrió en Sudáfrica entre los nativos habitantes y los invasores europeos. Este proceso termina
cuando alguno de los grupos encontrados domina al otro generándose una tercera nueva
organización sobre la base de los dos anteriores, y cuando se define el límite de su dominio con
una línea de frontera. La definición de esta línea que denominan "border", constituye la aparición
del segundo tipo de frontera. La frontera entre México y Estados Unidos no escapó a esta manera
de constitución de fronteras bajo el capitalismo. Sobre los seguidores de las ideas de Turner se
pueden consultar las siguientes compilaciones: R. Hine and Binghams (eds.) (1963), The
Frontier Experience. California; y Ray Allen Bitlington (1966), America's Frontier Heritage.
New York, Holt, Rinehan and Winston. Visiones más críticas se pueden encontrar en George
Wolfskill and Stanley Palmer (eds.), Essays on Frontiers in World History. Austin, University of
Texas Press, 1981, donde destaca el artículo de Leonard Thompson, "The Southern African
Frontier on Comparative Perspective".
8 Aunque la instauración del Estado-Nación es un proceso concomitante con la extensión mundial
del capitalismo mercantil, la idea nació durante el renacimiento europeo, y su paternidad se le ha
atribuido al italiano Nicolás Maquiavelo por las ideas que expuso en su libro más importante El
Príncipe. Sobre esto, y de cómo evolucionó el Estado-Nación hasta el periodo entre las guerras
mundiales, véase a R. H. S. Crossman, Biografía del Estado moderno. México, Fondo de Cultura
Económica, 1978.
58
FRONTERA NORTE, VOL. I, NUM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE. 1989
poder ha significado una subordinación de las diferencias regionales a propósitos
nacionales únicos en las estrategias de desarrollo capitalista, a través de un
ejercicio tenaz de control en todo el país, el cual ha venido incrementándose desde
el centro hacia las fronteras, conforme los intereses internos fueron abarcando
todo el territorio para su solución. Para que el ejercicio del poder del Estado
moderno abarcara el espacio nacional, ha necesitado hacer explícito el alcance
territorial de esa ejecución de soberanía y hacer nítido el límite geográfico de sus
poderes. La dialéctica de este proceso de linealización de la frontera y del
ejercicio territorializado de políticas nacionales, lo muestran los proteccionismos
cuyas materializaciones necesitaron inevitablemente la existencia lineal de la
frontera.9
Este proceso de cambio de la frontera de ser zona de transición hacia la
linealización del límite de las soberanías, fue generando un conflicto de
complementariedad y un aislamiento selectivo y paulatino entre las localidades
asentadas en ambos lados de la frontera, mientras que la integración de ellas con
sus respectivos interiores nacionales avanzó de manera mucho más lenta y
desigual. Los territorios de la frontera mexicana fueron los que más tardíamente
iniciaron su integración con el país, debido al nulo interés que pusieron los grupos
de poder del centro del país en promover producción e infraestructura en un área
que se veía poco poblada y formando parte de la zona de intereses del capital
norteamericano.1
1.2 La Zona Libre
Esta tendencia hacia el aislamiento relativo caracterizada por la permisividad al
cruce de personas y capital, pero frenando el cruce de mercancías, generó una
primera y temprana reacción en las ciudades fronterizas de Tamaulipas en los
años cincuenta del siglo pasado, cuando la población presionó para que se
permitiera la libre introducción a esas localidades de productos procedentes de
Estados Unidos, lo cual fue finalmente aprobado en 1858 dando nacimiento a la
institución de la zona libre en México, y cambiando el estatus legal del comercio
trasfronterizo, considerado hasta ese momento como contrabando. 11
Debido a la presión de grupos económicos del centro de México que querían
colocar productos en la frontera, y de comerciantes y gobierno norteamericanos,
para impedir la presencia de productos europeos, en 1905 se suprime este régimen
fiscal para la frontera. Como consecuencia, los habitantes de estas localidades se
vieron orillados al contrabando, porque el abastecimiento mexicano para ellos no
era suficiente,
9
Un ejemplo de ello han sido los proteccionismos comerciales y contra la inmigración que Estados
Unidos instauró en la tercera década de este siglo debido a la crisis de la depresión económica.
Véase Jorge A. Bustamante, "The Migrants of the Border" en Stanley Ross (editor), View Across
the Border. University of New Mexico Press, 1978.
10 Raúl Fernández, op. cit.
11 Raúl Fernández, op. cit., pág. 95.
12 Recordemos que en 1940 el centro del país se pudo comunicar con la frontera de Baja California
por vía férrea, y sólo en 1946 a través de carretera.
TITO ALEGRÍA/LA CIUDAD Y I.OS PROCESOS..
59
13
generándose un enorme malestar anticentralista entre sus habitantes. Producto
de ello, en 1933 se reedita el libre comercio con la creación de los perímetros
libres, primero en Tijuana y Ensenada de manera experimental, para luego
abarcar toda la frontera bajo dos regímenes distintos.14
En síntesis, el régimen de libre comercio15 instauró el siglo pasado únicamente
en la frontera este sobre el Río Bravo. En la cuarta década de este siglo se
reinstala abarcando toda la frontera. No podía ser de otra manera pues la
aparición y despegue de las ciudades de frontera fue primero en el este y
posteriormente en el oeste; y la soberanía-control desde el Estado central fue
primero más efectivo en las más cercanas y accesibles ciudades fronterizas del
este que en las aún no existentes o más inaccesibles y alejadas del oeste.
1.3 El Cambio: la Génesis de la Urbanización
La mayor parte de las actuales ciudades que están localizadas sobre el borde
fronterizo nacieron en la segunda mitad del siglo pasado, y muchas de ellas sólo
como lugar de transbordo y aduana. La faja de frontera de Estados Unidos, como
la mexicana, fue en el siglo pasado un territorio prácticamente despoblado. En
1848, de los 80 000 mexicanos que ocupaban el territorio anexado a Estados
Unidos sólo una cuarta parte vivía en la frontera.16 Con la llegada del ferrocarril,
en el último cuarto del siglo pasado, se inicia el incipiente y concentrado
poblamiento a lo largo de ese lado de la frontera. En 1900, San Diego era la
ciudad más grande de la frontera norteamericana y tenía 17 700 habitantes;
Tijuana, su vecina, apenas llegaba a 242; El Paso, la segunda con 15 906
habitantes, tenía al frente a Ciudad Juárez, la también segunda ciudad del lado
mexicano, con 8218. Brownsville llegaba a 6 305 habitantes y tenía de par a
Matamoros, que con sus 8 347 personas era la ciudad mexicana más grande de la
frontera (véase Cuadro Anexo 1). Fueron las inversiones del gobierno
norteamericano, a partir de la Primera Guerra Mundial, las que generaron nuevos
asentamientos y aceleraron el crecimiento de los existentes en su frontera. La
Segunda Guerra Mundial y el conflicto militar en Corea le dieron un segundo
gran impulso a esa zona, conviertiendo a muchos
13 Cuitláhuac Duane, "La zona libre de México, un estudio jurídico sobre su desarrollo". Tesis
profesional, Facultad de Derecho, UNAM, México, 1986, págs. 67 y 68.
14 En 1939 se creó el régimen de zona libre comprendiendo los territorios de la península de Baja
California y parte del estado de Sonora, que ha tenido 10 prórrogas desde entonces, debiendo
terminar en 1991. De manera casi simultánea se creó el régimen aduanal de la franja fronteriza,
cuya extensión abarca la faja de 20 kilómetros de ancho a lo largo de la frontera. Ibidem.
15 Jesús Tamayo, Frontera: Políticas regionales y políticas nacionales en México. Cuadernos de
Ciencias Sociales núm. 1, serie 4, Universidad Autónoma de Baja California. El autor remarca
que los regímenes trasfronterizos nunca fueron totalmente libres por la existencia de bajos
aranceles y de cuotas de importación para la mayor pane de los productos de consumo.
16 H. Hansen, "Development of the V. S. Border Regions" en E. Mendoza B. (coord.), Impactos
regionales de las relaciones económicas México-Estados Unidos. México, El Colegio de México,
1984, pág. 219.
60
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
condados en bases marítima, aérea o atómica. Las áreas que mas concentraron la
inversión militar en bases o industria relacionada, fueron las que mas
concentraron población: San Diego, El Paso, Tucson, Laredo, Las Cruces y Del
Río.17
En los inicios de este siglo, las ciudades mexicanas fronterizas del oeste aún no
eran las urbes principales de las regiones fronterizas a las que pertenecían. La
mayoría de estas ciudades principales, como Ensenada en Baja California, o
Hermosillo en Sonora, estaban localizadas alejadas de la frontera, habiendo
nacido o crecido impulsadas por los intereses norteamericanos en la zonal8 a
finales del siglo pasado. La mayoría de las empresas inversionistas que
acudieron en esa época tenían base de operaciones en las principales ciudades de
los estados fronterizos estadunidenses, que tampoco se encontraban localizadas
sobre la línea de frontera, como Los Angeles, California, y Tucson, Arizona.
Esta acción extranjera se concentró en turismo, minas, agricultura y transportes.
Como afirma Pinera (nota 18 supra.), la economía de las regiones de la frontera
mexicana fue orientada desde esa época por los intereses de los vecinos del
norte. En consecuencia, los centros urbanos que entonces concentraban la
población orientaron sus actividades y organizaron sus relaciones regionales
siguiendo ese compás económico. Gracias a la deficiente relación carretera con
el interior del país, estos asentamientos iniciaron, cuando no continuaron, e
incluso acentuaron el patrón previo de comunicación trasfronteriza norte-sur,
regenerando complementariedades con asentamientos urbanos del otro lado de la
frontera, con un nuevo carácter asimétrico y fundamentalmente dependiente para
las ciudades mexicanas. Las ciudades del oeste de la frontera mexicana fueron,
en comparación con las del este, las que experimentaron con mayor intensidad la
relación de dependencia respecto de Estados Unidos, debido a su incipiente
desarrollo económico y poblacional y a su carencia de relaciones con el aún poco
estructurado sistema urbano nacional mexicano.
Paralelamente y de manera intrínseca al acentuamiento de las relaciones
trasfronterizas capitalistas se fue constituyendo un proceso de signo contrario. Al
entrar este siglo, las diferencias estructurales entre ambos países crecieron
concomitantes con el poder y control de cada uno de los Estados-Nación sobre
estos territorios, y por ende la línea empezaba a dejar de ser una frontera ficticia
para personas y capital (y muchos bienes) para constituirse en el límite del
ejercicio de la soberanía y del control de los mercados económicos,19
convirtiéndose, de esta manera, en un freno
17 Sin embargo, en la década del setenta se redujo la importancia relativa del ingreso federal militar,
y en la frontera la reducción fue mayor que la nacional. En otras palabras, en los últimos 15
años, el crecimiento experimentado en algunas ciudades estadunidenses de frontera ya no se ha
debido a inversiones militares. N. Hansen, op. cit., pág. 232.
18 David Pinera, "Border Communities as a Field of Historical Investigation" en New Scholar 9,
1986, pág 136.
19 En los anos veinte la frontera juega un rol importantísimo, cuando las cuotas de inmigración se
volvieron un tema de interés binacional, y en 1924 se crea la patrulla fronteriza norteamericana
para ejecutar la política de inmigración de ese país. Oscar Martínez, "La frontera en la
conciencia nacional, 1848-1920. Comentarios historiográficos sobre temas selectos" en Estudios
Fronterizos. ANDIES, 1981.
TITO ALEGRÍA/LA CIUDAD Y I.OS PROCESOS..
61
selectivo de las relaciones trasfronterizas. Ejemplo de ello han sido el
proteccionismo comercial contra productos agrícolas e industriales mexicanos y
la limitación a la migración de trabajadores mexicanos. Sin la existencia de la
"línea" de frontera no hubieran podido ejecutarse tales acciones de freno al cruce
de personas y bienes.
1.4 La Adyacencia de las Diferencias
El desenvolvimiento de las relaciones trasfronterizas involucra los siguientes
elementos: capital, dinero, mercancías y personas (trabajadores o consumidores).
En su praxis, cada uno de estos elementos o factores ha definido diversos
procesos interurbanos binacionales. La libertad de los elementos para moverse a
través de la frontera ha variado con el tiempo. Esto ha sido producto de las
variaciones de la selectividad y del acentuamiento de las relaciones
trasfronterizas, expresando de esta manera los cambios en las estructuras de
ambos países signados por la profundidad y extensión del modo de producción
capitalista. Estos cambios en la movilidad trasfronteriza de los factores se pueden
diferenciar en épocas que corresponden a su vez a etapas del crecimiento urbano
(Cuadro 1). Este cuadro es una síntesis de información de diversas fuentes y es
válido principalmente para el lado mexicano de la frontera.
CUADRO 1
Libre movilidad trasfronteriza de los principales factores económicos
en la época I (1848-1920 y 1930), en la época II (1920 y 1930-1960), y
en la época III (60's-actualidad)
MOVILIDAD
ÉPOCA I
ÉPOCA II
ÉPOCA III
Sí
Personas Capital
Dinero Mercancías*
Dinero
Capital Dinero
No
Mercancías**
Trabajadores
Capital** Mercancías** Trabajadores
*-Mayoría sí. **-Mayoría no.
20 Jesús Tamayo, Frontera: políticas regionales y políticas nacionales en México. Cuaderno de
Ciencias Sociales, serie 4, núm. I, Mexicali, UABC, 1988. Véase también M. Herrera, "Políticas
del gobierno mexicano en la región fronteriza norte" en Estudios Demográficos y Urbanos, vol.
3, núm. 7, El Colegio de México, 1988.
62
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
Ambos procesos, el de relación complementaria asimétrica y el de freno
selectivo, han sido las formas con que se ha expresado lo estructural y más
sustantivo que ha marcado el actual carácter de las ciudades de la frontera
mexicana, la contigüidad de las diferencias. Las diferencias estructurales entre
México y Estados Unidos son una forma de las diferencias entre un país
capitalista altamente industrializado y uno capitalista dependiente y
subdesarrollado. No vamos a extendemos en este punto, sólo se señalará la
importancia de las diferencias complementarias entre dos países con formaciones
sociales distintas y mutuamente necesarias,22 que se expresan en diferencias
adyacentes de salarios, precios y consumos. Esta necesidad complementaria está
en la base de las relaciones que se han establecido entre las áreas de ambos lados
de la frontera. Es en la frontera donde, a partir de las diferencias, se intensifican
selectiva y conflictívamente dichas complementariedades en la forma de
relaciones o procesos de relaciones.
21 Sobre estas diferencias existe una inmensa bibliografía en varios idiomas. Incluso la
construcción de la teoría de la dependencia se basa en el énfasis de la complementariedad
histórica de las formaciones sociales desarrolladas y las subdesarrolladas, pues el desarrollo de
una ha necesitado de la otra y viceversa. Para el carácter global de estas diferencias véanse los
trabajos de Emest Mandel y Samir Amin;
respecto al impacto espacial de los vínculos entre las dos formaciones sociales véanse algunos
trabajos de André Gunder Frank y Aníbal Quijano, entre otros. Si bien México no ha sido
estrictamente colonia de Estados Unidos anotaremos que Mandel (El capitalismo tardío, México,
ERA, 1979; en el capítulo XI, muestra cómo las diferencias en las estructuras económicas entre
los países metroplitanos y los periféricos, aunado a las relaciones entre ellos, han originado una
mayor capitalización (y crecimiento) en los primeros que en los segundos. Las fuentes de las
mayores ganancias de las metrópolis en detrimento de las periferias han tomado diversas formas
desde que éstas eran sus colonias. En la época del imperialismo clásico (antes de la primera
guerra mundial) las dos formas de explotación del tercer mundo eran las ganancias
extraordinarias de las inversiones metropolitanas en la periferia y el intercambio desigual. Las
ganancias extraordinarias, aunque tienen origen colonial, han persistido posteriormente y sus
fuentes han sido las siguientes: a) la composición orgánica media de capital en las colonias era
mucho más baja que la industrial de los países metropolitanos; b) la tasa media de plusvalía en las
colonias también era frecuentemente superior a la metropolitana; c) el enorme ejército industrial
de reserva en las colonias permitió que el precio de la mercancía fuerza de trabajo cayera incluso
por debajo de su valor, mientras que en los países metropolitanos, han subido en cada periodo de
auge económico desde la segunda mitad del siglo XIX; y d) el sistema colonial transfirió una
pane de los costos indirectos del funcionamiento social capitalista al plusproducto precapitalista
de las colonias. En la fase del imperialismo clásico la periferia se descapitalizaba debido a que
parte considerable de su plusvalía producida capitalistamente era enviada a los países
metropolitanos, donde era usada para incrementar la acumulación. El intercambio desigual
significa que la periferia ha tendido a intercambiar cantidades crecientes de trabajo (o productos
de trabajo) por una cantidad constante de trabajo (o productos de trabajo) metropolitano. Según el
autor, la forma principal de explotación del tercer mundo hasta la segunda guerra mundial fue a
través de las ganancias extraordinarias; posteriormente ha sido a través del intercambio desigual.
La industrialización de la periferia a través de la maquiladora podría estar reeditando a las
ganancias extraordinarias como forma prioritaria de explotación.
22 Mutuamente necesarias en el sentido que un país puede ofrecer factores de producción que en el
otro escasea por insuficiente calidad o elevado precio.
TITO ALEGRÍA/LA CUIDAD Y I.OS PROCESOS..
63
De manera general estas funciones existen producto de las características de la
formación socioeconómica del país, pero adquieren su singular matiz
fenoménico debido a la adyacencia de formaciones socioeconómicas diferentes.
Tanto la diferencia económica como la cercanía geográfica de dos territorios
generan relaciones entre ellos. Cuando estas dos características son intensas y se
suman, la relación entre los dos territorios se multiplica.23 Desde esto
perspectiva, la frontera es un caso particular de esa generalidad, matizado por el
hecho de que las condiciones que mantienen las diferencias entre las regiones de
ambos lados de la frontera son generadoras de frenos selectivos a las relaciones
trasfronterizas. La finalidad de la frontera de incluir o excluir el flujo de algún
elemento es lo que ha teñido de singularismo a las funciones urbanas en las
ciudades fronterizas. Son la intensidad además de la selectividad de estas
relaciones trasfronterizas y los frenos a ellas las que han impulsado la
urbanización concentrada de la frontera. Por ejemplo, la permisividad al
comercio trasfronterizo y el freno a la migración.
2. Procesos nacionales, trasnacionales y trasfronterizos
En este apartado se intenta delinear conceptualmente los procesos de relaciones
que hacen singulares las funciones urbanas de las ciudades de la frontera. Si se
definen los procesos aludidos en función de la localización de los elementos de
estas relaciones binacionales, estos procesos pueden ser sólo trasfronterizos
cuando los actores se mueven en ámbitos fronterizos, o trasnacionales cuando lo
hacen a escala nacional.
El peso de lo binacional, en su forma trasfronteriza o en la trasnacional, es
innegable; sin embargo, sólo en años recientes se ha difundido, positivamente, un
enfoque trasfronterizo24 en los estudios urbanos, en contraste
23 Tanto la teoría de base exportadora o del comercio interregional como el modelo gravitacional
apoyarían esta afirmación.
24 Jorge A. Bustamante, "La interacción social en la Frontera México-Estados Unidos: un marco
conceptual para la investigación" en Roque González, La frontera norte:
Integración y desarrollo. México, El Colegio de México, 1981. En este trabajo, el autor propone
lo que quizás haya sido la primera "visión trasfronteriza" de la conceptualización de la frontera.
El autor define como área fronteriza "a una región binacional geográficamente limitada por la
extensión empírica de los procesos de interacción entre las personas que viven a ambos lados de
la frontera" (pág. 39) en el reciente trabajo de Jorge A. Bustamante, "Frontera México-Estados
Unidos: reflexiones para un marco teórico" en Frontera Norte, vol. 1, núm. 1, 1989; la idea del
territorio delimitado por la interacción se mantiene, aunque el término "región binacional" se
invalide por sus consecuencias "riesgosas" de ser utilizado en las relaciones fronterizas con
Estados Unidos; la homogeneidad del área delimitada por la interacción la define con algunos
indicadores de desarrollo social que hacen parecer ambos lados de la frontera más semejantes
entre sí que a cada zona fronteriza con el resto de su realidad nacional respectiva. Las diferencias
entre ambos lados de la frontera no introducen una ruptura sino una continuidad estratificada de
la estructura social binacional en la región fronteriza (pág. 41). Aplicado al análisis urbano, el
enfoque basado en el concepto de interacción debería enfatizar dos consideraciones: primero,
hay que encontrar la explicación de los fenómenos fronterizos en las diferencias estructurales de
ambos
64
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
con la visión anteriormente prevaleciente que confinaba a procesos nacionales el
objeto de estudio y, en algunos casos, la explicación de los problemas. Como
sabemos, la mayoría de las ciudades de la frontera mexicana crecieron
paralelamente con adyacentes localidades norteamericanas. En este contexto, un
enfoque trasfronterizo debe concebir las dinámicas urbanas como resultado de la
interrelación de los componentes nacionales y binacionales en cada miembro de
cada par internacional de ciudades vecinas. Definimos proceso espacial como la
unidad estructurada entre dos o más territorios, que comprende lugares y
relaciones entre ellos; los procesos que comprenden territorios de ambos países
los denominamos procesos binacionales.
2.1 Lo Nacional
En un contexto fronterizo es muy difícil diferenciar la especificidad de los
componentes nacionales de cada ciudad. La manera más efectiva de reconocerlos
sería por exclusión de aquellos componentes binacionales. Esta exclusión se
tendría que hacer en función de los impactos directos sobre el área o sector
considerado, y se haría de dos maneras, por contenido y por niveles de la
actividad.
a) La primera, alude a las características propias del aspecto analizado y cabrían
las actividades que no tienen relación directa con lo binacional, como las
actividades de gobierno y algunos servicios del sector público dirigidas a la
población local. Estas actividades se podrían considerar como "no básicas"; es
decir, los consumidores de estos servicios son habitantes de la subregión nacional
a que pertenece la localidad considerada.
b) La segunda manera de diferenciar lo nacional es a través del nivel de
actividad. Esto está relacionado con los niveles en que cada actividad no
participa de lo binacional. En la frontera, la mayor parte de las actividades
urbanas tienen algún tipo de relación directa con los procesos binacionales y las
estadísticas no consignan diferencialmente dicha relación La manera de
conseguir un conocimiento del nivel de actividad que no está relacionado con lo
binacional sería comparando las diferenpaíses que se manifiestan aún en el borde mismo; y segundo, que la interacción es un fenómeno
que se da en circunstancias en que la accesibilidad entre dos lugares es posible por adyacencia o
buena comunicación. La relación entre dos territorios ocurre cuando son complementarios, es
decir, distintos; se intensifica cuando están cercanos. Por sus diferencias estructurales y su
contigüidad, los integrantes de los pares binacionales de ciudades adyacentes mantienen
relaciones trasfronterizas y presentan similitudes fenoménicas que las hacen parecer conformar
regiones urbanas continuas. Sin embargo la espacial discontinuidad estructural (manifiesta en
diferencias de precios y salarios) es lo sustantivo en la explicación de sus relaciones
trasfronterizas. En síntesis, para definir la singularidad urbana fronteriza el concepto de
interacción es necesario, pero no suficiente.
25 Al respecto véanse las compilaciones: Lawrence Herzog, Planning the International Border
Metropoli; Monograph Series No. 19, Center for U.S.-Mexican Studies, UCSD, 1986. Joseph
Nalven, Border Perspectives on the U.S.-Mexico Relationship; New Scholar, Vol.9, 1984.
26 El término nacional es usado aquí en sentido fenoménico y no político-administrativo.
TITO ALEGRÍA/LA CIUDAD Y LOS PROCESOS..
65
das de las estructuras urbanas de las localidades de la frontera con las localidades
del interior que más se les parezcan en sus tamaños de población y contextos
geográficos. Este referente de comparación son las localidades de los estados de
la frontera que no están sobre el borde internacional.
Con lo anterior es claro que los componentes nacionales se pueden considerar y
estimar de manera independiente en cada miembro del par binacional de
ciudades. Su carácter nacional surge de la circulación de bienes y servicios
locales entre ofertantes locales y consumidores locales. En conclusión, una
conceptualización de lo nacional urbano en la frontera es muy difícil sin
alejamos de una definición empírica de ello. Podríamos considerarlo que está
presente en las actividades que tienen carácter y estructura similares en las
mismas actividades de las localidades de la frontera y del interior del país, y que
a la vez no tienen una relación directa con los procesos binacionales.
2.2 Procesos Binacionales: lo Trasnacional y lo Trasfronterizo
Los componentes binacionales son los vínculos que cada zona urbana tiene con
su par adyacente extranacional y con la región a la que esta última pertenece.
Son la materialización de las influencias que reciben las ciudades fronterizas de
su contexto espacial fronterizo. Dichos vínculos se evidencian como flujos
trasfronterizos que impactan diversa y desigualmente a cada integrante de los
pares urbano. Se pueden distinguir dos tipos de relaciones binacionales
relevantes para el análisis urbano: uno a escala del país que llamamos
trasnacional, y el otro a escala regional denominado trasfronterizo.
a) El primero tiene que ver con la función que las ciudades de frontera
desarrollan en tanto puentes de comunicación entre ambos países. Se relacionan
actividades cuya existencia o cuyos niveles de actividad necesitan de la relación
trasnacional, debido a las diferencias estructurales entre ambos países. Son
actividades que no dependen de una localización fronteriza y cuyos orígenes y
destinos pueden ser ubicuos en cada territorio nacional. Por esta razón su
impacto directo en las localidades de la frontera debiera ser mínimo en el corto
plazo, pero no por ello poco importante en el largo plazo. Ejemplos de estos
procesos son el comercio y la migración internacionales.
b) El segundo tipo, el de escala regional, agrupa a los procesos que podemos
definir como trasfronterizos, ya que su realización ocurre en la relación que se
establece entre alguna ciudad fronteriza de un país y una contraparte
extranacional contigua. La localización fronteriza de los orígenes y destinos de
esas relaciones, es determinante, también, para la localización fronteriza del
resultado de dichos procesos. Éstos son expresión y consecuencia de la
contigüidad espacial de las diferencias estructurales de las formaciones
socioeconómicas de cada país, la cual permite la intensificación de los nexos
trasfronterizos como una forma de
66
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
solución por complementariedad de las necesidades que cada estructura presenta.
Los procesos trasfronterizos más relevantes para el análisis urbano de las
ciudades en la frontera mexicana son: los procesos de la maquila de exportación,
de la migración itinerante trasfronteriza, de la trasmigración, del comercio de
subsistencia trasfronterizo, entre otros. Las consecuencias directas de estos
procesos trasfronterizos sobre las ciudades son desiguales para cada par
binacional y para cada miembro del par. En cada
27 Una distinción sobre actividades fronterizas aparece en Mario Margulis y Rodolfo Tuirán,
Desarrollo y población en la frontera norte: el caso de Reynosa. México, El Colegio de
México, 1986, págs. 23-31. Los autores proponen clasificar a las actividades de la frontera en
"fronterizas" y "no fronterizas". Las primeras serían actividades que dependan de la
localización en frontera (sin decimos en qué consiste la dependencia de esa localización); las
actividades "no fronterizas" serían aquellas que no dependen de su localización de frontera, y
que se basan predominantemente en fuerza de trabajo y recursos nacionales. Como los autores
no usaron un criterio homogéneo discriminador entre fronterizo y no fronterizo, pueden existir
actividades que se ajusten a ambos tipos de definición como los servicios de aduana,
gobernación y comercio internacional, que realizándose con fuerza de trabajo y recursos
nacionales, algunas de sus funciones sólo pueden realizarse en la frontera atendiendo a
población fronteriza. También, la mayor parte de los comercios y servicios en la frontera
utilizan fuerza de trabajo y recursos nacionales para llevarse a cabo, y casi todos podrían existir
en cualquier ciudad del interior del país; según la definición propuesta, estas actividades no
serían fronterizas, sin embargo, algunas de estas actividades tienen como principal mercado a
continuos visitantes extranjeros. Los autores soslayaron estos inconvenientes conceptuales
utilizando el nivel de riesgo de una actividad económica como indicador de su calidad de
"fronterizo". Lo que lograron fue hacer más ambigua su definición de lo real: el mayor riesgo
de la actividad fronteriza lo atribuyen implícitamente a la existencia de dos regulaciones
(políticas) sobre una actividad; sin embargo, no toman en cuenta que ese riesgo existe para
cualquier tipo de relación internacional independientemente de su localización, ni tampoco que
la frontera es escenario de lo que muchos periodistas han denominado "tierra de nadie", es
decir, el lugar donde muchas de sus actividades existen porque eluden las regulaciones (como
cieno tipo de migración y de comercio). En consecuencia, la pregunta de si una actividad de la
frontera es fronteriza o no, a mi juicio es una pregunta espuria.
28 La industria maquiladora es trasfronteriza para México en tanto sus insumos y productos tienen
mercados casi exclusivamente norteamericanos. Cerca del 90 por ciento de sus empresas se
localizan en urbes de la frontera mexicana. La migración itinerante es el proceso que realizan
trabajadores mexicanos afincados en el lado sur de la frontera y que periódicamente atraviesan
la frontera para trabajar temporalmente en territorio norteamericano. La trasmigración es el
proceso realizado por trabajadores mexicanos que viviendo en las ciudades mexicanas de la
frontera, día con día atraviesan la frontera para asistir a sus empleos en el lado norteamericano.
El proceso de comercio de subsistencia son los desplazamientos trasfronterizos que hacen
habitantes de ambos lados de la frontera para comprar bienes (principalmente no duraderos) de
consumo final para el hogar. Otros importantes procesos son: el turismo trasfronterizo, que
realizan habitantes de las regiones de frontera de ambos países con movimientos relativamente
cortos y principalmente menores que un día de duración; el ahorro trasfronterizo, que ocurre
cuando mexicanos (principalmente) habitantes de la frontera utilizan el sistema bancario
norteamericano para ahorrar; y, el comercio de reuso, que es el submercado trasfronterizo de
bienes usados de consumo final provenientes de las regiones de frontera norteamericana y que
son consumidos, reciclándolos, por habitantes del lado mexicano.
67
TITO ALEGRÍA/LA CUIDAD Y LOS PROCESOS..
ciudad fronteriza, la relación de los componentes nacionales con los binacionales
han producido particulares estructuras espaciales, poblacionales y económicas
urbanas. En el lado sur del borde internacional se ha intensificado esta
singularidad más que del lado norteamericano, y se evidencia en las mayores
diferencias existentes en el lado mexicano entre las ciudades de la frontera y las
de su interior. Esto se debe a que el peso de los procesos binacionales es mayor
en estas ciudades que en las estadunidenses.
2.3 Modelo Conceptual de los Procesos Trasfronterizos
La naturaleza, estructural y las características de cada proceso necesitan
estudiarse específicamente. En lo que sigue, hemos de señalar las características
morfológicas más importantes de los procesos trasfronterizos (véanse Figura 1 y
Cuadro 2). Éstas son las siguientes:
a) Escala territorial. Se refiere a la extensión territorial de cada lado de la
frontera que cualquier proceso necesita mínimamente para poder realizarse.
Estas extensiones las podemos organizar conceptualmente en los niveles local,
regional y nacional. Por la definición que hemos dado de estos procesos,
podemos esperar que la escala en el lado mexicano sea local (excepcionalmente
regional), y en el lado norteamericano, aunque puedan presentarse los tres
niveles, predominaría el nivel local.
CUADRO 2
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS TRASFRONTERIZOS DE LAS
ÁREAS URBANIZADAS DE LA FRONTERA MÉXICO-E.U.
ESC
ALA
DIRECCIÓN
INTENSIDAD
FRECUEN- ELEMENTO
CIA
DEFINITORIO
PROCESO
MÉXICO
EE. UU.
MÉXICO
EE. UU.
MÉXICO MÉXICO
EE.UU. EE. UU.
MÉXICO
EE. UU.
Maquiladora
Local-regional
Regional-nacional
De paso
Origen-destino
Muy alta Variable
Mercancías
Capital
Turismo
Local-regional
Local-regional
Origen-destino Origen-destino
Muy alta Menos que
una semana
Consumidores
Consumidores
Migración itinerante
Local-regional
Regional
Origen-destino De paso
Baja
Estacional
Trabajadores
Transmigración
Local-regional
Local
Origen-destino De paso
Alta
Diaria
Trabajadores
Comercio de
Local
Local
Origen-destino Origen-destino
Media
Semanal
Consu-mercan.
Consumo
Consumercan.
Ahorros
Local
Local
Origen
Destino
Baja
Quincenal
Comercio de reuso
Local
Local-regional
Destino
Origen
Baja
Semanal
Dinero
Mercancías
TITO ALEGRÍA/LA CIUDAD Y LOS PROCESOS..
69
b) Dirección. Indica origen y destino del flujo trasfronterizo que cada proceso
experimenta. Según el proceso considerado pueden cruzar la frontera personas,
productos, dinero y capital. El movimiento de estos elementos nos dirá desde
dónde y hacia dónde actúa cada proceso; por lo tanto, y según el elemento
considerado, habrán conjuntos de orígenes y conjuntos de destinos para un
mismo proceso. Sin embargo, podemos esperar elementos con destinos y
orígenes comunes para el mismo proceso debido a restricciones que impone la
escala territorial.
c) Intensidad. Es la importancia que cada proceso presenta, y puede expresarse
en términos absolutos y relativos. En tanto, todo proceso experimenta flujos
además de acciones en el origen y destino, la intensidad puede medir los
movimientos trasfronterizos de los elementos, y también el impacto del proceso
en las escalas territoriales involucradas en el origen y en el destino.
d) Frecuencia. Se refiere al tiempo mínimo en que se cubre un ciclo del
proceso. La determinación de la frecuencia consiste en conocer la
fenomenología del elemento definitorio del proceso. Esta característica está
asociada y restringida por la escala territorial involucrada, por lo que se esperan
frecuencias menores de una semana para los procesos locales y algunos
regionales.
e) Elemento definitorio. Como ya se señaló, cada proceso involucra los
siguientes elementos: personas, productos, dinero y capital. Conceptualmente el
elemento que define un proceso es aquel objeto-sujeto principal (es) del
problema por analizar. Por ejemplo, el proceso de trasmigración tiene por
actores principales a los habitantes en México que trabajan en Estados Unidos,
por lo tanto el elemento definitorio serán las personas que trabajan. Delimitar el
elemento definitorio es importante tanto para conocer el proceso trasfronterizo
particular como el carácter permisivo o prohibitivo de la frontera.
//. Las Ciudades de la Frontera
La urbanización fronteriza está muy ligada a la constitución de la frontera como
una línea de limitación de las soberanías de cada país, y a los procesos que
desatan la contigüidad espacial de las diferencias estructurales de sus
formaciones socioeconómicas. Esos procesos ocurren fundamentalmente en
localidades y les dan diferente vitalidad a cada una de ellas. Recordemos que los
primeros procesos que se desarrollaron en estas zonas después de la llegada de
los conquistadores europeos fueron las complementariedades ecológico-sociales
entre los poblados coloniales. Después de 1848, al instaurarse la nueva división
política internacional, aparecieron los procesos trasnacionales como
vitalizadores urbanos de la frontera. Paralelamente se desarrollaron los procesos
trasfronterizos, que sólo posteriormente se convirtieron en los más importantes
para la vida urbana
70
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
fronteriza. El crecimiento urbano en la frontera adquiere su particularidad del
protagonismo de ambos tipos de procesos. Sin embargo, la presencia de
contundentes factores exógenos a la zona, tales como las políticas desde el
gobierno central, han influido en la dialéctica de la urbanización y la economía.
Para el desenvolvimiento de ambos tipos de procesos, sobre todo los
trasfronterizos, ha sido necesario que los contextos económicos adyacentes y
divididos por la línea internacional, sean distintos. Pero a la vez, cada lado de la
frontera en todo su recorrido no ha presentado iguales contextos económicos, es
decir, el desarrollo de los procesos mencionados ha sido desigual en esa
extensión. Las ciudades constituyen la parte preponderante de dichos contextos,
en parte por las grandes tasas de urbanización de la zona, y porque las ciudades
concentran la mayor parte de las actividades dinámicas.
1. Distribución urbana y frontera
Las ciudades de la frontera han crecido de manera dispersa concentrando en
pocos puntos a la población. Las condiciones geográficas inhóspitas han sido la
principal razón de ello. Sin embargo las condiciones geográficas no explican
cuatro cuestiones básicas de la urbanización de la frontera:
a) Por qué ciudades localizadas en similares contextos geográficos adversos
han tenido tan distintos crecimientos;
b) Por qué los asentamientos urbanos se han dado en la forma de pares
binacionales de localidades contiguas;
c) Por qué en la mayoría de estos pares binacionales, la ciudad mexicana ha
crecido más que su contraparte estadunidense;
d) Por qué la mayoría de las ciudades del lado mexicano son más grandes cuando
están localizadas sobre el borde internacional que en el interior de sus regiones
de frontera, a diferencia del lado norteamericano, donde gran parte de sus
localidades de sus regiones limítrofes son más grandes cuando están localizadas
fuera de dicho borde.
La complejidad de la circunstancia fronteriza y el relativamente reciente interés
académico por el estudio urbano de ella han gravitado para que aún no se haya
encontrado respuesta a estas cuestiones. A continuación vamos a presentar una
primera aproximación a esta discusión.
29 Desde mediados de la década de los años sesenta, los procesos trasfronterizos incrementaron su
importancia sobre aquellos trasnacionales que les habían otorgado a las localidades fronterizas la
función urbana de "puente" internacional. Como expresión de este cambio, la población dejó de
crecer más rápido que el empleo en las ciudades mexicanas fronterizas más importantes,
generando mejores condiciones de arraigo de la gran población flotante de aquella época. Esto se
visualiza a partir de las conclusiones de: R. Ramírez y V. Castillo, La frontera México-Estados
Unidos. Estudio de las economías de Baja California y California. Mexicali, B. C., Universidad
Autónoma de Baja California, Cuadernos de Economía, Serie1, Cuaderno 1, 1985; y de R. Cruz
y R. Zenteno, "Un contexto geográfico para la investigación demográfica de la frontera norte de
México", ponencia presentada al Simposio Binacional de Población en la región fronteriza
México-Estados Unidos, realizado en El Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, 1985.
Conclusiones similares aparecen en Tito Alegría, Crecimiento y estructura urbana de la ciudad
de Tijuana. Situación actual y perspectivas. Tijuana, COLEF, Cuaderno de Trabajo (en prensa).
TITO ALEGRÍA/LA CIUDAD Y LOS PROCESOS..
71
1.1 Distribución Jerárquica y Espacial Urbana
Partimos de la hipótesis que la forma actual de la distribución jerárquica y
espacial de las ciudades de la frontera ha sido realizada por fuerzas que se
pueden organizar conceptualmente dentro de las teorías que explican el tamaño y
la distribución espacial de las localidades.
Aún existe la tentación de considerar la teoría del comercio internacional como
instrumento para explicar el crecimiento económico fronterizo, y con ello, el
urbano. Las versiones más ortodoxas de esta teoría se basan en el concepto de
equilibrio del mercado y en la idea que habrá necesariamente una convergencia
en el nivel económico de las zonas relacionadas a través del desplazamiento de
capitales y trabajadores o de transferencias monetarias vía precios. Sin embargo,
esta teoría es incapaz de explicar las desigualdades económicas trasfronterizas y
el mantenimiento de ellas. Esto se debe a que ignora la teoría del desarrollo y del
subdesarrollo, y sus implicaciones espaciales. Las consecuencias que se derivan
de esta teoría argumentan las iniciativas en pro del libre comercio trasfronterizo,
pero sus nociones de mercados homogéneos y transparentes no toman en cuenta
las realidades de la mayoría de las regiones fronterizas.
Otra teoría que ha sido considerada para explicar el tamaño y la distribución de
las localidades de la frontera es la teoría del lugar central. En su forma original es
una teoría determinista y estática, y explica la vertical distribución jerárquica de
las ciudades y la horizontal distribución espacial de las mismas a partir de la
noción de áreas de mercado o de influencia. Cada actividad o función urbana
produce un bien o un servicio que tiene un área radial de mercado sobre una
superficie homogénea en personas y recursos. La distancia radial mínima del área
de mercado abarca la mínima cantidad de compradores necesaria para que el
negocio sea rentable, dada la composición de costos. A esta distancia mínima se
le denomina umbral, y cada una de las funciones tiene un umbral distinto de los
demás;
considerado como N el número de funciones posibles en cada localidad. Si el
menor umbral lo tiene la función 1, y el mayor la función N, entonces la
localidad que tenga la función N será la más central. La localidad siguiente de
menor jerarquía será la que tenga su mayor área de mercado con la función N-1,
y así sucesivamente hasta la localidad que tenga sólo la 1, que será la menos
central del sistema. En la versión de uno de los pioneros de la teoría, Walter
Christaller (1933), se cumple que si una localidad tiene como función de mayor
orden a N-J (tal que N-1>J>1), entonces tendrá también todas las funciones de
menor orden. En la versión de otro de los diseñadores de esta teoría, August
Lösch (1939), el modelo se cumple si la localidad que tiene como función de
mayor orden a N-J, no tiene necesariamente todas las funciones de menor orden,
contemplando la posibilidad de especialización que muchas ciudades tienen.
30 Niles Hansen, The Border Economy. University of Texas Press, 1981, pág. 22.
31 Una útil revisión bibliográfica sobre el tema se encuentra en el trabajo de B. Graizbord y C.
Garrocho, "Sistemas de ciudades: fundamentos teóricos y operativos", CONAPO, México,
(1986), documento de trabajo.
72
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 7989
El espacio derivado de esta teoría es un sistema reticular de áreas de mercado
hexagonal para cada orden jerárquico. Las retículas se superponen
horizontalmente de manera que las localidades con N funciones estén en el centro
de los hexágonos mayores, los cuales a su vez contienen hexágonos más
pequeños en cuyos centros se encuentran localidades con N-1 funciones, y así
sucesivamente se puede ir bajando en la jerarquía urbana hasta encontrar las más
pequeñas localidades (Figura 2).
Los estudios empíricos han mostrado la tendencia a que los lugares más centrales
concentran más población y que haya una disminución progresiva de habitantes
conforme avanzamos sobre localidades menos centrales. Sin embargo esto es
teóricamente difícil de demostrar pues se tendría que relajar los supuestos e
introducir consideraciones exógenas al modelo, como la migración, el nivel de
actividad, el grado de especialización y la infraestructura de producción
acumulada por cada ciudad.
32 En el modelo del lugar central, el tamaño urbano expresa la nodalidad y no sólo la centralidad. En
el modelo: N=C+L, donde N es la nodalidad o importancia absoluta, C es centralidad o
importancia relativa a otras localidades o jerarquía funcional (dada por el umbral), y L es la
importancia local o tamaño del consumo interno. Esto quiere decir que L no depende directamente
de la jerarquía interurbana, y que el tamaño de población de la ciudad depende tanto de C como de
L. Más adelante veremos que ambos, C y L, pueden estar compuestos, también, por funciones
especiales. Sobre este tópico se puede ver a R. Preston (1971), "The Structure of Central Place
System" en Economic Geography, No. 2, vol. 47.
TITO ALEGRÍA/LA CIUDAD Y LOS PROCESOS..
73
En el espacio de la frontera podemos probar el modelo en su formulación más
simple y general y obviando sus consideraciones geométricas restrictivas,
utilizando el concepto de área de mercado en tanto esferas de influencia cuyos
límites no se pueden definir perfectamente. Tomando en cuenta que las ciudades
de las regiones de frontera han desarrollado vínculos intrarregionales y
trasfronterizos conformando particulares subsistemas urbanos binacionales, el
problema teórico que a continuación discutiremos se refiere a la necesidad de
tener una única explicación para el crecimiento desigual de los integrantes de
cada par binacional de ciudades (en el Anexo 1 se puede ver la diferencia de
población entre los integrantes de cada par binacional de localidades).
Si tomamos en cuenta que son los lugares más centrales los que más concentran
actividades y población, y que para ello necesitan áreas de mercado
suficientemente extendidas en el espacio, la existencia de la frontera limitaría el
crecimiento de las ciudades localizadas sobre ella debido a su escasa
permeabilidad para productos y personas; es decir, la frontera limitaría el
crecimiento trasfronterizo de las áreas de mercado locales. Las ciudades más
concentradoras serían aquellas que estando en la región de frontera no están sobre
el borde mismo. Además, las localidades fronterizas tendrían sus relaciones
principales con aquellas más concentradoras dentro de cada una de sus propias
regiones, antes que con alguna allende la frontera. En la realidad este esquema se
cumple más con la mayoría de las regiones limítrofes estadunidenses que con las
mexicanas. En estas últimas, la mayoría de las ciudades más concentradoras están
sobre el borde internacional, y hacia su interior las localidades son más pequeñas.
La teoría necesita añadir conceptos económicos y no económicos para acercarse a
la realidad trasfronteriza. Como apunta Carter,34 existen actividades y funciones
urbanas cuyas localizaciones no dependen de la centralidad, sino de una
especialización superponiendo su patrón espacial sobre la pauta de los lugares
centrales.35 En nuestro contexto fronterizo existen: a) características que afectan
las relaciones interurbanas, como la accesibilidad (inclusión o exclusión)
trasfronteriza; también b) especializaciones de las ciudades en ciertas actividades
del terciario y -recientemente— del secundario, que conforman los procesos
33 Sobre esta manera simplifica, la y más realista de formular el modelo se puede consultar el
clásico trabajo de Brian Berry y William Garrison (1958), "Recent Developments of Central
Place Theory", en Regional Science Association, Papers and Proceedings.
34 Harold Carter, op. cit., pág. 66. El autor concluye que ".....cualquier explicación en tomo a la
distribución de las ciudades no puede basarse exclusivamente en métodos relacionados con el
análisis de lugares centrales, sino que necesita ser complementada, de manera integradora, con
interpretaciones derivadas del análisis de actividades especializadas", pág. 67.
35 A. Lösch The Economics of Location. New Haven, 1954, pág. 105. En el modelo del autor, la
concentración en algunas ciudades se debe a la posibilidad de especialización y al influjo de las
economías de escala; aunque esta concentración se restringiría por los costos de transpone y los
beneficios de una economía diversificada (economías extemas). Recordemos que en este
modelo, el sistema urbano-regional lo teje exclusivamente relaciones de compraventa
interurbanas.
74
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
trasfronterizos; además c) especializaciones de las urbes en ciertas funciones
regionales y nacionales, que conforman los procesos trasnacionales. Es necesario
repetir que fueron los procesos trasnacionales primero y después, principalmente,
los trasfronterizos los que le han dado vitalidad a las urbes mexicanas de la
frontera, haciendo crecer a su vez los procesos que hemos llamado nacionales.
El crecimiento de lo nacional significa una mayor plurifuncionalidad, que
acompañada con crecimiento de población y con un mejor aprovechamiento de
los recursos regional-nacionales, permitiría mejores posibilidades de menor
dependencia de estas ciudades frente a los procesos trasfronterizos y
trasnacionales. En la conformación de estas urbes fronterizas, las localidades
que no lo son y que están cercanas han ido perdiendo capacidad de competir por
mejores posiciones en la jerarquía urbana regional. Esto se debió a que la ventaja
locacional de una ubicación fronteriza, que hoy es nítida, se fue conformando a
medida que el proceso de linealización de la frontera se fue acentuando.
a) Accesibilidad
Una característica clave para comprender la yuxtaposición del patrón de
centralidad con el de especialización urbana es la accesibilidad trasfronteriza de
los mercados (laborales, de bienes y de capital) urbanos. Los niveles de esta
accesibilidad están determinados por factores económicos, como precios, salarios
y tasas de interés; por factores legales, como los permisos migratorios, y por
factores espaciales, como los costos de la distancia y la espera de cruce.
Las limitaciones que tienen los consumidores para acceder al mercado de la
vecina localidad extranacional es desigual en cada lado de la frontera. Hay tres
elementos que hacen diferente o asimétrico el grado de accesibilidad al mercado
trasfronterizo:
a) cualquier norteamericano puede venir al lado mexicano sin documento
migratorio, su pase es libre; sin embargo, sólo los mexicanos portadores de
documento migratorio pueden cruzar hacia el lado norteamericano. Este solo
hecho hace que el mercado potencial y su área sea menor para los negocios de
Estados Unidos y mayor para los de México;
b) la diferencia entre ambos lados de la frontera en precios y salarios por sector
de actividad, que aunque no disminuyan el área de mercado, sí
36 Es tentadora la analogía con el modelo de base económica, suponiendo actividades básicas a las
que componen los procesos transfronterizos y trasnacionales, y como actividades no básicas a
las que componen los nacionales o internos de las ciudades.
37 Harold Carter, op. cit., pág. 90. El autor citando A. Pred, The Spatial Dynamics of the USUrban-lndustrial Growth 1800-1914: Interpretative and Theoretical Essays. MIT Press,
Cambridge, afirma que el tamaño y el espaciamiento que ofrecen las ciudades son producto, en
parte, de la forma en que se realizan las tareas especializadas que las ciudades desempeñan;
pero, continúa, es evidente que cuanto mayor sea la dudad, o cuanto más avanzada sea la
economía en términos de capitalismo occidental, tanto más plurifuncional se hará la dudad.
TITO ALEGRÍA/LA CIUDAD Y I.OS PROCESOS..
75
reducen el volumen de ventas para los negocios de Estados Unidos, y lo
aumentan para los de México;
c) la diferencia en la cantidad y el tipo de producto que las aduanas de ambos
países permiten cruzar.
Los tres elementos mencionados hacen que las ciudades mexicanas sean las que
tienen los negocios con mayores áreas potenciales de mercado trasfronterizas, y
por ello en parte una mayor población que sus vecinas de Estados Unidos.
Es evidente que esas actividades locales, involucradas en los procesos
trasfronterizos, no son las únicas que introducen dinamismo a la economía y
población urbanas; aparte hay que sumar el efecto generado por las actividades
envueltas en los procesos trasnacionales. También hay que tener en cuenta que
en las localidades donde las actividades nacionales sean mayores que las
binacionales, su tamaño poblacional dependerá menos del alcance trasfronterizo
del área de mercado de sus negocios; ello ocurre con las más importantes
ciudades fronterizas norteamericanas, como es San Diego, donde el grueso de su
actividad económica urbana ha estado más afectada por inversiones de gobierno,
turismo nacional e industria para mercado no trasfronterizo.
b) Migración
Otro elemento que ha permitido un mayor tamaño urbano en el lado mexicano
está asociado con el proceso trasnacional de la migración entre México y Estados
Unidos. Las ciudades de la frontera mexicana han sido los vértices de
confluencia, el último eslabón extranorteamericano de la migración de millones
de mexicanos, latinoamericanos y asiáticos que intentan cruzar la frontera hacia
ese país. Estas ciudades han sido parcialmente pobladas por una parte de esos
migrantes que fueron obligados o hicieron voluntariamente su regreso a México,
hecho que se ha registrado como crecimiento social (migración). En cambio, en
el lado norteamericano, las ciudades fronterizas no han tenido gran capacidad de
retención del migrante trasnacional, como sí la han tenido las grandes ciudades
del interior de sus regiones limítrofes, como Los Angeles, Tucson o San
Antonio, que no están sobre el borde internacional (Gráfica 1).
38 Según el censo de población norteamericano, en 1980, el 1 por ciento de la población total de
Estados Unidos, había nacido en México. En los seis ejes urbanos más importantes de la frontera de
ese país, el 8.9 por ciento de la población de las ciudades fronterizas había nacido en México;
mientras que alcanzó el 7.5 por ciento en las ciudades del interior. La diferencia de estos porcientos
debiera ser mayor en función de la distancia desde la frontera hacia las ciudades del interior. Es más,
en términos absolutos Los Angeles, Tucson y San Antonio, tienen más población nacida en México
que San Diego, Nogales, Eagle Pass y Laredo, respectivamente (véase Cuadro Anexo 2). Las
políticas migratorias distintas de ambos países son una razón principal para el diferencial de
concentración de población migrante de ambos lados de la frontera: la política migratoria
norteamericana obstaculiza la permanencia de migrantes (indocumentados) en su frontera, mientras
la política mexicana no.
76
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
Las localidades fronterizas deben haber experimentado una migración
transfronteriza, pues es probable que la mayoría de los mexicanos residentes del
lado norteamericano de la frontera hayan vivido antes en el lado mexicano: el
habitante fronterizo no concibe esa mudanza como migración sino como cambio
de zona dentro de la misma urbe. La bibliografía sobre migraciones señala la
importancia de la preexistencia de vínculos (familiares, amistosos o culturales)
con un lugar para que el migrante lo elija como destino. Con ello, las ciudades
fronterizas de Estados Unidos debieran ser las que más capten la migración,
legal o ilegal. Sin embargo, hay dos razones importantes que deben estar
influyendo para que la migración, sobre todo la ilegal, no siempre se concentre
en la frontera -aportando así a la población de localidades del interior-: a) la
política norteamericana migratoria, que al permitir pequeñas cuotas anuales de
inmigrantes mexicanos (con las excepciones del programa de braceros y
recientemente de la ley Simpson-Rodino, que aceptaron cuotas excepcionalmente mayores), ha convertido en ilegales a miles de personas que han
intentado inmigrar a ese país. Esta restricción ha necesitado sobredimensionar el
aspecto de control (policial) que se presenta más intensamente en las localidades
norteamericanas fronterizas que en aquellas localizadas más al norte. Por obvias
razones de seguridad, el inmigrante ilegal tiene que dirigirse hacia localidades
del interior de ese país y no quedarse en la frontera. Cuando es deportado a
México, se estacionará, temporal o definitivamente, en localidades fronterizas,
b) Otra razón importante es que una ciudad grande del interior del suroeste norteamericano brinda más diversas posibilidades de empleo frente a sus más
pequeñas urbes fronterizas. Esa magnitud y diversidad influye también para
TITO ALEGRÍA/LA CIUDAD Y LOS PROCESOS..
77
que el migrante no tenga que buscar nuevas Idealizaciones en la circunstancia de
pérdida de empleo o salvaguarda de la policía migratoria.
1.2 Distribución de Jerarquía Urbana
Las concentraciones de población en las localidades de las regiones de frontera
han cambiado desde el siglo pasado. Estos cambios han hecho variar la ubicación
jerárquica de cada localidad dentro de su propia región. Se puede esquematizar
dos tipos preponderantes de organización jerárquica de las ciudades en las
regiones fronterizas: la primera de carácter trasnacional, y la segunda de carácter
trasfronteriza.
39 F. Bean, B. L. Lowell y L. Taylor, "Undocumented Mexican Inmigrants and the Earnings of other
Workers in the United States". Texas Population Research Center Papers, The University of
Texas at Austin, 1986, págs 8-9. Los autores remarcan la tendencia a que los inmigrantes
indocumentados se concentren en áreas que tienen un gran número de otros inmigrantes, sobre
todo en las áreas más urbanizadas del suroeste norteamericano. Así, del 1.1 millón de
indocumentados mexicanos detectados por el censo norteamericano en 1980, los Angeles tenía
cerca de 45 por ciento y 12 áreas metropolitanas tenían más de las tres cuartas panes de este total
(de esas 12 áreas metropolitanas sólo la de Chicago no se localiza en el suroeste norteamericano).
78
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
a) De carácter trasnacional
Este esquema lo dibuja una ciudad fronteriza más pequeña que otra localizada
distante de la frontera y que es centro de la región a la cual pertenecen ambas
localidades. En la Figura 3 este esquema es el A. Las principales fuerzas
económicas que generaron este esquema de distribución y jerarquía urbanas, los
ubicamos en los procesos trasnacionales (movimiento de personas y bienes entre
orígenes y destinos geográficos ubicuos en los dos países). Estos procesos han
proporcionado el componente principal de la dinámica urbana a las localidades
fronterizas, en donde alguna de las ciudades integrantes de los pares binacionales
tuvo como función principal las actividades de puerto internacional.
El esquema es preponderante en el periodo que comprende la segunda mitad del
siglo pasado y las primeras décadas del actual, que hemos denominado Época I
(Figura 4).40Entonces las diferencias económicas entre ambos lados de la frontera
no eran muy marcadas, las economías estaban en expansión (geográfica y de
producción) y por lo tanto no habían restricciones político-legales al movimiento
trasfronterizo de los trabajadores. Las áreas de mercado local se superponían
trasfronterizamente con mínimas restricciones y, por ende, cada par binacional se
pudo haber considerado una sola localidad con dos centros urbanos, que en la
mayoría de los casos estaban localizados contiguos sobre la línea internacional.
En esta situación, las ciudades fronterizas norteamericanas eran más grandes que
las mexicanas (con pocas excepciones, como el par Matamoros-Brownsville),
debido a que sus mercados trasfronterizos eran más importantes que el de sus
vecinas mexicanas41estándoles empleo;
esto ocurría porque su abasto era mucho más eficiente desde el interior de ese
país, pues estaban mejor comunicadas; es decir, estaban mejor integradas en el
sistema urbano norteamericano.
b) De carácter trasfronterizo
En este esquema la ciudad fronteriza es más grande que otras no fronterizas de su
misma región, constituyéndose en el centro regional. Es el que se ha discutido
para probar la teoría del lugar central, y se muestra en la Figura 3 como Esquema
B. Las fuerzas económicas que lo generan lo han denominado procesos
transfronterizos. Estos procesos le quitan importancia a los trasnacionales como
generadores de la dinámica urbana cuando las diferencias estructurales entre las
economías de ambos países se ahondan y los estados nacionales expanden y
profundizan su control hasta sus fronteras, intensificando de ese modo el proceso
de linealización de la
40 Tanto en la Figura 4 como la 5 se han elaborado con datos del Cuadro Anexo 2. Las
distancias sobre los ejes trasfronterizos son kilómetros carreteros entre las ciudades.
El, E2, etc., designan los principales ejes urbanos trasfronterizos; las ciudades que los
integran aparecen también en el Anexo 2.
41 Pero también -y correspondientemente- porque no había limitaciones inmigratorias de
pane de Estados Unidos, lo cual el migrante no tenía el imperativo, ni la posibilidad
laboral de quedarse en la frontera.
TITO AI.EÜRÍA/LA CIUDAD Y LOS PROCESOS..
79
lineali2ación de la frontera. La contigüidad de las diferencias, así generada,
propició la regeneración de los nexos de complementariedad entre ambos lados
de la frontera -que hemos denominado procesos trasfronterizos-, y el
crecimiento de las ciudades fronterizas, y con ello, la aparición de lo que hemos
llamado lo nacional urbano. Esta diversidad, incrementada por los efectos de los
procesos trasnacionales, es la característica de las ciudades fronterizas,
principalmente de las más grandes.
80
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
Este esquema empieza a ser importante en la época dos, que se inicia en la cuarta
década de este siglo; pero únicamente es preponderante, y sólo en las regiones
fronterizas mexicanas que contienen a las ciudades más importantes del borde
internacional en la tercera época, que se inicia en la década del sesenta y
continúa hasta nuestros días (véase Figura 5). En el lado norteamericano el
esquema A continúa siendo el más extendido debido, principalmente, al mayor
peso de lo nacional en la economía urbana de sus ciudades limítrofes, sobre lo
trasnacional y lo trasfronterizo. Los pares binacionales de ciudades adyacentes se
componen generalmente con ciudades mexicanas más grande que sus vecinas
norteamericanas (con la excepción de San Diego-Tijuana, Fabens-Guadalupe y
Río Grande-Ciudad Camargo).
Dentro de la teoría no puede haber lugar para dos localidades concentradoras en
la misma región nodal, y como las ciudades de la frontera son las que han tenido
estructuralmente mayores ventajas de crecimiento, por la contigüidad de las
diferencias, son ellas, entonces, las que han subordinado al resto de localidades
no fronterizas dentro de su propia región limítrofe, restándoles posibilidades de
crecimiento y competencia, organizando el espacio interurbano como una red en
abanico, cuyo centro de giro está sobre la frontera.
Resumen Final
Las ciudades de la frontera México-Estados Unidos forman pares binacionales de
localidades adyacentes que regionalmente, en su mayoría, no son los lugares de
mayor jerarquía urbana en el lado norteamericano, mientras que en el lado
mexicano sí son centros regionales.
El surgimiento, crecimiento y actual estructura de estas ciudades fronterizas es
más eficiente explicarlos con las influencias que reciben de los procesos que se
han definido como nacionales y binacionales (tras-nacionales y trasfronterizos).
Estos procesos son la expresión de la adyacencia espacial de formaciones
socioeconómicas con estructuras diferentes. Las diferencias generan necesidades
complementarias, la adyacencia permite su solución con mínimos costos
adicionales. La frontera, con sus características permisivas que surgen en la
esfera política de los dos Estados-nación modernos acentúa selectivamente los
flujos de factores que la cruzan conformando los procesos binacionales.
También, la frontera limita la difusión de cada estructura sobre la otra vecina,
manteniendo sus diferencias en adyacencia. La regulación política sobre la
permeabilidad de la frontera sigue a la dinámica de los procesos. Por ejemplo,
cuando no lo hace convierte en ilegales a los migrantes y a los intercambios
comerciales. En contraste con la permeabilidad fronteriza, los procesos reciben
sus impulsos de la diferencia estructural, cuyas manifestaciones más relevantes
son los diferenciales de precios, salarios y consumos. A mayor diferencia
estructural mayor flujo trasfronterizo; de manera que el lado con mayor
capacidad de inversión y de consumo condiciona la dinámica del otro.
TITO ALEGRÍA/LA CIUDAD Y I.OS PROCESOS.
Durante la mayor parte de este siglo, las diferencias estructurales entre ambos
países se han acentuado, intensificando la importancia de los procesos
binacionales para el desarrollo urbano fronterizo, relegando a los procesos
nacionales, sobre todo en el lado mexicano. En las ciudades fronterizas más
grandes del lado norteamericano, los procesos nacionales siguen siendo los
determinantes de su desarrollo, y con ello su dependencia de la localización
fronteriza es menor que para las ciudades del lado mexicano.
81
CUADRO ANEXO 1
PARES BINACIONALES DE LOCALIDADES DE LA FRONTERA
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS POR ESTADO, POBLACIÓN Y
NÚMERO DE VECES LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD
MEXICANA RESPECTO LA LOCALIDAD ESTADUNIDENSE
Estado
Localidad
Población en Num. de Veces pob. mex.
hab.
Respecto pob. EUA
1900
1980
1900
1980
Baja Calif.
California
Tijuana San
Diego(A.U.)
Baja Calif.
California
Tecate Tecate
23909 110
217.4
Baja Calif.
California
Mexicali Caléxico
341559
14412
23.7
Baja Calif.
California
Algodones Andrade
2307 23
100.3
Sonora
Arizona
San Luis R. C. San
Luis
76684 1946
39.4
Sonora
Arizona
Sonoita Lukeville
3257 ND
Mas del
Sonora
Arizona
Sasabe Sasabe
2106 ND
Más de 1
Sonora
Arizona
Nogales Nogales
Sonora
Arizona
Naco Naco
3589 ND
Sonora
Arizona
Agua Prieta Douglas
28862 13058
2.2
3105 414
7.5
Chihuahua Palomas Columbus
New Mexico
242
17700
2738
1761
ND ND
429500
1704352
0.01
65603 15683 1.6
0.3
4.2
Más de 1
Chihuahua
Nuevo
México
El Berrendo
96
Antelope Wells
ND
Chihuahua
Cd. Juárez
8218 544496 0.5 1.2
Texas
El Paso(A.U.)
15906 454159
Chihuahua
Guadalupe de
Texas
Bravo
Fabens
3487 0.8
4285
Chihuahua
El Porvenir
2811 3.3
Texas
Fort Hancock
857
Chihuahua
Ojinaga
700 18162 0.8 10.5
Texas
Presidio
930 1723
Coahuila
Boquillas del
Texas
Carmen
Boquillas
443 Más de 1
ND
Coahuila
La Linda
196
Texas
ND
ND
Coahuila
Cd. Acuña
667 38898 0.2 1.3
Texas
Del Río
4436 30034
Coahuila
Piedras Negras
7888 67455 2.8 3.2
Texas
Eagle Pass
2865 21407
Tamaulipas Nuevo Laredo
6548 201731 0.5 2.1
Texas
13429 94961
Laredo (A.U.)
Tamaulipas Camargo
6740 0.8
Texas
8930
Río Grande
Tamaulipas Nueva Cd.
Texas
Guerrero
Falcon Heights
3691 Más de 1
ND
Tamaulipas Cd. Miguel
Texas
Alemán
Roma
14460 4.3
3384
Tamaulipas Gustavo Díaz Ordaz
Texas
10970 ND
Más de 1
1.0 1.2
Ébanos
Tamaulipas Reynosa McAllen
1915
194693
Texas
1828
157423
(A.U.)
Tamaulipas Nuevo Progreso
3559 1456
2.4
1.3 2.1
Texas
Progreso
Tamaulipas
Matamoros
8347
188745
Texas
Brownsville
6305
91611
(A.U.)
Fuente: Para los datos de 1900 véase Luis Unikel, El desarrollo urbano de
México, México, El Colegio de México, 1978. Censo de población de
México de 1980; Censos de población de Estados Unidos 1900 y 1980.
El espacio vacío indica que la localidad no existía en ese año. ND
significa que no se obtuvo el dato de una localidad existente. Para las
localidades estadunidenses: si aparece ND tenían menos de mil
habitantes, y cuando aparece A.U. el dato registrado es del área
urbanizada o continuo urbano que puede incluir más de una ciudad;
esto se hace para lograr equivalencias con el censo mexicano.
CUADRO ANEXO 2
POBLACIÓN EN 1900 Y 1980, Y NACIDOS EN MÉXICO DE LAS
LOCALIDADES MÁS IMPORTANTES QUE CONFORMAN LOS
PRINCIPALES EJES TRASFRONTERIZOS
Ejes País
Localidades Población
en cada eje
en habs. 1900
Población nacida en 1980
Mexico, 1980"
El
EE.UU. Los Ángeles, CA.* San
Diego, CA.* México Tijuana, B.C.
Ensenada, B.C.
102479 17700 242 9479643
1726
1704352
429500
120483
E2
EE.UU. Tucson, AZ. Nogales, AZ.
México Nogales, Son. Hermosillo,
Son.
7531 1761 2738
10613
792531 81702
429500 120483
450059
14649 6224 65603
15683 65603 297175
297175
E3 EE.UU. Albuquerque, NM.'
El Paso, TX.*
México Cd. Juárez, Ch.
Chihuahua, Ch.
6238
15906
8218
30405
418206
454159
544496
411922
4814
78018
544496
411922
E4 EE.UU. San Antonio, TX.
53321
944621
47467
2865
21407
7164
7888
6684
67455
170478
67455
170467
53321
944621
47467
13429
94961
18212
6548
62266
201731
2700120
201731
2700120
4703
245736
6984
6305
8347
10086
91611
188745
140161
20618
188745
140161
Eagle Pass, TX.
México Piedras Negras,
Coah.
Monclova, Coah.
E5 EE.UU. San Antonio, TX
Laredo, TX*
México Nuevo Laredo,
Tamps.
Monterrey
E6 EE.UU. Corpus Christi, TX*
Brownsville, TX.*
México Matamoros
Cd. Victoria, T.
Fuente: Para los datos de 1900 véase Luis Unikel, El desarrollo urbano de
México, México, El Colegio de México, 1978. Censo de población de
México de 1980. Censos de población de Estados Unidos 1900 y 1980.
Indica que el dato registrado es del área urbanizada o continuo urbano
que puede incluir más de una ciudad; esto se hace para lograr
equivalencias con el censo mexicano. Se ha considerado nacida en
México a la población total de las localidades mexicanas, pues el
porcentaje de extranjeros en ellas es mínimo.
86
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
ANEXO 3 DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN Y
FRONTERA
Como consecuencia de los procesos fronterizos binacionales hay una tendencia
en el lado mexicano, de una manera más nítida que en el lado norteamericano, a
la concentación de personas y actividades en pocas ciudades grandes de la
frontera. Para visualizar ello a una escala sub-regional, vamos a revisar la
distribución poblacional sobre los territorios de ambos lados del borde
internacional con datos agregados a nivel de condados (USA) y municipios
(México). Ello es válido también como imagen de distribución urbana
considerando que en 1980, las ciudades concentraron el 85.396 de la población
municipal fronteriza, y el 80.5% de la de los condados. Adicionalmente, la
población urbana sumó 78% de los habitantes de los municipios de la frontera
mexicana, y 87% en los condados limítrofes norteamericanos.42 para visualizar
mejor la distribución poblacional haremos tres tipos de comparaciones: la
primera este-oeste o a lo largo de cada lado de la línea internacional, la segunda
norte-sur o entre cada región de frontera y su subárea fronteriza en ambos países,
y la tercera transfronteriza entre las subáreas fronterizas de ambos países.43
1. Concentración este-oeste
La concentración longitudinal, o este-oeste, nos indica la existencia de pocos
lugares centrales importantes sobre el borde internacional. Desde la década de
los 40 existe una tendencia de alta concentración de población en los territorios
que comprende las zonas de ambos lados de la frontera. El lado norteamericano
tiene 24 condados; en 1940, 17% de ellos (4 condados: San Diego, Ca., Puna
Ar., El Paso e Hidalgo, Tx.) concentraron el 62% de todos sus habitantes; en
1980, la concentración en los mismos condados alcanzó el 79%. La frontera
mexicana que tiene 35 municipios, de manera muy similar al lado
norteamericano, en 17% de ellos (6 municipios: Juárez, Chih., Mexicali y
Tijuana, B.C., Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, Tam.) concentró en 1940
el 58% de todos sus pobladores, y en 1980 ascendió a 75%. En esos municipios y
condados ha habido un similar incremento de 17 puntos en la concentración de
sus habitantes. Esta concentración ha crecido en la década del 80, debido al
acentuamiento de los procesos trasfronterizos en las localidades más grandes.
42 El porcentaje urbano mexicano representa al total de personas que habitan en las localidades con
más de 20 000 personas; el porcentaje norteamericano representa el total de habitantes de las
localidades de más de 2500 personas, según criterio censal.
43 Un intento similar de comparación, pero con otra finalidad, se puede ver en Boris Graizbord, op.
cit.
TITO ALEGRÍA/LA CIUDAD Y I.OS PROCESOS.
87
2. Concentración norte-sur
La concentración transversal, o norte-sur, nos dice el nivel de la importancia de
los lugares centrales para sus propias regiones, a través de la comparación de los
municipios fronterizos con el total del estado al que pertenecen. En ambos lados
de la frontera, los estados más poblados son los que concentran más habitantes en
sus municipios y condados fronterizos. Desde 1940, la concentración en casi toda
la frontera de cada país se ha incrementado. En la parte norteamericana limitan 4
estados; de ellos, en 40 años, California incrementó en 5.9 puntos porcentuales su
concentración poblacional en la frontera; Arizona, que fue la única excepción,
disminuyó en medio punto su, desde entonces, alta concentración; en cambio
Nuevo México y Texas la incrementaron en 1.3 y 1.6 puntos respectivamente
(Cuadro 3).
Los censos norteamericanos registran una alta participación de la migración en
los condados que más crecieron. Un elemento concomitante a ese crecimiento ha
sido el nivel salarial. En 1981 el ingreso personal promedio de Estados Unidos
fue de 10,495 dólares. Los condados de la frontera de California, que
comparados con el resto de la frontera fueron los que más incrementaron su
participación poblacional en el total estatal, tuvieron en 1981 el mayor ingreso
personal promedio, alcanzando 9 957 dólares. En la frontera de Arizona este
promedio fue de 8 464 dólares; y en Nuevo México y Texas, disminuyó aún más
a 7 646 y 7 041 dólares respectivamente. Esto indica que a medida que nos
movemos sobre la frontera de oeste a este, los ingresos per cápita disminuyen
dramáticamente (véase Gráfica 2).
Consideremos en conjunto los condados que forman primera y segunda línea
paralelas desde la frontera dentro de cada estado, y llamémoslos región frontera
estatales. Las regiones frontera más pobladas tienen más elevada concentración
de población en la escala de región que en sus solos condados fronterizos. En
1980 la región frontera del estado de California concentró 50.8% de la población
sobre un área de 13.1% del total estatal, en Arizona concentró 86.9% sobre un
área de 41.9%, en Nuevo México 15.1% sobre 20.6%, y en Texas 9-3% sobre
23.1% respectivamente. Incrementaron más su concentración poblacional las
regiones frontera que ya eran las más concentradoras en 1940. Entre 1940 y
1980, California la incrementó en 2.0 puntos porcentuales, Arizona en 12.4,
Nuevo México en 0.2, y Texas en 0.8 puntos. De manera similar que en la escala
de condados fronterizos, los ingresos per cápita promedio de cada región frontera
disminuyen de oeste a este; además en 1980 únicamente en California se alcanzó
un mayor per cápita que el nacional con 11 149 dólares.
CUADRO 3
ÁREA, POBLACIÓN, DENSIDAD Y CAMBIO EN LA CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN DE MUNICIPIOS Y
CONDADOS POR ESTADO DE LA FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
Estados
% (1) Municipi y Condados
de Frontera
o*
Área
estatal (3)
(4)
Participa
Población
Cambio
ció
1940 Poblacional
1980-1940
(2)
Població
n 1980
Veces Densidad
Frontera Estado ]
(2)/(1)
(3)/(1)
1980
1940
Densidad Veces la
Hab./Km2 Densidad/Me
x/ Densidad
1980
EUA
1980
Baja California
26.7
California
5.4
85.1
8.3
84.1
2.4
1.0
5.9
3.2
1.5
3.1
0.4
52.5
144.8
0.4
Sonora
24.5
20.6
13.5
7.1
0.8
0.6
6.6
0.4
Arizona
15.4
26.8
27.3
-0.5
1.7
1.8
17.0
Chihuahua
16.0
31.7
14.3
17.4
2.0
0.9
16.12.2
Nuevo México 8.4
9.1
7.8
1.3
1.1
0.9
7.2
Coahuila
28.4
9.2
7.9
1.3
0.3
0.3
3.3
0.2
Nuevo León
Tamaulipas
Texas
6.7
20.1
14,5
0.7
45.6
8.4
2.4
30.3
6.8
-1.7
15.3
1.6
0.1
2.3
0.7
0.4
1.5
0.6
3.8
50.9
19.6
0.2
2.6
Fuente: Censos de Población 1940, 1980. México, Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. County and City data Book, 1983, Bureau
of Census, Estados Unidos.
TITO AI.EGRÍA/LA CIUDAD Y LOS PROCESOS.
89
En el lado mexicano la desigual concentración poblacional norte-sur, o
transversal, es mucho más marcada. La frontera acumula buena parte de
población de cada uno de sus cinco estados limítrofes más importantes. La
situación extrema la encontramos en 1980 en Baja California que concentraba el
enorme 85.1% de su población en sus municipios fronterizos sobre un área de
apenas 16.7% (Cuadro 3). De manera similar a los estados norteamericanos, los
mexicanos han incrementado sus niveles de concentración poblacional en sus
fronteras en el periodo comprendido entre 1940 y 1980. Los estados que con más
velocidad incrementaron esta concentración fueron Chihuahua y Tamaulipas. El
incremento en Coahuila fue muy bajo, 1.3 puntos, manteniendo los menores
niveles de concentración durante el periodo considerado. Baja California
también tuvo incrementos mínimos, 1.0 puntos, pero manteniendo las más altas
proporciones de concentración poblacional fronteriza.
3. Concentración trasfronteriza
Ambos lados de la frontera concentran más población que área (densidad) en tos
territorios donde hay más población. Sin contar a Nuevo León, en el lapso de 40
años se ha producido un incremento de la densidad fronteriza, con la excepción
de Coahuila donde no varió, y de Arizona donde disminuyó mínimamente.
La densidad en la frontera sobre el Río Bravo es mayor en el lado mexicano que
en el norteamericano; en cambio, en la parte oeste de la demarcación (Baja
California y Sonora), es menor en el lado mexicano. El mayor dinamismo
económico del oeste hace crecer rápidamente la población fronteriza mexicana;
pero aún más rápido, a la población de la frontera norteamericana.
90
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
Esta tendencia concentradora de la población a lo largo de la frontera aún
continúa, y se incrementa si tomamos en cuenta que al interior de cada entidad,
municipio o condado, hay sólo una localidad concentradora, y además que la
mayoría de los lugares de concentración en un lado del borde conforman pares
binacionales de localidades con lugares también concentradores del otro lado de
la frontera. Sobre la línea internacional el espacio se nos presenta como un
continuo despoblado, interrumpido esporádica y repentinamente por alguna
intensa concentración de población biseccionada por la frontera.
Frontera Norte, vol. I, núm. 2, julio-diciembre de 1989 U.S.
PERIODICAL REPORTING ON MEXICO, 1960-1985
Norris C. Clement and Iliana L. Sonntag*
ABSTRACT
This paper examines sixteen U.S. periodicals during the period 1960-85 in order to test two
hypotheses:
-That Mexico's increased newsworthiness would manifest itself in a greatly expanded frequency of
articles in the latter part of the 1970s and again in the early 1980s
-That the major emphasis of the articles throughout the period would be on U.S. economic and
geopolitical interest in Mexico. The periodicals examined were grouped according to "news
weeklies," "general interest periodicals," "business periodicals," and "international relations periodicals," while the data on frequency of articles were compiled according to subject and
geographical areas and presented in five-year time periods. The first hypotheses was rejected for
the period 1976-80 but accepted for 1981-85. The second hypothesis was accepted for both
periods.
RESUMEN
En este trabajo se hace la revisión de dieciséis rotativos de Estados Unidos durante el periodo
1960-1985 con el fin de probar dos hipótesis: 1. Que el interés periodístico de México se
manifiesta en una mucho mayor frecuencia en la aparición de artículos hacia finales de los años
setenta y de nuevo en los inicios de los ochenta. Y 2. que el énfasis de los artículos comprendidos
en este lapso recaería sobre los intereses económicos y geopolíticos que Estados Unidos tenía en
México.
Los periódicos revisados se agruparon en "semanarios de noticias", "periódicos de interés general"
y "periódicos sobre política internacional"; mientras que la información sobre la frecuencia de
aparición de los artículos se compiló de acuerdo al tema y zonas geográficas agrupada en
quinquenios.
La primera hipótesis se rechazó para el periodo 1976-80, no así para el 1981-85. La segunda
hipótesis se aceptó para ambos periodos.
* Norris Clement. Professor of Economics. Department of Economics, San Diego State
University, San Diego, CA. 92182. Iliana Sonntag. Latin American Bibliographer at San Diego
State University, San Diego, CA. 92182. They were assisted in the project by James Wiltgen, Jerry
Rappaport, and students in Dr. Clement's course "United States-Mexico Economic Relations" in
1982 and 1987.
92
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
Most experienced North American observers of political-economic conditions
in Mexico recognize that Mexico-related topics are much more newsworthy
now than, say, ten or twenty years ago. The authors, who have resided in the
United States-Mexican border region throughout the last two decades, witnessed
an apparent explosion of press coverage at the local level during the 1976-81
period. For example, one study that counted articles limited to 'United StatesMexican border problems" in San Diego's only morning and evening daily
newspapers during the 1965-77 period showed an average of eight articles per
year from 1965-75 and fifty-two per year in the 1976-77 period.
This explosion of press coverage seemed to emanate from four very
newsworthy developments in Mexico during the 1970s:
• Devaluation of the peso, the first since 1954. Mexico's announcements of vast
reserves of fossil fuels.
• Increased public awareness in the United States of an apparently growing
stream of undocumented migration from Mexico to the United States,
• Increased awareness in the United States that Mexico was rapidly becoming
one of the United States' major trading partners.
It was from this vantage point that the authors set out to test two hypotheses
regarding national trends over time in the U.S. periodical literature during the
period 1960-85. The hypotheses are:
• That Mexico's increased newsworthiness would in fact manifest itself in a
greatly expanded frequency of articles in the latter part of the 1970s and again
in the early 1980s (Hypothesis 1, or HI).
• That the major emphasis of the articles throughout the period would be on the
United States' economic and geopolitical interests in Mexico (Hypothesis 2, or
H2).
In this article we first describe the procedures utilized in selecting the
periodicals included in the study and in collecting and compiling the data. Then
we present the data in tabular form, analyze it, and derive certain conclusions
regarding the hypotheses stated above. It is hoped that the study will aid the
understanding of United States-Mexican relations by researchers and public
policymakers in both countries as one dimension of the larger picture on how
U.S. perspectives on Mexico are formed.
Literature Survey
In order to determine if other surveys of this kind had been conducted
previously, we perused InfoTrac, an electronic index to general periodicals on
videodisk that covers the years 1985 to 1989- We also conducted a computer
search through Dialog, using the Public Affairs Information Service database.
Anticipating that such articles, if indexed, would be assigned the descriptors
"Mexico-Foreign Opinion," "Mexico-Research," and "Mexico-Relations-United
States," the same were used. Although a large
CLEMENT-SONNTAG/U.S. PERIODICAL REPORTING
93
number of articles on Mexico, appearing in more than 130 publications,
were cited, the searches did not yield any references to studies such as this
one. On that basis tve assume that no similar survey has been conducted, at
least in English1
Method
A total of sixteen periodicals published in the United States were selected in
four categories: • The three top news weeklies, selected purely on the
basis of their circulation. These were Newsweek, Time, and U.S. News and
World Report (with circulations of 4.5 million, 3 million, and 2 million,
respectively, in 1983 when the study was initiated).
• Six general interest periodicals, selected on the basis of their in-depth
treatment of issues and their differences in political/ideological perspective.
These were (with frequency of publication and size of circulation): Atlantic
Monthly (monthly, 325,000), Commonwealth (biweekly, 100,000), Harpers
(monthly, 140,000), The Nation (weekly, 45,000), National Review
(biweekly, 100,000), New Republic (weekly, 95,000).
• Three business periodicals were chosen: Business Week (weekly,
800,000), Forbes (biweekly, 700,000) and Fortune (biweekly, 674,000).
• Finally, four periodicals concerned with international relations were
selected Foreign Affairs (five per year, 85,000), Foreign Policy2 (quarterly,
25,000), Orbis (quarterly, 3,500), and World Affairs (quarterly, 9,900) .3
In general, an attempt was made to include periodicals which had a wide
circulation and were widely read by the informed U.S. public, the U.S.
business community and foreign affairs specialists.
Data Collection. The data were collected by a total of forty students in a
senior/graduate class at San Diego State University on "U.S.-Mexico
Economic Relations," during the spring of 1982 and again in the spring of
1987 (only for the period 1981-85). The articles were retrieved by using the
following indices for backfiles of periodicals: Reader's Guide to Periodical
Literature, Business Periodicals Index, and Public Affairs Information Service.
Each student was assigned a periodical or a portion thereof. Students
were individually instructed by the librarian to go through the indices in
order to identify articles and then verify their findings by going through the
1Since completing this survey a study has been published in Spanish as a Cuaderno de
Trabajo by the Colegio de la Frontera Norte. See José Carlos Lozano, Imágenes de
México en la prensa norteamericana: Análisis comparativo de la cobertura de México en
Time y Newsweek de 1980 a 1986. Tijuana, El COLEF, 1988.
This periodical did not begin publication until 1970, but it was included because of its
importance in the field.
2 Ulricb 's International Periodicals Directory, 22nd edition, 1983.
94
FRONTERA NORTE, VOL. I, NUM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
odical Literature, Business Periodicals Index, and Public Affairs Information
Service.
Each student was assigned a periodical or a portion thereof. Students
were individually instructed by the librarian to go through the indices in
order to identify articles and then verify their findings by going through the
actual bound volumes or microfiche. They then produced a copy of the
article and a summary and analysis of each article according to a prepared
form. The forms, the articles, and the students' analyses were checked twice
during the semester by the co-authors, and spot checks of the accuracy of
the students' library work were carried out by the graduate assistants.
Data Compilation and Analysis. The data were collected and verified
according to the method noted above and then classified according to: a)
time period, geographic emphasis, and sources (e.g., 1960-65, U.S.-Mexico
border, and Time magazine), and b) major emphasis of the article in terms of
several subtopics-general (broad overviews of changing socioeconomic
conditions), culture (emphasis on the arts and/or anthropological findings), trade/investment/tourism, migration, energy, border relations,
Mexican economy, and "other" (e.g., relations with Cuba). In this way we
were able to determine the frequency of articles, the specific areas of
interest of the various magazines, and how these changed over time.
Students were asked to include articles •which dedicated at least an inch of
space to a Mexico-related topic and to classify them according to geographic
and subject emphasis 4 The categories were formulated on the basis of the
authors' impressionistic interpretation of U.S. press coverage mainly during
the period 1976-82 when the increase of Mexico-related subjects first
occurred. While it must be acknowledged that the inclusion and/or exclusion of certain articles and their placement in the two categories involved
elements of subjective evaluation, the fact that each judgment was agreed
upon by the two authors and one graduate assistant ensured a certain
consistency. Nevertheless, certain methodological deficiencies did emerge
and will be discussed in the conclusiones to this paper. Note that the tables
show only the number of articles, irrespective of their length.
Tables were then prepared wich show subtotals for each group by time
periods and for each magazine, although these are not shown here, and for
each subtopic. These data are presented in tables 1-5. More sophisticated
quantitative analysis was not utilized due to the small number of observations and the elementary nature of the classification system.
Findings
Table 1 summarizes the entire data set, presenting the frequency of articles in
all time periods, for all periodicals, and for all categories. Rather surpris4
Where the emphasis was on the relationship between the two countries, and therefore
not geography specific, it was classified under "U.S./Mexico."
CLEMENT-SONNTAG/U.S. PERIODICAL REPORTING
95
number of articles on Mexico, appearing in more than 130 publications, were
cited, the searches did not yield any references to studies such as this one. On that
basis we assume that no similar survey has been conducted, at least in English. 1
Method
A total of sixteen periodicals published in the United States were selected in four
categories:
• The three top news weeklies, selected purely on the basis of their circulation.
These were Newsweek, Time, and U.S. News and World Report (with circulations
of 4.5 million, 3 million, and 2 million, respectively, in 1983 when the study was
initiated).
• Six general interest periodicals, selected on the basis of their in-depth
treatment of issues and their differences in political/ideological perspective.
These were (with frequency of publication and size of circulation): Atlantic
Monthly (monthly, 325,000), Commonwealth (biweekly, 100,000), Harpers
(monthly, 140,000), The Nation (weekly, 45,000), National Review (biweekly,
100,000), New Republic (weekly, 95,000).
• Three business periodicals were chosen: Business Week (weekly, 800,000),
Forbes (biweekly, 700,000) and Fortune (biweekly, 674,000).
• Finally, four periodicals concerned with international relations were selected
Foreign Affairs (five per year, 85,000), Foreign Policy2 (quarterly, 25,000),
Orbis (quarterly, 3,500), and World Affairs (quarterly, 9,900).3
In general, an attempt was made to include periodicals which had a wide
circulation and were widely read by the informed U.S. public, the U.S. business
community and foreign affairs specialists.
Data Collection. The data were collected by a total of forty students in a
senior/graduate class at San Diego State University on "U.S.-Mexico Economic
Relations," during the spring of 1982 and again in the spring of 1987 (only for the
period 1981-85). The articles were retrieved by using the following indices for
backfiles of periodicals: Reader's Guide to Periodical Literature, Business
Periodicals Index, and Public Affairs Information Service.
Each student was assigned a periodical or a portion thereof. Students were
individually instructed by the librarian to go through the indices in order to
identify articles and then verify their findings by going through the
1 Since completing this survey a study has been published in Spanish as a Cuaderno de Trabajo by
the Colegio de la Frontera Norte. See José Carlos Lozano, Imágenes de México en la prensa
norteamericana; Análisis comparativo de la cobertura de México en Time y Newsweek de 1980
a 1986. Tijuana, El COLEF, 1988.
2 This periodical did not begin publication until 1970, but it was included because of its importance
in the field.
3 Ulrich 's International Periodicals Directory, 22nd edition, 1983.
94
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989)
odical Literature, Business Periodicals Index, and Public Affairs Information
Service.
Each student was assigned a periodical or a portion thereof. Students were
individually instructed by the librarian to go through the indices in order to
identify articles and then verify their findings by going through the actual bound
volumes or microfiche. They then produced a copy of the article and a summary
and analysis of each article according to a prepared form. The forms, the articles,
and the students' analyses were checked twice during the semester by the coauthors, and spot checks of the accuracy of the students' library work were
carried out by the graduate assistants.
Data Compilation and Analysis. The data were collected and verified according
to the method noted above and then classified according to: a) time period,
geographic emphasis, and sources (e.g., 1960-65, U.S.-Mexico border, and Time
magazine), and b) major emphasis of the article in terms of several subtopicsgeneral (broad overviews of changing socioeconomic conditions), culture
(emphasis on the arts and/or anthropological findings), trade/investment/tourism,
migration, energy, border relations, Mexican economy, and "other" (e.g.,
relations with Cuba). In this way we were able to determine the frequency of
articles, the specific areas of interest of the various magazines, and how these
changed over time. Students were asked to include articles which dedicated at
least an inch of space to a Mexico-related topic and to classify them according to
geographic and subject emphasis. The categories were formulated on the basis of
the authors' impressionistic interpretation of U.S. press coverage mainly during
the period 1976-82 when the increase of Mexico-related subjects first occurred.
While it must be acknowledged that the inclusion and/or exclusion of certain
articles and their placement in the two categories involved elements of subjective
evaluation, the fact that each judgment was agreed upon by the two authors and
one graduate assistant ensured a certain consistency. Nevertheless, certain
methodological deficiencies did emerge and will be discussed in the
conclusiones to this paper. Note that the tables show only the number of articles,
irrespective of their length.
Tables were then prepared wich show subtotals for each group by time periods
and for each magazine, although these are not shown here, and for each subtopic.
These data are presented in tables 1-5. More sophisticated quantitative analysis
was not utilized due to the small number of observations and the elementary
nature of the classification system.
Findings
Table 1 summarizes the entire data set, presenting the frequency of articles in all
time periods, for all periodicals, and for all categories. Rather surpris4 Where the emphasis was on the relationship between the two countries, and therefore not
geography specific, it was classified under "U.S./Mexico."
CLEMENT-SONNTAG/U.S. PERIODICAL REPORTING
95
particularly newsworthy in the United States because the "economic miracle" of
the time presented a generally optimistic image of rising prosperity and increased
geopolitical stability. The geographic emphasis during the early periods was
much more on Mexico itself, while subject areas tended to emphasize general
overviews of Mexican society and economy as introductions to the increased
opportunities for tourists and the U.S. business community.
In the later periods -1976-80 and 1981-85- the geographical emphasis shifted
away from articles solely dealing with Mexico to articles treating the interactions
between the United States and Mexico. These trends are reflected in the subject
area classifications by a decline in the percentage of "general" articles and those
treating "culture" (at least in 1981-85) and an increase in those dealing with
energy and migration. Note also that articles on trade/investment/tourism as a
proportion of the total steadily decline from 1966-70 through 1981-85 as interest
in the Mexican economy rises, especially in the 1981-85 period, as a function of
the steadily deteriorating situation there and the growing threat of default.
The category of "other" (i.e., natural disasters, environmental factors, drugs,
Central America, and Mexican/international politics) remained relatively
constant in relative (percentage) terms until the 1981-85 period, when U.S.
interest in the political stability of Mexico and Mexico's position on Central
America increasingly came in conflict with that of the United States.
One rather surprising find is the relatively small number of articles in the 197680 period. The absolute number of articles in that period is smaller than for the
1960-65 and 1966-70 periods, and only slightly larger than during the 1971-75
period. Given the significant socioeconomic changes during the 1976-80 period,
one would expect a much larger number of articles, especially in those areas
dealing with migration, the Mexican economy in general, and the impact of the
peso devaluation on the U.S. border economy. However, the (Southwest)
regional, as opposed to the national, impact of some of these factors could
explain why the absolute number of articles in the national press did not increase
as dramatically as one might expect during this period.
In view of the above, one might conclude that the U.S. press did not truly
"discover" Mexico and Mexico-related topics until the 1981-85 period. The
output of articles in 1981-85 was almost three times greater than the 1976-80
output, reflecting the overwhelming concern with the deteriorating Mexican
economy and its corollaries: the deteriorating environmental and political
situation and the rising concern with migration, especially undocumented, to the
United States.
In general, then, it appears that Mexico did not become newsworthy in the
national periodical literature until the economic and geopolitical interests of the
entire United States appeared to be threatened. Thus, regional impacts on the
U.S. Southwest and impacts on certain sectors of the business community in
earlier years were apparently not sufficient to stimulate the national press. Even
today, the U.S.-Mexico border region receives a small percentage of the total
coverage -declining from 22 percent in 1960-65 to 9 percent in the 1981-85
period-with only a temporary jump
96
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
(to 16 percent) in 1976-80 with the devaluation of the peso. This apparent
preference for nationally related news is borne out by the comparatively larger
number of articles in the 1961-65 period, when the major topics covered centered
around the situation in Cuba and Mexico's relations with that country and,
secondly, the controversies surrounding the termination of the Bracero Program.
Similarly, the period 1966-70 was dominated by events related to the 1968
Olympic games -including the student demonstrations and the Tlatelolco
massacre- and the presidential (Echeverría) election campaign.
In analyzing the articles published by the different types of periodicals, we have
disaggregated the information into four tables. Table 2 summarizes the
information for the four "news weeklies," table 3 for the six "general interest
periodicals," table 4 for the three "business periodicals," and table 5 for the four
"international relations periodicals." While there are many interesting
observations that could be made here, we will confine our comments to the
following:
• The four news weeklies published approximately 52 percent of all articles for
the entire 1960-85 period, while the general interest periodicals contributed 17
percent, business periodicals 29 percent, and international relations periodicals 4
percent. There are, of course, several reasons for this:
-The frequency of publication provides the news weeklies an opportunity to
publish more articles.
-Most, but not all, articles published by the news weeklies are shorter in length
than articles published in the other categories, where articles sometimes run five
or ten pages.
• Most of the trends noted above are determined therefore by the news
weeklies and the business periodicals, which together accounted for approximately 81 percent of the total number of articles published.
All four types of periodicals showed a marked preference for articles on
Mexico itself, while articles on U.S.-Mexico relations/flows were least important. Interestingly, international relations periodicals demonstrated absolutely
no interest in border-related topics, while news weeklies published the highest
proportion of articles related to the border.
• In the period 1981-85:
-Two periodicals, Atlantic Monthly and World Affairs, did not publish even one
article which dealt with Mexico in a significant way.
—Time, Business Week, and Newsweek published the most articles among the
weeklies (with 65, 58, and 56 articles, respectively).
—The total number of articles increased most in the news weeklies and least in
the business periodicals as compared to the 1976-80 period.
-Topics in the "other" category which received most attention were Central
America, drug enforcement, Guatemalan refugees in Mexico, natural disasters
(e.g., fires and earthquakes), and environmental problems.
-The year with the highest total of articles published was 1982, when Mexico was
trying to manage its defacto default on its external debt.
CLEMENT-SONNTAG/U.S. PERIODICAL REPORTING
97
Thus, the largest volume of articles came at a time when the news from Mexico
was almost totally negative (i.e., announcing default on the external debt and
threatening the stability of the entire international financial system), not -when
the news was positive (i.e., 1976-80, when the petroleum boom was occurring.
The implications of this finding in terms of U.S. images of Mexico are
significant and profound.
Conclusions
Let us now return to the two hypotheses set out in the introduction. The first, HI,
obviously must be rejected for the period 1976-80 but accepted for 1981-85. By
the criteria employed here to measure the increased newsworthiness of Mexico
and Mexico-related topics, frequency of articles in the U.S. periodicals selected
obviously did not respond in the expected fashion until the early 1980s when
Mexico almost defaulted on its external debt.5
Not so surprising, nor dramatic, however, is the finding that articles on Mexico
per se outnumber, at a ratio of approximately 2 to 1, the other geographic
categories throughout the time period studied. This reflects the emphasis on
national coverage as opposed to "regional" coverage (i.e., the border region) and
a general scarcity of information on, or lack of understanding of, the links
between the United States and Mexico.
The second hypothesis, H2, that the major emphasis of the articles would be on
the United Sutes' economic and geopolitical interests, seems consistent with the
data and with our own impressionistic analyses of the content of the articles.
During the period under study, there was a shift away from articles in the
"general" and "culture" categories and a marked increase in articles on "energy,"
"migration," and the "Mexican economy" and toward "U.S./Mexico." While this
will not surprise those who have followed Mexico and Mexico-related news
coverage in recent years, it tends to give the impression that fifteen to twenty
years ago Mexico was of interest to U.S. readers primarily as an interesting
place to visit or even retire, while today it is seen as more vitally intertwined
with our day-to-day lives in economic, political, and occasionally military terms.
Finally, it should be noted that our impression in reading the entire set of
articles was that the general tone of the reporting did not change significantly
during the period under study. That is, during the period 1960-85 great strides
were made in Mexico in terms of economic and technological development, and
one would suppose that the underlying affect of reporters' language would
reflect those changing objective conditions. While we believe that the coverage
adequately reflected the changes taking place in Mexico, there was no dramatic
shift in perspective, or affect.
5 The Lozano study (see note 2) concluded that more than 50 percent of the space dedicated to
reporting on Mexico addressed topics related to "crisis and conflicts." Although the methods
employed in that study are much different than those employed here, that conclusion does not
appear to be inconsistent with our findings in this study.
98
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
Nevertheless, these observations are impressionistic and no systematic analysis
of content was applied.
In conclusion, then, it can be said that the data indicate that coverage of
Mexico-related topics in the periodicals selected increased somewhat from 197175 to 1976-80, although it actually decreased with respect to the earlier periods,
1960-65 and 1966-70. The dramatic increase, however, came in the period 198185, when it first appeared that vital U.S. interests could be threatened by the
deteriorating situation -the "crisis"— in Mexico. Additionally, the type of
coverage shifted from a cultural, travelogue emphasis to Mexico as an
economically and politically significant power important to U.S. interests.
TABLE 1
ALL PERIODICALS*
Geographic Emphasis
Mexico U.S./Mexico
Border Subtotal
Subject Areas
General Interest
Culture
Trade/Invest./Tourism
Migration
Energy
Mexican Economy
Border Relations
Other
Subtotal
1960-65
1966-70
114(65%)
22(13%)
59(22%)
175(100%)
[151]**
87(65%)
26(20%)
20(15%)
133(100%)
20(11%)
15(9%)
42(24%)
8(5%)
4(2%)
25(14%)
12(7%)
49(28%)
175(100%)
[151]**
21(16%)
8(6%)
41(31%)
4(3%)
2(2%)
11(8%)
12(9%)
34(26%)
133(100%)
1971-75
1976-80
1981-85
Total
51(68%)
13(17%)
11(15%)
75(100%)
59(55%)
31(29%)
17(16%)
107(100%)
156(56%)
96(35%)
26(19%)
278(100%)
467(61%)
188(25%)
113(15%)
768(100%)
12(16%)
2(3%)
17(23%)
5(7%)
2(3%)
19(25%)
1(1%)
17(23%)
75(100%)
4(4%)
7(7%)
15(14%)
12(11%)
13(12%)
26(24%)
3(3%)
27(25%)
107
11(4%)
4(1%)
30(11%)
42(15%)
17(6%)
74(27%)
6(2%)
94(34%)
248(100%)
Figures represent the number of article/percentages are expressed in parentheses.
Note that the period 1960-65 is a six year period. If only articles from 1961-65 are included, the
total for the period falls from 175 to 150 which does not significantly affect the findings.
68(9%)
36(5%)
145(19%)
71(9%)
38(5%)
155(20%)
34(4%)
221(29%)
768
TABLE 2 NEWS
WEEKLIES*
1960-64
1966-70
1971-75
1976-80
1981-85
Subtotal
1960-80
Total
1960-85
52
7
30
89
47
9
12
68
30
7
9
46
21
15
13
49
76
51
23
150
150
38
64
252
226
89
87
402
14
7
15
4
1
8
12
28
89
21
2
11
1
1
5
7
20
68
10
1
9
4
1
8
13
46
3
5
3
7
4
14
13
49
9
2
9
32
5
4
31
58
150
48
15
38
16
7
13
41
74
252
57
17
47
48
12
17
72
132
402
Geographic Emphasis
Mexico
U.S./Mexico
Border
Subtotal
Subject Areas
General
Culture
Trade/Invest./Tourism
Migration
Energy
Border Relations
Mexican Economy
Other
Subtotal
•Includes: Newsweek Time U. S. News and World Report
TABLE 3 GENERAL INTEREST
PERIODICALS*
1960-65
1966-70
1971-75
1976-80
1981-85
Subtotal 1960- Total 196080
85
33
5
4
42
10
2
3
15
10
1
1
12
12
7
1
20
26
11
1
38
65
15
9
89
91
26
10
127
General
Culture
Trade/Invest./Tourism
Migration
Energy
Border Relations
Mexican Economy
Other
5
7
5
1
5
20
5
1
1
8
1
1
6
3
2
3
2
3
5
4
2
2
1
9
3
2
7
12
6
15
10
2
5
16
35
8
17
1
19
5
7
23
47
Subtotal
42
15
12
20
38
89
127
Geographic Emphasis
Mexico
U.S./Mexico
Border
Subtotal
Subject Areas
*Includes: Atlantic Monthly
Commonwealth
Harpers
The Nation
National Review
New Republic
TABLE 4 BUSINESS
PERIODICALS*
Geographic Emphasis
Mexico
U.S./Mexico
Border
Subtotal
1960-65
1966-70
1971-75
1976-80
1981-85
Subtotal
1960-80
Total
1960-85
29
10
5
44
30
15
5
50
11
5
16
26
9
3
38
44
25
2
71
96
39
13
148
140
64
15
219
1
1
27
3
3
8
1
44
1
30
2
6
4
7
50
1
8
1
1
5
16
12
2
7
7
10
38
20
1
8
33
9
71
2
2
77
4
11
10
24
18
148
2
2
97
5
19
10
57
27
219
Subject Areas
General
Culture
Trade/Invest./Tourism
Migration
Energy
Border Relations
Mexican Economy
Other
Subtotal
*Includes: Business Week Forbes Fortune
TABLE 5 INTERNATIONAL RELATIONS
PERIODICALS*
Geographic Emphasis
Mexico
U.S./Mexico
Border
Subtotal
1960-65
1966-70
1971-75
1976-80
1981-85
Subtotal
1960-80
Total
1960-85
2
2
3
3
1
1
4
3
7
10
9
19
10
3
13
20
12
0
32
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
5
7
1
3
15
19
1
1
1
9
1
13
1
1
0
0
2
0
12
16
32
Subject Areas
General
Culture
Trade/Invest./Tourism
Migration
Energy
Border Relations
Mexican Economy
Other
Subtotal
* Includes:
Foreign Affairs Foreign
Policy World Affairs
Orbis
Frontera Norte, vol. I, núm. 2, julio-diciembre de 1989
CALIDAD CON CONSENSO EN LAS MAQUILADORAS
¿ASOCIACIÓN FACTIBLE?1
Jorge Carrillo V.*
RESUMEN
En el presente trabajo se discute la importancia de la calidad en los sistemas de producción flexible.
Se presentan los descubrimientos más generales de cuatro estudios sobre la adaptación de las nuevas
tecnologías, duras y blandas, en la industria maquiladora de exportación en México. Finalmente, se
analiza la percepción de los trabajadores hacia la tecnología y el trabajo a través de la comparación
de dos plantas automotrices: una maquiladora establecida en la frontera norte y una manufacturera
no-maquiladora ubicada en la región centro-sur de México.
La idea central de este trabajo es que existe un fuerte proceso de mejoramiento de la calidad en las
plantas maquiladoras, el cual es llevado a cabo consensualmente. Sin embargo, la percepción
"consensual" no mostró asociación con variables socioeconómicas y fue débil la asociación con las
variables laborales y con el grado de exposición a las nuevas tecnologías. Como resultado se
establece una hipótesis de trabajo: la percepción que el trabajador tenga de tales eventos depende de
la forma e intensidad con que es llevada a cabo la restructuración industrial.
ABSTRACT
This article reviews the importance which the quality factor plays in systems of flexible production.
It presents a brief overview of finding from four studies of adaptation to the new technologies, both
hard and soft, in Mexico's export oriented off-shore assembly plants (maquiladoras). It concludes
with an analysis is based on a comparison of two automobile plants-one a maquiladora in Mexico's
northers border region, and the other a non-maquila plant situated in Mexico's central-southern
region.
* Jorge Carrillo V. Director del Departamento de Estudios Sociales de El Colegio de la Frontera
Norte. Se le puede enviar correspondencia a: Blvd. Abelardo L. Rodríguez núm. 21, Zona del Río,
Tijuana, Baja California, tel. 300411, Fax 300050.
1 Este trabajo originalmente fue presentado como ponencia en el seminario "La Industria
Maquiladora en México", llevado a cabo en El Colegio de México, del 5 al 7 de junio de 1989.
106
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
To key assumption in this essay in that there is a dynamic ongoing effort in the maquiladoras to
improve product quality, an effort which involves the broad base of plant employees.
Nevertheless, the workers' views on how to control quality did not correlate with socioeconomic
variables, and the links between worker's perceptions and labor variables, and between perceptions
and the degree of exposure to the new technologies, were weak. As a result of these findings, the
author hypotesizes that the perception which a worker holds of events in the workplace depends
on both the form and intensity with which industrial restructuring is being implemented.
JORGE CARRILLO V./CALIDAD CON CONSENSO
107
Nuestro plan es integrar globalmente la compañía
alrededor de "centros de excelencia"... La meta es
trabajar en equipos, eliminar duplicidades,
implementar responsabilidad y flexibilidad, y
reducir costos.
Directivo de Ford. Auto News, 6 de junio de
1988.
Introducción
Uno de los mayores retos a la modernización en México es lograr alcanzar
niveles de competencia internacional. Es común señalar que esto se logra no sólo
produciendo más, sino sobre todo mejor; y producir con más calidad no depende
exclusivamente de los materiales utilizados o del método para organizar la
producción, entre otros, sino del esfuerzo del propio trabajador. En este contexto,
el factor humano cobra nuevamente mayor importancia para explicar el éxito o
no en el uso de tecnologías flexibles.
En este estudio se busca profundizar sobre el factor humano en el trabajo, a
través de la percepción de los trabajadores directos hacia las nuevas tecnologías.
Se examina el caso de la industria automotriz y se comparan dos plantas: una,
clasificada como industria maquiladora y ubicada en la actividad maquiladora
del transporte, y la otra clasificada como industria terminal. La metodología
consiste en la aplicación de una encuesta a obreros directos de diferentes niveles
de categoría de calificación. La encuesta fue levantada a mediados de 1988 y a
principios de 1989 en un complejo industrial del centro del país.
Partiendo del supuesto de que el desarrollo de la industria maquiladora se
encuentra en una etapa nueva, caracterizada por un gran dinamismo, por el uso
creciente de tecnologías flexibles, por los cambios en el perfil sociodemográfico
de los trabajadores, entre otros elementos, se plantea como hipótesis de trabajo
que existe una percepción "consensual" mayor en la maquiladora automotriz que
en la planta surgida bajo el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones
(con trabajadores de mayor antigüedad y del tipo tradicional).
El estudio se divide en tres secciones. En la primera, se presentan elementos
sobre la calidad, orientada a mostrar la importancia de dicho impacto tanto al
nivel de la teoría y de algunas declaraciones de especialistas como al nivel de
seguimientos de la calidad dentro de las plantas. En la segunda, se presentan
preguntas relevantes vinculadas con el uso de nuevas tecnologías duras y
blandas, y se comparan resultados de algunos estudios que realizaron encuestas o
entrevistas con gerentes de maquiladoras. Y en la tercera sección se presentan en
forma sucinta los resultados sobre consenso, basados en preguntas de percepción
en una encuesta hecha a trabajadores. Por último, se exponen algunas consideraciones finales.
108
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
Sobre la Calidad
La presente década ha sido escenario de importantes transformaciones en la
implantación de nuevas tecnologías en las industrias. La tendencia de integración
de la producción a escala mundial (global sourcing production) parece ser más
evidente, por lo menos en los sectores punta de la economía. La industria del
auto es líder en esta aventura. Por ejemplo, Peugeot fábrica con Renault,
Chrysler con Hyundai, Ford con Mazda y General Motors con Toyota. En el
proceso de las inversiones conjuntas participan integradamente tanto países de
oriente como de occidente. Los autos ya no son, exclusivamente, producidos con
componentes de diversos países y ensamblados en Estados Unidos (auto
mundial), ahora los diseños, la tecnología, el ensamble y el embarque también se
han globalizado.
Bill Lehiman, presidente del Centro de Investigación sobre Opinión en Maumee,
Ohio, señala que "la gente está siendo más abierta acerca de comprar autos
domésticos o importados". Ejecutivos de Ford mencionan que "nosotros
encontramos que los clientes no saben y no les importa más dónde son
producidos los autos..."2. La tendencia apunta hacia el incremento en el nivel de
homogeneidad en tecnología, calidad y diseño.
Dentro de esta nueva estrategia global la calidad cumple un rol central.
"Prioridad número I", es el lema dentro de las principales productores de
automóviles. Un cambio sustantivo que acompaña esta nueva era en las
relaciones sociales de producción se refleja en el siguiente slogan gerencial:
We care about people.
El objetivo de mejoramiento de la calidad de los productos es, quizás, la
estrategia central de las corporaciones para lograr mejores niveles de
competitividad. Los niveles de calidad han sido mejorados básicamente por la
puesta en práctica de procesos de automatización flexible y por la amplia
proliferación de sistemas flexibles de organización de la producción y del
trabajo, como muestran varios estudios realizados.3
2 James Resen, "The New International Auto' en Los Angeles Times, 12 de febrero de 1989.
3 Desde 1981, General Motors, la corporación más grande del mundo, ha invertido más de 40
billones de dólares para modernizar su producción tecnológica. Consúltense los trabajos de John
F. Krafcik, "A New Diet for U.S. Manufacturing" en Technology Review, Massachusetts Institute
of Technology, vol. 92, núm. 1, enero de 1989, págs. 28-36;
Shaiken with Hersenberg, Automation and Global Production. La Jolla, Center for US-Mexican
Studies, University of California, Monograph Series, 26, 1987. Watanabe Susumu (editor),
Microelectronics, Automation and Employment in the Automobile Industry. Chicherter, New
York. John Wiley and Sons (ILO), 1987; Corinna Kusel, 'la calidad tiene prioridad No. 1. El
papel de la restructuración del proceso de trabajo y de la introducción de conceptos japoneses de
organización en la industria automotriz mexicana" en Jorge Carrillo V. (compilador), La nueva
era de la industria automotriz en México. Cambio tecnológico, organizacional y en las
estructuraste control. Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, 1989 (en prensa); Michel
Cusumano A., The Japanese Automobile Industry, Cambridge and London, Harvard University
Press, Harvard East Asian, Monographs 122, 1985; Committee on Technology and International
Economic and Trade Issues. The Competitive Status of the U.S. Auto Industry, Automobile Panel,
Washington, D. C., National Academy Press, 1982, y J. Forslin, A. Sarapata y A.M. Whitewill,
Automation and Industrial Workers. A Fifteen Nation Study. Oxford, New York. Pergamon Press,
vol. I, part I, 1989.
JORGE CARRILLO V./CALIDAD CON CONSENSO
109
En este contexto, la pregunta relevante para el caso que aquí se analizará es ¿la
industria maquiladora de exportación forma parte de tal estrategia de las
corporaciones o queda fuera de dicha estrategia? Autores y actores sociales han
señalado enfáticamente que el incremento de la eficiencia en el trabajo,
especialmente en la calidad, en sistemas de producción flexible y altamente
competitivos no puede ser alcanzado a través de métodos impositivos. Se asume
que es menester la participación del trabajador en la búsqueda de este objetivo,
ya que buena parte de las soluciones a los problemas de calidad dependen del
propio trabajador y de su acción inmediata en la propia línea de producción. El
involucramiento de los operarios en el empleo se convierte nuevamente, 4 pero en
forma mucho más avanzada que en las tradicionales técnicas de desarrollo
organizacional, en una preocupación científica donde la meta es generar una
nueva actitud de los trabajadores hacia la empresa y hacia el trabajo: el consenso
social.
Aquí surge otra preocupación relevante: ¿existe en la maquiladora, en general, y
en la posmaquila 5en particular, una actitud "consensual" hacia el trabajo?
Esta investigación intenta dar respuestas a las preguntas anteriormente
planteadas. Para ello se presentan algunos resultados de estudios específicos. El
avance en estas cuestiones tiene una importancia vital tanto para México -como
lo mencionó el presidente de la Fundación Mexicana para la Calidad Total y del
Grupo Condumex: "... 6la modernización en México es que logremos juntos la
calidad total"— como para la industria maquiladora, ya que la mayor parte de
ella se dedica a actividades electrónicas y automotrices, y es precisamente en
éstas donde se experimentan los procesos flexibles de producción a nivel global.
Si a mediados de los años setenta la pregunta central era ¿cuál es el costo social
de mantener estas operaciones en México?, y a principios de los ochenta era ¿si
las operaciones de ensamble en zonas de bajo salario regresarían o no a los
países de origen a causa de la automatización?, para
4 Digo nuevamente porque desde los años treinta existe una gran preocupación por el desarrollo
humano de las relaciones sociales dentro de las empresas. La sociología de las relaciones
humanas, desde el enfoque organizacional y el ángulo de la psicología social ha producido
importantes trabajos. Fritz Roethlisberger y J. M. Dickinson, Managment and the Worker.
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1939. Daniel Katzy Robert Khan. "Leadership
Practices in Relation to Productivity and Morale" en Cartwright y Zander (eds.), Group
Dynamic, Research and Theory. Nueva York, Peterson and Co., 1953, son algunos de los
pioneros. Consúltense las obras de Michel Crozier, El fenómeno burocrático. Buenos Aires, Ed.
Amorrortu, 1964, y Georges Friedman y Pierre Naville, Tratado de sociología del trabajo.
México, Fondo de Cultura Económica, 1985 (tercera edición).
5 Aunque el término de posmaquila es aún prematuro, es útil para demostrar que se trata no sólo de
un nuevo periodo de la industria maquiladora de exportación en México, sino en particular de
un nuevo tipo de maquiladora. El término es usado por René Villarreal, México 2010: de la
industrialización tardía a la reestructuración industrial. México, Ediciones Diana, 1988.
6 Julio Gutiérrez Trujillo, "A la modernización por la calidad" en Examen de la Situación
Económica de México, México, Banamex, núm. 749, abril, 1988, pág. 174.
110
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO DICIEMBRE DE 1989
fines de esta década, la interrogante es ¿si las maquiladoras sobrevivirán la
transición hacia el "posfordismo" también conceptuado como "toyotismo"? 7
Seguimiento de la Calidad
La calidad está presente en las diversas etapas productivas dentro de las
maquiladoras.8 En el mero comienzo con la revisión de los materiales y envío de
los proveedores a quienes se les exige también el uso de técnicas de control
estadístico de los procesos, tanto componentes y materiales con cero error como
cantidades y tiempos de entrega estrictos, son exigidos a los proveedores como
factores preventivos de futuras contingencias.9 En las líneas de producción y en
las operaciones o estaciones de trabajo se lleva a cabo un seguimiento estadístico
de los rechazos a la producción durante la jomada de trabajo y se otorgan
reconocimientos ahí donde se logra cero error; posteriormente, en juntas de
calidad frente a las líneas, al día siguiente, se investigan las razones posibles de
los errores y se discuten las soluciones en grupos pequeños de trabajo o formado
por toda la línea. Posiblemente, y en el nivel de planta, desde que entra el
producto a las líneas de producción y hasta que sale de ellas, es éste el momento
crucial de la calidad y eficiencia; pues es aquí donde los trabajadores mejoran
continuamente los procesos proponiendo nuevas ideas. La función del trabajador
cambia sustancialmente, en gran parte porque en vez de recibir órdenes, regaños
y castigos de supervisores y jefes de línea, éstos apoyan las ideas de los propios
trabajadores.
El proceso continúa con los inspectores de calidad o los sistemas electrónicos, o
ambos, los cuales certifican la calidad de los productos antes de empacarse. Y
aún antes de su embarque final, auditores internos muestrean la calidad de los
productos. Revisiones más esporádicas pero con cierta sistematicidad son hechas
también por auditores extemos a la planta, generalmente integrantes de las
mismas firmas.
Paralelamente, se llevan a cabo juntas quincenales o mensuales con equipos de
trabajo, supervisores y especialistas en técnicas de in7 La pregunta es formulada por Patricia A. Wilson en "The New Maquiladoras: Flexible Production
in Low Wage Regions", University of Texas at Austin, Community and Regional Planning,
Working Paper Series, núm. 9, abril, 1989. En la bibliografía especializada sobre el trabajo se
enriende al posfordismo como un cambio del fordismo-taylorismo en el sentido de ampliación o
intensificación del mismo. Mientras que el concepto de toyotismo está relacionado con una
transformación profunda en el sentido de una nueva alternativa al fordismo.
8 La siguiente descripción de la proliferación del control de calidad se basa en una docena de visitas
guiadas a plantas maquiladoras en Ciudad Juárez y Nuevo Laredo durante 1988-1989. Véase el
Anexo Indicadores de Restructuración en la Industria Automotriz.
9 El involucramiento de la calidad y el justo a tiempo en los proveedores está en función,
básicamente, de las exigencias de las grandes firmas. L. E. Arjona, "La industria mexicana de
autopartes durante el auge exportador de los ochenta" en Jorge Carrillo V. (compilador), La
nueva era de la industria automotriz en México. Cambio tecnológico, organizacional y en las
estructuras de control. Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, 1990 (en prensa).
JORGE CARRILLO V./CALIDAD CON CONSENO
111
volucramiento en el empleo y de soluciones preventivas y colectivas a problemas
de producción. Se fortalece la imagen del mejoramiento preventivo de la calidad
con carteles, mantas y dibujos, entre otros. Se reconoce como un mérito los
avances en calidad a través de periódicos, boletines o banderines. Y se fortalece
la competencia mostrando ganadores en pizarrones y banderines en los lugares
de trabajo, bajo la presión de los equipos de trabajo y/o de las juntas de calidad.
Dos características resultantes de este proceso que acompañan al mejoramiento
de la calidad dentro de las empresas maquiladoras son una supervisión del
trabajo mas estricta por el número de instancias involucradas, y mayor flujo de
comunicación y más directa entre los diferentes niveles jerárquicos.
Según la evidencia recolectada, los resultados que se obtuvieron de este
proceso son diversos: se incrementa el trabajo efectivo al desaparecer los
tiempos muertos; se eficienta el trabajo en el cuidado para prevenir errores, en el
conocimiento y experiencia para proponer y ejecutar soluciones, y se reduce el
número de trabajadores involucrados en inspección de calidad10 y
mantenimiento. Pero todo este desarrollo es llevado a cabo "consensualmente"
en la "posmaquila", o ¿siguen prevaleciendo relaciones antagónicas entre los
trabajadores y la gerencia?
La bibliografía ha erigido en un hecho que en plantas de producción y
organización flexible existe una orientación de llevar a cabo relaciones de
cooperación entre el capital y el trabajo.11 Éstas se basan, fundamentalmente, en
el aumento de la responsabilidad y compromiso de los trabajadores hacia el
trabajo debido al involucramiento en el empleo.12 Se
10 Desaparece la inspección de calidad frente a las líneas de producción. 11 Si bien es consenso
suponer que a esta fase de flexibilidad correspondan situaciones de menor conflicto en comparación
con la etapa fordista clásica, sí existe un debate acerca de las relaciones de cooperación: ¿son
producto del consenso o de un mayor control sobre el trabajo por parte de las empresas? Consúltense
P.James. "Prospects for the U. S.-Mexican Relationship in the Motor Vehicle Sector" en Richard
Feinber y Valeriana Kallab (editores), The United States and Mexico: Face to Face with New
Technology. Transaction Books, 1987, págs. 101-125; y Shaiken with Hersenberg, op. cit. Jane Mile,
"Management by M. Stres", Technology Review, Massachussetts Institute of Technology, octubre,
1988, argumentan que en la planta núm 1 en Fremont, California, los equipos de trabajo han hecho
más "estresante" el trabajo de los obreros automotrices. Por su lado, Krafcik afirma que muchos
problemas que terminan en demandas sindicales en plantas tradicionales son ahora resueltos
informalmente en los equipos de trabajo en plantas de tecnología flexible. Op. cit., pág. 34.
12 El éxito de que se logre la eficiencia y la calidad buscada, sin embargo, no depende solamente de
los trabajadores. Como apunta Lowell Turner: el rol de la gerencia es central para alcanzar la
lealtad y compromiso de trabajadores y líderes sindicalistas. Lowell Turner, 'Three Plants, Three
Futures" en Technology Review, Massachussetts Institute of the Technology, vol. 92, núm. 1,
enero, 1989, págs. 38-45. Este rol descansa en buena medida en la conducta y actitud del líder
del grupo de trabajo. Mis entrevistas en la docena de plantas visitadas reportan que niveles de
mandos medios, como supervisores y superintendentes, son factores cruciales de éxito hacia el
objetivo en cuestión, lo cual es consistente con los resultados de Turner.
112
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
argumenta que este proceso se logra transformando la actitud hacia la empresa y
hacia el trabajo mismo. Y como la actitud refiere a procesos de subjetividad
social13 éstos dependen estrechamente de la idiosincrasia de la gente empleada,
ya sea de la región o del país. Entonces, se ha planteado la pregunta: ¿es posible
exportar con éxito los sistemas de relaciones japoneses en el trabajo a culturas
disímiles como la americana o la mexicana? Hay quien sostiene que esto es
prácticamente imposible para el caso mexicano.15 Sin embargo, los estudios
sugieren, como ha concluido John Krafcik para el caso de la industria automotriz,
que la producción gerencial (en sus términos lean) no depende de atributos
culturales de una nación en particular. En todo caso, este autor concluye que
"quizás la diferencia más importante entre el sistema buffered [que conlleva
stocks -fordista-] y el lean [limpio de stocks -posfordista-] es el rol que juegan los
trabajadores".16
René Villarreal, por su parte, considera también que "empresarios trabajadores y
gobierno [en México] requieren de un cambio de actitud, de una nueva cultura
industrial que conlleve una nueva cultura estatal, empresarial y sindical [...] si no
quieren mantener una modernización forzada e incosteable. 17
Avances Tecnológicos y el Estado de la Cuestión
En los primeros años de los ochenta se pensaba que los adelantos tecnológicos,
iniciados desde los cincuenta, y los procesos de automatización en la industria en
Estados Unidos provocarían el regreso hacia este país de operaciones de
ensamble establecidas desde los sesenta en el extranjero. La fáctibilidad de esta
hipótesis descansaba en que la automatización, al utilizar mano de obra intensiva
en procesos de baja calificación y al aminorar costos de producción, volvería
obsoleta aquella ventaja principal de países como México: su barata y abundante
mano de obra. Asimismo, la flexibilidad en la organización del trabajo suponía
un trabajador mucho más calificado y difícil de encontrarlo en zonas como la
frontera norte. Además, el desarrollo de sistemas como el justo a tiempo
asignaban una desventaja extra a las operaciones en México debido a que no
existían proveedores adecuados capaces de producir con alta calidad y eficiencia,
y retardaban el proceso de traslado de los productos. Finalmente, la producción
"moderna" basada en sistemas y técnicas japonesas suponen el involucramiento
de los trabajadores con la producción de la
14 Khosrow Fatemi, "Manpower Development of the Maquiladoras". Ponencia, Western Social
Association 31st Annual Conference, Albuquerque, Nuevo Mexico, abril 26-29 de 1989.
15 John F. Krafick, op. cit., pág. 27.
16 Ibid., pág. 32
17 Villarreal, op. cit., pág.27.
JORGE CARRILLO V./CAI.IDAD CON CONSENSO
113
empresa, y esta actitud hacia el trabajo no es característica de la idiosincrasia
mexicana.18
Así, el deterioro de las ventajas comparativas y la difícil sustitución de las nuevas
condiciones requeridas para la producción llevaron a pronosticar, al inicio de los
ochenta, el regreso masivo de las operaciones de ensamble en el exterior. 19
Desde entonces, algunos estudios han señalado la necesidad de fortalecer plantas
intensivas en mano de obra en México, y desalentar el crecimiento de aquellas
intensivas en capital tecnológico. 20
Sin embargo, los resultados fueron contrarios pese a las predicciones y
recomendaciones hechas, y pese a los marcos conceptuales dicotómicos que
caracterizaban el desarrollo industrial en la zona fronteriza con plantas intensivas
en capital y alta tecnología en Estados Unidos, e intensivas en mano de obra en
México.21
Diversas investigaciones, desde mediados de la presente década, dan cuenta del
fenómeno de adaptación de nuevas tecnologías, tanto duras como blandas. 22 Para
efectos de esquematizar se clasificaron los resultados generales de cuatro
estudios, a manera de resumen del estado del conocimiento, en aquellos -dirigidos
a los productos, procesos y materiales -automatización flexible-; y aquellos
dirigidos a la organización del trabajo "restructuración organizativa". 23 Son los
siguientes: "El surgimiento de un nuevo tipo de trabajador en la industria de alta
tecnología: el caso de la electrónica", de L. Palomares y L. Mertens; "The New
Maquiladoras: Flexible Production in Low Wage Regions", de Patricia A.
Wilson; "Productividad sin distribución: cambio tecnológico en la maquiladora
electrónica (el caso de México y Tijuana)", de Bernardo González-Aréchiga y
José Carlos Ramírez, y "Maquilización de la industria automotriz en México. De
la industria
18 Stoddard menciona que la falta de calidad de los obreros y obreras de la maquiladora es un
obstáculo para establecer industrias de alta tecnología. Ellwyn R. Stoddard, Maquila Assembly
Plants in Northern Mexico. Estados Unidos, Texas Western Press y The University of Texas at
El Paso, 1987, págs. 32-37.
19 Frost y Sullivan, "Predicción de un análisis de mercado" en Northern California Electronics
News, enero 7 de 1980. Incluso hay autores que aún mantienen esta idea. Véase Susan Walsh
Sanderson, et al., Impact of Autommated Technology in Offshore Assembly. Carnegie Nellon
University, School of Urban and Public Affairs, 1985.
20 Raúl Hinojosa y Rebecca Morales, "International Restructuring and Labor Market
Interdependence: The Automobile Industry in Mexico and the United States". Ponencia
presentada en "La Conferencia sobre Interdependencia de los Mercados Laborales en México y
Estados Unidos". México, El Colegio de México, septiembre 25-27 de 1986.
21 Shaiken y Hersenberg puntualizan con claridad esta nueva era industrial entre México y Estados
Unidos, caracterizada por ser una relación más compleja. Op. cit.
22 La tecnología dura es aquella orientada a la maquinaria, equipo y material; y la tecnología blanda
se adecúa en la organización de la producción y del trabajo.
23 La lista de autores que presento por supuesto no es completa. Si bien existen otros trabajos,
considero que los expuestos permiten claramente reflejar en forma conspicua los cambios
tecnológicos en la industria maquiladora de exportación.
114
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
terminal a la industria de ensamblen de Jorge Carrillo V.24
Automatización flexible
Palomares y Mertens25 encontraron robots pitck and place y maquinas de
inserción automática en el encapsulado de componentes activos y en el
subensamble electrónico, principalmente en empresas cuyo destino de
producción tienen un uso estratégico. Además indican la incorporación de futuras
innovaciones y la proliferación de la automatización en el ensamble de tarjetas
impresas.
Wiison26 encuentra en su muestra de 71 plantas, 18 por ciento de
establecimientos "posfordistas" y con un uso sustancial de maquinaria con
control computarizado de la producción. El grueso de este sector lo conforman
plantas surgidas a finales de los años sesenta y durante los setenta. 27 Se
presentaron procesos de producción automatizados controlados por computadora
en una amplia gama de productos; sin embargo, las computadoras son utilizadas
más extensivamente en actividades no productivas como el control de calidad y
el control estadístico de proceso.
González-Aréchiga y Ramírez reportan un aumento en las tasas de crecimiento
del valor agregado en la industria maquiladora debido al aumento del número de
trabajadores y de la recomposición de la industria (pág. 12). Con base en
estimaciones por métodos microeconómicos indirectos y a partir de las
estadísticas de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
determinan que el capital por trabajador aumentó entre 1980 y 1986 en 30.2 por
ciento, y creció la tasa de productividad física del trabajo "...de tal forma que la
fuerza de trabajo en 1986 es más de dos veces más productiva que la de 1980"
(pág. 24). Concluyen estos autores que el mayor potencial del trabajo se debe
parcialmente a un importante aumento del capital por trabajador..." (pág. 29).
24 L. Palomares y L. Mertens, "El surgimiento de un nuevo tipo de trabajador en la industria de alta
tecnología: el caso de la electrónica" en Esthela Gutiérrez (coordinadora), Reestructuración
productiva y clase obrera. México, Siglo XXI, Universidad Nacional Autónoma de México
(Testimonios de la crisis núm. 1), 1985, págs. 170-198. Patricia A. Wlson, op. cit., pág. 5. Bernardo
González-Aréchiga y José Carlos Ramírez, "Productividad sin distribución: Cambio tecnológico en
la maquiladora electrónica (El caso de México y Tijuana)" en Frontera Norte, vol. I, núm. 1, enerojunio de 1989. Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte; y Jorge Carrillo V., "Maquilización de la
industria automotriz en México. De la industria terminal a la industria de ensamble" en Jorge Carrillo
V. (coordinador), La nueva era de la industria automotriz. Tijuana, El Colegio de la Frontera None,
1989 (en prensa).
25 Estos autores visitaron 60 plantas electrónicas en 17 ciudades durante 1984, 35 de las
cuales fueron maquiladoras. 26 Esta autora visitó 71 plantas, 27 en la frontera, 26 en
Guadalajara y 15 en Monterrey.
27 Este último resultado del avance de la tecnología y la edad de las plantas es contrario al que
llegan González-Aréchiga y Ramírez en la obra ya citada. Si bien, los métodos utilizados y el
objeto central de estudio es cualitativamente diferente en ambos estudios, sus apreciaciones nos
llevan a la necesidad de continuar con trabajos que arrojen mayores resultados.
JORGE CARRILLO V./CALIDAD CON CONSENSO
115
Carrillo encuentra para el caso de la industria maquiladora de autopartes una
creciente presencia de plantas de alta tecnología en dicho sector. De las tres
grandes firmas americanas del auto (Ford, General Motors y Chrysler) se habían
establecido, en 1988, 37 plantas maquiladoras. De once plantas visitadas resultó
que en tres de ellas no existía automatización alguna, en cuatro era escasa la
automatización, en una era media y en dos alta.
Restructuración organizativa
Palomares y Mertens señalan, en las industrias electrónicas entrevistadas, la
utilización de técnica cero error y justo a tiempo; un incremento del personal
calificado y cambio en las propias actividades del personal (incluyendo
incrementos en la capacitación); técnicas de involucramiento en el empleo;
incremento de los salarios (a través de bonos de puntualidad, asistencia, etc.) "a
cambio" de responsabilidad-compromiso y disminución de la rotación. Y una
cierta reducción en el empleo.
Wiison reporta28 una utilización del justo a tiempo del orden de 42 por ciento
(n=12 plantas) en plantas ''posfordistas'1, del 9 por ciento en manufactureras
"fordistas" (n=32) y del 25 por ciento en ensambladoras intensivas en trabajo
(n=24). Los resultados de practicas de multicalificación fueron del 50, 39 y 21
por ciento, respectivamente. De participación de los trabajadores: 75, 29 y 46 por
ciento; y de continuidad en el control de la calidad: 92, 81 y 88 por ciento,
respectivamente.
Carrillo encuentra una amplia difusión de técnicas de organización flexible. En
las once plantas maquiladoras de autopartes visitadas en Ciudad Juárez y Nuevo
Laredo (al igual que en seis plantas automatizadas no maquiladoras del interior
del país) existen por lo menos dos técnicas organizacionales adaptadas. En cinco
plantas se ha puesto en práctica el sistema justo a tiempo; en nueve, el control
estadístico de proceso; en diez, los círculos (o juntas) de calidad; en seis, los
grupos o equipos de trabajo, y en dos, el involucramiento en el empleo. 29 Se
reportan también la existencia de nuevas habilidades y la ampliación de los
programas de capacitación de la mano de obra, así como la amplia ocupación de
hombres en procesos simples de ensamble y en procesos de manufacturas (dentro
de las maquiladoras).
Las conclusiones generales que se pueden establecer de estas cuatro
investigaciones son que existe un proceso de incorporación de nuevas
tecnologías duras y blandas en plantas maquiladoras, tamo en la frontera como en
el interior del país. Que si bien hay una amplia difusión de nuevas tecnologías
coexisten procesos tradicionales de ensamble con procesos de
28 Patricia A. Wiison clasifica en tres grupos a las maquiladoras atendiendo a criterios cualitativos:
nivel de utilización de tecnología, relaciones interfirma, relaciones en el taller y técnicas
gerenciales, según respuestas de los gerentes. Op. cit., pág. 27. Cfr. Cuadro 2.
29 Aunque se puede considerar que todas las técnicas tienen que ver con el involucramiento en el
empleo, existen plantas en donde el desarrollo de filosofías de trabajo y de las relaciones
sociales se erigen por sí mismas en una técnica más. Se anexa al final de este documento la
matriz de información elaborada en dicho trabajo.
116
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
tecnologías avanzadas. Wiison concluye que no hay plantas totalmente
automatizadas. Wiison y Carrillo señalan que coexisten departamentos con
procesos de ensamble intensivos en mano de obra junto con procesos con
diferente grado de automatización dentro de las propias plantas.
La evidencia empírica presentada en estos análisis constata que sí es
compatible el uso de nuevas tecnologías en la industria maquiladora, Contrario a
la tesis de la relocalización de plantas hacia los países de origen por la
adaptación de procesos de producción flexible, México representa una opción
única dentro del proceso de automatización y flexibilización, ya que la
combinación de diversos factores de localización permite responder a las
distintas oportunidades de mercado. En este sentido cobra relevancia el
descubrimiento de la proliferación rápida y novedosa de procesos de
manufactura en la maquiladora, analizada con mayor sistematicidad por Wilson.
A través de métodos directos o indirectos todos estos estudios reportan un
aumento de la eficiencia en las plantas, producto del mejoramiento en la calidad
y productividad del trabajo.
A pesar de los signos positivos que acompañan este proceso de modernización
industrial, y de que cada vez se vuelve más complejo el mismo, existen
evidencias que permiten señalar la necesidad de una mejor evaluación del
parámetro tecnológico. Wison señala que el proceso tiene como resultado "...una
caricatura del posfordismo que ha sido experimentado en los países
industrializados, debido a que complementan el proceso con mano de obra
barata, mujeres, no hay desarrollo e investigación (R y D) y no está totalmente
integrada la manufactura flexible" 30 .—González-Aréchiga y Ramírez concluyen
que "...el rápido crecimiento de capital y la productividad del trabajo no se
manifiesta en un aumento del producto medio de trabajo sino en una caída
drástica del 4.3 por ciento anual. [...] La mayor eficiencia productiva de las
maquiladoras, en igualdad de circunstancias, representa una menor eficiencia
económica para México, especialmente en términos de la generación de divisas".
Y proponen una revisión de la noción "tecnología adecuada". 31 Carrillo, por su
parte, argumenta que los salarios reales se deterioran con el tiempo y comparativamente con empresas no maquiladoras. Paralelo a este proceso se
intensifica el tiempo efectivo de trabajo y la productividad, y se reducen las
categorías de calificación y movilidad ascendente dentro de las plantas. Esto es,
mientras prolifera la flexibilización en los sistemas de producción prevalece la
rigidez salarial y en los mercados internos de trabajo. Las remuneraciones parece
ser una de las variables centrales que ocuparán futuras discusiones y estudios, y
que permitirán medir, en parte, el éxito o no de los sistemas de producción
flexible, tanto para la economía mexicana como para su sociedad.
Entonces, si la preocupación resultante fundamental brevemente expuesta es la
distribución del ingreso, debemos preguntamos ¿es el salario un factor que afecte
al consenso? Más allá de su respuesta prevalece, sin duda, otra pregunta de
mayor importancia: ¿el aumento de los salarios en las
30 P. Wilson, op. cit., pág. 18.
31 Bernardo González-Aréchiga y J.C. Ramírez, op. cit., págs. 29 y 33.
JORGE CARRILLO V./CALIDAD) CON CONSENSO
117
maquiladoras en México causaría desinversión y desestímulo para nuevas
operaciones? La respuesta parece orientarse a que sí afectaría a la economía
estadunidense. Un estudio de WEFA pronosticó qué pasaría en la economía de
ese país de llevarse a cabo en cuatro escenarios (tendientes a eliminar o
desestimular las operaciones de ensamble en el exterior). Encontró que si se
incrementara en 25 por ciento el monto de los salarios en México afectaría las
tasas de desempleo en Estados Unidos en 0.009; y el índice de precios al
consumidor se incrementaría en 0.07. En general, sin embargo, sería el impacto
mucho menor en comparación con la eliminación de la tarifa 807 desde México
y, sobre todo, con la cancelación del programa de maquila por parte del gobierno
mexicano.32
Resultados Empíricos de Investigación
A continuación se presentan los resultados de una encuesta realizada en dos
plantas automotrices. Una, orientada al mercado interno surgida a principios de
los años sesenta y ubicada en la región centro-sur de México33 que
denominaremos planta C; y otra, que destina su producción a la exportación,
establecida a principios de las años ochenta y ubicada en una localidad fronteriza
de la región norte del país, llamada planta F. La tecnología de la planta C se
puede clasificar como escasamente automatizada. Si bien cuenta con robots y un
sistema altamente tecnificado (en la pintura, por ejemplo), los operarios
manuales prevalecen en las líneas;
no obstante, se busca alcanzar una mayor restructuración. Por su parte, en la
planta F no hay procesos automatizados en la producción, ni se piensa en su
adaptación a mediano plazo. Sin embargo, las escasas innovaciones en tecnología
dura existe en ambas plantas una proliferación de sistemas flexibles de
producción: justo a tiempo, equipos de trabajo, círculos de calidad, control
estadístico de proceso e involucramiento en el empleo. En la planta C, el proceso
de flexibilización se inició en 1985 pero con nulos resultados. Fue necesaria una
total restructuración laboral y nuevas "reglas de juego" para poder expandir estos
sistemas. Desde finales de 1987 este proceso camina más rápidamente y con
mayor éxito aunque los problemas sindicales han obstaculizado indirectamente el
dinamismo del mismo. En cuanto a la planta F, la flexibilización empezó en
1988, y en un solo año había avanzado a más de tres cuartas partes de todas las
líneas de producción. Los logros en el mejoramiento de calidad y productividad
han sido muy rápidos desde que se establecieron estas técnicas. Ambas plantas
pertenecen a la misma firma automotriz. Se siguió la técnica de muestreo
32 G. K. Schoepfle y J. F. Pérez-López, "U.S. Employment Impact of TSUS 806.30 and 807.00
Provisions and Mexican Maquiladoras: A Survey of Issues and Estimates". U.S. Department of
Labor, Bureau of International Labor Affairs, Economic Discussion Paper 29, agosto 1988, 67
páginas.
33 De acuerdo a la clasificación más utilizada por los demógrafos.
118
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
aleatorio en la aplicación de 150 cuestionarios en cada planta. 34 En una se contó
con el apoyo de la gerencia, y en otra con el apoyo del sindicato. En ambos
casos, personas extemas a las plantas levantaron los cuestionarios, los cuales se
hicieron en las propias líneas de trabajo durante la jomada laboral; y en la planta
C se realizaron durante y fuera de la jomada normal, pero en los perímetros de la
empresa.
Para analizar las plantas C y F, se construyeron dos grupos según la
percepción, clasificados como "consensual" y "crítica" a partir de 27 preguntas
de opinión sobre el trabajo, la tecnología y la organización empresarial que se
presentan en el Anexo Preguntas de Opinión. Con éstas se elaboró un índice.
Cabe mencionar que no se trata de una escala actitudinal sino de preguntas de
percepción que permitan tener una idea más clara de la opinión de los
trabajadores, pero de ninguna manera se están prediciendo actitudes. Los grupos
de percepción son analizados con el modelo de análisis discriminante.35
Los resultados generales, en ambas plantas, indican que prevalece una
percepción "consensual" mayoritaria. Sin embargo, en la planta F es más amplia
ya que alcanzó al 84.3 por ciento de la población entrevistada, mientras que en
la planta C abarcó al 75 por ciento (véase Cuadro 1). Este primer resultado es en
sí mismo importante porque muestra, contrario a la creencia de que los
trabajadores están insatisfechos con lo cambios modernos, una gran aceptación
de las nuevas formas de trabajo (véase Cuadro 2). Un 80 por ciento de los
entrevistados en la planta F y un 72 por ciento en la planta C consideraron
positiva a la tecnología. Los datos reflejan satisfacción en el trabajo, ya que más
del 80 por ciento respondió favorablemente a varias preguntas orientadas en tal
sentido, tanto en la planta F como en la planta C.
Un segundo resultado en que a pesar de prevalecer un grupo mayoritario
"consensual", el 45 y 48 por ciento, respectivamente, consideraron que con
programas como el control estadístico de proceso y el involucramiento en
34 La selección de los casos fue aleatoria y se hizo de la siguiente manera: se contó con el listado de
trabajadores por línea y mediante números aleatorios se obtuvo la proporción que le
correspondía a las líneas seleccionadas. El muestreo fue aleatorio y por estrato. Los criterios de
selección fueron tres: 1) Se tomaron trabajadores directos (operarios e inspectores) y
trabajadores de mantenimiento. 2) Se seleccionaron líneas expuestas a cambios tecnológicoorganizativos como el control estadístico del proceso y líneas no expuestas. Y 3) se escogieron
hombres y mujeres. En el primer criterio de selección se mantuvo una representatividad
proporcional de los tres estratos. Y en el segundo y tercer criterio se buscó mantener la
equivalencia en el número de casos entrevistados.
35 El modelo de análisis de discriminantes consiste en establecer un modelo con variable
dependiente, de tal forma que cada variable independiente es medida en función de la
dependiente a través de medias y desviaciones estándar. Jerarquiza el peso de la variable en la
explicación de la variable independiente según cada caso. Analiza correlación de matrices,
Lambda y F. Finalmente, a través de la función canónica discriminante sugiere si la clasificación
de cada caso, en la variable independiente, es adecuada o no. El modelo sugerido para el análisis
de discriminantes fue el siguiente: La percepción en el trabajo está definida fundamentalmente
por aspectos socioeconómicos y por aspectos del trabajo. Así, PERCEPCION=VSE + VT.
(Véase anexo metodológico).
CUADRO 1
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE EL TRABAJO*
PLANTA F
FRECUENCIA
PLANTA C
%
FRECUENCIA
CONSENSUAL
129
84.32
108
75.0
CRÍTICA
24
15.68
36
25.0
TOTAL
153
100.
144
100.
* El índice fue construido de la siguiente manera: se dio un valor entre 1 y -1 a las respuestas de los trabajadores en cada pregunta, donde el valor cercano
a -1 significa que está en total desacuerdo con la aseveración - .5 en desacuerdo, O ni si ni no, + .5 en acuerdo y el cercano a 1 que está totalmente en
acuerdo. En 11 preguntas se cambió el signo para homologar respuestas, (Véase Anexo Preguntas de Opinión).
CUADRO 2
PERCEPCIÓN SOBRE EL CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO (CEP) Y LAS TÉCNICAS
DI INVOLUCRAMIENTO EN EL EMPLEO (IE)
PLANTA F
PLANTA C CEP
I E*
CEP
i e*
CONCEPTO
FRECUENCIA
%
FRECUENCIA
%
FRECUENCIA
%
FRECUENCIA
%
POSITIVA
111
72.5
105
68.8
104
71.7
106
73.4
NEGATIVA
28
18.3
20
13.1
33
23.1
33
22.7
NO RESPUESTA
14
9.2
28
18.3
8
5.2
6
3.9
TOTAL
153
100
153
100
145
100
145
100
• IE Corresponde, en este caso, a equipos de trabajo y círculos de calidad.
JORGE CARRILLO V./CALIDAD CON CONSENSO
121
el empleo no mejorarán su movilidad ascendente dentro de la planta. El índice de
percepción construido arrojó una diferencia pequeña pero cualitativamente
diferente: tiene un signo negativo la participación en grupos y juntas, y la
movilidad ascendente en la planta F (-0.092); mientras que el signo fue positivo
en la planta C (0.004). Esto es, la rigidez en las clasificaciones de
salario/calificación contrarrestan las bondades del involucramiento en el empleo
en la planta F, contrario a lo que sucede en la planta C donde, a pesar de la
restructuración intensiva, hay un número mayor de calificaciones y sí hay
movilidad ascendente.
No obstante de que se trata mayoritariamente de una población con percepción
"consensual", existe también un grupo con percepción "crítica" que es mayor en
la planta C. Entonces ¿cuáles son los factores que explican una percepción
"consensual" o "crítica"? Como tercer resultado tenemos que los factores
explicativos de los grupos de percepción encontrada no son los perfiles
socioeconómicos que en algunas variables resultaron muy diferentes en las dos
plantas (véase Cuadro 3). Los factores analizados no indicaron ninguna
asociación entre estas variables y la percepción. Así, la edad, la escolaridad, el
número de personas que laboran en el hogar, el origen o la experiencia laboral
no explicaron en el estudio las diferencias de percepción.
¿Son las condiciones de trabajo los factores explicativos? El cuatro resultado
muestra que este factor difiere en cada planta. Pero, en general, para el caso de la
planta F y C la mayoría de las variables laborales analizadas no explican
tampoco las diferencias de percepción. Esto tiene relevancia ya. que
tradicionalmente se ha dicho que la actitud "consensual" de los trabajadores está
relacionada directamente con los mejores salarios, con el conocimiento de los
distintos puestos y con la introducción de tecnología, entre otros. Después de
observar estas relaciones en nuestro caso estudiado, se encontró que ninguna de
ellas permite asegurar tales aseveraciones. En la planta F, los trabajadores de
mantenimiento, que son los mejores pagados, son a la vez los que tienen una
menor percepción relativa "consensual". Siendo los obreros de mayor rotación
horizontal los de percepción relativamente más "crítica". Y no se observó
ninguna diferencia si se encuentran o no involucrados en programas de alta
calidad como el control estadístico del proceso. Por el contrario, en la planta C,
los obreros no relacionados con actividades de mantenimiento y calidad conforman el grupo de mayor peso de los que tienen una percepción "crítica". La
rotación horizontal, la calificación, la planta, el tipo de actividad y la antigüedad
guardaron independencia con la percepción. La única variable que muestra
asociación, en la planta C, aunque ésta es débil, es la exposición a los nuevos
métodos de organización flexible (véase Cuadro
4). Debido a que no se encontraron fuertes relaciones entre variables que
explicaran las diferencias entre los grupos de percepción, se llega a un resultado
que es, más que una conclusión, un planteamiento de hipótesis de trabajo. En la
planta F existen dos factores centrales para entender diferencias en los grupos de
percepción. En primer lugar, están los factores endógenos (especialmente el
tiempo de entrenamiento y la movilidad horizontal) y, en un segundo lugar, los
factores
CUADRO 3
PERFIL MEDIO SOCIO ECONÓMICO DE LOS TRABAJADORES EN DOS PLANTAS AUTOMOTRICES
MEDIA
F
(n=153)
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
C
(n=145)
F
C
Edad
23.9
32.8
6.
8.2
Sexo
Escolaridad
Estado Civil
Número de hijos
Personas en el hogar
Personas que trabajan
en el hogar
Origen
Con experiencia
laboral anterior
Núm. plantas en que
ha trabajado
55.9% (m)
7.1
42% solteros
2.4
5.8
100 %(h)
10.0
80% casados
2.6
4.9
1.5
3.0
1.1
2.0
2.7
66% urbano
1.5
60% urbano
1.4
1.0
84.3%
65.5%
2.0
2.4
1.2
2.0
CUADRO 4
PERCEPCIÓN Y EXPOSICIÓN A NUEVAS TECNOLOGÍAS
PLANTA F
CONSENSUAL
MAYOR EXPOSICIÓN 55
90.1%
PLANTA C
CRITICA
6
9.8%
CONSENSUAL
MAYOR
40
83.3%
CRITICA
24
16.7%
69.2%
24
EXPOSICIÓN
MENOR EXPOSICIÓN
55
110
75.3%
18 24.6%
MENOR
54
24
EXPOSICIÓN
94
32
30.8%
124
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2. JULIO-DICIEMBRE DE 1989
exógenos (como la antigüedad y la socialización de las experiencias de trabajo).
La lógica sería la siguiente: el entrenamiento, visto en esta lógica, es considerado
como una "prestación" de la empresa y altamente valorado. En cuanto a la
movilidad horizontal entre puestos, si bien ésta resuelve problemas de
producción y minimiza la monotonía en términos relativos, incrementa la
percepción "crítica" porque es tan sólo una movilidad horizontal sin recompensa
económica y hace más complejo el trabajo y las relaciones con trabajadores y
con supervisores. Para el caso de la planta C, como señalamos anteriormente,
todo indica que la exposición a la tecnología es el factor principal que explica la
percepción "crítica", y que este grupo está compuesto básicamente por obreros
directos.
Una sexta conclusión es que existen elementos potenciales de insatisfacción Al
parecer, en la planta F sólo existe uno: los supervisores. Aproximadamente el 50
por ciento de los entrevistados consideró una fuente de presión a aquéllos.
Aunque no se detectó ningún conflicto entre grupos de trabajadores como los
directos y los de mantenimiento, o entre cualquiera de éstos y los inspectores de
calidad, presencié, en cambio, discusiones importantes entre trabajadores
directos y supervisores. Mientras que en el caso de la planta C resultaron más
elementos potenciales de insatisfacción. El 60 por ciento de los entrevistados
manifestó insatisfacción con los supervisores y tuvo, a diferencia de la planta F,
un signo negativo a la competencia entre trabajadores y el sistema de premios y
castigo.
Un resultado general que se propone como hipótesis es que la explicación de las
diferencias encontradas sobre la percepción de los trabajadores en cada planta,
no se refleja claramente debido a un factor no analizado en el modelo: la forma
cómo se ha introducido la restructuración en cada establecimiento. Mientras que
en la planta F las innovaciones tecnológicas han sido implantadas en forma más
organizada y diseminada, sus efectos han sido más suaves y, sobre todo, no han
representado un retroceso en la situación laboral de los trabajadores; en la planta
C, la experiencia ha sido dramática. Fuerte desempleo, cambio de reglas de
trabajo, depreciación de salarios y prestaciones, acompañado de mayores exigencias relativas (que las que desempeñaban anteriormente a la restructuración), han
provocado, proporcionalmente, una mayor percepción "crítica". Además, la
existencia de fuertes conflictos laborales en la planta C está relacionada con la
situación de restructuración en dicha planta.
Finalmente, estamos ante la presencia de grupos mayoritarios con percepción
"consensual" en las plantas analizadas. Pero este consenso no es total. Los
índices elaborados permiten suponer con cierta seguridad que no prevalece un
consenso totalmente generalizado, tanto en términos de cobertura de la población
como de alta intensidad del consenso.
Conclusión General
La industria maquiladora de exportación se encuentra inmersa en una profunda
transformación en ciertos sectores. Las innovaciones tecnológicas
JORGE CARRILLO V./CALIDAD) CON CONSENSO
125
han proliferado tanto en las plantas de la frontera como del interior. La tendencia
para las diversas actividades económicas aún no parece clara. Más que
homogeneidad en el uso de ciertas tecnologías, o la existencia de procesos
dicotómicos o duales, existen diferentes formas de producción y cambios
tecnológicos. Sin embargo, las nuevas tecnologías son compatibles con plantas
ubicadas en zonas de bajos salarios y mano de obra abundante, como la frontera
norte; y las tecnologías blandas parecen ser —hasta ahora- el medio más
generalizado para mejorar sustancialmente la calidad en la maquiladora.
A la par que se adaptan nuevas tecnologías se mejora la calidad y la
productividad; esto es, la eficiencia de las plantas. México, y en particular, el
norte del país, es una zona estratégica en este proceso de globalización de la
producción. La mano de obra mexicana cobra un rol central dentro de este
fenómeno no sólo por su bajo costo relativo, sino por la flexibilidad para
producir y mejorar la calidad. Esta última no sólo está mejorándose, sino que
existe cierta evidencia de que se produce con consenso.
No obstante, existen factores que contrarrestan el logro de un mayor consenso.
Éstos no se asociaron, en el estudio, con los perfiles socioeconómicos, ni con
ciertas condiciones laborales que parecería obvia su relación. Dependen, en todo
caso y a manera de hipótesis, de los avances o retrocesos laborales relacionados
con la restructuración dentro de las propias plantas, y de la acción gerencial a
través de los supervisores.
ANEXO
INDICADORES SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL EMPLEO EN
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MULTINACIONAL EN MÉXICO,
1987/1988.
PLANTAS
(1) ESTADO
DE LA
•AUTOMATI
ZACIÓN
(2) INNOVACIONES ION
ORGANIZACIONALES
Complejo Cuautitlán
Planta Chihuahua
Planta Hermosillo
Favesa
Coclisa
Auto Vesta
BW Componentes Mexicanos de Transmisiones
E.A.
A.A.
A.A.
N.A.
A.A.
N.A.
n.d.
JT/CEP/ET
JT/CEP/CC/ET/IT
JT/CF.P/CC/ET/IT
CEP/CC/IE
JT/CEP/CC
CEP/CC/ET/IT
n.d.
La Mosa
E.A.
CEP/CC ET
FORD:
GENERAL MOTORS:
EMPLEO
TOTAL 0
(1987)
OPERATOR TÉCNICO
IOS
ADMINISTRATIVOS
%
(5344)
72.0
28.0
3174
970
1200
2529
395
1149
n.d.
n.d.
n.d.
71.5
80.0
81.0
77.0
n.d.
1.1
11.7
5.1
14.9
n.d.
n.d.
n.d.
17.2
8.3
13.9
8.1
n.d.
100
100
100 0
50 50
70 30
30 70
n.d. n.d.
(1169)
86.9
9.0
4.1
100 0
(6593)
81.0
19.0
100
100
100 0
n.d. n.d.
40 60
n.d. n.d.
56 44
n.d. n.d.
40 60
n.d. n.d.
Planta Ciudad de México
Planta Toluca
Planta Ramos Arizpe
Alambrados y Circuitos Eléctricos
Alambrados y Circuitos Eléctricos
Alambrados y Circuitos Eléctricos
Cableados de Juárez
Conductores y Componentes Eléctricos
Delmex de Juárez
N.A.
n.d.
S.A.
n.d.
n.d.
n.d.
S.A.
n.d.
A.A.
n.d.
n.d.
JT/CEP/CC/ET/IT
n.d.
n.d.
n.d.
CEP/CC
n.d.
JT/CEP/CC, ET
n.d.
n.d.
3200
1708
1633
1708
2760
1979
905
n.d.
n.d.
80.0
70.0
75.0
70.0
6-.0
60.0
76.9
n.d.
16.0
n.d.
14.0
18.0
12.6
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
9.0
n.d.
19.0
22.0
10.5
Río Bravo Eléctricos
E.A.
JT/CEP/CC
5635
67.0
17.0
16.0
OPERARIOS HOMBRES
MUJERES
%%
Sistemas Eléctricos y Conmutadores
Vestiduras Fronterizas
Deltrónicos de Matamoros
Rimir
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
1.592
1246
2654
1686
82.0
n.d.
82.0
68,0
11.0
n.d.
11.0
16.0
7.0
n.d.
7.0
16.0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Componenies Mecánicos de Matamoros
Delredo
Alambrados Automotrices
n.d.
E.A.
E.A.
n.d.
JT/CC/ET
JT/CEP/CC/ET
2475
(695)
(2687)
80.0
84.0
84.1
12.0
15.4
9.5
8.0
2.6
6.6
n.d.
100
57
n.d.
0
45
Delnosa
n.d.
n.d.
969
84.0
10.0
6.0
n.d.
n.d.
13412
70.0
50.0
n.d.
n.d.
100
25
n.d.
n.d.
0
75
CHRYSLER:
Planta de México
Planta Toluca
Planta Ramos Arizpe
Auto Electrónica de Juárez
n.d.
n.d.
E.A.
N.A.
n.d.
CEP/CC/ET
CEP/CC
CEP/CC/ET
n.d.
n.d.
2000
625
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Productos Eléctricos Diversificados
n.d.
n.d.
2102
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
NISSAN:
5954
Planta Toluca
Planta Aguascalientes
n.d
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
100
n.d.
Planta Cuernavaca
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
100
15
n.d.
n.d.
25
95
8
RENAULT:
Planta Edo. de Hidalgo
nes en 1986
Planta Gómez Palacio
cerró operacioS.A.
n.d.
780
55
S.A.
CC/ET
15457
77
54
VOLKSWAGEN:
Complejo Puebla
n.d.= No disponible 1=AA.=Alta Automatización; S. A.= semi-automatizadas;
E A. = Escasamente Automatizada; N.A..=No Automatizada.
2= JT=Justo a Tiempo; CEP= Control Estadístico del Proceso;
CC = Círculos de Calidad; ET= Equipos de Trabajo.
ANEXO
PREGUNTAS DE OPINIÓN
1. El trabajo que desempeño es muy importante para la producción.
DE ACUERDO( )
EN DESACUERDO( )
2. La incorporación de nuevas máquinas (robots, computadoras, máquinas de
inserción automática o de control numérico) en mi trabajo me serían de mucha
ayuda.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
3. El que mejor puede resolver los incidentes de trabajo en mi puesto soy yo
mismo.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
4. La incorporación de nuevas máquinas (robots, computadoras, máquinas de
inserción automática o de control numérico) sólo le quita el empleo a los
trabajadores.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
5. Los supervisores siempre me ayudan en mi trabajo.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
6. En los círculos de calidad o grupos participativos sólo se pierde el tiempo.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
7. Para desempeñar muy bien mi trabajo debo estar comunicándome con mi
supervisor o jefe.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
8. En trabajos iguales los hombres producen y trabajan más que las mujeres.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
9. Son necesarias las nuevas tecnologías (como los robots, los círculos de calidad
o el PAAC) en mi trabajo para que yo sea más eficiente.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
10. Los supervisores sólo desean que trabaje más.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
11. Programas como los círculos activos de calidad o grupos participativos son
el mejor apoyo a mi trabajo.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
12. La competencia entre el trabajador junto a mí y yo es la mejor forma para
incrementar mi productividad.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
13. Con los nuevos métodos de trabajo (círculos activos de calidad o grupos
participativos) mi actividad es más responsable y creativa.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
14. Ni aunque participe mucho en los círculos activos de calidad o en los grupos
participativos tendré mejores puestos.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
15. Con los nuevos métodos de trabajo (círculos activos de calidad o grupos
participativos) pierdo capacidad de decidir sobre mi propio trabajo.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
16. Los mayores problemas en mi trabajo son con la gerencia, los superintendentes y los supervisores.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
17. Para un trabajo similar al mío, las mujeres son más productivas que yo.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
18. Los premios a la productividad reconocen el esfuerzo en mi trabajo.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
19. Los premios a la productividad sólo favorecen a la empresa.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
20. Los castigos en mi trabajo son necesarios.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
21. Los círculos activos de calidad o grupos participativos harán más unida la
relación entre mis compañeros y yo.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
22. Con los nuevos métodos de trabajo (círculos activos de calidad o grupos
participativos) tengo menos capacidad de controlar mi trabajo.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
23. No deberían de existir supervisores en mi trabajo.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
24. Con los nuevos métodos de trabajo (círculos activos de calidad o grupos
participativos) sólo trabajo más.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
25. El ritmo (intensidad) en mi trabajo lo determina principalmente la gerencia.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
26. El ritmo de intensidad en mi trabajo lo determinan principalmente la máquina
o la cadena.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
27. La supervisión de mi trabajo la puedo hacer yo mismo.
DE ACUERDO ( )
EN DESACUERDO ( )
ANEXO METODOLÓGICO
VSE= Variables socioeconómicas
VT = Variables del trabajo
V.I Edad
V.2 Ocupados por hogar
V.3 Ocupados en maquiladora por hogar
V.4 Experiencia laboral anterior
V.5 Experiencia en otras maquilas
V.6 Antigüedad
V.7 Puesto actual
V.8 Capacitación/entrenamiento
V. 9 Exposición al CEP
V. 10 Movilidad en operaciones
Percepción = V1 +V2+V3+V4+V5+V6+V7+V8+V9+V10=K
Estos factores resultaron del ordenamiento de las variables según el
tamaño de correlación con la función de percepción que arrojó el análisis
de discriminantes. Los resultados fueron los
siguientes:
V. Tiempo de entrenamiento
72 V. Movilidad en
operaciones
40 V. Ocupados en la maquiladora por
hogar
34 V. Experiencia laboral anterior
28
V. Puesto de trabajo
27 V. Ocupados por hogar
18 V. Antigüedad en la empresa
08 V. Número de
maquilas en las que ha trabajado
07 V. Edad
06 V. Exposición
04
Según la correlación en la planta F, además del tiempo de entrenamiento, otras
variables parecen explicar la percepción, la movilidad en operaciones, si habían
trabajado anteriormente en maquila o no, y el puesto de trabajo.
Los trabajadores con percepción "consensual" y que dijeron que nunca los
mueven representaron el 72.5 por ciento contra el 27.5 con percepción "crítica".
Los de baja movilidad (que dijeron que rara vez o algunas veces los movían)
tuvieron el 65 por ciento y 35 respectivamente y finalmente, los de alta movilidad
(que frecuentemente los cambian) tuvieron el 54.5 por ciento y 45.5
respectivamente. La significación fue de .14, esto es, el nivel de confianza fue de
86 por ciento.
En cuanto al trabajo anterior, resulta que es más alto el porcentaje de personas
con percepción "consensual11 que no han tenido una experiencia en maquila (76
por ciento), que los que habían trabajado en este tipo de industria (61 por
ciento). De ahí que, hipotéticamente se pueda establecer que el grupo con
orientación crítica es mayor entre los trabajadores que tienen experiencia en la
maquila.
Por último, en lo que se refiere al puesto de trabajo, el grupo que tiene la más
alta proporción de percepción "consensual" son los inspectores de línea
(inspectores al final de línea o personas de control estadístico del proceso con
un 75 por ciento; en segundo lugar son los ocupados con un 64 por ciento y,
finalmente, los obreros de mantenimiento con un 49.5 por ciento. Esto es, los
trabajadores de mantenimiento son los que tienen una mayor percepción con
orientación crítica.
Frontera Norte, vol. I, núm. 2, julio-diciembre de 1989
REGIONALISM AND THE MIDDLE CLASS:
THE CASE OF HERMOSILLO, SONORA
Olivia Ruiz*
ABSTRACT
Regionalism is analyzed in middle-class people of Hermosillo, Sonora, Mexico. The accentuation
of regional sentiments, reflected in a reification of things Sonoran and a rejection of culture and
people from southern Mexico, is traced to the middle class's role in the process of economic
development. Regionalism arose as a consequence of the way the middle class was included in and
excluded from the project of the modernization of agriculture initiated after 1940. Inclusion and
exclusion are examined in light of the concepts of competition, invasion and domination. The
results are based on interviews, primary and secondary sources and participant observation.
RESUMEN
En este artículo se analiza el regionalismo en la clase media de Hermosillo, Sonora. La acentuación
del sentimiento regionalista reflejado en la reificación de lo sonorense y en el rechazo a la cultura y
gente del sur de México se remonta al papel que la clase media juega en el proceso de desarrollo
económico.
El regionalismo surge como consecuencia de la forma en que la clase media ha sido incluida y
excluida del proceso de modernización de la agricultura que se inició posterior a 1940. La inclusión
y exclusión se estudian a la luz de los conceptos de competencia, invasión y dominación. Los
resultados se basan en entrevistas, fuentes primarias y secundarias y en la observación participante.
* Olivia Ruiz. Investigadora del Departamento de Estudios Sociales de El Colegio de la Frontera
Norte. Se le puede enviar correspondencia a: Blvd. Abelardo L. Rodríguez núm. 21, Zona del Río,
Tijuana, Baja California, tels. 842226, 842068, 848795.
134
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE RE 1989
HErmosillo,
the capital of Sonora, lies just 278 kilometers south of Arizona; in
1985, it was the scene of widespread middle-class discontent, what may be
described as an "opposition to a centralism in conflict with local society" (Tarrés
Barraza 1986:363). According to this interpretation, individuals who make up a
middle class do not organize around issues that pertain to their class position. 1
Rather, they are more likely to rally around those which directly affect the place
they inhabit, be it the local community or the region. In political terms, middleclass people protect their interests by championing local issues, such as public
transportation, roads, electricity, water. While this anti-statist and anti-PRI (ruling
oligarchy) slant colors political activity in the middle class in Mexico's capital, in
the provinces this discontent has given rise to regional sentiments that have
blossomed into full-fledged opposition to central Mexico. 2
In Sonora, to be sure, regional sentiments have thrived. They are rooted in the
state's history of geographical and political isolation, which permitted many local
institutions to develop independently of central Mexican rule, and of regional
resentment, which bred antagonism towards the national government (Aguilar
Camín 1979). These sentiments have fluctuated in character and intensity,
ranging from the separatist movements of the mid-nineteenth century to the antichilango prejudice of recent decades (Weber 1984:260-261).
Among middle-class hermosillenses animosity towards southern and central
Mexicans is a part of popular culture. Middle-class men and women blame the
southerner for many of their social ills. They repeatedly attribute crime to people
from the south. To quote one small businessman in his late 40s, "until the
guachos [southerners] came everyone slept outside at night during the hot
summer months."However, "after their arrival we had to go indoors, for they
would steal and commit other crimes."
Under closer scrutiny, however, this image does not hold up. Criminal records, to
begin with, do not show a correlation between region and criminal activity. What
they reveal is the link between poverty and crime. Regardless of place of origin,
in Hermosillo the poor commit crimes against the poor. Criminal records,
moreover, also reveal a preponderance of Sonorans (J1I,J2I,J3I Expedientes
Criminales del Estado de Sonora, 1940, 1950,1960,1970,1980).
1
2
Although it is assumed that the middle class is made up of middle sectors, for the sake of brevity,
the term middle class is used throughout the text. The people I chose to study were selected
according to three criteria: residence, income and profession. Clearly, the ideas expressed here
may not apply to all members of Hermosillo's middle class. This paper seeks to raise issues
about middle-class regionalism from the study of a group of middle class people of Hermosillo,
Sonora.
This study is based on participant observation, interviews and documentary research conducted in
1980-1981. Participant observation included living in two different households, participating in
the lives of others and daily notetaking. Interviews were conducted with 80 individuals chosen
according to age, gender and occupation. They included an equal number of men and women
divided according to four distinct generations as they existed during the year and a half of
fieldwork. The four generations included: 1) persons under 24 years of age, 2) persons 25-37,
3)38-56, and 4) 57 and older. Documentary research included newspaper articles, marriage acts,
passports, census records and criminal records.
OLIVIA RUIZ/REGIONALISM AND THE MIDDLE CLASS
135
Regardless of these facts, this perception of southern Mexicans remains, and
hostility towards them is strong among middle-class hermosillenses. Neither is it
just idle prejudice. These sentiments are often the justification these
hermosillenses use to put social distance between themselves and their southern
compatriots. Parents, mothers especially, warn their children against marrying
people from the south. Women are considered particularly vulnerable since,
according to popular belief, southern men drink too much, chase women and do
not provide for their wives. As one mother, an ex-schoolteacher, explained her
daughter's marital troubles: "I told her not to marry someone from the south.
They [southerners] deceive. They were meant to marry their own kind." Marriage
records, interviews, and participant observation in 1980 revealed a decided
preference for spouses from Sonora. In almost 70 percent of the marriages in that
year, bride and groom were from Sonora; even those middle-class hermosillenses
living in other regions of the country had looked for wives or husbands from
Sonora (RC, Actas Matrimoniales 1980). Not suprisingly, middle-class
hermosillenses also preferred to live and work in the state, if not the city, even if
they went to school in other parts of the country. The great majority of recently
wedded couples decided to live in Hermosillo (RC, Actas Matrimoniales 1980).
Likewise, local middle-class residents rarely traveled beyond the southern limits
of Sonora. Although over 95 percent of the eighty people interviewed in 1980
and 1981 had traveled south of Sonora, the great majority had only done so two
or three times. Men traveled south more frequently than women and almost
exclusively on business.
In this light, it is possible to view the anti-statist rhetoric of the 1985 elections, at
least in part, as the reflection in local middle-class society and culture of a more
pervasive animosity towards central and southern Mexicans. In other words,
while recent political events may have drawn fresh attention to the middle class,
these regional sentiments were not necessarily new to it.
This essay examines the heightening of regionalist, or more precisely anticentralist, sentiments in the middle class. It argues here that the accentuation of
these sentiments is rooted in the history of that class's participation in and
exclusion from the process of dependent economic development in Hermosillo
after the 1940s -the years of the so- called Mexican miracle. Described by one
expert as a period in which Mexico's middle class regained social territory lost
during the previous era of post-revolutionary reconstruction, in Hermosillo it
corresponded to the modernization of agriculture, one of Mexico's most dynamic
programs of economic development (Loaeza 1983:419). Thus, the analysis
focuses on the role played by the middle class in the modernization of
agriculture.
The essay is divided into three parts. The first raises conceptual questions of
dependent development, examining the nature of class alliances, social-cultural
change and social inclusion and exclusion. The second part is a case study of the
middle class in Hermosillo. It begins with a discussion of the middle class in
1940, on the eve of the modernization of agriculture, and then turns to the
particular history of its participation in and exclusion from the development
process during the first fifteen years, approximately 1940-55, and examines the
reasons behind the rise of anti-southern
1 36
FRONTERA NORTE, VOL. 1. NÚM. 2,JULIO-DICIEMBRE DE 1989
Mexican sentiments. The third section takes up the question of regionalism and
class.
Issues of Dependent Development
Dependent economic development, write Cardoso and Faletto, is "determined,
within limits, by the capacity that the internal systems of alliance between
classes and groups and the hegemonic position of these alliances over society
[has] to assure economic expansion" (Cardoso and Faletto 1979:26). Thus, while
it is an alliance of elites that initially gives life to the dependent economic
system, this dominant coalition is eventually forced to include other social
groups and classes. This occurs cither as a result of their capacity to contribute to
the growth of the dependent economy (at different stages elites may woo
technicians and professionals or contribute to the formation of a modern working
class) or to their ability to contest the dominant system of alliances.
Social inclusion, likewise, not only means that a social group participates in a
particular development project—the modernization of agriculture in this case—
but also refers to that group's use of the social, economic, political, cultural and
physical environments, its habitat, in which it meets everyday needs. A project
of economic development, depending on its magnitude and "maturity," will
influence or transform a society. The greater its impact, either in the range of
activities it affects (be they cultural, social, economic or political) and the deeper
its influence, the greater the need and demand will be to participate in the
process.
Thus, on the one hand, the desire "to be included" depends on the extent of
"development's" impact on society. In Hermosillo, the middle class demanded to
participate in the modernization process in part because it needed work. By the
1950s it had become increasingly difficult to survive outside the new structure of
labor.
On the other hand, specific social groups may want to become part of a
development process even though they may not need to participate. Put
somewhat differently, they may believe that they will profit from modifications
to their way of life.
While the anthropological record documents that social groups generally do not
easily embrace social change, the conditions under which it occurs may make it
more or less desirable. Regarding the nature of change, as Jean-Claude Passeron
argues, in so far as a social system must reproduce itself, alterations to its
structure must originate from outside. Still, he cautions, since no social system
exists in a vacuum, it is subject to external forces which strain, tear and often
modify the original structure (Passeron 1983:419). Or, from a slightly different
perspective, Edmund Leach once pointed out that, practically speaking, it is not
possible to isolate individuals into exclusive niches. "Any individual can be
thought of as having a status position in several different social systems at one
and the same time" (Leach 1954:8). Change arises through conflict when
conjunctural-historical conditions impose one system on another.
In 1940 middle-class hermosillenses lived within the influence of two social
systems. One was Sonoran-Mexican or, more specifically, hermosil-
OLIVIA RUIZ/REGIONAUSM AND THE MIDDLE CLASS
137
lense. The other, due to the state's proximity to the international border, was
North American, which middle-class hermosillenses knew largely through the
mass media and by visits across the border to the United States. Although further
proof would be required to show that middle-class Hermosillo's familiarity with
ideas about "modernity," "progress," and the "free market" had its roots in a
border existence, it is clear that North American influence was intimately tied up
with these ideas. 3 Furthermore, the middle class showed a clear interest if not
enchantment with "modernity," reflected in their discussion of things "modern"
as well as in their curiosity about the United States and the North American way
of life.
The "green revolution," the modernization of agriculture, in turn, upset the
balance between these two social systems. In post-1940 Hermosillo, the idea of
"modernity," associated with a belief in the "free market," became hegemonic.
This idea found a receptive audience in the city's middle class. The hegemony of
the idea of "modernity," which already formed part of the middle class's
"common sense," added to its validity, making it more desirable. By implication,
this signaled a greater orientation towards the United Slates. While this was
especially so among the elites, eventually the middle class, too, began to turn to
the United States as a point of reference, particularly with regard to patterns of
consumption and what may be loosely referred to as a "high standard of living"
(Hewitt de Alcántara 1978:159).
"Inclusion" as a social process, however, is almost never broad based. Indeed,
"development" generally accentuates social exclusion (Cardoso and Faletto
1979:164), meaning, in its broadest sense, the inability to use the social,
economic, cultural, and physical environment which one inhabits to meet
everyday needs. If exclusion is structural, that is, an inherent part of the process
of dependent development, excluded social groups and classes may not
necessarily see their social marginality that way. Rather, the interpretation that a
social group adopts to understand what has happened and what can be done will
more likely arise out of its perception of events. A social group will probably
resent that which it believes jeopardizes its opportunities for personal well-being
or betterment. In this light, anti-southern prejudice can be seen as the result of
middle-class Hermosillo's association of southerners with obstacle's to its
participation in the modernization process. The history of the middle class's
struggle to be "included" and the identification of the obstacles (or threats) to that
incorporation with the southerner, or those in alliance with him, accentuated the
division between "outsiders" and "insiders" and gave rise to ethnic- like
categories to differentiate southern from sonorense Mexicans. Out of this morally
laden taxonomy (southerners are "bad" or "inferior"), middle-class
hermosillenses reified the native.
3
Despite its regular appearance in the literature on development, "modernity" is an ambiguous and
complex concept. It is used here to refer to recent ideas and behavior these middle-class
hermosillenses associated with a better quality of life.
138
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2.JULIO-DICIEMBRE DE 1989
Hermosillo's Middle Class
In 1940, on the eve of agriculture's modernization, Hermosillo was a small town
in comparison to the principal cities in Mexico. It had 18,601 inhabitants, about
half of the population of the municipio or county (Almada 1952:339). The city
looked very much the way it had in 1900. Its population had grown slowly, even
declining between 1930 and 1940 (VI Censo General de Población de Sonora
1940), attracting few outsiders; only 111 foreigners had taken up residence there
(VI Censo General de Población de Sonora 1940).
Small in comparison to the principal cities in Mexico, Hermosillo nevertheless
enjoyed a flourishing economy. Cattle-raising haciendas and large ranches lay
scattered to the west while growers to the east planted corn, beans, and other
vegetables, as well as alfalfa and fruits. At the port of Padre Kino, a fishing
industry thrived, exporting most of its product- to the United States. There were
also a number of small commercial and industrial establishments in the city,
many of which serviced the primary sector. However, it was agriculture and
livestock production which sustained the economy and gave jobs to most of the
working population. Over 42 percent of the economically active population in
1940 worked in the primary sector (VI Censo General de Población de Sonora
1940).
Hermosillo housed a small but heterogeneous middle class. Composed for the
most part of small property owners, such as small businessmen who ran most of
Hermosillo's commerce, and independent professionals, it also included teachers,
clerks, and government bureaucrats. Most middle-class wage earners had
business or technical degrees. Only a tiny minority had a university education,
and they had gone either to Guadalajara or Mexico City, since Sonora did not
have a university (VI Censo General de Población de Sonora 1940). Of those
interviewed who had been in their twenties in the early 1940s, less than 25
percent had university degrees. In contrast to Hermosillo's elite, who had homes
in the city and the country, the middle class thrived almost exclusively in the city
itself. As such, despite their rural origins, most middle-class hermosillenses drew
their livelihood from the city's commercial and service sectors and state and city
government.
By and large it lacked a consciousness of itself as a class with particular interests,
identifying with community and kin. Recalling their past, older middle-class
hermosillenses spoke of their city as a place with few social distinctions. Among
those interviewed who were 57 years of age or older, this was a common theme.
To quote a retired schoolteacher now in her late sixties: "then we were one town
and, more or less, of the same kind of people, the same class. The social
distinctions you see today didn't exist."
Apart from romantic nostalgia, these notions also reflected the old, urban
residential life in Hermosillo. True, the rich had their section of town, the
Colonia Centenario, which circled the main plaza, the municipal palace, and the
cathedral. The middle class, however, lived close by. Its neighborhoods skirted
that of the wealthy or grew out of it, almost as adjuncts, so that personal and
daily contact was not only possible but common. The Saturday night dances, for
example, were town festivities and everyone went, regardless of class
background. At night, the children of the middle
OI.IVIA RUIZ//REGIONALISM AND) THE MIDDLE CLASS
139
class and the wealthy played together beneath the street lamps of the central
plaza.
The livelihood of people of all ages depended, to a large extent, on family
relations, which provided anything from labor and capital to housing and health
care. The education of the young in matters of business and trade often lay in the
hands of older and more experienced kin. Within this system, property (including
the practices of independent professionals) was frequently passed down from
generation to generation, usually from father to eldest son. Interviews revealed
that this was especially true of small shopkeepers and landholders. Yet, those
sons and daughters left without property often depended on kin ties, too, for they
were a rich network which provided food, shelter, money, and jobs. Indeed, it
was not uncommon for middle- class women and men to grow up in
communities organized around the family. This was the case, to give an
illustration, of the Colonia Cerro de la Campana, located near the city's center.
Dating back to the turn of the century, the majority of its inhabitants were related
by blood or marriage.
The important role that the family played in the middle-class hermosillense's
everyday life, combined with a lack of class consciousness, nurtured a
personalistic model of social relations. From this perspective social inequalities
were deemed largely the result of innate, personal differences based on age, sex,
personality, and family background. The elite was perceived as a group, and not
a class, of wealthy families with privileges that participated with other families
in the community's celebrations and defeats.
This middle class, nevertheless, was also self-critical, intent on bettering its
place in society. It expressed much of its concerns in articles and letters to the
editor of El Imparcial, a local newspaper widely read by the middle class. Even a
cursory reading of El Imparcial reveals that these men and women were curious
about their roles as people entering an increasingly complex and modern world.
For them, ideals of the United States played a conspicuous role.
Self-improvement, middle-class hermosillenses argued, called for hard work.
Articles appeared daily in El Imparcial with such aphorisms as "la ociosidad es
la madre de la pobreza" (laziness is the mother of poverty) (March 8, 1940), and
"la naturaleza exige que trabajemos hasta el cansancio" (nature demands that we
work until we are tired). One resident, who had owned a small store, explained
that although life had been hard in the beginning, long days of hard work had
eventually benefited everyone and had inculcated in the sonorense "una
reverencia para el trabajo" (a reverence for work).
Even the family did not escape this spirit's critical eye. After all, the seeds of the
responsible, modem individual lay in the family. Concerning child raising,
columnists oí El Imparcial advised parents not to employ autocratic methods but,
to the contrary, to gain the child's confidence and to respect his individuality.
When requested, a parent should give his son or daughter money though the
child must repay it. Another writer suggested that parents reward a child's good
behavior (October 19, 1940).
140
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE I 1989
Proximity to the United States did not necessarily determine or create a
predisposition towards "modernity" or "progress." However, insofar as the
United States was intimately identified with them, border life increased their
importance and made them omnipresent in everyday life. Much of the
information either published by journalists or quoted in articles written by local
residents concerning concepts such as "modernity," "progress," and "personal
betterment" came from North American newspapers. El Imparcial featured
syndicated columnists from the United States whose daily writings brought the
latest North American opinions to Hermosillo. The newspaper displayed an
unabashed curiosity about things North American. Articles covered the most
recent fads in North American clothing, sports, and male and female roles
(September 29, 1940). The neighbor next door was described by one
hermosillense as that "magical place" where the newest styles always appeared
(October 9, 1940). North American merchants, especially those of Nogales,
almost daily placed advertisements in the pages of El Imparcial announcing
North American goods and encouraging travel "to the other side."
Knowledge of the United States and its inhabitants, furthermore, stemmed from
personal experience. Hermosillenses saw North American tourists pass regularly
through the city. Although middle-class hermosillenses did not travel frequently,
when they did they crossed the border (AGES, Passports 1940). Not many North
Americans lived in Hermosillo in 1940. Still, though few, they nevertheless
constituted the single largest foreign bloc, followed by Italians and Spaniards,
and made up the biggest group of foreign property holders (VI Censo General de
Población de Sonora 1940). Most importantly, middle-class hermosillense kin
networks ignored political boundaries. All of the twenty men and women interviewed, who had been in their teens and twenties in 1940, periodically used to
visit relatives in the United States. While a few of these relatives lived as far
away as San Francisco, Denver, and El Paso, the great majority lived in Arizona,
in Nogales, Tucson, Phoenix, Yuma and Douglas.
To be sure, middle-class hermosillenses also suspected the interests, motivations
and influence of North Americans. The United States, wrote one man, posed a
great threat to Mexico's sovereignity (El Impartí al, April
1. 1940). Another commentator, worried about the influence of Anglo-Saxon
customs on local tradition, reminded hermosillenses that they were "of a Latin
and Roman spirit of thought" (El Imparcial, May 7, 1940). "Modernity" made
these hermosillenses especially uneasy when it undercut the roots of established
institutions such as the family. In one letter to the editor, a woman lamented the
rejection of past values among the young, which she attributed to the influence of
foreign values (El Imparcial, May
2. 1940). Not surprisingly, although these hermosillenses might speak glowingly
of education, they turned their backs on it when it threatened to put women in the
workplace or to teach children about sex (El Imparcial, May 2 and August 3,
1940).
Within the alternatives for a world system or way of organizing one's daily
business, however, North American capitalism, according to these hermosillenses, had "much to offer Mexico" (El Imparcial, June 14,1940). With the
western world on the brink of war, middle-class Hermosillo faced three
OLIVIA RUIZ/REGIONALISM AND THE MIDDLE CLASS 141
alternative systems: socialist Russia, capitalist North America, and Nazi
Germany. Like many other women and men of the time, middle-class
hermosillenses took positions regarding the war and, in the process, passed
judgment on what they considered a desirable and, by implication, undesirable
way of life.
If middle-class hermosillenses distrusted Nazi Germany, they were openly
hostile towards the Soviet Union. Articles appeared daily in El Imparcial
attacking the Bolsheviks. In contrast, as a country of individualists selling its
goods, the United States had achieved the greatest success as a "free market."
The "gringo," furthermore, whatever his faults, shielded Hermosillo from
"Godless" communism. Middle-class hermosillenses, on the whole, meant to
stay within the North American sphere of influence.
This enthusiasm for personal betterment, individual enterprise, and capitalism
echoed the national politics of the time. When Manuel Avila Camacho became
the PRI's presidential candidate in 1940 and proclaimed his plans to industrialize
Mexico by giving free rein to private enterprise, El Imparcial, and the letters to
its editor, applauded his economic liberalism (March 30, 1940).
Regionalism and Class
The transformation of Sonoran society began during the years of Avila Camacho
and his successor, Miguel Alemán. It began with their vision of economic
growth -the industrialization of Mexico (Meyer 1977:204)- a plan to be financed,
in part, with profits from the export of agricultural goods. Their sale, in turn,
depended on international demand, and in the 1940s, with Europe and Japan
devastated by war, that meant markets north of the border. Export agriculture,
however, really meant prosperity for certain regions, specifically those producing
cash crops. One of these was the coast of Hermosillo.
In contrast to other parts of Mexico, the modernization of agriculture here was a
capitalist venture from the beginning, characterized by the production of cash
crops, largely by private farmers, to sell for profit to the highest bidder. It
employed the latest technology, chemical fertilizers, and giant tractors and plows
and made use of extensive systems of credit. Modern agriculture transformed
Sonora's economy. By 1950, some sixty thousand hectareas had come under
cultivation, a massive jump from the two thousand hectares of 1940 (Hewitt de
Alcántara 1978:126). By the 1960s, the state had become one of the most
important regions of commercial agriculture in Mexico, forming part of an area
that raised half of the country's crops, over 60 percent of them for export
(Cockcroft 1983:166;
A. de Appendini 1977:14).
The modernization of agriculture, however, was more than simply an economic
program. It also signaled the hegemony of the idea of "modernity" and the
principles of economic liberalism. As one expert argues, official policy was
reoriented in favor of individual social mobility within a "free market" system
(Hewitt de Alcántara 1978:297). Modernization, in this sense, meant the
imposition of a model of society based on personal gain and consumption over a
model of cooperative work or communal well-
142
FRONTERA NORTE. VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1 1989
being. Gradually, social status became defined by a high income and the
consumption of imported, mainly North American, goods.
From the start, members of Hermosillo's middle class wanted to participate in the
development process.4 In time, additionally, it became increasingly difficult for
them to survive outside the new structure of production. Yet their demand to be
"included" was also due to reasons other than necessity. While at times reluctant
disciples of the liberal economic creed, they agreed with it in principle. Middleclass hermosillenses might criticize the United States, but they expected to enter
the second half of the century under a "free market" system. Still, in order for the
local middle class to participate in this "development," it had to enter the new
structure of production. More to the point, it had to fit into the labor structure.
The "green revolution" transformed Hermosillo's labor market. In the beginning,
it opened up a large number of jobs for day laborers or peons. Since Sonora
suffered from a labor shortage, waves of migrants from other regions of Mexico
were drawn to Hermosillo's fields in the years after 1940 (VII and VIH Censos
Generales de Población del Estado de Sonora 1950, 1960). Modern agriculture,
however, in the words of one expert, "had little to do with the development of
rural areas"; it "developed," instead, Sonora's cities (Hewitt de Alcántara
1978:268). This urban boom was of particular significance for the middle class.
Hermosillo grew rapidly after 1940, due largely to its growing importance as a
political, commercial, service, and banking center. The growth of the urban
economy altered the labor market, gradually expanding the secondary and, above
all, the tertiary sectors (VII, VIII, and IX Censos Generales de Población de
Sonora 1950, I960, 1970). Both grew rapidly after 1940. While service and
commercial activities contributed a third of the slate GNP in 1950, by I960 they
accounted for over 50 percent. In 1965 industry surpassed agriculture for the first
time (Hewitt de Alcántara 1978:279). As Table 1 shows, such change in the
sectoral contribution to the stale GNP was reproduced in the composition of the
labor force between 1950 and 1970.
4
Some sectors showed more desire to enter the new structure of production than others. Clearly, the
next step towards an understanding of the ways in which the middle class was included or
excluded from the development process would be to do a systematic study with this sectoral
variable in mind.
OLIVIA RUIZ/REGIONAI.ISM AND THK MIDDI.E CLASS
14 3
Potentially, the growth of service and commercial activities meant more
economic opportunities for the middle class, since many of its occupations (as
small businessmen, teachers, independent professionals, bureaucrats) belonged to
those sectors. The demand for skilled professionals grew dramatically while jobs
in federal and state government agencies multiplied rapidly during the first
twenty years of the "boom." Between 1940 and 1970, the labor force employed in
government agencies grew fourfold (VI and DC Censos Generales de Población
de Sonora 1940 and 1970). The construction of the campus of the Universidad de
Sonora in Hermosillo opened up additional jobs. Hermosillo's urban growth, in
turn, offered other possible benefits to the middle class. Federal investment in the
state meant the construction of public works, from hospitals and schools to city
streets and highways (Hewitt de Alcántara 1978:268), as well as the expansion of
existing public services, the telephone and the mail, for example. Generally, then,
the modernization of agriculture created favorable conditions for Hermosillo's
middle class to grow and prosper.
Although Hermosillo's middle class might have wanted to take advantage of the
new opportunities, they were not always able to do so. Their exclusion had roots
in the dependent development process, a result of structural changes in the social,
economic, and urban environment characteristic of this kind of growth. The
analysis here examines the social marginality of the middle class as a result of
competition, invasion and domination. 5
Conjunctural and personal competition occurred between members of
Hermosillo's middle class and those from the center and south of Mexico;
it took place principally, and most significantly, in the job market. Since the
livelihood of Hermosillo's middle class, to a large extent, was based on small
property and organized around family resources, it did not provide the preparation
that these new salaried jobs required. 6 In the early years of the economic
transformation, to reiterate, only a tiny minority had a university education.
Interviews conducted in 1980 documented that less than 36 percent of those 57
years or older could claim any schooling beyond the preparatory level, while
almost none of the women had more than a primary education. Existing schools at
the time taught business or commercial courses for the most part (VI Censo
General de Población de Sonora 1940), and the local state university, established
in 1942, had only just begun to turn out graduates with the required skills.
Furthermore, most of the middle-class hermosillenses who had studied in
universities in other parts of Mexico had not returned home after completing their
degrees. The first, and usually second, job kept them away from Sonora. In sum,
middle-class hermosillenses for the most part could not compete successfully for
jobs in the new organization of labor.
5
6
For further discussion of these concepts see Park (1936) and McKenzie (1926) of the school of
urban ecology.
The inability to make the transition from small property owner to salaried professional has marked
the history of other middle classes. For a comparative experience see Vogel 1963, especially
chapters 1 and 2. Despite the obvious cultural and historical differences between Japan and
Mexico, the experience of these two middle classes was similar.
144
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
If locals could not fulfill the demand for people with university or professional
degrees, migrants eventually did. Arriving principally from Mexico City and
other urban areas, they formed part of the larger migrations to Sonora that began
after 1940 (Hewitt de Alcántara 1978:265). The arrival of these professionals not
only provoked middle-class resentment, but their continued presence made it
more difficult for those Sonorans ready and able to hold jobs as accountants,
lawyers, or engineers to find employment. When applying for jobs, local
professionals ran into a personal network of work relations that Mexico City
professionals brought with them to the north. When choosing others with whom
to work, an economist from Mexico City, for example, would likely hire a friend,
relative or acquaintance from home and pass over qualified local applicants.
7
Exacerbating matters for the local middle class. Sonora offered enticing
economic opportunities for mobile men and women from other states. In response
to the growing sales of goods, the expanding market for them, and the increased
need for supplies to the primary sector, outsiders with training and money began
to establish businesses in the city (Hewitt de Alcántara 1978:273).
The job competition with migrants threatened the middle class's livelihood and
hopes for upward mobility. When these hermosillenses saw themselves brushed
aside by the better prepared migrant, they grew resentful. Their reaction was not
unusual. As one observer writes, "it is economic competition between ... social
groups which lies at the root of the tensions between them"; at that point,
"traditional walls start crumbling, and fierce competition ... develops in the fields
which were formerly the preserve of distinct ethnic, or religious [or in this case
regional] groups" (Wertheim 1965:76).
Conflict between middle-class hermosillenses and migrants did not just happen at
work. Eventually, it spilled over into the city itself. Hermosillo became an arena
for strife, "regional" strife, between two different classes, middle-class
hermosillenses and migrant workers. These highly personal encounters created
another area of dispute, the urban environment, and they focussed additional
attention on the southern migrant. Social exclusion took on the character of an
invasion. 8
The events of early summer 1955 provide an illustration. A month before the
cotton harvest, an army of migrants arrived on the coast of Hermosillo ready to
work. Nothing was available, neither jobs nor a place to stay until the harvest
began. The city found itself unprepared to host these workers. Almost
immediately, newspaper articles began to appear concerning the migrants. At
first, the articles voiced conern over the living conditions of the strangers,
particularly in light of the summer months ahead and the extreme temperatures which tested even veterans of Hermosillo's sum7
For a comparable example of the impact on local peoples of rapid economic development, change
in the occupational structure and migrations see Allub and Michel 1982.
8 While other confrontations occurred, this account examines two incidences. The nature of these
two conflicts, the role of the middle sectors and the outcomes were highly representative of
other encounters of the same kind.
OLIVIA RUIZ/REGIONALISM AND THE MIDDLE CLASS
14 5
mers. Letters to the editor commented sympathetically on the poverty of the men
who had suddenly appeared without money or food. Even if lucky, they would
have to wait at least an entire month for jobs to open up. Then, as one day led to
another and the month ended and the migrants stayed on, many hermosillenses
began to feel put upon by these jobless and increasingly desperate people.
The migrants, meanwhile, had carved out "homes" in whatever recess of the city
they could find. Searching for a solution to the problem of these homeless,
wealthy hermosillenses put at the disposal of city officials a tract of land to
temporarily house the newcomers, land earmarked for a children's ball park.
Another incident occurred after the harvest began. One morning in July,
hermosillenses woke up to leam that a group of homesick and angry cotton
pickers had occupied the post office, blocking entry into the building. The
migrants accused postal officials of deliberately holding up the delivery of letters
from family and friends. The siege lasted three days before police forcibly
removed the protesters.
These two incidents gave rise to a heated exchange of views. Not surprisingly,
much of the debate concerning what had happened, and what to do, took place in
El Imparcial.9 Middle-class hermosillenses believed they had proved goodhearted im allowing the migrants to occupy outlying areas and their streets. But
to see the ball park land reserved for their children turned over to "vagrants" was
too much for them. Editorials and cartoons appeared which chastised city
authorities. One depicted a tearful hermosillense youth grasping a baseball bat
and looking out over the playing field towards a sign that read "para
trabajadores" (reserved for workers). What had begun as an attempt by large
growers to bring cheap labor to Hermosillo's fields had turned into a
confrontation between hermosillenses and migrants over the use of urban space.
When southern migrants occupied the post office, cartoons appeared again, one
depicting an her-mosillense en route there wearing a coat of arms and facing a
line of angry workers.
These encounters between middle-class hermosillenses and migrants fed antisouthern Mexican sentiments and provided grist for the mill of regional jingoism.
Articles in El Imparcial degraded and villainized the southern Mexican. They
employed a wide lexicon of supposed "southern Mexican" character traits, both
verbal and visual, and relied heavily on the use of contrasts. In one typical
cartoon two rural laborers, a norteño (sonorense) and a southerner, are talking.
The norteño wears blue jeans, a pocketknife clipped to his belt, a flannel shirt,
and a ten-gallon hat. He is tall, slender, and clean shaven. The southerner, in
contrast, is hatless, has a sarape draped over his shoulder, and wears baggy pants
and huaraches. Short and dark, he looks up longingly at the northerner. He is
asking himself what he can do to become a northerner, whether wearing a tengallon hat, boots, and levis will make him a norteño. The message behind this
stereotype and others like it was clear. The south was poor, the north rich. While
the southerner was crafty, the sonorense worked hard; the southerner was
9
The conflict engendered by the presence of the southern migrants and the incidents which this
conflict provoked are chronicled in El Imparcial, April-August 1955.
146
FRONTERA NORTE. VOL. 1. NÚM. 2. JULIO-DICIEMBRE DE 1989
duplicitous, the sonorense open and forthright. The south lived by the grace of the
north, because the sonorense fed the south and gave its people work.
Furthermore, the norteño should beware because, given the chance, the
southerner would likely try to take what rightfully belonged to the sonorense.
The conflict over the ballpark, however, upset the middle class for other reasons.
Hermosillo's elite had allied itself with the southern migrants, setting apart a piece
of land for them at the expense of middle-class interests -a ballpark for local
children. The elite's "consideration" of the migrant workers' situation angered the
middle class and temporarily turned it against the wealthy. The conflict over the
ballpark, furthermore, demonstrated that the interests of the elite were distinct
from, and at times contrary to, those of the middle class. In short, Hermosillo's
wealthy had begun to contribute to the middle class's social exclusion.
The exclusion of the middle class through domination grew out of the
concentration of productive activity. It was a gradual process, initiated when the
first plans to exploit the coast were laid out. Concentration of productive activity
took place in both the countryside around Hermosillo and in the city itself. While
400 growers in 1948 owned over 100 hectares or more on the coast of
Hermosillo, by 1956 this group, which had dropped to 160, held titles to an
average of 167 hectares; by 1971, the surviving 150 each owned no fewer than
800 hectares. Some had as many as 2,000 hectares of land (Hewitt de Alcántara
1978:155). Furthermore, this small agrarian elite eventually gained control of
most of Sonora's commercial activity. Some invested their profits in the large
commercial establishments;
others married into the families that ran Hermosillo's commerce (Hewitt de
Alcántara 1978:127). The monopolization of commerce hurt those with small or
medium capital. This was especially hard on the middle class whose economic
livelihood depended, to a significant extent, on small-scale commercial activity.
By the early 1950s it had become difficult for members of the middle class to
start a business and, for those already in business, to stay afloat.
By the mid-1950s, the elite's exclusive control of the productive process and its
fruits was a reality. The agricultural/commercial alliance -a mixture of the old
Porfirian landed aristocracy, the "revolutionary" rich, and a smattering of up-andcoming speculators- had a concise idea of itself as a class. There were the "clubes
de empresarios": the Unión de Crédito Agrícola de Hermosillo and the Lion's
Club, to name two. The wealthy lived in either the Colonia Centenario, originally
home to the Porfirian upper crust, or the newer Colonia Pitic in the northwest
comer of the city, with its grid-like rows of streets and sidewalks and modern
looking houses with front lawns, North American style. These families worked
hard to build ties with the United States. Both individually and through the
"clubes de empresarios," members of Hermosillo's wealthy met regularly with
North American capitalists, encouraging them to invest in their state (Hewitt de
Alcántara 1978:128). More and more, their sons studied in the United States.
Upon returning home they spoke English and mastered the latest Yankee
advances in agriculture and business.
OLIVIA RUIZ/REGIONALISM AND THE MIDDLE CLASS
147
Conclusions
The reasons for the rise of anti-southern Mexican sentiments in the middle class,
in conclusion, are varied and complex. These sentiments arose primarily as a
result of the middle class's demand to participate in Hermosillo's "development"
and its exclusion from that process. The middle class's social exclusion during the
early years of the economic transformation left it frustrated. The highly personal
conflicts with migrant workers -many of them from southern states- both at work
and in I Hermosillo's streets provided a ready scapegoat. The southern presence
"explained" the middle class's inability to benefit, at least initially, from the
process of economic development.
It would have been difficult for members of the middle class to arrive at a
structural or class analysis of events after 1940. If the various sectors of the
middle class held similar ideas about what made up a good way of life, they did
not share a class consciousness. Middle-class hermosillenses ascribed to a
personalistic model of social relations; they saw themselves as part of a
community, not one sector in conflict with others. Differences perceived they
attributed largely to personal or family idiosyncracy. As such, they reduced social
action, and especially class conflict, to personal affronts which, in turn, gave rise
to personal resentments. The encounters with migrants were translated into
contests between "insiders" and "outsiders." In other words, the high level of
community integration and loyalty not only weakened the possibility for a class
consciousness to develop, but lent itself to a perception of events in terms of
"outsiders versus natives." Conflicts between locals and migrants took on
territorial dimensions and, not surprisingly, employed an ethnic-like taxonomy of
things native and foreign.
ABBREVIATIONS
AGES-Archivo General del Estado de Sonora J 1 IJuzgado de Primera Instancia J2I-Juzgado de
Segunda Instancia J3I-Juzgado de Tercera Instancia
RC -Registro Civil
BIBLIOGRAPHY
I. Documents
Actas Matrimoniales, Registro Civil del Municipio de Hermosillo
1940
1980
VI, VII, VIII, and IX Censos Generales de Población del Estado de Sonora,
Dirección General de Estadística 1940, 1950, I960, 1970 Expedientes
Criminales, Juzgado de Primer Instancia, El Gobierno 1980 del Estado de
Sonora 1980 Juzgado de Segunda Instancia, El Gobierno del Estado de Sonora
148
FRONTERA NORTE VOL. I. NÚM. 2. JULIO-DICIEMBRE DE 1989
1980 Juzgado de Tercera Instancia, El Gobierno del Estado de Sonora Passports,
Archivo General del Estado de Sonora 1940
II. Newspaper
El Imparcial
1940 1955
III. Books and Articles
A- de Appendini, Kirsten and Vania Almeida Salles 1977, agricultura capitalista
y agricultura campesina en México (diferencias regionales en base al análisis de
datos censales). Cuadernos del Centro de Estudios Sociológicos, núm. 10, El
Colegio de México.
Aguilar Camín, Héctor 1979, La frontera nómada: Sonora y la Revolución
Mexicana. Siglo XXI.
Almada, Francisco 1952 Diccionario de Sonora: Diccionario de Historia,
Geografía y Biografía Sonorense. Chihuahua, Chihuahua, México.
Allub, Leopoldo and Marco A- Michel 1982 "Migración y estructura
ocupacional en una región petrolera." In: Revista Mexicana de Sociología, Año
XLIV, núm. 1, enero-marzo.
Ben Jelloun, Tahar 1987 "Modernidad, mito del desarrollo y fetichismo de la
técnica." In: Mundo. Vol. I, No. 2, Primavera.
Brunner, José Joaquín 1987 "Cultura y modernidad en American Latina." In:
Mundo, vol. 1, núm. 2, Primavera.
Cardoso, Femando Henrique and Enzo Faletto 1979 Dependency and
Development in Latin America. University of California Press.
Cockcroft, James D. 1983 Mexico, Class Formation, Capital Accumulation and
the State. Monthly Review Press.
Hewitt de Alcántara, Cynthia 1978 La modernización de la agricultura
Mexicana, 1940-1970. México, Siglo XXI Editores.
Leach, Edmund 1954 Political Systems of Highland Burma. Beacon Press.
Loaeza, Soledad 1985 "El papel político de las clases medias en el México
contemporáneo." In: Revista Mexicana de Sociología. Año XLVV/Vol.XLV,
No.2, abril-junio.
McKenzie, R.D. 1926 "The Scope of Human Ecology" In: Publications of the
American Sociological Society, XX.
Meyer, Lorenzo 1974 , "La Encrucijada." Historia General de México. vol. 4, El
Colegio de México.
Park, Robert Ezra, 1936 "Human Ecology" The American Journal of
Sociology, XLII, July pp. 1-15.
Passeron, Jean-Claude 1983 "La teoría de la reproducción social como una
teoría del cambio: una evaluación crítica del concepto de contradicción interna."
Estudios Sociológicos, vol. 1, núm. 3, septiembre-diciembre. El Colegio de
México.
Tarrés Barraza, María Luisa 1986 "Del abstencionismo electoral a la
oposición política. Las clases medias en Ciudad Satélite." Estudios Sociológicos.
vol. 4, núm. 12, septiembre-diciembre. El Colegio de México.
OLIVIA RUIZ/REGIONALISM AND THE MIDDLE CLASS
149
Valero, Ricardo 1987 "Política, progreso y modernidad en México." In Mundo,
vol. 1, núm. 4.
Vogel, Ezra 1963 Japan's New Middle Class. University of California Press.
Weber, David J. 1984 The Mexican Frontier 1821-1846, The American
Southwest under Mexico. University of New Mexico Press.
Wertheim, W.F. 1965 East-West Parallels, Sociological Approaches to Modem
Asia. Quadrangle Books-Chicago.
NOTA CRITICA
Frontera Norte, vol. I, núm. 2, julio-diciembre de 1989
CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS1
Jorge A. Bustamante*
La vida cotidiana de quienes habitamos la frontera entre México y Estados
Unidos nos ha hecho confirmar que, al final del egoísmo con el que se llega al
desacuerdo o al conflicto, sigue vigente el postulado de que, "entre los individuos
como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz". Bien podría ser
éste el epígrafe que encabezara todos los acuerdos que permiten la creciente
interacción entre mexicanos y estadunidenses que vivimos adjunto a más de tres
mil kilómetros de frontera. Si algún adyacente bilateral ha confirmado alguna vez
la vigencia del apotegma juarista, éste ha sido el que ha dado lugar a la existencia
de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
La celebración de su centenario es una celebración del triunfo de la razón sobre la
diferencia. La existencia de la CILA es un logro bilateral que demuestra que
ambos países fronterizos son capaces de hacer triunfar la razón sobre lo que nos
divide o separa. En el contexto de las diferencias, las desigualdades o los
conflictos entre las partes de una negociación, el triunfo de la razón no es
necesariamente igual al triunfo de la justicia, pero es mucho mejor que el triunfo
unilateral del egoísmo, de la fuerza.
Al cumplirse cien años de existencia de la CILA estamos celebrando la existencia
de una institución que no tiene paralelo. La objetividad de esta afirmación nos
obliga a hacer un análisis que nos pudiera conducir hacia la posibilidad de
reproducción del modelo derivable de la operación de la CILA para muchas otras
áreas problemáticas en las crecientemente complejas relaciones entre México y
Estados Unidos.
Antecedentes de la CILA
Un elemento esencial de la CHA, es que se trata de un mecanismo acordado por
los gobiernos limítrofes para resolver conflictos. Por lo tanto, el entendimiento de
su existencia nos debe remitir al tiempo en que no había
•Jorge A. Bustamante. Presidente de El Colegio de la Frontera None. Se le puede enviar
correspondencia a: Blvd. Abelardo L. Rodríguez núm. 21, Zona del Río, tels. 842033,
842226,842068.
1
Texto del discurso pronunciado por el autor el día 31 de mayo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se
agradece la información de carácter histórico proporcionada por el doctor Manuel Ceballos,
coordinador de la oficina de El Colegio de la Frontera Norte en Nuevo Laredo.
152
FRONTERA NORTE, VOL I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
tal mecanismo. Ubiquémonos en la década de los setenta, del siglo XIX. Hacía
poco más de 20 años del término de una guerra entre los dos países. La guerra
como expresión última del uso de la fuerza bruta para imponer una decisión
unilateral fue la vía por la cual Estados Unidos impuso a México un hecho
consumado por el poder de las armas entre las dos naciones.
Como ha ocurrido al final de muchas guerras de conquista, los vencedores hacen
firmar a los vencidos su aceptación del hecho consumado por las armas. En este
caso, México firmó el Tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848 en el que se
establecieron los límites entre las dos naciones que poco después serían
modificados nuevamente por la llamada "compra de Gad-sen" mediante la cual
México volvió a perder otra parte de su territorio. La escasez de opciones del país
recientemente vencido culminó con la firma del Tratado de La Mesilla en 1853,
que estableció los límites de una decisión unilateral que, según se pensó en su
época, de haberse combatido, pudo haber representado una pérdida aún mayor de
territorio.
Veinte años es poco tiempo para disipar el olor a pólvora que había precedido al
conflicto más reciente de límites entre los dos países. Durante este tiempo creció
aceleradamente el desarrollo económico de los territorios conquistados. Era muy
difícil para los fronterizos mexicanos de aquel entonces no ver con recelo los
avances hacia el sur del desarrollo económico de Estados Unidos. Los habitantes
de Ciudad Juárez, quienes tenían aún fresco el recuerdo de cómo fue que
quedaron en la frontera, vieron con angustia como las aguas del Río Bravo iban
disminuyendo su caudal como consecuencia de su apoderamiento aguas arriba,
por quienes desarrollaban los nuevos territorios de Nuevo México y Colorado.
Hace poco más de cien años, hacia el final de la década de los ochenta, los
habitantes de Paso del Norte se estaban quedando sin agua. El gobierno de
México reclamó sus derechos sobre las aguas del Río Bravo. No hacía mucho
que Benito Juárez había acuñado otro principio para la cultura política nacional
al sentenciar que, frente al poder unilateral de los países fuertes, la mejor defensa
de los países débiles es el derecho. México acudía al derecho para reclamar el
elemento vital de las aguas del Río Bravo. Ese fue el antecedente inmediato que
precedió a la creación en 1889 de lo que entonces se llamó la Comisión
Internacional de Límites, instaurada por los gobiernos de los países el primero de
marzo de 1889.
Los Ingenieros y la CILA
Es importante hacer notar que esta Comisión muy probablemente no se hubiera
creado si no existiese un antecedente de gran importancia. Este fue el acuerdo
que dio lugar a la "Convención para reponer los monumentos que marcan la línea
divisoria entre Paso del Norte y el Océano Pacífico". Este acuerdo se firmó en el
año de 1882. No había muchos antecedentes para que las partes firmantes de este
acuerdo pionero tuvieran el mínimo de confianza mutua que se requiere para
llevar a la practica lo acordado, por dos países recientemente en guerra. Aquí
encontramos un elemento importante que quizá explica una buena parte del éxito
longevo de la institución que ahora celebramos su centenario. Los dos gobiernos
acordaron poner en manos de sus respectivos ingenieros la ejecución de los
JORGE A. BUSTAMANTE/CENTENARIO DE LA CILA
1 55
acuerdos de esta primera Convención sobre fijación de límites. Por vez primera
no eran ni diplomáticos ni militares los que tenían en sus manos la resolución de
las diferencias entre ambos países.
Las diferencias se pusieron en manos de sus respectivos técnicos, quienes se
encargaron de una empresa común, indispensable en la resolución de cualquier
conflicto entre dos o más países: ver la realidad con los mismos lentes. Parte de
los obstáculos para la resolución de los conflictos internacionales es que una
misma realidad no se ve igual por todas las partes del conflicto. Este fue un logro
que después probaría ser de gran importancia. Ambos gobiernos acordaron ver la
realidad de los problemas de sus límites territoriales a través de los ojos de sus
ingenieros.
Las crónicas del primer encuentro de las respectivas delegaciones de ingenieros
en 1882 en la ciudad de Paso del Norte no dan cuenta de dificultad alguna para
que los respectivos equipos de ingenieros se entendieran. Uno podría pensar que
las matemáticas se derivan de principios universalmente válidos y que esto les
daba a los ingenieros un lenguaje común. Mucho hubo de esto pero no debió ser
fácil superar las diferencias en sistemas de medición. Los mexicanos entendían
todo lo mensurable en términos del sistema métrico decimal, en tanto que los
ingenieros estadunidenses veían la realidad mensurable en términos de pulgadas,
pies, yardas, millas, galones etcétera.
El hecho importante de destacar es que esos ingenieros de aquella primera
Convención no hubieran propuesto la guerra como solución para las diferencias
entre los sistemas de medición de sus respectivos países. Todo lo contrario.
Fueron pioneros en la recomendación de lo razonable para resolver lo diferente,
visto desde las perspectivas de los intereses nacionales respectivos de cada país.
Muchos acuerdos de caballeros debieron preceder las recomendaciones de
aquella primera Convención de límites donde se fueron fraguando las mínimas
confianzas mutuas que dieron lugar al sentido de factibilidad con el que se
acordó la primera Comisión Internacional de Límites.
Si es en verdad cierto aquel aforismo atribuido a Don Jesús Reyes Heroles de
que en política la forma es fondo, hubo en aquel acuerdo que creó la CIL en
1889, una cuestión de forma a la que quizá se debe el fondo. Ambos países
acordaron que sus respectivas comisiones estuvieran encabezadas por ingenieros.
¿Pero, fue esto cuestión de forma, o de fondo? La lógica de aceptar lo segundo
indicaría que todos los conflictos bilaterales deberían ser dejados en manos de
ingenieros. Esto podría provocar un fuerte desempleo en otras profesiones, cuyas
implicaciones políticas podrían rebasar los alcances de las matemáticas y aun del
sentido común. Sin embargo, queda aún por dilucidar el peso específico que ha
tenido en el éxito bilateral de la CILA, el hecho de que haya estado en manos de
ingenieros por acuerdo expreso de ambos gobiernos.
Los Límites de la Comisión de Límites
Lo cierto es que no todo son números. El primer acuerdo bilateral importante
derivado de la existencia de la CIL fue suscrito en 1906. La Comisión
internacional había llegado a la adolescencia no sin raspones y tropiezos.
154
FRONTERA NORTE, VOL 1, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
Los ríos fronterizos habían demostrado ser muy inquietos. No se quedaban en el
lugar que les había sido asignado en los gabinetes de las negociaciones
bilaterales. Al cambiar de curso se generaban intereses dependiendo del lado en
que se moviera el río. Los intereses nunca fueron simétricos en el poder en que
se apoyaban de cada lado del río. El caso más conspicuo de esta asimetría fue la
pérdida del Chamízal.
Durante varias décadas la reclamación de México por esas hectáreas perdidas se
vio obstaculizada por el derecho del más fuerte, a pesar de laudos de tribunales
de justicia internacional, que reconocieron los derechos de México. Por fortuna
no hay mal que dure cien años y todos celebramos el final que tuvo ese asunto.
Regresando a 1906, año en que se firmó el primer gran acuerdo derivado de la
intervención de la CILA, vale la pena reflexionar sobre los límites que la razón
le ha impuesto a la justicia. El gobierno de Porfirio Díaz, tan ávido de ganar la
simpatía de los inversionistas estadunidenses, accedió con reservas a una
conceptualización de la entrega de aguas del Río Bravo a México como una
"cortesía internacional" y no como un derecho de los mexicanos a dichas aguas.
Otra vez la asimetría de poder se manifestaba por encima del derecho. Tuvieron
que pasar muchos años para que Estados Unidos rectificara esa injustificada
manifestación de poder. No fue sino hasta que la Segunda Guerra Mundial
trajera una nueva dimensión geopolítica a la importancia de la frontera con
México, que se firmó un nuevo acuerdo el 3 de febrero de 1944. En este acuerdo
la CILA adquirió su nombre actual. No constituyó simplemente un cambio de
nombres. En este cambio se reflejó el reconocimiento en ambos países de la
íntima relación entre aspectos técnicos, jurídicos y políticos en la realización de
los objetivos de un instrumento bilateral para resolver cuestiones tan delicadas
como las que están asociadas con la soberanía territorial de las respectivas
naciones. Un gran avance se realizó en este acuerdo de 1944, en la
compatíbilización de la razón con la justicia. Si bien la razón está reflejada en el
acuerdo entre ambas representaciones nacionales, como lo había sido en el
acuerdo de 1906; la justicia que representa la realización cabal de la equidad
entre las partes, apareció mejor servida en este acuerdo de 1944.
Las Grandes Obras y los Grandes Logros de la CILA
Después del rompimiento de relaciones entre México y Estados Unidos en 1914,
la unilateralidad volvió a llenar los huecos de la ausencia de concertación
bilateral. En 1944, ambos países recuperaron la razón por lo que respecta al
manejo de sus problemas de límites y aguas.
La CILA es, entre otras cosas, un monumento a la razón que se engrandece
frente a las diferencias culturales entre sus naciones creadoras. Lo logrado en la
frontera después de 1944, comparado con lo que cada país hizo por su cuenta en
los 30 años de vacío posteriores al rompimiento de relaciones, es una lección
elocuente de lo que podemos ganar mutuamente cuando nos ponemos de
acuerdo. Ahí está la serie de grandes presas: en 1950, la Presa Morelos; en 1953,
la Presa Falcón; en 1957, la de Retamal; en 1959, la Presa de Anzaldúas y en
1976, la Presa de la Amistad. A esto hay que
JORGE1 A. BUSTAMANTE/CENTENARIO DE LA CILA
155
agregar la construcción concertada de 22 puentes carreteros y 6 para ferrocarril,
una red de 143 estaciones climatológicas e hidrométricas.
No es fácil imaginar el acuerdo para resolver el problema de la salinidad de las
aguas del Río Colorado sobre las tierras otrora fértiles del Valle de Mexicali, sin
la existencia de la CILA. Mucho les debemos ambos pueblos a los técnicos de la
Comisión, pero sobre todo los que habitamos la región adyacente a la frontera.
La creciente interdependencia que caracteriza la vida cotidiana de las
poblaciones fronterizas se ha nutrido de los logros de la CILA por lo cual
debemos a los técnicos de ambos gobiernos un profundo agradecimiento.
Sin embargo, hay que decir que aún estamos lejos de poder hablar de misiones
cumplidas. En realidad la misión de la CILA nunca podrá ser totalmente
cumplida. Las inquietudes de los fronterizos son aún mayores que las
inquietudes de los ríos que deciden cambiar de curso, sin mas razón que darle
trabajo a los de la CHA. Deseo terminar haciendo algunas reflexiones sobre los
retos del futuro.
El Agua Subterránea
Hace cien años la creación de la CIL abrió la vía para resolver el problema de
que los pobladores de Paso del Norte se fueran quedando sin el agua del Río
Bravo, porque su caudal estaba casi agotado aguas arriba por usuarios que se
aprovechaban de la ausencia de reglas sobre dichas aguas. Cien años después, la
comunidad de CiudadJuárcz se está acercando a una nueva crisis de ausencia de
reglas sobre el agua. Sólo que esta vez no se trata de las aguas de superficie sino
de las aguas del subsuelo.
Como se sabe, las aguas del Río Bravo se encuentran asignadas en su totalidad
No hay manera de disponer de la menor cantidad adicional de agua del Río
Bravo para un nuevo uso. Se sabe también que cada día es mayor la dependencia
que tiene Ciudad Juárez de las aguas del subsuelo. Los datos más recientes
indican que, cerca del 50 por ciento del agua que se consume en Ciudad Juárez se
extrae del subsuelo. El problema surge del hecho de que las comunidades de
Ciudad Juárez y El Paso comparten mantos freáticos de las mismas fuentes y el
bombeo de esas aguas es 20 veces mayor en el lado de Estados Unidos que en el
lado mexicano.
Este no es un problema nuevo ni desconocido para la CILA. En su
"memorándum" 242, hace cerca de 10 años ambos comisionados recomendaron a
sus respectivos gobiernos la necesidad de que se concertara un nuevo tratado
para dar las bases jurídicas bajo las cuales se pudiera racionalizar el uso de las
aguas subterráneas.
Han pasado ya varias administraciones en ambos gobiernos y ninguno se ha
mostrado interesado en seguir las recomendaciones de aquel "memorándum"
242. El espíritu de este memorándum es consistente con la práctica tradicional de
la CILA de evitar involucrarse en las implicaciones políticas de los problemas
que trata. Sin embargo, dada la inacción de las respectivas Cancillerías sobre un
problema de creciente seriedad, yo me pregunto si la CILA no podría hacer más
para enfrentar racionalmente este problema. Mi pregunta surge de una facultad
verdaderamente extraordinaria que ambos gobiernos le han concedido a la
Comisión. Esta es una
1 56
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE.DE 1989
facultad cuasi-legislativa en el sentido de que puede convertirse en fuente de
derechos y obligaciones de cierta naturaleza para los respectivos gobiernos. Me
refiero a la facultad de expedir "memoranda".
Una vez que los respectivos comisionados se han puesto de acuerdo sobre el
diagnóstico técnico de un problema y sobre sus respectivas soluciones, tienen la
facultad de expedir recomendaciones a sus gobiernos a los que se llaman
"memoranda". La historia de casi 100 memoranda que ha expedido la CILA
desde su confirmación en 1944 indica que esa facultad ha sido bien utilizada, con
buen juicio y sabiduría fronteriza. Quizá es tiempo ya de que la CILA dé un paso
adelante de lo hecho hasta ahora, en la actualización de datos sobre la
disponibilidad de aguas subterráneas, así como de su calidad cambiante y las
medidas que deberían tomarse en ambos lados de la frontera para evitar que el
problema no se tenga que resolver en el contexto de una crisis.
Es lamentable que no se vea una suficiente conciencia en la sociedad civil de las
ciudades de El Paso y Ciudad Juárez sobre este problema. Creo que es una
obligación de instituciones de investigación como El Colegio de la Frontera
None, misma que represento, advertir lo que se vislumbra en el horizonte como
atisbos de un serio problema.
Creo que la celebración de los primeros cien años de la CILA es una ocasión
pertinente para hablar del futuro en términos realistas y constructivos, como ha
sido el espíritu de esta institución ejemplar. El prestigio que ha ganado la CHA
en sus primeros cien años de vida nos hace concebir grandes esperanzas sobre el
papel que jugará en la racionalidad que tendremos que concertar los fronterizos
para lidiar con el reto de una creciente población que tendrá que vivir en ambos
lados de la frontera con menos agua de la que ha estado acostumbrada. Es
preciso que no sigamos postergando el enfrentamienlo con el problema del agua
subterránea. El problema no desaparecerá sólo por que en ambos lados de la
frontera hayamos decidido no enfrentarlo. Todo lo contrario. Este problema está
creciendo en seriedad y no está lejano el día en que se convierta en uno de los
problemas más serios de las relaciones bilaterales si no se le atiende antes de que
se convierta en crisis.
La solución no será fácil. Tampoco lo era hace cien años cuando se tuvo que
enfrentar la irracionalidad del uso de las aguas de superficie del Río Bravo. Sin
embargo, el papel de aquella Comisión Internacional de Límites, probó ser
crucial en la resolución de un problema que amenazaba la paz y tranquilidad de
los vecinos de uno y otro lado de la frontera. Quizá por el brillante papel de la
CILA no hubo necesidad de que alguien escribiera la historia de Ciudad Juárez
con el título de "cien años de sequedad", aunque ésa era la perspectiva de un
caudal que se volvía aceleradamente exiguo. Se puede decir sin temor a exagerar
que gracias a la intervención de la CILA a través de cien años y buenos oficios y
buena técnica. Ciudad Juárez no se ha quedado sin agua. Quizá ha llegado el
momento en que se extienda ese buen historial a la resolución del problema de
esas aguas trasfronterizas cuyo aprovechamiento requiere de un mejor juicio del
que estamos empleando hasta ahora.
Es seguro que este problema de las aguas subterráneas entre Ciudad Juárez y El
Paso no será el único que se le presente a la CILA en sus
JORGE A. BUSTAMANTlE/CENTENARIO DE LA CILA
1 57
siguientes cien años. Desde ahora podemos prever una creciente necesidad de
entender y regular nuevos y más agudos problemas relacionados con el medio
ambiente fronterizo en su conjunto.
Quien iba a pensar hace cien años que llegaría el tiempo en que nos tuviéramos
que preocupar por los desechos tóxicos industriales que cruzan la frontera
subrepticiamente. Mas aún, quien iba a pensar que los desechos nucleares se
convertirían, no en un tema de ciencia ficción, sino de preocupación fronteriza.
En fin, que no le faltará trabajo a la hoy celebrada CILA. Los fronterizos de
Tijuana a Matamoros les deseamos que su segundo centenario supere al primero
en capacidad técnica, habilidad de concertación y buen juicio fronterizo,
cualidades por las que en su primer centenario se han ganado nuestro respeto.
NOTA CRITICA
Frontera Norte, vol. I, núm. 2, julio-diciembre de 1989 UNA
DÉCADA DE ESTUDIOS SOBRE LA FRONTERA
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
Alberto Hernández H.
Jorge Carrillo V.*
Introducción1
Hablar hoy en día de los estudios fronterizos en México es hablar de una área
que cubre un amplio universo de temas y que involucra a más de 200
investigadores y 29 instituciones. Las reuniones, foros, publicaciones y revistas
especializadas constituyen, por sí solas, una muestra de los enormes esfuerzos
que destinan las instituciones académicas de ambos lados de la frontera al
análisis de esta zona. Además de los recientes esfuerzos por estudiar la frontera
sur del país.
Para el desarrollo de los estudios fronterizos en México han sido decisivos el
apoyo y la participación de instituciones académicas, universidades y los apoyos
de los gobiernos federales y estatales. Entre diversos esfuerzos que han
concretado en instituciones dedicadas al tema fronterizo sobresalen el
establecimiento de El Colegio de la Frontera Norte (antes Centro de Estudios
Fronterizos del Norte de México); la creación de los Institutos de
Investigaciones Sociales e Investigaciones Históricas de la Universidad
Autónoma de Baja California, la puesta en marcha del Centro de Investigaciones
en Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) del Sureste; y por
supuesto la próxima apertura de El Colegio de la Frontera Sur, con sede en el
estado de Chiapas. Estos esfuerzos constituyen claros ejemplos del interés por
apoyar un proyecto más institucional y permanente sobre los estudios
fronterizos.
La importancia de los estudios fronterizos es creciente y representa una
problemática plenamente consolidada. Hoy, por ejemplo, se reúnen en Tijuana
un número amplio, que supera a los 200 participantes, provenientes de 25 países,
para hablar precisamente sobre las fronteras en Iberoamérica. La temática del
Coloquio es amplia y representativa de la complejidad y amplitud de los estudios
fronterizos. Aquí se están tocando
* Alberto Hernández. Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública de El
Colegio de la Frontera None. Jorge Carrillo V. Director del Departamento de Estudios Sociales de
El COLEF. Se les puede enviar correspondencia a: Blvd. Abelardo L. Rodríguez núm. 21, Zona del
Río, Tijuana, Baja California, tels. 842226, 842068 848795.
1
Este trabajo fue presentado originalmente en el Congreso Internacional sobre Fronteras en
Iberoamérica, "Ayer y Hoy", Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, del 23 al 25
de agosto de 1989 Se agradece la colaboración de Angélica Zambrano y Óscar Delgado en la
sistematización de información, así como la paciente labor de Laura Osuna para capturar los
datos que hicieron posible este trabajo.
160
FRONTERA NORTE, VOL. I, MM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
aspectos que entretejen discusiones y análisis sobre las fronteras históricas
geográficas, religiosas, políticas, económicas y culturales de países y regiones.
El objetivo del presente trabajo consiste en presentar una breve reconstrucción de
la investigación sobre la frontera México-Estados Unidos y destacar el
crecimiento de algunos componentes de dichos estudios. El periodo de análisis
cubre desde finales de la década de los setenta hasta el presente, y la fuente de
información son las guías internacionales de investigadores sobre México. Se
pone énfasis en el trabajo desarrollado en el "lado mexicano".2
Los estudios de la frontera México-Estados Unidos tienen una historia reciente en
México, al igual que los programas, instituciones, departamentos y esfuerzos
individuales que los acompañan. En México, los estudios fronterizos como
temática específica comenzaron con la frontera norte, por razones obvias
asociadas a la importancia económica, política y cultural de Estados Unidos para
nuestro país. La frontera sur de México, por su parte, ha sido una área de
investigación con una historia todavía más breve, en gran parte debido al
relegamiento económico y social de la región, que repercute inevitablemente en
el terreno cultural y científico.
Hace más diez años, en enero de 1979, por iniciativa de El Colegio de México se
realizó en la ciudad de Monterrey el Primer Simposio sobre Estudios Fronterizos.
En aquella amplia reunión académica, se tuvo como objetivos principales conocer
el estado de la investigación sobre la frontera norte de México, incrementar la
participación de instituciones académicas nacionales y regionales e impulsar un
proyecto para la creación de una institución regional dedicada a la investigación
sobre cuestiones fronterizas. Esta reunión significó el motor inicial, real y formal,
central de lo que más tarde se conocería como el auge de la investigación sobre
temas fronterizos.
La reunión de Monterrey fue el primer encuentro de carácter nacional sobre
estudios fronterizos. Desde ese primer momento quedó evidenciada la dificultad
para dar una respuesta satisfactoria respecto de la materia concreta de los estudios
fronterizos. La justificación de los estudios fronterizos como una área legítima de
investigación debió pasar, desde entonces, por varias pruebas. La principal, ha
sido el establecimiento de los criterios objetivos con el que pudiera fincarse su
delimitación. En esa misma reunión, Víctor L. Urquidi comentó al respecto: "No
hay que tomar los estudios fronterizos como una de las muchas actividades
académicas que se quedan perdidas y de las que casi nadie sabe por qué no se
publica nada o porque no se organizan actividades de difusión sobre la materia".
La continuación del presente trabajo está organizado en dos partes centrales. En
la primera se hace un recuento de la historia institucional de
2
En 1982 El COLEF editó su primer Directorio general sobre estudios fronterizos. Desde 1985
este esfuerzo se ha conjuntado con la labor del Center for U.S.-Mexican Studies, de la
Universidad de California en San Diego; desde entonces se produce en forma bianual un
directorio, que incluye, además de los investigadores dedicados a los estudios fronterizos, a un
amplio conjunto de investigadores de estudios acerca de México en general.
HERNÁNDEZ-CARRILLO V./UNA DÉCADA DE ESTUDIOS
161
los estudios de la frontera México-Estados Unidos. Y en la segunda se analiza
descriptivamente la evolución de los estudios fronterizos.
Breve Historia Institucional de los Estudios Fronterizos
El crecimiento de la investigación sobre la frontera norte de México tuvo un
impulso importante en la mitad de la década de los setenta. Los estudios
socioeconómicos sobre varias ciudades fronterizas, las maquiladoras y los
proyectos sobre migración internacional, pasaron a convertirse en temas de
estudio de sociólogos, economistas, demógrafos y antropólogos, principalmente.
Sobre el tema de las maquiladoras, por ejemplo, se produjeron, hasta 1980,
aproximadamente 200 ponencias y 210 artículos, así también se realizaron varias
reuniones que se dedicaron al análisis de la industrialización fronteriza. El auge
de los estudios sobre las maquiladoras también estuvo acompañado de la
ejecución de más de 10 proyectos de investigación, que sirvieron de base para la
realización de trabajos de tesis, tanto de estudiantes mexicanos como
estadunidenses. 3
Como tema de investigación, hasta 1970, la frontera norte había sido más una
área de estudio de historiadores, que del resto de sus colegas en otras disciplinas.
La producción de materiales sobre temas de historia regional, la publicación de
trabajos monográficos y de microhistorias, pueden ser una demostración de los
intereses en los que se concentraba la investigación sobre la frontera en esta
época. 4
Para los estudiosos sobre frontera, fue una tarea amplia pasar de un simple
tema de investigación novedoso a la constitución de una línea de investigación
propia. El crecimiento de la investigación sobre la frontera norte habría de dejar
de ser un proyecto de varios investigadores aislados, para integrarse a proyectos,
programas, institutos y centros de estudios.
El ambiente académico de finales de los años setenta marcó en los estudios sobre
la frontera norte un importante rasgo. Los principales fueron, por un lado, la
escasa o nula participación de las instituciones académicas regionales y, por el
otro, la concentración en cinco instituciones de la Ciudad de México de
investigadores con proyectos vinculados a la región. El Centro de Estudios
Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM), El Centro de
Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) y El Colegio de México, fueron las instituciones que mantenían
proyectos de investigación sobre el área. Sólo en el caso de la Universidad
Autónoma de Baja California se desarrollaron actividades de investigación sobre
las ciudades de Tijuana y Mexicali.
3
4
Véase Jorge Carrillo y Alberto Hernández, La industria maquiladora en México:
bibliografía, directorio e Investigaciones recientes. San Diego, California, UCSD, Monographs
in U.S.-Mexican Studies, núm. 7, 1981, pág. 130.
Véase Jorge Bustamante, Proyectos de factihilidad de estudios fronterizos. México, El Colegio de
México, 1980, pág. 286 y F. Espinoza y Jesús Tamayo, El estado de la investigación nacional
acerca de la frontera norte de México. México, avances de investigación, CIDE, 1985 (Serie
Programas de Estudios Regionales).
162
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE RE 1989
De los programas de investigación de las instituciones antes citadas, vale la pena
destacar lo siguiente. El CEESTEM concentró parte de sus esfuerzos en el
estudio de la organización sindical en las maquiladoras, así como en la
promoción de encuentros y reuniones sobre estudios chicanos. El CIDE, por su
parte, estableció un amplio proyecto sobre maquiladoras bajo el título de "La
industria maquiladora de exportación de las zonas fronterizas del norte de
México", además de promover la creación de un Instituto de Estudios sobre
Estados Unidos. En los casos de la UNAM y del INAH, no fue sino después
cuando se desarrollaron programas de investigación sobre temas fronterizos. El
Colegio de México, por su parte, impulsó diversos proyectos de investigación
sobre urbanización y terciarización de la economía en la frontera, migración y
fuerza de trabajo, desarrollados por el Centro de Estudios Económicos y
Demográficos.
Dentro del camino a la institucionalización de los estudios fronterizos destaca por
su forma y continuidad el proyecto para la creación del Centro de Estudios
Fronterizos del None de México, impulsado por El Colegio de México en el año
de 1979. Este proyecto recogió una idea formulada por Víctor L. Urquidi, en su
presentación de las conclusiones del Primer Simposio Nacional sobre Estudios
Fronterizos. La experiencia de esa reunión y el interés que desde años atrás había
propiciado la investigación en El Colegio de México sobre cuestiones fronterizas,
culminó con la idea de crear un centro de estudios que estuviera ubicado en la
región fronteriza norte de México. El proyecto de formar dicho centro respondió
no solamente a los propósitos de descentralización de la investigación en el país,
sino para promover y sistematizar el conocimiento de la sociedad fronteriza y de
una área estratégica para México en su relación con Estados Unidos. De la
amplia discusión de ese proyecto surgió la necesidad de institucionalizar un
desarrollo programado de actividades académicas relativas a los estudios
fronterizos. Para responder a esta necesidad, se creó en 1979 el Programa de
Estudios Fronterizos México-Estados Unidos, dentro de El Colegio de México.
Las actividades del Programa de Estudios Fronterizos fueron proyectadas con el
propósito de promover una práctica de investigación de la cual se derivara no
sólo un conocimiento científico de la problemática fronteriza, sino la formación
de una comunidad de investigadores mexicanos interesados en esa problemática.
Estos objetivos, por supuesto, no podían derivarse de acciones voluntaristas; la
institucionalización de las actividades promotoras de los mismos se estableció
como una condición para lograr su cumplimiento.
El proceso de institucionalización en que se desenvolvió la creación del
Programa de Estudios Fronterizos de El Colegio de México, después de una
historia de poco más de dos años, dio paso a una etapa de maduración del
proyecto con la creación del Centro de Estudios Fronterizos. El Programa se
transformó en Centro de Estudios, después de haber promovido investigaciones,
simposios, publicaciones y cursos, actividades que fueron un paso importante
para incrementar tanto la práctica de la investigación como la comunicación entre
investigadores interesados en la problemática fronteriza. Con este tránsito, se
avanzó en una de las fases más importantes para lograr el desarrollo institucional
de los estudios fronterizos en México.
HERNÁNDEZ-CARRILLÜ V./UNA DÉCADA DE ESTUDIOS
163
Reconocer a las regiones fronterizas como un escenario donde se manifiestan
con particular intensidad los problemas de la integración nacional y en donde la
internacionalidad de los hechos se refleja en las opciones y obstáculos al
desarrollo social, ha dado a lo fronterizo sus rasgos principales como objeto de
estudio.
La opción de crear una institución de educación superior, de carácter regional
y dedicada a los estudios fronterizos, sería para El Colegio de México una tarea
próspera y fecunda. Víctor L. Urquidi señalaba en las conclusiones de su
participación del Primer Simposio Nacional de Estudios Fronterizos. "No
podemos hacer improvisaciones. Todos somos medio improvisados cuando nos
ocupamos de los problemas fronterizos y se nos acusa incluso de no haber estado
en la frontera o de haber conocido lugares muy aislados. Yo no sostengo que un
especialista de estudios de la frontera deba necesariamente vivir en ella o haberse
educado en ella, pero sí creo que es necesario que así como tratamos de crear en
México especialistas en desarrollo urbano, en demografía, en desarrollo regional
o en aspectos industriales del desarrollo del país, debe haber personas con
vocación, interés y capacidad profesional para evaluar asuntos de la frontera". 5
En febrero de 1980, el Proyecto de Estudios Fronterizos de El Colegio de
México, con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, llevó a cabo la
realización de un estudio de factibilidad para la creación de un Centro de
Estudios Fronterizos. La creación de E! Colegio de la Frontera Norte en 1982,
pronto se convirtió en el proyecto más importante del país, respecto a la
institucionalización de los estudios fronterizos.
Los esfuerzos de investigación del CEFNOMEX fueron acompañados de
muchos proyectos más. Tal es el caso del impulso a reuniones académicas, como
las Reuniones Anuales de Universidades México-Estados Unidos sobre Asuntos
Fronterizos, organizadas conjuntamente con la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y Consorcio
Estadounidense de Programas de Investigación sobre México (PROFMEX). La
primera de estas reuniones fue celebrada en La Paz, Baja California Sur, en
febrero de 1980. Otro es el caso del Primer y Segundo Encuentro sobre Impactos
Regionales de las Relaciones Económicas México-Estados Unidos, organizados
por un grupo de académicos y funcionarios públicos, bajo la dirección de Elíseo
Mendoza Berrueto y la colaboración de Lay James Gibson de la Universidad de
Arizona (celebrados el primero en Guanajuato, en julio de 1981, y el segundo y
último, en Tucson, Arizona, en mayo de 1983). Las Reuniones Anuales de la
Asociación de Estudios Fronterizos (Borderlands Scholar Association), en las
que desde 1983 han participado académicos mexicanos es otro claro ejemplo de
estos esfuerzos. Todas estas reuniones son muestra del renovado y constante
interés por los temas y estudios fronterizos. 6
Hablar de estudios fronterizos y no situar en éstos la participación de las
universidades del norte y centro del país, sería una falta injustificable. En
5 Roque González Salazar, La frontera norte. Integración y desarrollo. México, El Colegio de
México, 1981, págs. 363-364.
6 Véase F. Espinoza y Jesús Tamayo, op. cit. Además las publicaciones derivadas de las reuniones
anuales de la ANUIES.
164
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
relación con la investigación social fronteriza, si bien el ambiente universitario
fronterizo era hasta 1980 muy limitado, no se puede señalar que éste fuera
similar en todas las instituciones. Entre las universidades de los estados del norte
de México, merece especial atención la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC). Con la transformación del Centro de Investigaciones
Lingüísticas y Literarias en Instituto de Investigaciones Sociales, éste vino a
impulsar un fuerte programa de investigaciones con temas diversos. Asimismo,
en agosto de 1983 salió a luz pública la revista Estudios Fronterizos, órgano
informativo del instituto, y primera revista mexicana especializada en el tema.
No menos importante, ha sido la participación del Instituto de Investigaciones
Históricas (UNAM-UABC) en la institucionalización de los estudios fronterizos.
Desde su fundación en 1975, bajo un convenio de colaboración con la
Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo como propósito un amplio
programa de publicaciones sobre la historia de Baja California y de la historia
general de la frontera norte.
Otras experiencias en instituciones universitarias del norte del país son los
intentos de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Autónoma de
Chihuahua por integrar un proyecto sobre estudios de administración pública en
la frontera. La creación de una área sobre medio ambiente en la frontera Ciudad
Juárez-El Paso fue también otro proyecto impulsado por la Dirección General de
Investigaciones y Estudios Superiores de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez. También, no puede dejar de citar el caso de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, a través del Instituto de Investigaciones Históricas, en donde se
desarrollaron proyectos de investigación con referencia a historia de la frontera
tamaulipeca.
Con relación a la Universidad Autónoma de Nuevo León podemos citar dos
experiencias. La primera correspondió al proyecto de un programa de maestría en
historia de la frontera, promovido por la Facultad de Filosofía y Letras de esa
Universidad. También, se pueden comentar los proyectos sobre historia regional,
cuyo enfoque principal fue la ciudad de Monterrey.
El desarrollo del proyecto sobre la historia general de Sonora, coordinado
principalmente por un grupo de investigadores de El Colegio de Sonora, también
resultó en un beneficio del estudio y conocimiento de la historia de las
comunidades fronterizas sonorenses. Con proyectos sobre minería, industria,
agricultura, y política, se tocaron de cerca la vida de varias comunidades de esa
entidad.
En instituciones del interior del país se pusieron en marcha actividades
complementarias, entre las que destacan las que se exponen a continuación:
El grupo de Investigación sobre Migración y Problemas Fronterizos de la
División de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco, que inició sus actividades en 1982, con el
desarrollo de un proyecto para el análisis estructural e histórico de los flujos
migratorios México-Estados Unidos. 7
7 Véase Revista A, Migración y problemas fronterizos, vol. IV, núm. 8, México, UAMAzcapotzalco, enero-abril de 1983.
HERNÁNDEZ-CARRILLO V./UNA DÉCADA DE ESTUDIOS
165
Otra importante experiencia fue desarrollada por esta misma universidad el
proyecto coordinado por Alicia Castellanos y Gilberto López y Rivas. Bajo su
dirección un grupo de estudiantes de la carrera de antropología social, tomaron
como área de estudio a la población de Ciudad Juárez, Chihuahua. De esta
experiencia se desarrollaron varios trabajos de tesis, además del propio trabajo
publicado por Alicia Castellanos sobre dicha dudad.
A finales de 1982, contando con el apoyo del Departamento de Etnología y
Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
surgió el Seminario de Investigación y Estudios Mexicanos-Chicanos y de
Fronteras. Este Seminario, cuyo propósito principal fue agrupar a investigadores
del INAH, además de integrar a investigadores de otras instituciones, también
tuvo como intención lograr una comunicación entre académicos y miembros de
organizaciones sindicales y culturales, mexicanas y chicanas.
El camino recorrido hasta 1984 en materia de estudios fronterizos mostraba
desde luego un ambiente próspero, así como rico en nuevas experiencias. No
obstante, la participación porcentual de investigadores por regiones tendía a ser
muy desigual. De acuerdo con los datos del Directorio de estudios fronterizos, en
1984 cerca de la tercera parte de las investigaciones sobre la frontera none de
México se realizaban en el Distrito Federal y más de la mitad del porcentaje
restante se concentraron en Baja California.8
El desarrollo de nuevas líneas de investigación, la comunicación más constante
entre académicos mexicanos y estadunidenses interesados en la frontera, la
promoción de nuevos eventos académicos, concentrados más en áreas temáticas
que en reuniones globales, las discusiones teóricas, la interacción y discusión
entre el sector público y académico, las propuestas de metodologías y nuevos
enfoques de investigación, la reducción paulatina de las investigaciones
realizadas por investigadores situados en la Ciudad de México, así como el
consecuente aumento de las investigaciones hechas en instituciones de educación
superior en la frontera norte marcan una nueva era de los estudios fronterizos.
Es difícil, como señala Jorge A. Bustamante, que en 1989 a alguien se le
ocurriera poner en duda la necesidad de promover el estudio de los fenómenos
fronterizos. Sin embargo, apenas han transcurrido diez años del Simposio
celebrado en Monterrey, en el que varios participantes cuestionaron la noción de
los estudios fronterizos como una área con validez propia. Por fortuna, este
razonamiento se vio superado por el número de instituciones, investigadores y de
publicaciones que dieron cuerpo, en poco tiempo, a lo que diez años después se
encuentra plenamente establecido como un universo de estudio académico con
validez en sí mismo. 9
8
9
Véase Estudios fronterizos México-Estados Unidos. Directorio general de investigadores.
Tijuana, Centro de Estudios Fronterizos del None de México, A.C., 1984.
Véase Jorge Bustamante, "Frontera México-Estados Unidos: reflexiones para un marco teórico"
en Frontera Norte, vol. I, núm. 1, enero-junio de 1989, págs. 7-24.
166
FRONTERA NORTE, VOL I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
Institucionalizactón de los Estudios Fronterizos
En esta segunda parte del trabajo se analiza el comportamiento de los estudios de
la frontera México-Estados Unidos, con base en la revisión de los directorios de
investigadores e investigaciones. Se cuenta actualmente con cuatro directorios
publicados en 1982, 1983, 1986 y 1987. Estos proyectos fueron realizados con
base en censos elaborados por las propias instituciones académicas abocadas al
estudio del área en cuestión. 10 Aunque los procedimientos de recolección de
información para la elaboración de estos directorios es limitada y hasta cierto
punto relativa, es, además de un buen indicador de la participación institucional y
del interés de los investigadores sobre los estudios fronterizos, el registro más
actualizado, amplio y sistemático de dichos estudios. Por tanto, más que pemitir
o buscar elaborar un análisis estadístico, los directorios nos permiten descifrar un
panorama general de los estudios fronterizos. Pasamos enseguida a describir los
resultados de los cuadros elaborados.
Resultados
El Cuadro 1 muestra el número de instituciones, proyectos e investigadores
involucrados en el estudio de la frontera México-Estados Unidos. Es de llamar la
atención el al toy similar número de instituciones que participaban en 1981-1982:
21 en México y 22 en Estados Unidos. El crecimiento de esta variable en México
ha sido cíclico, ya que aumentó en dos anos 43 por ciento y disminuyó en 33 por
ciento en el periodo de 1983-84 a 1985-86, para volver a aumentar en 45 por
ciento en el siguiente periodo. Mientras que en Estados Unidos se conservaron
las mismas instituciones desde 1981 hasta 1986, incrementándose a casi el doble
el número de ellas en el periodo 1987-1988. Esto, a grosso modo, se puede
interpretar como un mayor aumento en el interés de los estudios fronterizos en
Estados Unidos que en México, y como una cierta inestabilidad en la
participación de unas instituciones del lado mexicano, producto de investigadores
interesados en el área sólo en forma temporal.
En cuanto al número de proyectos el volumen es alto: en el último periodo,
1987-88, se encontraron inscritos 151 en México y 95 en Estados Unidos. El
promedio de proyectos registrados, en los ocho años que abarcan los directorios,
fue 49 por ciento superior en México en comparación con Estados Unidos. Salvo
el primer periodo hay un mayor interés en México sobre los estudios fronterizos:
26.2 por ciento más en 1983-84, decrece un 31.5 por ciento en 1985-86 para
volver a tener una fuerte participación del 48.0 por ciento más en 1987-88. Es
interesante observar cómo, en Estados Unidos, disminuyó el número de
proyectos por
10 Los Directorios generales de investigadores fueron realizados en 1982 y 1983 por el Centro de
Estudios Fronterizos del None de México y las Guías internacionales de investigaciones sobre
México en 1986 y 1987 por El Colegio de la Frontera Norte y el Centro de Estudios MéxicoEstados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Actualmente está por aparecer la
guía de investigaciones 1989-1990.
HERNÁNDEZ-CARRILLO V./UNA DÉCADA DE ESTUDIOS
167
institución de 6.7 a 2.6 en los periodos de registro, y en México se mantuvo de
5.6 a 5.2, respectivamente.
Finalmente, en cuanto al número de investigadores se observa que éste es mayor
en México sistemáticamente desde 1983-84 hasta el presente. Mientras que
México aumentó en 39 por ciento las personas involucradas, en Estados Unidos
disminuyó en 28 por ciento. En promedio, fue superior el volumen de personas
en 59 por ciento en México que en Estados Unidos. Lo que no ha cambiado es el
número de personas por proyecto, esto es similar en ambos países y en el tiempo.
En promedio, se tiene un índice de 1.25 investigadores por proyecto. El cambio
radica en el número de personas por institución. Así, si hablamos de un índice de
participación, tenemos que éste fue de 6.5 para México y de 4.8 para Estados
Unidos; esto es, se mantiene un mayor interés sobre el área fronteriza MéxicoEstados Unidos en "este lado" y disminuye considerablemente la participación en
el "otro lado".11 De 7.1 personas por institución bajó a 3.0 en el periodo
estudiado.
El Cuadro 2 muestra la distribución de instituciones según área geográfica donde
se ubican éstas. Hemos dividido en tres áreas a cada país. "Frontera" significa los
municipios fronterizos en ambos lados, "estados fronterizos" representa los
"municipios no fronterizos" que se ubican en los estados contiguos a la línea
divisoria en los dos países (algo así como el norte de México y el suroeste de
Estados Unidos). Y "resto" significa cualquier otra localidad excluyeme a las
anteriores, que denominaremos "interior" para no confundir con la terminología.
La distribución fue la siguiente: en el "interior" de México han habido más
instituciones abocadas al estudio de la frontera que en la "frontera". Más aún,
han disminuido proporcionalmente, en los 4 periodos de 28.6 a 13.8 en la
"frontera" y han aumentado de 47.6% a 51.7% en el "interior". También han
crecido, en los "municipios no fronterizos", de 23.8% a 34.8% en el periodo
estudiado. En Estados Unidos sucede algo similar: bajó el número de
instituciones en la "frontera" de 18.2% en 1981-82 a 8.1% en 1987- 88, y creció
de 22.7% a 43.2% en el "interior", respectivamente. Pero también bajó en las
localidades no fronterizas de 59.1% a 48.6%, respectivamente.
El Cuadro 3 nos permite observar el comportamiento de los proyectos según la
área geográfica. Aquí, contrario al cuadro anterior se observa en México un
incremento en la participación en "frontera" (de 49.1 por ciento a 60.3 por ciento
en el periodo estudiado), un ascenso en los "municipios no-fronterizos" (9.3 a
19.1 por ciento) y una disminución relativa en el "interior (de 41.5 a 20. 5 por
ciento).
Esto significa que mientras es menor relativamente el número de instituciones en
frontera dedicados al área temática en cuestión, es mayor el número de
proyectos. Por tanto, en el caso mexicano, las instituciones que no se ubican en
los municipios fronterizos cada día están más interesadas en participar en dichos
estudios, pero la productividad, medida en términos de proyectos de
investigación e investigadores, es mayor en la "frontera".
11 Sin duda, estas cifras y las interpretaciones podrían variar sustancialmente si se analizaran las 5
instituciones en cada país que concentran el mayor número de proyectos e investigadores
dedicados al área de estudio en cuestión.
CUADRO 1
INSTITUCIONES, PROYECTOS Y PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS ESTUDIOS DE LA
FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
NÚMERO DE INSTITUCIONES
NÚMERO DE PROYECTOS
NÚMERO DE PERSONAS
AÑO
MÉXICO
ESTADOS UNIDOS
MÉXICO
ESTADOS UNIDOS
MÉXICO
ESTADOS UNIDOS
1981-1982
21
22
118
147
151
156
1983-1984
30
22
149
120
159
127
1985-1986
20
22
102
62
127
77
1987-1988
29
37
151
95
210
112
FUENTES: Guia internacional de investigaciones sobre México, 1986,1987. Estudios fronterizos México- Estados Unidos. Directorio general de
investigadores, 1982,1984.
CUADRO 2
NÚMERO DE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LOS ESTUDIOS DE LA
FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
MÉXICO
ESTADOS UNIDOS
AÑO
FRONTERA
ESTADOS
FRONTERIZOS
RESTO
SUBTOTAL FRONTERA
ESTADOS
FRONTERIZOS
RESTO
SUB
TOTAL
TOTAL
1981-1982
6
5
10
21
4
13
5
22
43
1983-1984
4
11
15
30
4
17
1
22
52
1985-1986
4
5
11
20
3
11
8
22
42
1987-1988
4
10
15
29
3
18
16
37
66
FUENTES: Guía Internacional de investigaciones sobre México, 1986,1987. Estudios fronterizos México-Estados Unidos. Directorio general de
investigadores, 1982,1984.
170
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
En Estados Unidos, el mismo Cuadro 3 permite observar que en los cuatro
periodos hay un "desinterés" relativo en la "frontera" (de 25.2 a 18.9 por ciento) y
en las localidades "no fronterizas" (70.7 a 62.1 por ciento). Mientras que en el
"interior" se incrementó sustancialmente de 4.1 por ciento en 81- 82 a 18.9 por
ciento en 1987-88. El Cuadro 4 muestra el comportamiento de la variable número
de proyectos según área temática y lugar de establecimiento de las instituciones
para el periodo 1987-1988. Este cuadro representa el comportamiento más
actualizado sobre los estudios fronterizos y el que mejor refleja la participación y
el interés.
El primer resultado es que se pueden conformar tres segmentos de interés
disciplinario según la participación de los proyectos. Los que concentran un alto
volumen de participación del total de los proyectos son:
sociología/desarrollo urbano con un 17.8 por ciento y migración
internacional/internacional, con un 17.8 y los de historia con un 17.0 por ciento,
los que arrojan un 52.6 por ciento de los 246 proyectos. Resulta interesante
observar cómo los proyectos sobre sociología/desarrollo urbano son hechos
fundamentalmente en la zona fronteriza norte de México, y los de historia son
elaborados principalmente en el norte de México (incluyendo frontera y
municipios no fronterizos), mientras que los de migración interna/internacional al
igual que los de medio ambiente y salud son hechos principalmente en el suroeste
de Estados Unidos, aunque también la zona fronteriza de Estados Unidos y el
"interior" tienen una importancia relativa respectivamente. El segundo segmento
está conformado por la disciplina economía regional e internacional que
concentra un 15.4 por ciento del total de los 246 proyectos. Estos proyectos son
realizados fundamentalmente en la zona fronteriza de México. Y el tercer
segmento con una menor participación, está compuesto con temas en las áreas de
antropología, ciencias políticas, comunicación y literatura. Éstos son realizados
fundamentalmente en México y repartidos proporcionalmente 54.5 en el
"interior", 70 por ciento en la "frontera", 100 por ciento en la "frontera" y 66.6
por ciento en los "estados fronterizos".
Es relevante señalar las diferencias por área geográfica y país. En México, se
estudian en la "frontera", sobre todo, problemas urbanos y económicos. En los
"municipios no fronterizos", los problemas urbano-sociales e históricos. Y en el
"interior", la migración y estudios de carácter antropológico y arqueológico. Por
su parte, en Estados Unidos, el interés es mayor tanto en la "frontera" como en el
"interior" en temas de migración y en historia, y en las localidades no-fronterizas
en migración y medio ambiente. Por tanto, existen problemas diferentes para los
países y, dentro de ellos, para las regiones en donde se producen los estudios
fronterizos. Todo indica que ahí donde se manifiesta más conspicuamente el
fenómeno de estudio es donde se produce el mayor volumen de investigación; es
decir, existe una cierta racionalidad entre presencia de los problemas y los temas
seleccionados. Así, por ejemplo, para la zona fronteriza norte de México es una
cuestión central el estudio de las maquiladoras, de la infraestructura urbana y de
los servicios. Y para Estados Unidos la migración es el problema central de
estudio, y en segundo lugar el medio ambiente.
Finalmente, los cuadros 5, 6 y 7 muestran la distribución de las variables número
de instituciones, proyectos y personas, respectivamente, según
HERNÁNDEZ-CARRILLO V./UNA DÉCADA DE ESTUDIOS
171
área temática para los cuatro periodos de 1981 a 1988. La pregunta central es
cuál ha sido el comportamiento en el interés por los diversos temas. Aunque en
realidad, más que temas, por ahora examinamos las diferentes disciplinas que
participan en el estudio de la zona en cuestión.
En términos de las instituciones involucradas en dichos estudios el
comportamiento en el tiempo ha sido el siguiente: ha aumentado relativamente el
número de instituciones en la área de migración (interna e internacional), en
primer lugar, y en medio ambiente e historia, en segundo término. Y han
disminuido relativamente en desarrollo urbano y sociología, y en economía
regional. Estos resultados que articulan la experiencia en ambos países, reflejan
que, con la aparición de nuevas instituciones en áreas no fronterizas, sobre todo
en Estados Unidos, se ha incrementado sustancialmente el interés en temas como
migración.
El Cuadro 6, que muestra la distribución del número de proyectos por área
temática en el tiempo, permite observar que se ha diversificado el interés. Tres
áreas temáticas (sociología y desarrollo urbano, migración y economía regional)
concentraban el 56 por ciento del total de proyectos en 1981-82. En 1986-87 eran
cinco áreas (migración, medio ambiente, historia, desarrollo urbano y econonmía
regional) las que concentraron el 85 por ciento de los proyectos. Salta a la vista el
incremento sistemático en el interés por problemas económicos y de medio
ambiente.
Por último, el Cuadro 7 refleja la distribución en el número de personas
involucradas en los estudios de la frontera México-Estados Unidos. Tres han sido
las áreas que concentran el mayor número de investigadores en estos ocho años:
sociología y desarrollo urbano, migración y economía regional. Pero, mientras la
migración ha mantenido el mismo número de personas, en términos relativos se
ha incrementado el interés en sociología y desarrollo urbano y está
disminuyendo, relativamente, en economía regional. La área temática a la que
rápidamente se incorporaron investigadores fue el medio ambiente.
Conclusiones
Primera. Existe una cantidad considerable de instituciones, proyectos y personas
involucradas en los estudios de la frontera México-Estados Unidos. El interés ha
ido creciendo en ambos países. Y desde 1983 se observa una mayor participación
de "el lado mexicano" en comparación con el "lado americano". Las cifras del
periodo 1987-88 hablan por sí solas: 29 instituciones mexicanas y 37 en Estados
Unidos; 151 proyectos en México con 210 investigadores, y 95 en Estados
Unidos, con 112 estudiosos.
Segunda. El comportamiento de los estudios de la frontera México-Estados
Unidos no es igual en ambos países. Hay más instituciones en Estados Unidos
que en México pero menos proyectos e investigadores involucrados. Es
decreciente la participación en el "otro lado" con el transcurrir de los años y, en
cambio, va en considerable aumento en "este lado".
Tercera. Han habido más instituciones en México, en lo que hemos denominado
"frontera" abocadas al estudio de la frontera en comparación con "interior". Pero
el comportamiento está cambiando. Disminuye relativa-
172
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
mente la participación de instituciones fronterizas frente a la avalancha de
instituciones del "interior".
Cuarta. La productividad es mayor en la frontera. Existe un incremento
proporcional en el número de proyectos e investigadores ubicados en la frontera
y una disminución relativa en el interior. Mientras que en Estados Unidos se
presenta un relativo desinterés en dichos estudios en los municipios y estados
contiguos a la línea, y un incremento relativo en el "interior".
Quinta. Las áreas disciplinarias más concurridas en los estudios son: la
sociología/desarrollo urbano, migración interna/internacional e historia. Después
sigue en participación un grupo conformado por economía regional e
internacional y medio ambiente/salud. Y un último grupo con poca concurrencia
de proyectos e investigadores está compuesto por antropología, ciencias políticas,
literatura/lingüística y comunicación.
Sexta. No participan ambos países por igual en el estudio de la zona fronteriza
México-Estados Unidos. En México, se estudian en la "frontera", sobre todo,
problemas urbanos y económicos. En los "municipios no-fronterizos", los
problemas urbano-sociales e históricos. Y en el "interior", la migración y
estudios de carácter antropológico y arqueológico. Por su parte, en Estados
Unidos el interés es mayor tanto en la "frontera" como en el "interior" en temas
de migración y en historia, y en las localidades no fronterizas en migración y
medio ambiente. Por tanto, existen problemas diferentes para los países y, dentro
de ellos, para las regiones en donde se producen los estudios fronterizos. Existe
una cierta racionalidad entre presencia de los problemas y los temas
seleccionados.
Séptima. En las áreas de migración, medio ambiente e historia se presenta el
mayor dinamismo y se concentra el mayor interés y participación en Estados
Unidos; desarrollo urbano y economía regional, en México. Se han diversificado
los temas y las áreas disciplinarias de investigación en estos ocho años que
comprende la revisión de los directorios.
Octava. Los investigadores han mostrado en conjunto un mayor interés por las
áreas mencionadas anteriormente, pero mientras la migración ha mantenido el
mismo número de personas, relativamente, se ha incrementado el interés en
sociología y desarrollo urbano y está disminuyendo, en términos relativos, en
economía regional. La área temática a la que rápidamente se incorporaron
investigadores fue el medio ambiente.
CUADRO 3 NÚMERO DE PROYECTOS SOBRE LOS ESTUDIOS DE LA FRONTERA MÉXICOESTADOS UNIDOS
MÉXICO
ESTADOS UNIDOS
AÑO
FRONTERA
ESTADOS
FRONTERIZOS
RESTO
SUBTOTAL FRONTERA
ESTADOS
FRONTERIZOS
RESTO
SUB
TOTAL
TOTAL
1981-1982
58
11
49
118
37
104
6
147
265
1983-1984
54
39
56
149
17
102
1
120
269
1985-1986
60
15
27
102
8
45
9
62
164
1987-1988
91
29
31
151
18
59
18
95
246
FUENTES: Guía internacional de investigaciones sobre México, 1986,1987. Estudios fronterizos México- Estados Unidos. Directorio general de
investigadores, 1982, 1984.
CUADRO 4
NÚMERO DE PROYECTOS SOBRE LOS ESTUDIOS DE LA FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
SEGÚN ÁREA TEMÁTICA Y LUGAR DE ESTABLECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES. 1987-1988.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ZONA
FRONTERIZA
2
7
4
25
10
0
25
12
6
ZONA NORTE
3
0
0
9
2
11
4
0
INTERIOR
6
3
3
1
2
5
9
2
6
1
2
7
2
4
8
5
15
15
3
4
6
1
7
1
ZONA
FRONTERIZA
SUROESTE
INTERIOR
4
2
3
FUENTES: Guía internacional de investigaciones sobre México, 1986,1987.
NOTA: 1 = Antropología/Arqueología, 2 = Ciencias políticas y Administración pública, 3 = Comunicación/Educación, 4 = Economía regional e
internacional, 5 = Historia, 6 = Literatura/Lingüística, 7 = Sociología y Desarrollo urbano, 8 = Medio ambiente y salud, 9 = Migración interna e
internacional.
CUADRO 5
NÚMERO DE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LOS ESTUDIOS DE LA
FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
AÑO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL
1981-1982
13
5
7
25
15
9
30
17
30
151
1983-1984
12
5
12
21
14
5
35
15
27
146
1985-1986
9
7
3
25
14
4
32
5
5
104
1987-1988
9
6
2
16
25
5
22
26
34
145
FUENTES: Guía internacional de investigaciones sobre México, 1986,1987. Estudios fronterizos México-Estados Unidos, Directorio general de
investigadores, 1982,1984.
NOTA:
1 = ANTROPOLOGÍA/ARQUEOLOGÍA
2 = CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA
3 = COMUNICACIÓN/EDUCACIÓN
4 = ECONOMÍA REGIONAL E INTERNACIONAL
5 = HISTORIA
6 = LITERATURA/LINGÜISTICA
7 = SOCIOLOGÍA Y DESARROLLO URBANO 8 = MEDIO AMBIENTE Y SALUD 9 = MIGRACIÓN INTERNA E
INTERNACIONAL
CUADRO 6
NÚMERO DE PROYECTOS SOBRE LOS ESTUDIOS DE LA FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
AÑO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL
1981-1982
20
8
9
60
36
10
56
24
42
265
1983-1984
21
6
14
48
36
8
59
35
42
269
1985-1986
7
13
6
41
23
4
52
5
13
164
1987-1988
15
10
8
38
42
6
44
39
44
246
FUENTES: Guía internacional de investigaciones sobre México, 1986,1987. Estudios fronterizos México- Estados Unidos, Directorio general de
investigadores, 1982, 1984.
NOTA:
1 = ANTROPOLOGÍA/ARQUEOLOGÍA
3 = COMUNICACIÓN/EDUCACIÓN
5 = HISTORIA
7 = SOCIOLOGÍA Y DESARROLLO URBANO
9 = MIGRACIÓN INTERNA E INTERNACIONAL
2 = CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA
4 = ECONOMÍA REGIONAL E INTERNACIONAL
6 = LITERATURA/LINGÜISTICA
8 = MEDIO AMBIENTE Y SALUD
CUADRO 7
NÚMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS ESTUDIOS DE LA FRONTERA MÉXICO-ESTADOS
UNIDOS
AÑO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL
1981-1982
20
8
11
78
40
11
60
26
53
307
1983-1984
22
7
16
57
37
8
60
37
42
286
1985-1986
10
15
7
56
26
4
66
6
14
204
1987-1988
16
13
4
38
49
6
72
53
71
322
FUENTES: Guía internacional de investigaciones sobre México, 1986, 1987. Estudios fronterizos México- Estados Unidos, Directorio general de
investigadores, 1982,1984.
NOTA:
1 = ANTROPOLOGÍA/ARQUEOLOGÍA
3 = COMUNICACIÓN/EDUCACIÓN
5 = HISTORIA
7 = SOCIOLOGÍA Y DESARROLLO URBANO
9 = MIGRACIÓN INTERNA E INTERNACIONAL
2 = CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA
4 = ECONOMÍA REGIONAL E INTERNACIONAL
6 = LITERATURA/LINGÜISTICA
8 = MEDIO AMBIENTE Y SALUD
RESENAS BIBLIOGRÁFICAS
Varios, El desafío de la interdependencia: México y Estados Unidos. Informe de la
Comisión sobre el Futuro de las Relaciones México-Estados Unidos. México, Fondo de
Cultura Económica, 1989.
Por Gustavo del Castillo V.*
Muchos de los que trabajamos el tema de las relaciones México-Estados Unidos
estábamos ansiosos de ver, finalmente, este famoso informe;
muchos compañeros habían participado directamente en las discusiones de la
Comisión, otros no participaron. Antes de su publicación se generó el debate, el
chisme, los rumores, etc. Había que ver el informe. Teniendo el informe en la
mano hay que preguntarse si dos años fueron suficientes para su redacción, o tal
vez, si la Comisión hubiera tenido 10 o 20 años para hacer su estudio, hubiera
resultado distinto. Quiero decir que, para aquellos académicos especialistas en las
relaciones bilaterales aquí no hay nada nuevo. Hablando con especialistas de
ambos lados de la frontera encargados de la política pública de los dos países,
aquéllos que tratan los problemas cotidianos de la relación bilateral, tampoco
quedaron sorprendidos por la originalidad del informe.
Aquí hay tres posibilidades a considerar: primero, informes de este tipo por lo
general no son muy originales; en segundo lugar, el Informe de la Comisión
sobre el futuro de las relaciones México-Estados Unidos no quiso ser original o
finalmente, el Informe no pudo ser original. Hasta aquí no hay crítica -se está
diciendo que los procesos internos de la Comisión Bilateral estaban diseñados y
operaban de tal manera que la originalidad no era su intención -y de esto tenemos
alguna evidencia, se dice en el Informe mismo que se buscaba el consenso: "...es
importante hacer notar que de común acuerdo llegamos virtualmente a todas las
recomendaciones bilaterales que hemos formulado y que, para alcanzar ese
consenso, en algunos casos no expresamos las últimas consecuencias de todas
nuestras ideas" (pág. 213).
Sobre este parrafito hay que pensar bastante, pero después. En segundo término,
tal vez la falta de originalidad no estaba condicionada por los procesos internos
de la Comisión, sino que los procesos mismos de la relación bilateral nada más
no dan para que se manifeste la originalidad al ser que la interdependencia es
cuestión de procesos rutinarios, comunes de la vida diaria que no logran capturar
la imaginación de los pensadores. Tan aburrida puede ser la realidad que no
habría razón en el mundo para pagar los doce o quince dólares que cuesta el
Informe.
Adelantaría veinte dólares por un informe que nos describiera lo que llevó a que
dos o tres veces se resquebrajara esta Comisión bilateral, no porque me encante
el chisme sino porque, al parecer, sus procesos internos reflejaban las
condiciones comunes de la relación bilateral. Demandas norteamericanas,
intempestiva reacción de los miembros mexicanos, el es• Gustavo del Castillo. Director del Departamento de Estudios de Estados Unidos de El Colegio de
la Frontera Norte. Se le puede enviar correspondencia a: Blvd. Abelardo L. Rodríguez núm. 21,
Zona del Río, Tijuana, Baja California, tels. 842226, 842068, 848795.
180
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
tire y afloje de dos sociedades en vías del subdesarrollo. De veinte dólares me
voy a los venticinco, si en vez de construir una camisa de cuatro varas no se llega
al consenso... y pago treinta, sí treinta dólares si algunos de los miembros de la
Comisión, especialmente los miembros académicos hubieran tenido la fortaleza
de llegar a las conclusiones lógicas de ciertos planteamientos. Pero como dijo
Doris Day, "que será, será". Al buscar el consenso se perdió la originalidad del
pensamiento individual; al distanciarse de ciertas conclusiones lógicas sobre la
naturaleza de la relación bilateral se perdió la honestidad. Uno de los miembros
de la Comisión, Femando Canales Clariond, oriundo del PAN, no pudo
contenerse dentro de estos dos parámetros y dijo lo que tenía que decir (en un
apéndice que fue necesario incluir al fin del Informe), al introducir el tema de la
"democracia" en México y de su importancia para las relaciones bilaterales;
este hombre estuvo tan fuera de la onda (y del esforzado centrismo ) que habría
que clasificarlo de bolchevique.
Con estos dos imperativos categóricos, la imposición del consenso y la
minimalización de la lógica, se llega a la agenda bilateral: las relaciones
económicas, la deuda, migración, narcotráfico, educación, y las relaciones
exteriores bilaterales; pocos argumentarían que esta agenda es irrelevante, lo que
sí hay que cuestionar es su planteamiento. Por ejemplo ¿hubiera sido tan
controvertido analizar el tema de los derechos humanos de los inmigrantes
mexicanos en Estados Unidos? En la discusión sobre relaciones comerciales, se
propone que los dos países lleguen a acuerdos sectoriales;
al haber trabajado el tema, me pregunto ¿cuáles son las bases lógicas para que la
Comisión haga esta proposición? No se menciona el interés nacional mexicano,
la necesidad de una política de empleo, de la necesidad de desarrollar la
competitividad en sectores estratégicos, etc. Una de las áreas donde la relación
bilateral es más intensa es la región fronteriza, donde se manifiestan conflictos
continuos por la contaminación ambiental -este tema brilla por su ausencia; al
tratar las relaciones fronterizas se sugiere que las buenas relaciones entre niveles
no federales de gobierno puede servir como modelo para el resto del mundo y se
continúa diciendo: "Antes, la 'negligencia benigna' permitía que los funcionarios
locales se ocuparan en forma autónoma de los problemas, lo que quizá
contribuyó a la resolución de asuntos espinosos. Pero no creemos que esta
fórmula sea apropiada en los próximos años (pág. 163)." (Énfasis mío).
En pocas palabras se dice que es un buen modelo pero que no debe seguir
operando como lo viene haciendo hasta ahora. Creo que aquí hay una
contradicción, pero no se quedan ahí las cosas, sugieren que los genios en los
gobiernos nacionales deben meter mano a las cosas. Alguien en esta Comisión
debió haber leído el primer capítulo de la magnífica obra de Fredrich Katz, The
Secret War in Mexico donde se refiere a los nefastos resultados en la frontera
norte de este centralismo iluminado.
Esta falta de rigor se puede explicar, tal vez, por el público a que el Informe está
dirigido. El Informe se dice ha sido elaborado "...para el público lector de
México y de Estados Unidos". Y, sin lugar a dudas, al personal de gobierno en
ambos lados de la frontera. Aquí el análisis de coyuntura es especialmente
relevante ya que este informe estuvo listo a tiempo para la toma de posesión de
los gobiernos de Salinas de Gortari y Bush, ambos
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
181
presidentes de un carácter definido en octubre de 1988. No hay duda que este
informe salió, como se dice, a tiempo para su lectura por los que estarían a cargo
de la política pública en ambos países. No sabemos si se pretendía definir de
manera muy sui generis la agenda binacional; si de esto se trataba, salió tarde;
esta agenda ya existía. Tal vez es más relevante preguntar si se trataba de darle
contenido conceptual o analítico a la agenda. Si así fuera, creo que se
menospreció la capacidad de análisis de los gobiernos involucrados. La mayoría
de los analistas del sector público no son tontos y lo que menos necesitan es un
informe donde prevalecen las "niceties" y el consenso. ¿Dónde están las
preguntas duras que hay que plantear cuando no cunde el consenso? Es decir, hay
que imaginarse escenarios bilaterales, no catastróficos pero sí distintos, a la
armonía placentera que plantea el Informe. Por ejemplo ¿cómo evolucionarían
las relaciones bilaterales si las fracciones arancelarias 806 y 807 desaparecieran a
razón de la conclusión norteamericana que la frontera norte y su industria
maquiladora se hubieran transformado en una plataforma exportadora de los
países de la Cuenca del Pacífico? ¿Está México de acuerdo con la definición
estadunidense, que incluye su concepción del "comercio desleal"? Se sirve el
interés nacional de México en acuerdos sectoriales cuando no existen las bases
para la protección en contingencias especiales (contingency protection) o los
recursos nacionales para desarrollar la asistencia a trabajadores (protection
asistence) afectados por ajustes industriales? Una informante del gobierno
estadunidense, comentando sobre los acuerdos comerciales recientes con México
declaraba muy orgullosa: "nothing has been grandfathered in, Mexico will have a
very hard time claiming any grandfather clauses."
Respecto al público lector, donde prevalece la suspicacia, el racismo que no
desaparece, el sentido de superioridad de un pueblo respecto al otro, ¿que le dice
un informe consensual? Básicamente, que los redactores no están en contacto con
la realidad y afortunadamente, creo yo, estarían equivocados; pero aquí lo
importante es el significado del Informe para el público en general, al no plantear
la problemática bilateral, tanto en términos de los conflictos reales que existen,
como de las áreas y visiones comunes, se ignora el contexto operativo de ambas
ciudadanías. Al ignorar este contexto y al dejar a un lado toda una dimensión de
las relaciones bilaterales, aquélla que trata el conflicto, creo que el Informe
lograra convenirse -muy desafortunadamente-en parte de la ideología y los mitos
que hasta ahora han caracterizado las relaciones bilaterales.
Afortunadamente tendremos la oportunidad de analizar los cinco trabajos
comisionados por la Comisión Bilateral, cuatro que ya han sido publicados y
donde estoy seguro aparecerán las bases empíricas y analíticas de mucho de lo
que aparece en el Informe que nos deja inconformes. El estado y el análisis de las
relaciones bilaterales, así como las sugerencias normativas hacia donde debe
encaminarse esta relación (que para muchos representa vidas enteras de esfuerzo
intelectual y político), no se ven justificadas en este Informe que supuestamente
representaba la carta de presentación del estado de análisis de esta relación; estoy
seguro que veremos un brinco cuántico al reflexionar sobre los demás trabajos de
esta Comisión que están por ver la luz del día.
The Challenge of Interdependence: Mexico and the United States Report of the Bilateral
Commission on the Future of the United States-Mexico Relations. U.S.A., University Press
of America, 1989.
by Gustavo del Castillo V.
Many of us who have studied U.S.-Mexico relations anxiously awaited the
publication of the Report of the Bilateral Commission on the Future of United
States-Mexican Relations. Many colleagues had participated directly in the
formation and deliberations of the Commission. Rumors about the contents of its
report circulated freely; to end these rumors we needed the Report.
Having waited so long, we must ask if two years of discussions were enough, or
if the results would have been any different if the debates had continued for
another ten or fifteen years. That is, specialists on the issues of the bilateral
relations between Mexico and the U.S. find little that is new here. Having talked
with public sector officials in both countries, with those that confront the task of
decision-making on both sides of the border, I have to report that they also find
little originality in this Report. In this respect there are at least three scenarios that
must be considered; first, this type of report is, by and large, not very original;
secondly, this Report did not aim to be original, and finally it could not be
original. There is no criticism intended here. It is possible that the internal
workings of the Commission were designed so that originality would not be an
outcome, and there is some direct evidence of this, when in the Report it is
explicitly stated that the Commission sought a consensus on the different issues,
saying:
"By common agreement we have managed to reach a bilateral consensus on
virtually all our recommendations; to achieve this goal some of us have
sometimes refrained from pursuing ideas to their logical conclusions (p. 209)."
The Report's lack of originality might not reflect the internal structure of the
Commission, but the fact that the bilateral relationship in itself is not something
characterized by original processes; that is, that the relationship is the result of
rutinary processes, made up of things of everyday life, that do not capture the
imagination of thinkers. Reality, in this sense, can be so boring that no one would
have any logical reason to pay ten or twelve dollars for the Report.
But I would pay twenty dollars for a Report that would have described why this
Commission was on the point of breaking up two or three times, not because I
like gossip, but because (from a distance), the Commission seemed to reflect the
asymmetric nature of this bilateral relationship; U.S. demands accompanied by a
fitful reaction from the Mexican participants the daily give and tear between two
societies in the process of under-development. I would even pay twenty-five
dollars for a Report that did not end in a consensus, and maybe even thirty dollars
if the academic members of the Commission had taken their arguments to their
logical conclusions.
RESEÑAS BIBLIGRÁFICAS
183
What a treat, like eating chocolate ice cream on a hot summer's day. But, we
must be content with a Doris Day maxim: "que será, sera". In the search for
consensus the Report lost the originality that comes from individual minds in the
process of critical thought; in its abandonment of logic, honesty was lost. A nonacademic member of the Commission, but a true representative of the PAN,
Femando Canales Clariond, couldn't be constrained by these two parameters and
his comments on Mexican democracy and its importance to the bilateral
relationship were relegated to an unplanned appendix. His deviation from the
Commission's centrism makes him a candidate for the Bolshevik of the year
award.
These two categorical imperatives, the fitful search for a consensus and the
abandonment of logic, lead the Commission to define the bilateral agenda: the
economic relations between the two countries, the question of the debt,
migration issues, drug traffic, the foreign relations of the two countries, and
educational questions as they affect the bilateral relations. Few would argue that
this agenda is not relevant; what is questionable is its treatment. For example,
would it have been too far left to discuss the issue of the human rights of
Mexican undocumented workers in the U.S.? In its discussion of the economic
relations between the two countries, the recommendation is made that sectoral
trade negotiations ought to be undertaken; having worked on this question for
some time, I have to ask myself, what were the logical bases for this
recommendation? In no place is the issue of Mexican national security or
national interest ever mentioned, or the need to develop an employment policy
coupled with the issue of Mexican competitiveness in strategic sectors. Without
this discussion, sectoral negotiations make little sense. Another area left
untouched, and one where conflict is a daily occurrence, is environmental
pollution along the border (significantly, it is also an area where intensive
bilateral negotiations take place). When dealing with the question of border relations, this Report suggests that the good relations established between the nonfederal levels of government could serve as a model for the rest of the world, and
it continues by stating: "In the past, "benign neglect" may have permitted local
officials to manage problems on their own, and this may have assisted the
resolution of difficult issues. We do not believe that this formula will be
appropriate in the years ahead (p. 160)."
In other words, "the model has been good, let's get rid of the model." The Report
recommends increased interference from the federal authorities; I sense a
contradiction here, and I suggest that someone in the Commission should have
read Friedrich Katz's magnificent work The Secret War in Mexico to understand
the nefarious effects of the enlightened centralism advocated by the Report.
Local autonomy (on the Mexican side) is something the Report does not, and
possibly could not, consider (remember Clariond's discussion of democracy).
Further, the pragmatic conflict-resolution model that does exist along the U.S.Mexican border is not the only existing one that touches U.S. borders; local,
democratically elected, autonomous governments along the Canadian-U.S.
borders have also led to rather harmonious relations on the U.S. northern border.
This apparent lack of rigor can be explained, perhaps, by looking at the audience
to which the Report speaks. The Report states that it was written
184
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. JULIO-DICIEMBRE DE 1989
"for the reading public in Mexico and the United States." And also, there can be
little doubt, to government officials on both sides of the border. The Report was
readied in time for the inaguration of the Bush and Salinas governments, when,
presumably, policy toward one or the other country was still not clearly defined.
In this sense, the timing by the Bilateral Commission was perfect; yet, it is not
clear if the Report was an attempt, albeit a very sui generis one, to define the
bilateral agenda. If this was its aim, the Report was definitely too late, since this
agenda already existed. Perhaps the aim was to give this already established
agenda a conceptual or analytic content, and I believe that if this was one of its
aims, the Report underestimates the analytical capacity of the governments
involved. The majority of career specialists in the public sector of either
government are not slow-witted and I sincerely believe that one thing that they
don't need is a report full of "niceties" and smelling of roses as the Commission's
consensus seems to indicate. There are few hard questions asked in the Report.
We must imagine bilateral scenarios which need not be catastrophic, but do need
to differ from the harmonious view put forth by the Commission. For instance,
how would the bilateral relationship evolve if U.S. tariffs 806 and 807 were
repealed by Congress as the result of the American conclusion that Mexico was
being used as an expon platform by the Pacific Rim countries who already face
unfair trading actions against them? Is Mexico's national interest being served
when sectoral negotiations are undertaken without clear definitions of a policy of
contingency protection, or without the necessary resources to provide adjustment
assistance to workers being affected by industrial restructuring? One government
informant in Washington, commenting on the latest trade agreements with
Mexico proudly stated "nothing has been grandfathered in, Mexico will have a
very hard time claiming any grandfather clauses."
What does this Report say to the general public, where racism and bigotry still
prevail; where there exists a clear sense of superiority of one people over
another? What can a Report replete with consensus mean to such publics?
Basically, that this Commission was not in touch with reality; this popular
evaluation would be incorrect. Yet the important issue is not whether the public
is right or wrong. Rather, at issue is the significance of a Report which chose to
ignore issues which divide (not so much the policy-makers involved) but these
two peoples, setting aside the operative context in which everyday people
interact. In this sense, I am afraid, this Report will unfortunately become part of
that ideology and myth which up to now have characterized the bilateral relations
between the U.S. and Mexico.
Fortunately, the general public and academics alike will have the opportunity
to read the five special works commissioned by the Bilateral Commission, five of
which have already been published in Spanish, and four in English, where I am
sure we will be able to judge the analytical and empirical basis of much of what
appears in the Report. The state of the analysis of U.S.-Mexican relations, as well
as normative prescriptions as to the direction this bilateral relationship should
take (things which represent whole lives of academic and public dedication by
many of my colleagues) are not reflected in this original Report which
supposedly represented the
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
185
state of knowledge of the bilateral relationship and this became its principal
calling card. I have little doubt that the works commissioned by the Bilateral
Commission will reflect a quantum leap forward in the analysis of a troublesome
bilateral relationship.
Raúl Fernández, The Mexican-American Border Región: Issues and Trends.
Indiana, University of Notre Dame Press, 1989.
Por Gabriel Murillo Castaño*
No cabe duda de que este es un libro interesante y provocativo. Pero más que
todo, oportuno y pertinente. Sale a la luz pública cuando la brecha
socioeconómica entre Estados Unidos y Latinoamérica se hace más profunda. En
un momento en que la crisis de los países latinoamericanos es general y no
presenta excepciones significativas. Es ahí cuando los análisis sobre la
interdependencia entre el "Coloso del norte" y el resto de los países del
hemisferio americano toman mucho sentido y se hacen necesarios.
Se trata de un trabajo ambicioso y extenso que toca una serie de temas, cada uno
de ellos amplio y complejo. Tiene pretensiones de originalidad y de
aproximación diferente que ponen al lector, desde un comienzo, a la expectativa
de algo innovador. El tratamiento de heterogeneidad que Fernández le da a la
frontera es vital y, aunque suene extraño, son escasos por no decir existentes, los
trabajos que pretenden una aproximación amplia de la frontera y que la vean
como un escenario diverso y cambiante. Tal vez el reto que ella misma le
antepone a los analistas y estudiosos ha sido el factor central para que sean sólo
unos pocos, muy pocos, como Raúl Fernández quienes deciden afrontarlo.
Es muy importante reconocerle al autor su esfuerzo por trascender el enfoque
ideológico-teórico de su trabajo anterior sobre el tema "La frontera Estados
Unidos, México, un perfil político-económico". Si bien reivindica e insiste en su
importancia y conveniencia, reconoce que la complementación con elementos de
interdependencia, secuencialidad y dinámica analítica es vital. Este tejido
articulador le da al trabajo mucha utilidad. Es justo también reconocer que el
propósito de integrar: primero, la dimensión histórica; segundo, con la coyuntura;
tercero, con la interdisciplinareidad, y cuarto, con las proyecciones futuras de la
interdependencia fronteriza, es una virtud innegable de este trabajo.
Quienes lo lean con una simple pretensión informativa de tipo general
encontraran una panorámica coherente y suficiente sobre un contexto muy
complejo y cambiante. Y quienes lo lean con una óptica más exigente, porque
están familiarizados con aspectos parciales de lo fronterizo, lo encontrarán
complementario a sus conocimientos y estimulante para establecer nuevos
caminos de penetración a la temática y para llenar algunos vacíos específicos.
Pero esto no quiere decir, sin embargo, que el trabajo llene todos los vacíos y
responda a todas los interrogantes. Eso no puede ser posible. Tampoco, que cubra
cabalmente todas las particularidades e internalidades de los subtemas tratados.
Precisamente por eso, como lo advierte el mismo autor, el trabajo no es
enciclopedista sino selectivo.
• Gabriel Murillo Castaño. Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,
Universidad de los Andes. Se le puede enviar correspondencia a: Cra. I-E, núm. 18-A-10, Apartado
Aéreo 4976, Bogotá, D.E., Colombia.
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
187
En pocas palabras, es un trabajo de tejido descriptivo-analítico que será de doble
utilidad, primero para quienes desconocen la fenomenología fronteriza y,
segundo, para quienes conociendo aspectos parciales de ella, encontrarán
información útil, articulada y complementaria. Hay, a lo largo del trabajo, una
serie de puntos y de planteamientos reflexivos, muy provocadores y sugestivos,
especialmente para la dimensión proyectiva y para el seguimiento futuro del
problema. Ejemplos:
1) La ausencia de militares en las fronteras de Estados Unidos y las
implicaciones de su aparición en el futuro.
2) El señalamiento de transgresiones y violaciones a los territorios soberanos
(caso Texas en la segunda mitad del Siglo XVIII).
3) El conflicto entre cultura fronteriza y cultura unilateral y el efecto posible de
cada una de estas culturas en el futuro de las relaciones binacionales.
4) La diversidad de componentes y subregiones en el cordón y/o región
fronteriza y su injerencia en la consolidación regional diferenciable.
5) El peso que le otorga al Agua y a los recursos hídricos para comprender
mejor a la frontera, su desarrollo y sus posibilidades. Dentro de esto, el
señalamiento de la falta de un tratado bilateral para el aprovechamiento de las
aguas subterráneas es increíble. Esto, mientras el agua se hace más escasa y su
calidad peor por la contaminación creciente.
6) La relación entre el problema de la escasez de agua y el potencial urbanoindustrial de la región fronteriza.
7) Lo sugestivo de la migración de transmigrantes (commuters) y su
reglamentación y estudio. Lástima que en esta temática omita la migración de
sudamericanos.
8) La importancia de entender que en México los centros urbanos tienen un
crecimiento poblacional mayor que el Distrito Federal, y sus implicaciones.
9) La inserción de la economía-política del narcotráfico (aunque muy débilmente
tratada) en el ámbito fronterizo y de relaciones binacionales.
Estos son apenas algunos de los puntos que trata Fernández y que hacen de su
trabajo algo realmente innovador. Pero en términos generales:
-Es importante registrar como resalta el carácter dinamizador de la frontera y su
efecto positivo tanto para el desarrollo y el crecimiento de Estados Unidos como
de México en general.
Como dentro de esa región pujante, que crece y se transforma, la población
migrante constituye una fuerza de gran potencial y dinamismo. Es importante
recoger el planteamiento relativo al crecimiento del norte de México y a su efecto
"jalador" del desarrollo nacional. Si bien éste no resulta de las preocupaciones y
deseos centrales de descentralizar para homologar el país, sí ha demostrado de
manera contundente la importancia de la frontera y del desarrollo fronterizo. Esta
importancia se impone a pesar, y por encima, de las políticas tardías, dispersas y
omisivas de los gobiernos colindantes y comprueba que la interdependencia
binacional es crucial para integrar el crecimiento asimétrico al interior de los
países y para desarrollarlos globalmente.
Las complejidades y particularidades de la frontera acarrean, sin lugar a dudas,
sensibles problemas de toma de decisiones que impiden la
188
FRONTERA NORTE, VOL. I, NUM. 2. JULIO-DICIEMBRE. DE 1 1989
integración requerida para enfrentar mejor los retos y obstáculos y ofrecer
soluciones consecuentes con el espíritu global de la región fronteriza.
Así, es importante, el uso de conceptos como: "mecanismos de cooperación
trasfronteriza" y "aumento de la autonomía fronteriza". Sin embargo, lo de
"tercer" país, como bien lo plantea Fernández, es altamente improbable por las
grandes disparidades y asimetrías de la relación e interdependencia entre Estados
Unidos y México. No es realista. Pero eso no impide propugnar por el desarrollo
de modalidades compartidas para buscar soluciones y promover acciones
conjuntas consecuentes con el espíritu y la lógica de la frontera.
El Mercado Común Norteamericano. Frente a este punto, es importante que el
autor señale la circunstancialidad oportunista que implicó que en una época se
hubiera propiciado la idea. Tampoco es hoy realista por la enormidad de los
diferenciales culturales y económicos. Sin embargo, no creo que deba omitirse
del todo y no continuar siendo materia de una preocupación para romper las
enormes brechas entre los países de la región.
El autor visualiza un "Compacto Lokeano", que abarque a lo fronterizo dentro
del paquete de acuerdos bilaterales. Es difícil predecir su forma, pero debe ser
amplio y abarcar preocupaciones comunes tales como control de incendios,
prevención de temblores, manejo de circunstancias externas (gasto en defensa
militar) y potencialmente problemáticas. Fortalecimiento de la dinámica del
mercado para regular más consecuentemente los flujos (migración, comercio,
etc.) pero sin irse a lo irreal en la contemplación de las posibilidades efectivas del
mercado. Para resolver los obstáculos de la región fronteriza, dice el autor, la
zona debe dejar de ser vista como el espacio donde se crean los problemas para
comenzar a verla como uno en el cual también hay soluciones y de donde deben
salir remedios efectivos integrables con los que se buscan desde el centro de las
decisiones en cada país.
Concluye subrayando la importancia de superar los obstáculos, afirmando que las
condiciones entre los dos países no son insuperables y enmarcándolas dentro de
la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en los últimos años. Si bien esto es
cierto, aún falta que Estados Unidos supere la situación en que sólo se interesa
por América Latina y por los países cuando aparecen riesgos y temores relativos
al advenimiento del peligro comunista. No creo que haya una relación
inversamente proporcional entre debilitamiento hegemónico del Coloso del norte
y el mejoramiento de las actitudes hacia el ingreso efectivo hacia una simétrica
relación binacional. No obstante, comparto con el autor su convicción de que
esto es deseable.
Como se ha podido observar luego de estas breves anotaciones al trabajo del
profesor Fernández, se trata de una obra llena de provocaciones analíticointerpretativas. Yo pienso que si bien el propósito del autor de superar las
aproximaciones convencionales y dominantes sobre las relaciones fronterizas
Estados Unidos-México, se logra en buena medida (dado que lo que en última
instancia hace es ofrecer una visión lógica e integral sobre este complejo
escenario). Es un trabajo útil y oportuno especialmente para quienes, sin ser
conocedores o expertos, desean ac-
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
189
ceder a un estudio global y articulado bajo una perspectiva integral de economíapolítica.
Ojalá que en los futuros esfuerzos y en la continuación de este ejercicio, Raúl
Fernández articule la situación mexicana y su interdependencia con Estados
Unidos bajo una perspectiva más amplia que relacione a México con su realidad
y sus relaciones con América Latina, como parte centralmente protagónica de
nuestro empobrecido hemisferio.
Alejandra Salas Porras Soule (coord.), Nuestra frontera norte ("tan 'cerca de
Estados Unidos"}. México, Nuestro Tiempo, 1989
Por Jorge Alonso Estrada*
La tarea de analizar de manera global los complejos y variados aspectos en que
se expresa" lo fronterizo" en el norte de México, pone a prueba constantemente
la capacidad alcanzada por los estudios y la investigación en este campo. Por lo
mismo, el solo hecho de asumir esta por demás difícil y necesaria empresa debe
constituir motivo de elogio. Más aún, cuando quienes estamos, dedicados por
entero a la investigación y análisis de lo que sucede en la región, permanecemos
comprometidos con el estudio de temáticas particulares de la geografía, la
economía, la sociedad o la cultura fronteriza. Ante la dificultad implícita en este
propósito, rara vez nos aventuramos planteamos el desarrollo de una visión
comprensiva de lo que es, y sucede en la frontera norte de México.
La virtud del trabajo que coordinó Salas-Porras es precisamente asumir el reto de
proporcionar una visión de conjunto de la problemática que plantean las regiones
fronterizas del norte de México, a partir de una reflexión que busca dar unidad a
la interpretación de los más diversos problemas nacionales. En realidad, este
esfuerzo por proporcionar una panorámica, tanto del conjunto de las regiones (en
este caso de las entidades federativas), como de las más diferentes temáticas, es
un acontecimiento prácticamente inédito en los estudios fronterizos.
Paradójicamente, es esta misma ambición de alcance y de perspectiva lo que da
cuenta de las limitaciones más notables y de los aspectos más discutibles en
Nuestra frontera norte. La impresión que permanece después de dar lectura a los
ensayos que componen este libro, es que la tarea dista de ser realizada
exitosamente. Dos son los factores que inciden sobre este resultado en la
compilación: el compromiso de sustentar a toda costa un discurso notoriamente
ideologizado sobre la frontera, y la sensible ausencia en todos los trabajos de una
revisión profunda y sistemática de las fuentes y materiales de investigación
acumulados en los últimos años en tomo a la frontera.
Por lo mismo, la principal pregunta que sugiere la compilación es, ¿en qué
medida podemos considerar a Nuestra frontera norte una aportación a la
comprensión de estas regiones? Sobre todo por su notable inclinación al
recurrido ejercicio de presentar la cuestión fronteriza como una batalla entre el
bien, o lo necesariamente bueno (la nunca definida integración a la nación
mexicana), y el mal, o lo inequívocamente malo (el imperialismo
norteamericano). Esta visión, cuyo mejor denominación sería "la ideología de la
integración nacional", preside la lógica a que obedece la interpretación
•Jorge Alonso Estrada. Investigador del Departamento de Estudios Sociales y coordinador del
Programa de Maestría en Desarrollo Regional de El Colegio de la Frontera None. Se le puede enviar
correspondencia a; Blvd. Abelardo L. Rodríguez núm. 21, Zona del Río. Tijuana, Baja California,
tels. 84-2033, 84-2226, 84-2068.
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
191
de la frontera norte, por parte de los autores.
Al respecto, lo criticable no es esta preocupación por demás válida e importante,
alrededor de la integración y la soberanía nacional. No puede objetarse su
pertinencia cuando su propósito es dar sustento normativo a una posición o
propuesta, por ejemplo, en el diseño de políticas o en fundamentar la estrategia
de una fuerza u organización política. El riesgo y error, es convertir la laxa y
desproblematizada ideología de la integración en una "piedra angular" para
estudiar los fenómenos fronterizos (y los no-fronterizos, también). Este ejercicio
se convierte en un verdadero contrapropósito, en la medida en que tiende a dejar
de lado aspectos u hechos importantes, en la urgencia por seleccionar aquellos
que ilustren la "desintegración" de la frontera norte. Se asume como eje
interpretativo la denuncia, y no el esfuerzo por encontrar la lógica a que
obedecen los fenómenos estudiados.
Al incurrir en los riesgos de una reflexión condicionada por un fuerte sustrato
normativo, en el libro se asume involuntariamente el papel de una contraparte
mexicana a los esfuerzos de caricaturización que en el lado norteamericano se
emprenden, con el fin de promover ciertas políticas (por ejemplo, la inmigración
indocumentada o la maquila.), cuya fundamentación dista de poder lograrse por
una evaluación cuidadosa de los hechos. En este sentido, el compromiso de la
compilación de Salas-Porras es proporcionar una serie de ilustraciones e
imágenes que correspondan a los argumentos de un discurso, cuyo eje central es
el convencimiento de que la dependencia fronteriza respecto a Estados Unidos
(que se acompaña por una cada vez mayor desintegración con la nación),
"...pone en primer plano la lucha por la independencia económica, política y
cultural".
Haciendo uso de un discutible ejercicio de derivación y discriminación de
argumentos, la coordinadora del libro puede con facilidad llegar a la conclusión
de que:
La identidad nacional y la disposición a defender al país está más presente
entre los grupos populares porque sobre ellos recae el contraste cotidiano con
la potencia norteamericana, porque es el pueblo el que más resiente la
discriminación cultural y las desigualdades sociales... Por todo ello, el pueblo
es también el único que puede ofrecer con su esfuerzo productivo y su arraigo
cultural... una posición de defensa consecuente y más o menos continua.
Sobre esta misma línea, los cinco ensayos del libro proporcionan todo tipo de
pruebas y presentan, en ciertos casos con particular amarillismo e incluso
involuntario humor negro, 1 cómo, por un lado, se entrega la frontera a Estados
Unidos, mientras que por el otro se da un proceso de resistencia popular a la
"transculturación y la penetración". Reducida la cuestión fronteriza a estos
términos, es fácil comprender por qué razón existe poca necesidad de recurrir a
material bibliográfico, y de investigación en los trabajos.
1
Sandra Arenal, "Ciudades del noroeste:", págs. 141-172.
192
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
La modalidad de los análisis, más cercanos al ensayo de opinión que a la de un
reporte de investigación, contribuye sensiblemente en detrimento de lo que ahí se
expone. Por ejemplo, los hechos que sirven de base a la argumentación, en el
ensayo de Salas Porras sobre Baja California, son aportados en buena parte
mediante un verdadero ejercicio "lírico"; es decir, de "oído". A pesar de que la
autora menciona hechos relevantes de la política y la economía bajacalifomiana
de los años ochenta, el lector está obligado a ceñirse a la buena fe de quien relata,
pues son pocas las ocasiones en que se respalda, o asume explícitamente
respaldarse, en argumentos de otros. En el caso del ensayo de Sandra Arenal, este
procedimiento de exposición es llevado al extremo, al utilizar un estilo
definitivamente anecdótico para mostrar las crueldades e injusticias que sufren
quienes viven o van de paso por el "valle de lágrimas" que son las ciudades del
noreste de la frontera mexicana. Nuestra frontera norte, se presenta como un
ejercicio de denuncia, el cual en virtud de esta naturaleza, pasa con facilidad de
la monografía a la propaganda política y al panfleto, y, habiendo necesidad, a la
nota roja.
El ensayo de Alejandro Covarrubias sobre Sonora, es sin lugar a dudas el más
rescatable de los cinco que contiene el libro. Covarrubias intenta mostrar los
cambios ocurridos en la sociedad y la economía sonorense en los últimos años,
como producto de la modernización y reorganización industrial de la región. En
este intento, el autor explora la naturaleza de estas modificaciones, en las
diferentes ramas y regiones. A diferencia del resto de los trabajos del libro, el
tono de este ensayo es más analítico, mesurado y mucho menos anecdótico e
ideologizado. Aunque el ensayo de Covarrubias se respalda, en buena parte, en
información secundaria, y por lo tanto poco novedosa, resulta el trabajo mejor
sustentado y sólido del libro. El contraste es evidente si se considera que en los
trabajos sobre Ciudad Juárez,2 de Jorge Carrera Robles, y el del noreste de
Sandra Arenal, las fuentes documentales y bibliográficas pueden contarse con los
dedos de una mano.
La publicación de Nuestra frontera norte pone en primer plano una reflexión
crítica sobre la naturaleza descable a la que debieran responder los estudios sobre
las regiones fronterizas del norte de México. Por una parte, porque resulta
innegable la existencia de niveles de injusticia e inequidad que privan la relación
con Estados Unidos, o en la estructura y dinámica de las regiones fronterizas. Sin
embargo, por otra parte, no pueden pasarse por alto las ventajas potenciales que
tiene la vecindad con Estados Unidos para el desarrollo nacional y fronterizo.
Ciertamente, como lo han mencionado numerosos analistas, nuestra vinculación
actual se sostiene sobre algunas de nuestras peores ventajas comparativas (bajos
salarios y una estructura industrial poco competitiva). No obstante, explorar las
ventajas potenciales, aun tomando como punto de partida el deseo de un
desarrollo con un dinamismo autónomo y justo,
2
Apropiadamente titulado "Ciudad Juárez, punta de lanza de las trasnacionales"
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
193
hace falta, hoy más que nunca, estudiar a fondo la naturaleza de nuestra relación
con el vecino del none.
En este sentido, son muchas las cuestiones que aún ignoramos sobre aspectos
concretos de las relaciones entre los dos países, y sobre la forma en que éstas se
expresan en la frontera norte. Aún hoy, procesos como la industrialización
compartida y la articulación comercial suelen ser más el objeto de la crítica
principista, que de una investigación cuidadosa que subraye, los aspectos
concretos que los caracterizan, las posibilidades que ofrecen para el desarrollo de
la región, y el tipo de políticas que deberían instrumentarse para explotar las
ventajas que podrían ofrecer.
Con base en lo anterior, es especialmente difícil discernir qué de Nuestra
frontera norte, constituye una aportación al entendimiento de nuestra vecindad
con Estados Unidos. En realidad, esto último no parece ser el propósito al que
responde la compilación. En su visión, la frontera es una trinchera popular frente
al imperialismo salvaje, donde no existe mayor ventaja que la simple resistencia.
La frontera se presenta sujeta a los caprichos de una vecindad forzada, por
principio nociva para México, en la cual hay todo que perder y absolutamente
nada que ganar.
Hoy, a mi juicio, los estudios fronterizos se aproximan con una mayor y cada vez
más generalizada madurez al problema de integración nacional y binacional de
las regiones fronterizas. Se cuenta con un número mayor de investigaciones e
investigadores que se han propuesto derribar viejos mitos sobre lo fronterizo, y
ensanchar nuestro conocimiento. Esta tendencia se ha reforzado en México en la
medida en que en la frontera se realiza cada vez más investigación y con mejor
calidad.
Ensayos como algunos de los contenidos en Nuestra frontera norte pueden hacer
surgir dudas sobre lo generalizado de esta tendencia. En todo caso, estos trabajos
constatan que por lo menos un sector de estudiosos de la frontera norte no se ha
dado cuenta de los cambios cualitativos que existen en la investigación sobre
estos temas.
Retomando la posición de principio que subyace en el libro compilado por Salas
Porras, un verdadero compromiso con la región debería implicar un proceso de
investigación que analice con toda seriedad las opciones estratégicas de los
grupos y sectores sociales fronterizos, frente a los cambios macroeconómicos y
macrosociales, que están ocurriendo en la frontera norte. Nuestra frontera norte
al alejarse ciento ochenta grados de esta opción, se constituye en un ejemplo
singular sobre lo que no debiera hacerse más en materia de estudios fronterizos.
Quizá por esta sola razón, valga la pena recomendar ampliamente la lectura de
este libro.
Riordan Roett (comp.), México y Estados Unidos: el manejo de la relación.
México, Siglo XXI, 1989.
Por José María Ramos*
El libro de Riordan Roett representa un análisis de coyuntura de la agenda
económica y política bilateral durante el periodo de 1985 hasta mediados de
1988. Además, la recopilación de Roett, en especial, su artículo, ofrece algunos
elementos para entender la naturaleza de la relación y de los mecanismos por los
cuales Estados Unidos ejerce influencia en dicha relación.
La recopilación de Roett se divide en cuatro apartados, en el primero de ellos, a
manera de introducción, el compilador plantea algunas características del manejo
de la relación; en la segunda pane, que corresponde a la agenda económica se
analizan los temas de la inversión extranjera, 1 la deuda externa2 y el comercio,
aspecto que es analizado por Brian T. Bennett; la tercera parte corresponde al
tema de los asuntos bilaterales clave de la relación. Aquí se hace referencia a los
temas de inmigración 3, la seguridad nacional, que es analizada en un trabajo de
Sergio Aguayo Quezada; mientras que William Watts estudia las percepciones
sobre México que existen en Estados Unidos. Finalmente, se plantea el tema del
narcotráfico a cargo de Samuel I. del Villar y de Gregory F. Treverton; la última
parte de la recopilación de Riordan Roett se refiere a las conclusiones, en donde
Bruce M. Bagley desarrolla el tema de la interdependencia política bilateral y
José Juan de Olloqui sustenta una propuesta de política exterior mexicana hacia
Estados Unidos.
En esta reseña se concede particular atención a los trabajos de Roett, Bailey,
Bendesky y Godínez, Bennett, Bustamante, Aguayo, Watts, del Villar, Bagley y
de Olloqui, porque son los trabajos que a mi juicio, proporcionan elementos y
plantean problemas relevantes sobre la relación México-Estados Unidos. Se
procede de la siguiente manera: se exponen los principales hallazgos de cada uno
de estos autores y al final se presenta una consideración final.
El Manejo de la Relación
Una de las principales aportaciones del artículo de Riordan Roett es indicar los
factores que ejercen influencia en la relación México-Estados Unidos,
•José María Ramos. Investigador del Departamento de Estudios de Estados Unidos de El Colegio
de la Frontera None. Se le puede enviar correspondencia a: Blvd. Abelardo L. Rodríguez núm. 21,
Zona del Río, Tijuana Baja California, tels. 842226, 842068 848795.
1
2
3
Los autores de este aspecto de la relación son Norman A. Bailey y José I. Casar.
Este tema es analizado por León Bendesky y Víctor M. Godínez, además de Thomas J. Trebat.
En este tema se presentan los trabajos de Jorge A. Bustamante y Michael S. Teitelbaum.
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
195
en especial el autor se refiere a la toma de decisiones en los sistemas políticos de
ambos países.
En el caso de Estados Unidos, este aspecto tiene mayor relevancia, dada la
influencia que tiene el Congreso, los grupos de presión e incluso los gobiernos
estatales en ciertos asuntos de política interna que tienen repercusiones en la
política extema. De ahí que Roett señale: "México debe entender que el proceso
político de Estados Unidos dista mucho de ser predecible o coherente. La
Constitución estadunidense prevé que exista un difícil desequilibrio entre el
ejecutivo y el Congreso". Por la influencia que tiene esta heterogeneidad y a
veces contraposición de intereses políticos el propio Roett propone un mejor
conocimiento de los sistemas políticos de ambos países en especial, del de
Estados Unidos como alternativa para superar "los estereotipos, las expectativas
irreales y las diferencias culturales". Asimismo, el trabajo de Roett otorga
atención al impacto que pueden ejercer el cambio de presidentes en la relación
bilateral, en donde resalta los retos que le esperan al presidente Salinas de Gortari
ante el desafío de la modernización económica y política en un contexto de
inestabilidad económica y de demandas sociales y políticas.
La Agenda Económica
Inversión extranjera
El trabajo de Norman A. Bailey destaca entre los aspectos fundamentales las
ventajas de localización geográfica, económicas y de estabilidad política que
tiene México para fomentar la inversión extranjera. A su vez, menciona que uno
de los problemas principales que implica aumentar dicha inversión consiste en
cómo reducir las percepciones sociales y políticas, en circunstancias en que se
requiere incrementar dicha inversión dada las restricciones financieras. En
palabras de Bailey: "su afán por conservar su independencia política, cultural y
económica frente al coloso del norte ha limitado la inversión extranjera directa
como fuente de capital para el desarrollo". Aunado a estas limitaciones, Bailey
también hace referencia a las críticas de Estados Unidos hacia la política federal
de inversiones extranjeras.
Deuda externa
En el artículo de León Bendesky y Víctor M. Godínez se plantea que el
endeudamiento extemo es el principal problema financiero de México, por ende,
ha sido el factor que ha impedido el crecimiento de la economía nacional 4. Esto
ha sucedido conforme se tienen que pagar los intereses de
4 Bendesky y Godínez conciben que el problema financiero ha sido colocado en el centro de la
agenda económica de las relaciones México-Estados Unidos. Esto se debe no sólo a la
proporción de la deuda contratada con bancos estadunidenses y al gran nivel de riesgo que
tienen, sino también a la gran concentración de transacciones económicas entre México y el
mercado de Estados Unidos y, lógicamente, al marco estratégico global de esas relaciones
bilaterales.
196
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
la deuda o parte del monto de la misma. Esta situación ha planteado el dilema de
pagar o crecer, en palabras de Bendeskyy Godínez: "el deseo de pagar y crecer
no se ha cumplido. La experiencia del sexenio de Miguel de la Madrid mostró
que, para cumplir con las obligaciones de la deuda mexicana, la economía debe
generar un superávit comercial y que ello no se puede lograr sin una recesión
interna. En las condiciones presentes, pagar significa reducir la demanda interna,
reducir los salarios, sacrificar empleos y reducir el nivel de vida". Este desafío de
seguir pagando intereses o el monto de la deuda afectando el nivel de vida de la
población, lleva a los autores a plantear la necesidad de que el gobierno
mexicano revalúe la estrategia seguida durante el periodo de 1982 a 1987, tanto
en el orden interno como en sus relaciones con los bancos y el gobierno de
Estados Unidos.
El comercio
La preocupación central del artículo de Brian T. Bennett consiste en cómo
adaptar la política comercial mexicana al desafio que implicará una mayor
inserción en la economía internacional para obtener divisas. Por ello, el autor
indica que "en la actualidad, México está dedicado a transformar la estructura de
su comercio internacional. Este cambio es una parte fundamental del esfuerzo
realizado para alejar a su economía de una política de sustitución de
importaciones y dependencia de las exportaciones de petróleo para obtener
divisas y cambiarla por una política de crecimiento". Por lo anterior, Bennett
considera que una de las principales alternativas para fomentar las exportaciones
mexicanas consiste en la integración de un bloque comercial con Estados
Unidos. La integración que propone Bennett es a través de acuerdos sectoriales.
En su opinión, Estados Unidos tiene que ponderar el interés del gobierno de
México por negociar los acuerdos sectoriales en cierto sentido, Acuerdos de
Libre Comercio (ALC) parciales. Por ello afirma que si se combina la existencia
de varias ALCs sectoriales con el hecho de que el 51% de las importaciones
mexicanas entran actualmente a Estados Unidos sin pagar impuestos, ello
implicaría que los dos gobiernos podrían aproximarse a una ALC -que no es un
mercado común, como generalmente se piensa- sin tener que enfrentar la
resistencia política a una negociación completa.
Finalmente, en el artículo de Bennett se reconoce que cualquier forma de
integración comercial entre México y Estados Unidos no reducirá completamente los problemas o tensiones en la relación económica. Esto se presenta
porque los distintos actores que participan en la política comercial tienen
diferentes intereses económicos y políticos. De ahí que Bennett destaque una
serie de problemas comerciales pendientes en la relación México-Estados
Unidos. 5 Asimismo, otra preocupación de este autor es la importancia que le
otorga a evitar que la divergencia política de la relación bilateral
5
Por ejemplo: "El uso de contenidos locales y los requisitos para el funcionamiento de las
exportaciones, la violación de los derechos de autor, la protección inadecuada de patentes, el
decreto farmacéutico, las limitaciones para la propiedad mayoritaria de los inversionistas
extranjeros y el acceso de los camiones continúan siendo problemas que preocupan mucho a
Estados Unidos".
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
197
repercuta en la integración económica defacto de la relación entre ambos países.
La Relación Política La inmigración de mexicanos indocumentados a los
Estados Unidos
El trabajo de Jorge A. Bustamante sustenta que la reforma Simpson-Rodino a la
Ley de Inmigración y Nacionalidad no ha modificado sustancialmente el flujo
indocumentado hacia Estados Unidos, porque en dicha propuesta no se
consideraron los factores económicos internos (oferta) como externos (demanda)
que condicionan el flujo migratorio de mexicanos indocumentados hacia Estados
Unidos. 6
Con la firma de la reforma Simpson-Rodino y la continua violación a los
derechos humanos y laborales de los mexicanos indocumentados en Estados
Unidos, se puso de manifiesto la necesidad de que el gobierno aumentara las
acciones de protección consular. Por esas razones y debido a la importancia que
tiene el tema, Jorge A. Bustamante plantea la necesidad de que el gobierno
fomente la negociación con Estados Unidos en materia de mexicanos
indocumentados. En su perspectiva:
[...] la noción fundamental, a partir de la cual deberían llevarse a cabo las
negociaciones apareció en el contexto político de las audiencias del Senado
mexicano sobre trabajadores migratorios que se llevaron a cabo durante 1985;
la emigración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos es, a la larga,
contraria al interés nacional, ya que ningún proyecto nacional de desarrollo
puede basarse en la constante exportación de la fuerza de trabajo mexicano. El
otro concepto básico derivado de esas audiencias fue que, en el corto plazo,
México no está en posición de detener, ni siquiera de disminuir de manera
considerable el flujo de inmigrantes a Estados Unidos. 7
Finalmente, para Jorge A. Bustamante la importancia de la concertación
bilateral en materia de mexicanos indocumentados radicaría en concebir a los
indocumentados como una oportunidad y no como una problema para el
crecimiento económico bilateral. Sin duda, concebir esa posición será un reto
para los gobiernos de ambos países en los próximos años.
6
7
En opinión de Jorge A. Bustamante el diseño básico que seleccionaron "para la investigación de
flujos migratorios hacia Estados Unidos partía de considerar el fenómeno de la inmigración de
indocumentados como parte de un mercado internacional de trabajo. Con este enfoque, la
demanda de indocumentados por parte de ese país se determina conjuntamente con la oferta
mexicana y los cambios en la demanda, inducidos por la legislación, se reflejarían en los
cambios en la oferta".
Entre los objetivos de negociación que sugiere Bustamante se encuentran los siguientes:
la máxima protección de los derechos humanos y laborales del trabajador mexicano durante su
estancia en Estados Unidos, y su salvo regreso a México. También deberán discutirse las
condiciones laborales, el número y la calificación de los inmigrantes, la duración de su estadía,
los beneficios de la seguridad social, los sectores de la economía norteamericana que utilizan
trabajadores y las regiones específicas de destino.
198
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
El narcotráfico
Una de las aportaciones principales del trabajo de Samuel I. del Villar es la
propuesta para reducir los efectos económicos, políticos e internacionales que
provoca para México el tema del narcotráfico en su relación con Estados Unidos.
Dicha alternativa se sustenta básicamente en un "trato equitativo y el
establecimiento de estándares análogos" en ambos países. A su vez, los
elementos que incluye dicha alternativa se relacionan con la existencia de un
liderazgo político, la aceptación de intereses nacionales comunes, la
diferenciación de las diferentes drogas y la productividad en el combate a las
drogas. En su opinión, la combinación de los anteriores elementos puede reducir
los efectos económicos, políticos y sociales que provoca el problema del
narcotráfico en la relación bilateral.
Seguridad nacional
El artículo de Sergio Aguayo plantea que una de las principales razones para que
Estados Unidos conceda atención a México, se debe a la importancia económica
y política de nuestro país. En especial, dicha actitud se manifiesta en los
momentos de inestabilidad económica y política de México. Esto sucede porque
en algunos sectores estadounidenses existe el temor de que sus intereses políticos
y económicos que tienen en el país pueden verse afectados negativamente. De ahí
que Aguayo reconozca que:
"El efecto combinado de la crisis económica, deuda extema, inmigración
indocumentada, cambios políticos, diferencias en tomo a Centroamérica y
narcotráfico, ha dado como resultado que Estados Unidos vuelva a fijar su
atención en los asuntos de México". Sin embargo, el propio Aguayo sostiene que
esta visión norteamericana sobre México no es homogénea porque "los puntos de
vista son tan diversos como la sociedad norteamericana misma, existe un
consenso: los problemas de México bien pueden terminar siendo una amenaza
para la seguridad nacional de Estados Unidos".
Visión de México en Estados Unidos
El trabajo de William Watts complementa en parte el artículo de Sergio Aguayo,
ya que analiza las percepciones que tienen los norteamericanos sobre México.
Dicha evaluación se efectúa a partir de considerar algunas encuestas de opinión
sobre México efectuadas en Estados Unidos. En estas encuestas se analiza el
papel de nuestro país en relación con el contexto internacional, por los niveles de
cordialidad, confiabilidad y por los intereses globales y específicos que tiene el
gobierno y la sociedad norteamericana sobre México. Tomando en cuenta lo
anterior la conclusión general del trabajo de William Watts es que en la opinión
pública norteamericana existe una actitud positiva hacia México. Esta actitud
puede mostrar altibajos en función de las tensiones o conflictos que caracterizen
la relación bilateral y, de las prioridades que tengan otros países en la política
exterior norteamericana. Por ello, Watts menciona que: "El problema radica en
que las relaciones bilaterales (...) reciben encabezados y son objeto de cobertura
especial sólo cuando la caldera está por explotar".
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
199
La Interdependencia o la Autonomía
En la última parte de la compilación de Riordan Roett se presentan a manera de
conclusión los trabajos de Bruce M. Bagley y José Juan de Olloqui. En el primer
artículo Bagley sostiene que durante la administración del presidente Ronald
Reagan existió un deterioro en la relación con México. En su opinión, esta
situación fue motivada por una política incongruente y contradictoria de parte del
presidente norteamericano. Para afirmar lo anterior, Bagley analiza la posición
del gobierno norteamericano en relación con los problemas de la crisis
económica, la política exterior mexicana hacia Centroamérica y los procesos
electorales. A pesar de que este autor realiza una adecuada descripción de las
características de las tensiones en la relación, una de las deficiencias de su
trabajo consiste en no explicar estas divergencias como parte de la propia
naturaleza de la relación y de la heterogeneidad de actores que participan en el
proceso de la toma de decisiones del sistema político norteamericano. Con base
en lo anterior, se puede afirmar que si bien durante el periodo de la
administración de Ronald Reagan existieron conflictos en la relación, este
carácter no necesariamente se presentó por iniciativa del presidente norteamericano. Inclusive, fue notorio que cuando ocurrieron las divergencias, el
presidente Reagan asumió una actitud conciliatoria con la idea de que esos
problemas no obstaculizaran la concertación. Esta posición fue evidente en los
temas de la crisis económica mexicana, el narcotráfico y la política interna. Por
ello, desde nuestro punto de vista la relación se caracterizó por espacios de
cooperación y de divergencia durante el periodo de 1981 a 1988.
Por su parte, José Juan de Olloqui en su artículo señala que México debe
disminuir su dependencia con Estados Unidos. En su opinión, esta propuesta
significa que: "el país sea capaz de disponer de un número mayor de opciones
políticas y de incrementar, al mismo tiempo y tanto como le sea posible, los
beneficios derivados de su cercanía geográfica con Estados Unidos". En otros
términos, la idea es que a medida en que México fomenta la dependencia con los
Estados Unidos, nuestro país no debería perder su autonomía política o
económica. Sin embargo, la historia reciente de la relación bilateral ha mostrado
que conforme México incrementa su interrelación económica con los Estados
Unidos, esto no ha provocado necesariamente una pérdida de la autonomía
política. 8 Esto se explica porque México cuenta con ciertos espacios que le
permiten cierta independencia en la defensa de algunos intereses nacionales.
Consideración Final
En términos generales, la compilación de Riordan Roett proporciona algunos
elementos para avanzar en la comprensión de la relación México-Estados
Unidos. Es decir, en la recopilación de Roett se incluyen ciertos
8
La política exterior de México hacia Centroamérica representa un ejemplo de la independencia
política mexicana. Otra lección se puede observar en el rechazo del gobierno mexicano a
concertar un mercado común con el país vecino.
200
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2. JULIO-DICIEMBRE DE 1989
aspectos en tomo a la naturaleza, el contexto político-económico bilateral y, la
influencia que ejerce Estados Unidos en el carácter de la relación.
Sin embargo, una de las principales limitaciones del libro de Riordan Roett, es
que si bien se plantea la necesidad de la cooperación bilateral en los temas de la
deuda extema, comercio, la inmigración y el narcotráfico, por otra parte no se
indican los mecanismos para tratar de definir dicha posición. Es decir, no se
señalan las estrategias y condiciones específicas para concertar la perspectiva
bilateral. Este aspecto es de suma importancia, debido a la reticencia del
gobierno norteamericano a reconocer un enfoque bilateral en algunos asuntos de
la agenda. Por lo tanto, es necesario que México influya en los mecanismos de
toma de decisiones de Estados Unidos para tratar de gestar la bases de un
enfoque bilateral y evitar quedar a la expectativa de las iniciativas
norteamericanas.
Resta señalar que el libro pierde cierta actualidad al no incluir temas como la
influencia de México en las elecciones presidenciales de Estados Unidos;
el impacto del proceso electoral mexicano en el país vecino y por último, la
participación del Congreso norteamericano en el debate sobre el certificación de
la campaña antidrogas del gobierno mexicano. 9
9
El libro se escribió en inglés en 1988 y en 1989 se editó en español por primera vez.
Barbara G. Valk, BorderLine: a Bibliography of the United States-Mexico
Borderlands. Los Ángeles, California, UCLA Latin American Center Publications, 1988.
Humberto Félix Berumen
Un total de 8 692 fichas bibliográficas distribuidas en veintiséis capítulos
correspondientes a otras tantas áreas del conocimiento, además de un índice
organizado por autores, son en conjunto el material que integran el libro
BorderLine: a Bibliography of the United States-Mexico Borderlands de Barbara
G. Valk. El libro aparece editado por Latin American Center de la Universidad
de California en Los Ángeles y UC MEXUS (University of California
Consortium on Mexico and the United States), como parte del programa
multidisciplinario de estudios fronterizos que en 1981 inició la recopilación de la
información bibliográfica para formar la base de datos denominada BorderLine.
A la cual se puede tener acceso por vía telefónica para su consulta en línea. La
bibliografía incluida en la base de datos comprende libros tanto en inglés como
en español, y constituye una fuente de información de gran utilidad para los
investigadores y estudiosos en cualquiera de los temas relacionados con la
frontera entre ambos países. Economía, política, ciencia y tecnología,
demografía, comercio, urbanismo, historia, geografía, antropología, religión,
educación y literatura, son algunas de las áreas cubiertas tanto por la base de
datos como por el libro del mismo nombre.
En cuanto a las fichas bibliográficas, éstas incluyen los datos relativos al libro
aludido (autor, título, lugar y fecha de edición, número de páginas, etc.), así
como los lugares en los que es posible localizarlos para su consulta. La
bibliografía corresponde a treinta y cinco universidades norteamericanas,
incluidas la Universidad de Hawai y la Biblioteca del Congreso de Estados
Unidos.
Desafortunadamente, no se incluye información sobre ninguna biblioteca o
centro de estudios del lado mexicano, como podría esperarse de una obra de esta
naturaleza. Tal vez porque no existe una base de datos o un registro bibliográfico
que permita la localización de la información en forma oportuna e inmediata. En
este sentido, crear una base de datos automatizada entre las distintas bibliotecas
y centros de estudios de la frontera norte de México es, sin lugar a dudas, una de
las necesidades más apremiantes de cuantas existen a la fecha. Su creación no
sólo facilitaría la búsqueda de la información requerida, sino que además, y lo
que es más importante todavía, crearía la posibilidad para establecer una base de
datos fronterizos con una dimensión mucho más amplia; es decir, binacional.
•
Humberto Félix Berumen. Director de la biblioteca de El Colegio de la Frontera Norte. Se le
puede enviar información a: Blvd. Abelardo L. Rodríguez núm. 21, Zona del Río, Tijuana, B.
C., Tels. 84-2226, 84-2068 y 87-8795.
202
FRONTERA NORTE, VOL. I, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 1989
Como quiera que sea, tanto por las características de esta obra, como por las
numerosas referencias bibliográficas que proporciona, BorderLine es una valiosa
contribución para documentar la información que existe en tomo al estudio de la
frontera México-Estados Unidos. Su aparición viene a complementar la
información anterior proporcionada por libros como México-Estados Unidos:
bibliografía general sobre estudios fronterizos (Jorge A. Bustamante, El Colegio
de México, 1982) y Borderlands Sourcebook: A Guide to the Literature on
Northern and the American Southwest (Ellwyn Stoddard, University of
Oklahoma, 1983).
Cabe reconocer, asimismo, la entusiasta labor de Barbara A. Valk y su equipo de
colaboradores, sin cuyo esfuerzo este libro no habría sido simplemente posible.
Un esfuerzo que no podrá pasar desapercibido por parte de quienes se interesan
en el estudio de la frontera.
estudios fronterizos
REVISTA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Año VI, vol.
VI, núms. 15-16. Enero-abril/Mayo-agosto de 1988
Artículos y Ensayos
La política industrial en México y la industrialización en la zona
fronteriza del norte de México O. Verkoren y W. Hoenderdos
Determinantes del crecimiento del empleo en la industria maquiladora
de exportación en México
Rodolfo Navarrete y José Luis Fernández
La reciente inserción internacional de la industria mexicana y su
impacto regional
Arturo Ranfla G. y Ana Ma. Avilés M.
Las controversias del pensamiento económico en el análisis de las
actividades de maquila internacional
Alejandro Mungaray Lagarda
La generación de empleo por maquiladoras en México y los ciclos
económicos de Estados Unidos 1978-1985 Jesús H. Amozurrutia
Cabrera
Estructura de la industria maquiladora de exportación: un ensayo de
interpretación y búsqueda de conceptos
Bernardo González Aréchiga
El proceso de industrialización en Baja California
Agustín Sandez Pérez
¿Representa el programa de maquiladoras mexicanas una verdadera
estrategia de desarrollo?
Leslie Sklair
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Journal of
BORDERLANDS
STUDIES
Volume IV
Fall 1989
Number 2
Contents
Howard G. Applegate, C. Richard Bath and Jeffery T. Brannon
Binational Emissions Trading in an International Air Shed:
The Case of El Paso, Texas and Ciudad Juárez ................................................. 1
Ellwyn R. Stoddard
Amnesty: Functional Modifications of a Congressional Mandate
........................................................................................................................... 26
Gayle K. Berardi
The Role of Church Amnesty Assistance Programs in the Implementation of the
1986 Immigration Reform and Control Act ...................................................... 59
Wilke English, Susan Williams and Santiago Ibarreche Employee Turnover in
the Maquiladoras ............................................................................................. 70
David J. Molina and Steven L. Cobb The Impact of
Maquiladora Investment on the Size Distribution of Income
Along the U.S.-Mexico Border:
The Case of Texas .......................................................................................... 100
-Book Reviews ............................................................................................... 119
Instructions for Authors ................................................................................. 135
Announcements ............................................................................................. 140
Anuncia el inicio del proceso de admisión para los siguientes programas de posgrado:
Maestría en Economía Industrial (1990 -1992)
y
Maestría en Desarrollo Regional (1990 -1992)
Con especialización en las áreas de:
• Reestructuración industrial •
Políticas públicas
Requisitos
Fecha límite para entrega de
solicitudes:
Los candidatos para ambos programas de
° 15 de junio de 1990
maestría deberán:
Fecha de examen de admisión:
1. Estar titulados de alguna licenciatura o
° 4 de julio de 1990 Envío
equivalente
de resultados de examen de
2. Haber obtenido un promedio superior
a 8.0 en la licenciatura. 3- Ser
admisión:
0
menores de 36 años.
14 de julio de 1990
4. Presentar examen de admisión.
Inicio de cursos:
5. Tener conocimientos del idioma inglés en
° 10 de septiembre de 1990
nivel de comprensión de lectura.
El Colegio de la Frontera Norte otorga un número limitado de becas. Se le dará preferencia a
aquellos candidatos apoyados económicamente por una institución de la administración pública,
de investigación o enseñanza.
Solicitudes y mayor información en los siguientes teléfonos: Tijuana, Baja California, 91(66)84-2226/84-20-68; Mexicali, Baja California, 91(65)57-25-89; Nogales, Sonora, 91(631)3-21-85; Ciudad
Juárez, Chihuahua, 91(16)16-83-63; Monterrey, Nuevo León, 91(83)44-99-94; Nuevo Laredo,
Tamaulipas, 91(891)3-03-84. En la Ciudad de México, 91(5)568-6033, ext. 272.
Revista de El Colegio de
Sonora
Publicación anual, Año 1, Núm. 1, Hermosillo, Son., México, 1989
Poder nacional, poder local
Jean-Francois Prud'homme
Acción Nacional en la transición política mexicana. El caso de sonora
Víctor Manuel Reynoso
Núcleos urbanos de Sonora
José Carlos Ramírez
Uso y potencial de recursos naturales en la frontera norte de México
José Luis Moreno V.
Sistema agrario y poder estatal en México
Jorge Luis Ibarra M.
Perspectivas de la economía mexicana
Víctor L Urquidi
Cambios en la estructura y dinámica de la población en México
Raúl Benítez Zenteno
Crisis y modernización de la educación superior en México
Prudenciano Moreno M.
La seguridad en las relaciones México-Estados Unidos
Lorenzo Meyer
Feria de subjetividades. Un esbozo para el estudio de la cultura
Lian Karp
Tres reflexiones sobre el concepto de ciudadano
Víctor Manuel Reynoso