CELIA CELESTE
Anuncio
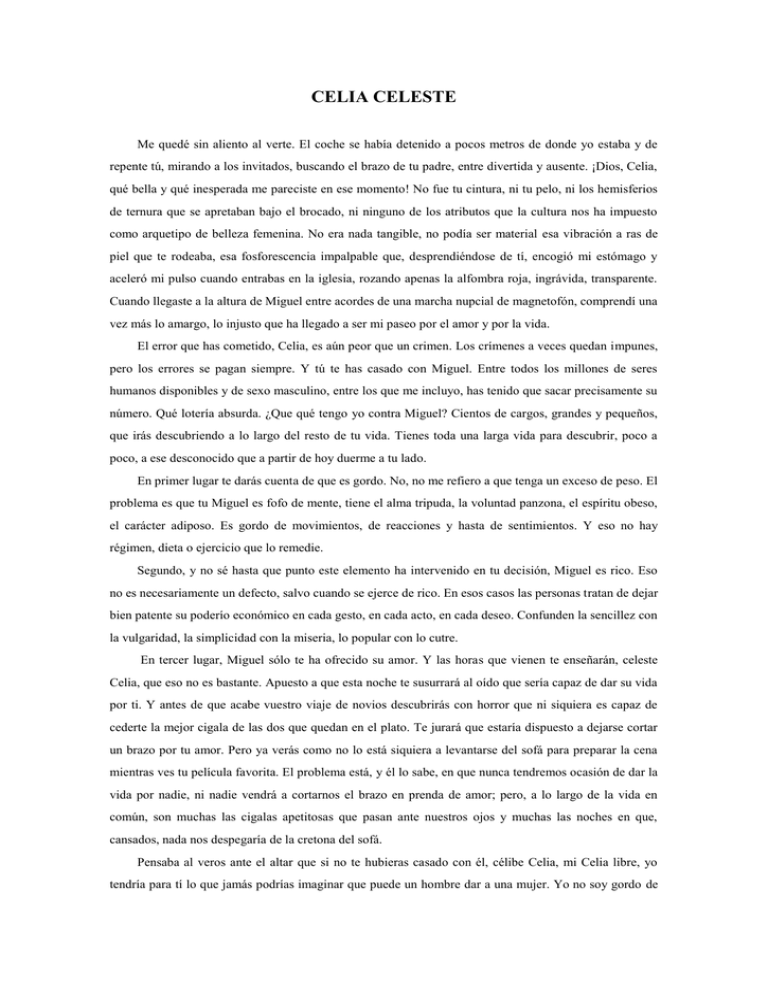
CELIA CELESTE Me quedé sin aliento al verte. El coche se había detenido a pocos metros de donde yo estaba y de repente tú, mirando a los invitados, buscando el brazo de tu padre, entre divertida y ausente. ¡Dios, Celia, qué bella y qué inesperada me pareciste en ese momento! No fue tu cintura, ni tu pelo, ni los hemisferios de ternura que se apretaban bajo el brocado, ni ninguno de los atributos que la cultura nos ha impuesto como arquetipo de belleza femenina. No era nada tangible, no podía ser material esa vibración a ras de piel que te rodeaba, esa fosforescencia impalpable que, desprendiéndose de tí, encogió mi estómago y aceleró mi pulso cuando entrabas en la iglesia, rozando apenas la alfombra roja, ingrávida, transparente. Cuando llegaste a la altura de Miguel entre acordes de una marcha nupcial de magnetofón, comprendí una vez más lo amargo, lo injusto que ha llegado a ser mi paseo por el amor y por la vida. El error que has cometido, Celia, es aún peor que un crimen. Los crímenes a veces quedan impunes, pero los errores se pagan siempre. Y tú te has casado con Miguel. Entre todos los millones de seres humanos disponibles y de sexo masculino, entre los que me incluyo, has tenido que sacar precisamente su número. Qué lotería absurda. ¿Que qué tengo yo contra Miguel? Cientos de cargos, grandes y pequeños, que irás descubriendo a lo largo del resto de tu vida. Tienes toda una larga vida para descubrir, poco a poco, a ese desconocido que a partir de hoy duerme a tu lado. En primer lugar te darás cuenta de que es gordo. No, no me refiero a que tenga un exceso de peso. El problema es que tu Miguel es fofo de mente, tiene el alma tripuda, la voluntad panzona, el espíritu obeso, el carácter adiposo. Es gordo de movimientos, de reacciones y hasta de sentimientos. Y eso no hay régimen, dieta o ejercicio que lo remedie. Segundo, y no sé hasta que punto este elemento ha intervenido en tu decisión, Miguel es rico. Eso no es necesariamente un defecto, salvo cuando se ejerce de rico. En esos casos las personas tratan de dejar bien patente su poderío económico en cada gesto, en cada acto, en cada deseo. Confunden la sencillez con la vulgaridad, la simplicidad con la miseria, lo popular con lo cutre. En tercer lugar, Miguel sólo te ha ofrecido su amor. Y las horas que vienen te enseñarán, celeste Celia, que eso no es bastante. Apuesto a que esta noche te susurrará al oído que sería capaz de dar su vida por ti. Y antes de que acabe vuestro viaje de novios descubrirás con horror que ni siquiera es capaz de cederte la mejor cigala de las dos que quedan en el plato. Te jurará que estaría dispuesto a dejarse cortar un brazo por tu amor. Pero ya verás como no lo está siquiera a levantarse del sofá para preparar la cena mientras ves tu película favorita. El problema está, y él lo sabe, en que nunca tendremos ocasión de dar la vida por nadie, ni nadie vendrá a cortarnos el brazo en prenda de amor; pero, a lo largo de la vida en común, son muchas las cigalas apetitosas que pasan ante nuestros ojos y muchas las noches en que, cansados, nada nos despegaría de la cretona del sofá. Pensaba al veros ante el altar que si no te hubieras casado con él, célibe Celia, mi Celia libre, yo tendría para tí lo que jamás podrías imaginar que puede un hombre dar a una mujer. Yo no soy gordo de espíritu. Si te acercaras a mí, si me tocaras, podrías sentir que bajo mi camisa vibra algo tenso y vivo como la cuerda de un violonchelo. Podría mostrarte como mi imaginación, ágil y rápida, es capaz de llevarte a cualquier rincón del Universo. ¿Quieres saber cómo son los velos azules de vapor y polvo que cubren a veces la gran Syrte de Marte? ¿Deseas que te describa los huraños crustáceos que pululan junto a los manantiales hirvientes que elevan sus negros chorros en el fondo del Atlántico, a cinco mil metros de profundidad? ¿Te gustaría pasear cogida de mi mano por la lava del desierto volcánico islandés de Kirkjubaejarklaustur, tenuamente iluminados por el sol de medianoche, para después bañarnos desnudos en las grutas termales? Yo, Celia blanca y nacarada, soy pobre, no tanto porque no tengo dinero, que no lo tengo, como por mi rechazo hacia todas sus señales externas. Me gusta beber cerveza en los bares, la ropa sencilla, las cosas duraderas a las que pueda tomar cariño con el paso de los años. En cuanto al amor, yo hubiera podido ofrecerte algo que está más allá de ese amor ideal y angélico del que nos han hablado desde niños. Algo a lo que agarrarte cuando el enamoramiento se haya disuelto en la rutina de la convivencia. Te ofrezco, Celia, una pasión. Basta ya de tanta división esquizoide, cuerpo y alma, materia y espíritu, voluntad y sentimiento. Nuestra hipócrita cultura, las novelas burguesas y las comedias de Doris Day necesitan la categoría del amor como contrapeso al sexo, incapaces de aceptar a la pasión como síntesis. La pasión, esa mezcla de amistad, seducción, deseo, mutua confianza, abandono y entrega sin reservas. Nadie nos enseña sus bondades, ni nadie nos habla de ella porque nace, como la voluntad y el odio, de lo más profundo de esa fuente interior de humanidad que nos hace humanos. Celia, mi pasión por tí es proteica, puede tomar la forma que tú quieras porque todo está contenido en ella. Puede ser dominante o servil, platónica o lujuriosa, tierna o violenta, apacible o enloquecida, austera o imaginativa, por tiempos o todo a la vez. Mi pasión por tí sólo exigiría, para perdurar, una cosa: reciprocidad. Que tú sientas por mí una pasión simétrica. Tú y yo hubiéramos inventado una forma nueva de amar, sin idealizaciones, sin espiritualidades. Nos hubiéramos aceptado como humanos para padecer una pasión sin límites. Tu y yo, Celia, podríamos vivir una pasión sin final, una pasión que nos llevaría mucho más allá que un amor triste y efímero. Apenas terminaba de cruzar mi pensamiento esta larga confesión que ya nunca podré hacerte, cuando el cura os declaró marido y mujer. Declararte mujer a tí, pensé con amargura, es tan redundante como declarar obra de arte a la Gioconda. La ceremonia había terminado. Confundido con los invitados preferí no ver el momento en que salíais de la iglesia para recibir un chubasco de arroz. Aproveché para entablar conversación con una joven pareja que se ofreció a llevarme al lugar donde se celebraba el convite. Quedé deslumbrado por el esplendor del lujoso hotel, el brillo de las luces, la luminosidad de los mármoles. Todo formaba parte de un mundo muy alejado del mío. A la entrada, una mampara con letras doradas indicaba "Enlace Miguel-Celia, salón Ardenas". Me senté en una mesa circular con los jóvenes que me habían traído y otros amigos suyos. Hablábamos de los tópicos habituales cuando vosotros, pareja feliz de tarjeta postal, entrasteis en el salón al compás de la marcha nupcial, sorprendidos por los aplausos de los invitados. La cena fue espléndida, cuidada hasta el menor detalle. Quiso el destino, Celia, que pudiera contemplarte toda la noche entre dos claveles del centro de mesa, como una flor levemente feliz, delicada y deseable. Pude también ver como Miguel engullía los tres platos y el postre y tragaba suficiente cantidad de alcohol como para no augurarte una noche de bodas precisamente romántica. Pobre Celia celeste. Pobre de mí. Desgraciados nosotros, condenados a separarnos indefinidamente después de habernos cruzado entre la niebla de la vida, como dos barcos errantes. Con la mente algo turbia por los vinos y el cava, removía en el plato los últimos restos de tarta nupcial cuando de repente te vi ante mí, erguida, sonriente, espléndida. Me ofrecías una bandeja con cigarrillos al tiempo que me preguntabas algo que no supe entender. Todo se movió dentro de mí. Miré al fondo de tus ojos oceánicos, sólo supe decirte: “Que seas muy feliz”. Y te lo dije con el tono amargo y triste del que sabe que todo acaba, que ya no hay esperanza, que la soledad es lo único que aguarda en la puerta. Y justo en el momento en que rozaba tu mano al tomar el cigarrillo, el fotógrafo disparó su cámara hacia nosotros. La luz del flash rompió la magia del momento, como el sonido de la cisterna después de una noche de amor. Y tú te alejaste, ya remota, ya imposible, ya para siempre. Ahora todo ha terminado. He rechazado la propuesta de mis jóvenes compañeros de mesa para ir a una discoteca. Me enfrento al frío de la noche, al lento y doloroso olvido y al largo regreso hacia mi piso, perdido en un barrio miserable y marginal. Subo las solapas de mi viejo traje. Enciendo el cigarrillo que me ofreciste para destruir lo que hubiera podido convertirse en una reliquia y, a la vez, para arrancarme tu perfume del fondo del recuerdo. Y pienso en que quizá dentro de muchos años, si vuestro matrimonio ha resistido la carcoma de la cotidianeidad, os inclinaréis un día sobre las fotos del álbum de bodas para ver esa extraña instantánea en la que yo, con la expresión arrebatada de quien está viendo a Dios, rozo suavemente la mano de Celia, que me mira desconcertada, más sonrosada que de costumbre. Y os preguntaréis una vez más quien sería ese desconocido que asistió a vuestra boda y que no volvió a aparecer nunca más en vuestras vidas. A partir de ahora, cuando tenga hambre, sólo me colaré en los bautizos y en las primeras comuniones. Francamente, las bodas me deprimen.