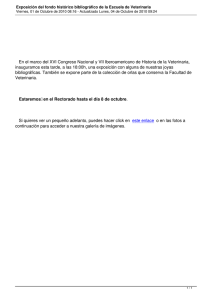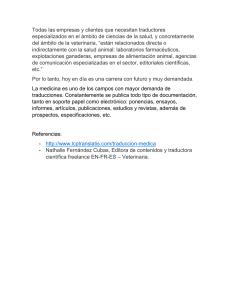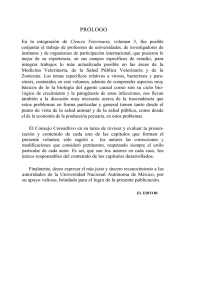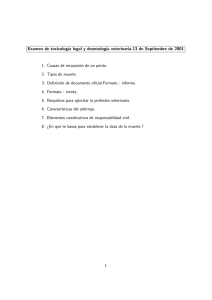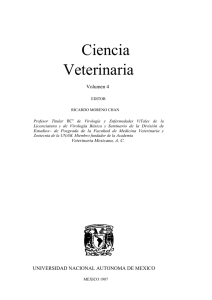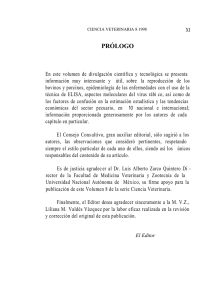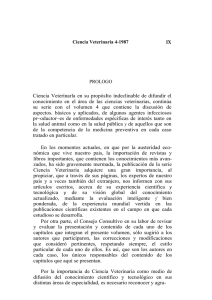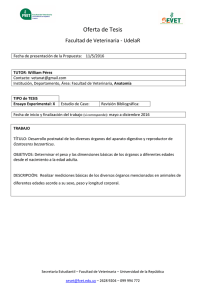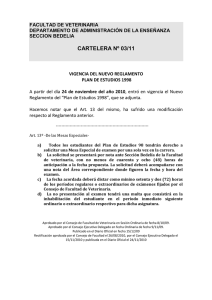Estatus epiléptico, fisiopatología y manejo clínico epilepticus, physiopathology and clinical management)
Anuncio

RECVET. Vol. II, Nº 10, Octubre 2007 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n101007.html RECVET- Revista Electrónica de Clínica Veterinaria RECVET http://www.veterinaria.org/revistas/recvet Estatus epiléptico, fisiopatología y manejo epilepticus, physiopathology and clinical management) clínico (Status Giral, Ángel Mª Hernández Guerra1. 1 Dpto. Medicina y Cirugía Animal. Universidad Cardenal Herrera-CEU. 46113. Moncada, Valencia. España. Tel: +34961369000 (Ext 1150); Fax: +34961395272; Correo electrónico: [email protected] RECVET: 2007, Vol. II, Nº 10 Recibido: 23.01.07 / Referencia: 100701_RECVET / Aceptado: 23.03.07 / Publicado: 01.10.07 RECVET® Revista Electrónica de Clínica Veterinaria está editada por Veterinaria Organización®. Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org® http://www.veterinaria.org y con RECVET® - http://www.veterinaria.org/revistas/recvet Resumen La epilepsia es uno de los trastornos más frecuentes en la clínica de pequeños animales. El estatus epilepticus es una emergencia consecuencia muchas veces de una epilepsia mal controlada. Es una situación potencialmente mortal en la que el clínico ha se seguir un protocolo estricto y actuar con prontitud ya que tras 30 minutos en esta situación, el cerebro sufre daños a veces irreparables. En este artículo se darán unas nociones básicas de su fisiopatología y las pautas del protocolo seguido por el autor. Palabras claves: epilepsia| emergencias| estatus epilepticus| diazepam| fenobarbital| propofol Abstract Epilepsy is one of the most common neurological disorders encountered in small animal veterinary practice. The status epilepticus (SE) is an emergency connected with primary epilepsy incorrectly managed. It is a life-threatening condition in which the clinician must follow a strict protocol and act rapidly as after 30 minutes of SE the patient’s brain suffers irreversible damage. In this paper we will go through the basic pathological mechanisms and the step of the treatment protocol followed by the author. Key words: epilepsy | emergency | status epilepticus | diazepam | phenobarbital | propofol. Estatus epiléptico, fisiopatología y manejo clínico http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n101007/100701.pdf 1 RECVET. Vol. II, Nº 10, Octubre 2007 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n101007.html 1. Introducción. La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes en perros y gatos. Es una enfermedad episódica causada por una actividad eléctrica, excesiva, repetida e hipersincrónica de las neuronas del cerebro (Berendt, 2004). La palabra epilepsia significa en griego “tomado”, “agarrado” o “atacado”, y como enfermedad ha sido reconocida en personas desde la antigüedad; en la Grecia Clásica ya Hipócrates y Galeno creían que la epilepsia era debido a una disfunción del cerebro (Berendt, 2004). En la clínica de animales de compañía, las convulsiones representan de un 2 a un 3% de los casos en hospitales veterinarios de referencia (Bunch, 1986; Shwartz-Porsche 1986). De estos pacientes, en casi la mitad de los perros se diagnostica epilepsia primaria (Jaggy y Bernardini, 1998). 2. Definición de epilepsia Se define epilepsia como una condición caracterizada por convulsiones recurrentes (dos o más). Este signos sería el resultado de una descarga neuronal anormal y excesiva de un grupo de estás células en el cerebro. Se manifiesta como alteraciones del comportamiento, motoras, sensoriales o del sistema nervioso autónomo. Las tres principales características son la pérdida de consciencia, la naturaleza paroxística de los ataques y su naturaleza estereotipada, que son idénticos casi todas la veces (Liga Internacional Contra la epilepsia, 1993). 3. Fisiopatología El inicio de la epilepsia puede ser causado por una gran variedad de causas estructurales, celulares o moleculares que provocan en el cerebro un desequilibrio entre excitación e inhibición. El mayor representante de la excitación cerebral es el potencial excitatorio postsináptico, mientras que de la inhibición es el potencial inhibidor postsináptico (Fisher, 1995). Si el equilibrio entre ambos potenciales se rompe, se puede generar una convulsión epiléptica. El neurotransmisor excitatorio más significativo es el L-glutamato, con un papel muy importante en la generación y extensión de las convulsiónes (Johnston, 1996). Por su parte, el ácido gammaaminobutírico (GABA) es el neurotransmisor inhibidor más importante. Una inhibición GABAérgica puede ocurrir en la liberación o en la unión al transmisor. En circunstancias normales, el potencial excitatorio postsináptico se sigue inmediatamente por una inhibición GABAérgica (Berendt, 2004). Valores altos de glutamato y bajos de GABA se han demostrado en el líquido cefalorraquídeo de perros epilépticos (Podell y Hadjiconstantinou, 1997). Si los mecanismos excitadores dominan, se produce una hipersincronización neuronal, iniciada por una excitación incrementada o una inhibición disminuida. En una convulsión generalizada, esta hiperactividad no se frenaría, dando lugar a la generalización de la convulsión (March, 1998). En medicina humana se han demostrado la influencia sobre la transmisión GABAérgica que tienes las hormonas sexuales. Así los estrógenos disminuyen el umbral de convulsiones inducidas, especialmente en caso de lesión cortical. Por el contrario la progesterona ejerce efectos anticonvulsivantes, probablemente intensificando los efectos del GABA (Hopkins, 1995). Estos efectos se han demostrado en mujeres (Herkes y col., 1993) y, aunque no se ha estudiado en perro o gatos, existen autores que apuntan a una relación parecida (Berendt, 2004) Estatus epiléptico, fisiopatología y manejo clínico http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n101007/100701.pdf 2 RECVET. Vol. II, Nº 10, Octubre 2007 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n101007.html 4. Definición de estatus epiléptico El estatus epiléptico (EP) se define como una convulsión generalizada continua de más de cinco minutos o la presencia de dos o más episodios convulsivos entre los que no se produce una completa recuperación de la consciencia (Lowenstein y col ., 1999). La presencia de varias convulsiones en poco tiempo entre las cuales se recupere la consciencia, aunque no se considera un EP, deberían tratarse como tal, dada su potencial gravedad. El EP es un trastorno que puede ser mortal que requiere tratamiento inmediato, por lo que todo veterinario clínico debería estar familiarizado con las bases de su tratamiento. 5. Causas de EP En un animal en EP que tenga su primer episodio convulsivo es muy probable que haya una causa precipitante como trauma, masa intracraneal, encefalitis, intoxicación o desequilibrio metabólico (Tabla 1). En cambio, aquellos animales a los que se les había diagnosticado epilepsia primaria con anterioridad, el EP se puede presentar por consecuencia de la misma enfermedad, o por problemas directamente relacionados con ella: como un mal manejo por parte del dueño, ganancia de peso, toxicidad del medicamento, etc. (Saito y col., 2001) Tabla.1 Causas más frecuente de EP. De Luján Feliz-Pascual 2006 Primaria Idiopática Secundaria Degenerativa Enfermedades de almacenamiento Anomalía congénita Hidrocéfalo Neoplasia Meningioma, glioma, etc. Trauma Reactiva Vascular Infarto, hemorragia Metabólica Encefalopatía hepática, hipoglicemia, hipocalcemia, Tóxica Otras Organosfosforados, carbamatos, plomo Baja concentración de anticonvulsivos Estatus epiléptico, fisiopatología y manejo clínico http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n101007/100701.pdf 3 RECVET. Vol. II, Nº 10, Octubre 2007 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n101007.html 6. Fisiopatología del EP Las consecuencias del EP en el organismo vienen dadas sobre todo por la duración de la convulsión, cuanto más se prolongue ésta, peores cambios neurológicos y fisiológicos inducirá (Brown y Hussain, 1991; Meldrum, 1993). En los primeros 30 minutos, el cerebro compensa la mayor demanda de oxígeno y glucosa gracias a un mayor flujo sanguíneo. Durante esta fase, aumentan la frecuencia, el gasto cardiaco, la presión sanguínea, aumentando la catecolaminas circulantes con efectos simpáticomiméticos que originan salivación, vómito, y pirexia exagerada por la actividad muscular. La excesiva actividad neuronal y muscular, la hipoxia tisular y la depresión respiratoria generan acidosis láctica. (Berendt, 2004) Todo esto provoca que pasados 30 minutos, se produzca hipotensión y el cerebro pierda la capacidad cerebral de autorregular el flujo sanguíneo, disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral con la consiguiente hipoxia cerebral y sistémica. En último lugar se acaba produciendo un fallo multiorgánico y edema cerebral, provocando un incremento de la presión intracraneal (Platt y Olby, 2004). 7. Manejo del EP Es extremadamente importante seguir un protocolo establecido y actualizado, con todo el material al alcance. Existes varios protocolos establecidos y más importante que cuál de ellos se aplica, es su aplicación estricta y la disponibilidad de material en la clínica. Los pasos que recomendamos son los siguientes (Berendt, 2004; Luján Feliu-Pascual, 2006): 1. Estabilizar al paciente lo antes posible. a. Terapia anticonvulsiva (se verá detalladamente en el apartado 8). b. Asegurar una vía aérea administrando oxígeno y garantizar una correcta ventilación y función cardiaca. c. Asegurar un acceso intravenoso y administrar fluidos. d. Si fuera posible, se debería monitorizar el fenobarbital sanguíneo en caso de que el animal haya estado en tratamiento previo con este medicamento. e. Monitorizar el estado clínico y neurológico, presión sanguínea e idealmente gasometría y pH sanguíneo. Disminuir la temperatura si hubiera hipertermia. f. Si hubiera signos de aumento de la presión intracraneal, se puede administrar manitol a dosis de 0,5-1 gr/kg intravenoso en 15-20 minutos, que se puede repetir 3 veces al día. 2. Una vez estabilizado hay que investigar la etiología, mediante a. Una buena anamnesis (signos previos, enfermedades anteriores, antecedentes familiares y exposición a toxinas como organosfosforados) (tabla 2). b. Analítica sanguínea (hematología y bioquímica), especialmente los niveles de calcio, glucosa, electrolitos y albúmina. Si fuera factible, niveles de colinesterasa (para descartar intoxicación por organofosforados y plomo). Si en este punto no identificamos causa: i. Resonancia Magnética o TAC si fuera posible, para descartar lesiones intracraneales. Éstas aparecen en casi la mitad de los casos de EP. ii. Análisis del líquido cefalorraquídeo. No realizar si presenta signos de aumento de presión intracraneal como miosis, midriasis o anisocoria. No importa que el lugar de la punción sea la cisterna magna o punción lumbar, si hay un aumento de la presión intracraneal la punción daría lugar a una hernia cerebral, de consecuencias fatales. Estatus epiléptico, fisiopatología y manejo clínico http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n101007/100701.pdf 4 RECVET. Vol. II, Nº 10, Octubre 2007 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n101007.html Tabla 2. Preguntas a realizar sobre un perro con EP. (Modificado de Platt SR, Olby NJ. 2004. Neurological emergencies. En BSAVA manual of Canine and Feline Neurology. BSAVA publications, Gloucester, Reino Unido. pp 320-346) ¿Cuándo empezó la convulsión? ¿Es la primera vez que sufre un convulsión? ¿Está recibiendo alguna medicación anticonvulsivante? Preguntar dosis y frecuencia y duración ¿Historia de trauma, toxinas, o viajes? 8. Terapia anticonvulsiva: 1. Diazepam intravenoso (0,5-1mg/kg) o rectal (1-2 mg/kg). El diazepam es de acción muy rápida, al ser muy liposoluble, lo que le permite penetrar rápidamente en el SNC. En menos de un minuto de su inyección intravenosa ya podemos observar resultados, en caso de administración intrarrectal, necesitaría unos 3-5 minutos. Como inconveniente es la corta duración de su acción (5-10 minutos) debido a esta misma liposolubilidad. Se puede repetir 2 veces. En animales que estén recibiendo tratamiento con fenobarbital, pueden necesitar dosis mayores, por que ambos estimulan el sistema microsomal hepático, acelerando su metabolismo (Platt y Olby, 2004). 2. Fenobarbital intravenoso. Es barato y seguro Se utiliza cuando en caso el paciente vuelve a convulsionar tras dos aplicaciones de diazepam. Es muy efectivo, pero tarda en actuar hasta 30 minutos (Boothe, 1998), por lo que se aconseja suministrar diazepam al mismo tiempo para que actúe hasta que el fenobarbital haga efecto. La dosis inicial es de 5-10 mg/kg, que se puede repetir hasta alcanzar los 15 mg/kg y según algunos autores hasta 30 mg/kg. Se alcanzaría así una concentración sanguínea en el nivel medio (15 mg/kg) o máximo (30 mg/kg) del rango terapéutico. Se aconseja administrar manitol si no se controlan las convulsiones tras la segunda administración para evitar el probable edema cerebral. 3. Si el fenobarbital no es suficiente, inducimos anestesia general con propofol y la mantenemos en infusión continua a dosis de 8-12 mg/kg/hr durante 6-8 horas. A partir de ese momento podemos bajarlo un 25% de la dosis cada dos horas. No podemos olvidar añadir fenobarbital a dosis de mantenimiento (3 mg/kg 12h). El propofol disminuye drásticamente la actividad cerebral. 4. Si no se logra controlar, se puede intentar como última opción mantener con fenobarbital en infusión continua (2-6 mg/perro/hora), aunque llegado este punto habría que considerar la eutanasia Hay que resaltar que existen otros autores que utilizan el BrK como primera opción (Quesnel, 2001) Estatus epiléptico, fisiopatología y manejo clínico http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n101007/100701.pdf 5 RECVET. Vol. II, Nº 10, Octubre 2007 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n101007.html Independientemente de que la epilepsia sea primaria o secundaria, una vez estabilizado, el animal debe continuar con fenobarbital a dosis de 3 mg/kg cada doce horas. 9. Secuelas Serían consecuencia del daño cerebral que ocasionan las convulsiones y los medicamentos (Luján Feliu-Pascual, 2006). Las más importantes son ataxia, ceguera central, marcha en círculos y alteraciones del comportamiento como hiperactividad. En general, si conseguimos controlar el estatus epiléptico, estas secuelas remiten en 10-14 días. 10. Bibliografía 1. Berent, M., 2004. Epilepsy. En: Braund`s Small Animal Veterinary Neurology. Ivis.org. 2. Boothe, D.M., 1998. Anticonvulsivant therapy in small animals. Vet. Clin. North. Amer. 28; 411-448 3. Brown, J,K,, Hussain, I.H.M.I., 1991. Status epilepticus 1: Pathogenesis. Develop. Med. Child. Neurol.; 33, 3-17. 4. Bryant. M. (ed), 2005. Small Animal Formulary. BSAVA publications. Gloucester (Reino Unido). Estatus epiléptico, fisiopatología y manejo clínico http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n101007/100701.pdf 6 RECVET. Vol. II, Nº 10, Octubre 2007 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n101007.html 5. Commission on epidemiology and prognosis, International League Against Epilepsy, 1993. Guidelines on epidemiology and prognosis, International League Against Epilepsy. Epilepsia. 34, 592-596. 6. Bunch, S.E., 1986. Anticonvulsant drug therapy in companion animals. En: Kirk R.E, (ed). Current veterinary therapy IX. Philadelphia: WB Saunders Co. pp.836– 844. 7. Fisher, R.S., 1995. Cellular mechanisms of the epilepsies. En: Hopkins A, Shorvon S, Cascino G (eds). Epilepsy. Chapman & Hall. London (Reino Unido). pp. 35-58. 8. Herkes, G.K., Eadie, M.J., Sharbrough, F., Moyer, T., 1993. Patterns of seizure occurrence in catamenial epilepsy. Epilepsy. Res. 15, 47-52. 9. Hopkins, A, 1995. Epilepsy, menstruation, oral contraception and pregnancy. En: Hopkins A, Shorvon S, Cascino G (eds). Epilepsy. London: Chapman & Hall; pp. 521-533. 10. Jaggy, A., Bernardini, M., 1998. Idiopathic epilepsy in 125 dogs: a long-term study. Clinical and electroencephalographic findings. J. Small Anim. Pract. 39, 23– 29. 11. Johnston, M.V., 1996. Neurotransmitters and epilepsy. En: Elaine Wyllie (ed). The treatment of epilepsy: Principles and practice. Segunda edición. Williams & Wilkins. Baltimore (USA); pp. 122-138. 12. Lowenstein, D.H., Bleck, T., Macdonald, R.L., 1999. It’s time to revise the definition of status epilepticus. Epilepsia. 40, 120-122. 13. Luján Feliu-Pascual A., 2006. Estatus epiléptico en la UCI: investigación y tratamiento efectivo. En: Proceedings del V Congreso de especialidades veterinarias de AVEPA. Valencia. 14. March, P.A., 1998. Seizures: Classification, etiologies, and patophysiology. Clin. Tech. Small Anim. Pract. 13, 119-131. 15. Meldrum, B.S., 1997. Epileptic brain damage: a consequence and a cause of seizures. Neuropathol. Appl. Neurobiol. 23, 185-202. 16. Platt, S.R., Olby, N.J., 2004. Neurological emergencies En Platt, S.R., Olby, N.J. (eds). BSAVA manual of Canine and Feline Neurology. Tercera edición. BSAVA publications. Gloucester (Reino Unido). pp 320-346 17. Podell M, Hadjiconstantinou M. 1997. Cerebrospinal fluid gamma-aminobutyric acid and glutamate values in dogs with epilepsy. Am. J. Vet. Res. 58, 451-456. 18. Quesnel A, 2001 Emergency Treatment of Status Epilepticus and Cluster Seizures in Dogs and Cats. En proceedings del vigésimo sexto congreso de la WSAVA. Vancouver, British Columbia, Canadá. Accesible en URL: http://www.vin.com/VINDBPub/SearchPB/Proceedings/PR05000/PR00163.htm Consultada el 7 marzo de 2006 a las 18:30h. 19. Saito, M., Muñana, K.R., Sharp, N., Olby, N.J., 2001. Risk factors for development of status epilepticus in dogs with idiopathic epilepsy and effects of status epilepticus on outcome and survival time. J. Am. Vet. Med. Assoc. 219, 618-623. 20. Shwartz-Porsche, D. 1986. Epidemiological, clinical and pharmacokinetic studies in spontaneously epileptic dogs and cats, En Proceedings del Am. Coll. of Vet. Int. Med., Washigton DC, EE.UU. pp. 62-64 RECVET® Revista Electrónica de Clínica Veterinaria está editada por Veterinaria. Organización®. Es una revista científica, arbitrada, online, mensual y con acceso completo a los artículos íntegros. Publica preferentemente trabajos de investigación originales referentes a la Medicina y Cirugía Veterinaria desde el aspecto Clínico en cualquier especie animal. Se puede acceder vía web a través del portal Veterinaria.org® http://www.veterinaria.org o desde RECVET® http://www.veterinaria.org/revistas/recvet Dispones de la posibilidad de recibir el Sumario de cada número por correo electrónico solicitándolo a [email protected] Si deseas postular tu artículo para ser publicado en RECVET® contacta con [email protected] después de leer las Normas de Publicación en http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/normas.html Se autoriza la difusión y reenvío de esta publicación electrónica siempre que se cite la fuente, enlace con Veterinaria.org®. http://www.veterinaria.org y RECVET® http://www.veterinaria.org/revistas/recvet Veterinaria Organización S.L.® (Copyright) 1996-2007 Email: [email protected] Estatus epiléptico, fisiopatología y manejo clínico http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n101007/100701.pdf 7