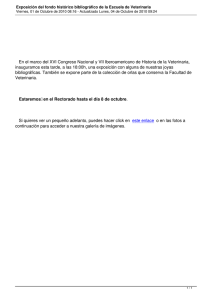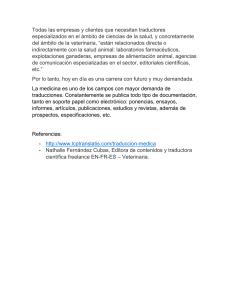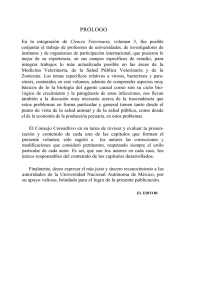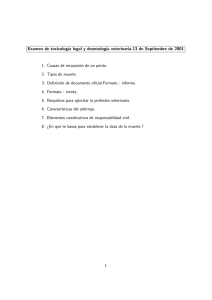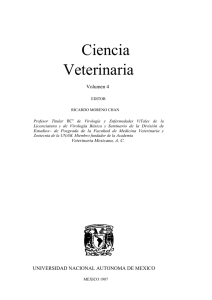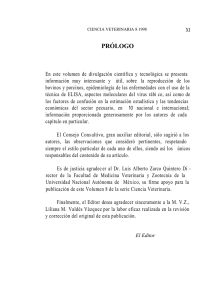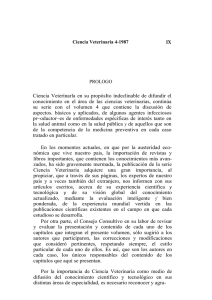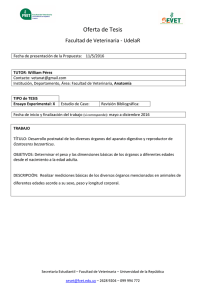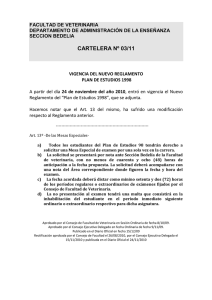Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos
Anuncio

RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html RECVET- Revista Electrónica de Clínica Veterinaria http://www.veterinaria.org/revistas/recvet Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos (Caseous lymphadenitis II: Brief review of diagnostic, control and epidemiological aspects) Ruiz L., Jerónimo R.*1; Barrera Valle, Maritza2; Frias, Maria Teresa2 1-Universidad de Granma. Carretera de Manzanillo Km 17½. Peralejo Bayamo Granma Cuba. CP: 85100 2-Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. Carretera deTapaste y 8 vias. Apdo. #10. San Jose de las Lajas. Habana. *Email: [email protected] RECVET: 2008, Vol. III, Nº 4 Recibido 22.01.08 / Referencia provisional: H020 /Referencia definitiva 040803_RECVET / Aceptado: 03.03.08 / Publicado: 01.04.08 Este artículo está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html concretamente http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf Revista Electrónica de Clínica Veterinaria RECVET® está editada por Veterinaria Organización® Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org® http://www.veterinaria.org y con RECVET®-http://www.veterinaria.org/revistas/recvet RESUMEN La linfadenitis caseosa o pseudotuberculosis ovina es una enfermedad infectocontagiosa, de curso crónico, causada por Corynebacterium pseudotuberculosis, el cual ataca principalmente a las especies ovina y caprina, provocando alteraciones de los ganglios linfáticos del animal y en otras partes de la economía animal. Este agente también afecta a otras especies como equinos, bovinos, llama, alpaca, camellos, dromedarios, ciervos y más raramente a otras especies incluido el hombre donde ya se han reportado múltiples casos. Esta enfermedad provoca cuantiosas pérdidas en la industria ovina mundial las que no son correctamente evaluadas por diversas razones. El trabajo aborda un análisis de los principales trabajos sobre la reproducción experimental, el diagnóstico, con énfasis en la Prueba de ELISA y varios aspectos importantes de su epidemiología incluyendo los métodos actuales de control. Aunque sabemos que es imposible abarcar todas las investigaciones realizadas en este campo consideramos que esta revisión puede ser de gran ayuda para Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf 1 RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html orientarse en las principales directrices que han seguido las investigaciones en esta enfermedad hasta la actualidad y es ese el ánimo que inspiró a su realización. Palabras clave: linfadenitis caseosa, pseudotuberculosis, ELISA, diagnóstico, control Corynebacterium ABSTRACT Caseous lymphadenitis or Pseudotuberculosis of sheep is a infected disease of chronic course, caused by Corynebacterium pseudotuberculosis, which affect principally to sheep and goats, producing alterations of lymphatic nodes and other parts of animal body. Many species was affects by this agents, such as equine, bovine, alpaca, llama, camel, dromedary, deer and rarely other species included the human, of whom some reports was made. This disease produces many losses to the sheep industry in the world, though it not correctly valued for many reason. This work analyze the principals reports about the experimental reproduction, the diagnostic, with emphasis in ELISA Test, and many important aspects of the epidemiology, included the actual methods of control. We know is impossible include all the investigations make in this field but we considered this review may be a good help to orientate in the principal lines following by the researchers in this disease until the actuality and this is the intention, that inspire it to be realization Key words: caseous lymphadenitis, Corynebacterium pseudotuberculosis, ELISA, diagnostics, control REPRODUCCION EXPERIMENTAL DE LA ENFERMEDAD. La reproducción experimental de enfermedades, es, desde hace tiempo, un método insustituible para comprender los mecanismos, tanto de la instauración de la enfermedad, como de las vías por las que el organismo las combate, a la vez que resulta el campo de prueba imprescindible para los métodos de diagnóstico y tratamiento. La linfadenitis caseosa no es una excepción y, desde que se comenzó a investigar en la enfermedad y hasta el presente, se han buscado algunas alternativas como son los animales de laboratorio (ratones, curieles), los que han sido usados para estos trabajos [15, 24, 51, 68]. Sin embargo, animales diana a la enfermedad como los ovinos y caprinos, constituyen los más importantes modelos escogidos por los investigadores por las numerosas ventajas y la correcta reproducción de las Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf 2 RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html manifestaciones clínicas y las lesiones que se presentan en la linfadenitis caseosa de campo. En los primeros intentos de reproducir la enfermedad en dichas especies, por la inoculación de cultivos del microorganismo, se produjeron resultados diferentes a la infección natural. Si la dosis era alta se producían cuadros clínicos anormales y en dosis pequeñas no se reproducía con regularidad la enfermedad. En las últimas décadas se han probado varias formas de reproducir la linfadenitis caseosa. Por ejemplo, Costa-Filho y col., partiendo de la suposición de que la infección por Corynebacterium pseudotuberculosis en caprinos en una región seca en el norte de Brasil era causada por heridas en la piel producidas por los cactus existentes en los pastizales, reprodujo la enfermedad escarificando y perforando con espinas, la piel de 14 cabras y colocando sobre el área lesionada, pus de los abscesos causados por el microorganismo. Esto conllevó a que al cabo de tres meses se comenzaron a presentar abscesos en los puntos de inoculación y posteriormente, a nivel de los ganglios y vasos linfáticos, inclusive con lesiones a nivel de órganos internos [30]. Más adelante Cameron debido a la necesidad de un modelo experimental para probar vacunas, usó por primera vez, la vía endovenosa, obteniendo abscesos múltiples a nivel pulmonar [24]. Nagy, tratando de explorar las vías de infección, inoculó cultivo de Corynebacterium pseudotuberculosis por las vías, vaginal, prepucial, oral, intratraqueal, subcutánea y por cortes en la piel, esta última resultó la más efectiva de todas [68]. Husband y Watson [49] y Burell [18] desarrollaron un modelo experimental de infección por Corynebacterium pseudotuberculosis por vía intralinfática a través del vaso linfático aferente del ganglio poplíteo, esto le permitió reproducir la enfermedad con cierta regularidad. Otro de los trabajos que hicieron de estas especies un modelo experimental fue el de Ashfaq y Campbell quienes lo utilizaron para investigar las fuentes, vías y tiempo de eliminación de Corynebacterium pseudotuberculosis. Estos autores empleando 1 x 106 UFC inocularon 14 animales por las vías intramucosal, subcutánea e intradérmica, logrando la reproducción del cuadro clínico con alteraciones de los ganglios cervicales, mandibulares, sublinguales e ilíacos, e internamente a nivel del ganglio mediastínico, con microabscesos en el pulmón de un solo animal. También afirmaron que el período de incubación oscilaba de 41 a 147 días. [5] Cuatro años más tarde, Brogden y col. utilizaron la vía endovenosa a nivel de la yugular con dosis diferentes (3.2 x 10 3, 10 4, 105, 10 6), para reproducir la enfermedad. Ello produjo cuadros atípicos en los cuales un animal murió a los nueve días y el período de incubación fue de 28 días Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf 3 RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html obteniéndose a nivel pulmonar gran cantidad de abscesos, que en algunos casos, sobrepasaron el centenar. [12]. En 1988 Langeneger y Langeneger, teniendo en cuenta que en la naturaleza difícilmente los animales se infecten con cantidades de gérmenes como las que se usaban por los trabajos anteriores, realizó la inoculación de 26 caprinos por vía intradérmica de inóculos que contenían cantidades muy pequeñas de Corynebacterium pseudotuberculosis lavados (tres grupos con 5,20,100 UFC). Ellos obtuvieron cuadros clínicos que en algunos casos se parecían a los que se producían en la infección natural, pero que en otros eran demasiado leves o no reproducían la enfermedad. En el trabajo la necropsia, no arrojó lesiones internas y la bacteriología dio negativa en 19 de los 26 animales. [59] En ese mismo año, Pépin y col. utilizaron la inoculación subcutánea de varias dosis del microorganismo a nivel de la cara externa de la oreja de ovejas adultas, como método de reproducir la enfermedad obteniendo muy buenos resultados al alcanzar una adecuada reproducción de la clínica y las lesiones por una vía fácil y segura. Los autores recomendaron las dosis de 108 UFC, como la mejor para lograr los objetivos [73]. Desde entonces varios investigadores han usado estas experiencias para reproducir la enfermedad con el fin de estudiar aspectos de la misma que aun permanecen oscuros, para investigar el efecto de fármacos o vacunas o para estandarizar medios diagnósticos [82]. Un ejemplo de ello fue que este mismo autor en 1991 reprodujo nuevamente la enfermedad pero esta vez en corderos por la misma vía y usando las dosis de 1.1 x 108 y 1.5 x 108 con lo cual obtuvo también muy buenos resultados, aunque como el objetivo del trabajo era medir la diseminación bacteriana durante la fase aguda de la enfermedad, los animales no permanecieron largos períodos de tiempo, que les permitiera desarrollar la forma crónica, sino que fueron sacrificados escalonadamente hasta el día 28 post-inoculación. [74]. Ya en 1992 Alonso y col., con el objeto de estudiar el efecto de la enfermedad sobre la reproducción realizaron la infección experimental de 12 ovejas por el método descrito por Burell [18], en dosis de 2 x 106 obteniendo períodos de incubación entre 25 y 140 días, en dependencia del período de gestación en el que se realizó la inoculación. [1] También la enfermedad ha sido reproducida en otros animales diana como son las Alpacas en la cuales Braga realizó una reproducción experimental para demostrar la susceptibilidad de la especie ante el C. pseudotuberculosis por lo que fueron inoculadas con una dosis de 1,1 x 106 UFC por vía intradermica en el flanco hallando un cuadro patológico que se caracterizaba por fiebre, leucocitocis, variaciones en los valores de hematocrito y hemoglobina, formación de abscesos en el punto de inoculación y nódulo linfatico renal principalmente, con formación de granulomas y/o una linfadenitis supurativa crónica. [11] Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf 4 RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html Recientemente este mismo investigador profundizo sus estudios sobre los efectos de la enfermedad en esa especie, realizando una nueva reproducción experimental en esa especie hallando además de los síntomas descritos, lesiones a nivel del pulmón y no halló diferencias desde el punto de vista patogénico entre los aislamientos de llama y alpaca. [12]. DIAGNOSTICO Además de los diagnósticos clínico, anatomopatológico y bacteriológico, que son los más conocidos, existe una gran variedad de métodos de diagnóstico inmunológicos para la linfadenitis caseosa, entre ellos, algunos determinan el estado de la inmunidad mediada por células y otros el de la inmunidad humoral. En el caso de los métodos de diagnóstico que miden la inmunidad mediada por células, el primer intento fue hecho por Cesari, el cual al inocular 0,2 mL de un cultivo filtrado de Corynebacterium pseudotuberculosis en cobayos anteriormente infectados por el mismo microorganismo, provocó una reacción de hipersensibilidad local semejante a la reacción alérgica de la tuberculina en cobayos con tuberculosis y la designó como Preisznocardina y sugiriendo que la prueba alérgica podía ser usado para el diagnóstico de la enfermedad en carneros. [29] Al año siguiente Cassamagnaghi, basándose en el trabajo de Cesari, elaboró la Preisznocardina, filtrando un cultivo del microorganismo en un filtro de Chamberland L3 y la empleó en un primer experimento de 25 ovinos de los cuales 14 fueron experimentalmente infectados, y en otro experimento con 80 ovinos de un rebaño naturalmente afectado. En ambos casos reportó alentadores resultados. [28] Por otra parte Carne, trató de obtener un alergeno (pseudotuberculina) siguiendo la técnica de elaboración de Koch, con lo que obtuvo una baja especificidad en un rebaño de 50 ovejas adultas. Luego de este resultado, dicho, autor empleó el método usado por Cassamagnaghi, pero no mejoró los resultados Esto lo condujo a concluir que la respuesta inmunitaria era deficiente y que la prueba alérgica para el diagnostico de la linfadenitis caseosa no era adecuado. [26] En 1934, Train elaboró un alergeno denominado también preisznocardina para el diagnóstico de la linfangitis ulcerativa en equinos; más tarde dicha técnica fue empleada por Cameron y McOmie para compararla con la prueba de seroglutinación pero los resultados fueron muy variables y no pudieron ser correlacionados con la reacción de aglutinación, aparte de que la Prueba alérgica resultó negativa en dos ovejas con lesiones en los ganglios externos. [25, 93] En Egipto, Farid y Mahmuud utilizaron una sensitina elaborada por ellos que provocó reacciones de hasta 16 mm de diferencia en animales enfermos, Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos 5 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html mientras los animales procedentes de rebaños negativos no presentaron reacción. [43] En 1973, Costa y col prepararón una sensitina a partir de una suspensión bacteriana fenolizada y probó su eficacia en 5 cabras portadoras de la enfermedad y en 10 animales sanos. [32] Renshaw y col. ensayaron un alergeno obtenido por sonicación de las bacterias lavadas de Corynebacterium pseudotuberculosis, testándolo en 26 ovejas con el síndrome de la oveja flaca de donde se obtuvo que solo el 55,5 % de los que tenían abscesos internos revelaron reacciones alérgicas. [81] Finalmente Langenegger y col. elaboraron un producto que denominaron linfadenina, consistente en una proteína soluble contenida en el sobrenadante del cultivo lavado del microorganismo. Esta se obtuvo por precipitación con el ácido tricloracético y fue empleada primero en cobayos y luego en 40 caprinos infectados naturalmente y en 22 sanos. Se obtuvieron resultados calificados como buenos por los autores del trabajo. [59] Con relación a las pruebas diagnósticas que determinan la actividad de la inmunidad humoral, debemos decir que Carne trató de elaborar una prueba cutánea similar al Test de Schick usado en humanos para la detección de Corynebacterium diphtheriae; dicho examen consistía en inyectar pequeñas cantidades de toxina diftérica intradérmicamente y si existían anticuerpos contra la toxina, su efecto es neutralizado inmediatamente y no hay reacción, pero si faltan, hay enrojecimiento visible por varios días. En el caso de la aplicación de este, por Carne, Corynebacterium pseudotuberculosis en 100 ovejas enfermas provocó reacciones irregulares, independientes de la toxina, por lo cual no fue eficaz. [27] En ese mismo año, Cameron y McOmie emplearon una prueba de aglutinación con resultados poco alentadores, Sin embargo más adelante Award empleó una cepa del microorganismo con menor grado de aglutinación con la cual alcanzó mejores resultados. [8, 23] En 1964, Doty y col. usaron otra variante de un examen cutáneo, al utilizar una mezcla a partes iguales del suero del animal problema y diferentes diluciones de la toxina, incubando esa mezcla 1 hora a 37º C y luego la inyectan intradérmicamente a la piel rasurada de un conejo, usando como control una mezcla de la toxina con el suero de un animal sano. Si el suero neutraliza la toxina, no se observa reacción en el conejo y dicho suero seria positivo; si por el contrario, el suero no neutraliza la toxina, entonces se apreciará una reacción igual al control en un tiempo aproximado de 48 h. Estos autores, aunque no lo consideraban una prueba diagnóstica acabada, le veían varias ventajas, pero en realidad este método tampoco se extendió, entre otras cosas, porque en la respuesta inmunológica del conejo podían influir elementos independientes de la mezcla inoculada, por ejemplo en el caso de que el conejo tuviera título de anticuerpos. [38] Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos 6 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html A pesar de esto, dicho trabajo sentó las bases para la realización de futuras pruebas diagnósticas al establecer la identidad de la toxina de todos los aislamientos y, por tanto que el suero de todo animal afectado contendrá antitoxina que podrá ser medida por métodos serológicos. Zaki utilizando la propiedad de la exotoxina de inhibir la lisis de los eritrocitos por la beta hemolisina de un estafilococo, desarrolló con éxito una prueba que consistía en incubar el suero problema con cantidades definidas de exotoxina de Corynebacterium pseudotuberculosis, eritrocitos bovinos y por último la hemolisina del estafilococo. Cuando el suero problema no tenía anticuerpos contra la exotoxina, esta ocupa todos los sitios activos en la membrana del eritrocito, evitando que la betahemolisina realice su efecto hemolítico. En esta prueba la hemólisis estaba en relación con la positividad del suero a testar. Esta prueba recibió el nombre de Inhibición de la Beta-hemolisina (I.B.H.) y fue avalado por un pesquisaje de 200 ovinos y caprinos, con una sensibilidad de 92 % y una especificidad del 96 %. Además ha sido usada por varios autores para compararla con otros métodos de diagnóstico. [96] Otra de las propiedades de la exotoxina, la de provocar la lisis de los eritrocitos al actuar en sinergia con la toxina de Rhodococcus equi, fue utilizada por Knight para la detección de Corynebacterium pseudotuberculosis en equinos. Esta prueba fue denominada como Inhibición de la Hemólisis Sinérgica (I.H.S.). En este caso, el suero del animal mezclado con buffer salino formalinizado y con la toxina de Corynebacterium pseudotuberculosis (fosfolipasa D), se aplicó por medio de unos discos de papel adsorbente a una placa de Petri que contenía agar sangre preparado con una mezcla de eritrocitos bovinos lavados y previamente sensibilizados con la toxina de Rhodococcus equi (fosfolipasa C), esto se incubó a 37º C durante toda la noche. Si en el suero del animal problema no había anticuerpos contra la toxina, esta en sinergia con la fosfolipasa C, provocaba un halo de hemólisis alrededor del disco, que era proporcional a la dilución empleada por lo que permitía titular la toxina. [55] Esta técnica fue empleada más adelante por Brown y col. en la detección de la infección experimental de la linfadenitis caseosa obteniendo que todos los animales que presentaron lesiones al sacrificio, resultaran seropositivos a los 23 días post-inoculación mientras que los que no se infectaron fueran seronegativos en todo el experimento [16]. Estos mismos autores en 1986 realizaron un nuevo experimento con cabras y ovejas sanas, afectadas de forma natural con Corynebacterium pseudotuberculosis, obteniendo que el 98 % de las cabras y el 96 % de los carneros que presentaron abscesos resultaron seropositivos. Sin embargo, en los animales sin abscesos el 28 % de las cabras y el 10 % de las ovejas resultaron seropositivas. Por ello concluyeron que o la prueba carecía de suficiente especificidad o esos títulos eran el reflejo de una infección sin abscesos claramente visibles [17]. Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf 7 RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html En 1989 Eguen y col. al utilizar la I.H.S. como prueba de la actividad de la exotoxina, introdujeron modificaciones que facilitan su ejecución y la hacen más reproducible, tales como el uso del Agar purificado, buffer fosfato salino, eritrocitos en sol. Alsever y horadar pocillos en lugar de discos de papel. [42] Con relación a otros tipos de diagnóstico serológico, Burell utilizó la propiedad de la exotoxina de tener actividad hemolítica sobre los eritrocitos de carnero cuando reacciona a un pH por debajo de 6 y tener actividad de hemoaglutinación cuando reacciona a un pH más alto, y basado en eso, al año siguiente elaboró una técnica que denominó Inhibición de la Hemólisis [20, 21]. Por estos métodos era difícil obtener una adecuada repetibilidad, ya que depende mucho de las condiciones en que se obtiene el cultivo y la toxina, además en diluciones altas el suero no es capaz de evitar que el pH se acidifique, por lo que pueden obtenerse falsos negativos [18]. También Burell utilizó otra prueba basada en las reacciones de precipitación en gel, (ensayo de doble inmunodifusión) el cual puede ser aplicado en un pesquisaje de la enfermedad, pero no da información sobre el título de la toxina. [22] Menzies y Muckle emplearon un ensayo de microaglutinación directa adaptando un sistema de microplaca para Pasteurella hemolítica y un tubo del test de aglutinación de Corynebacterium pseudotuberculosis. Esta prueba presentó diferencias entre los resultados de la especificidad y sensibilidad en carneros y cabras y presentó un pobre valor predictivo para los positivos por lo cual sus autores no lo recomiendan para su uso en un programa de erradicación [66]. Por último Prodhan y col. han desarrollado un ensayo inmunoenzimático de Dot - Blot, el cual fue comparado con la IHS en cabras infectadas de forma natural con Corynebacterium pseudotuberculosis. [78] A pesar de estos avances otros autores insisten en métodos tradicionales como es el test de neutralización de la fosfolipasa usado por Skalka y col., con el cual examinaron tanto sueros humanos para diagnosticar la infección espontánea por el Arcanobacterim haemoliticum como a sueros ovinos y caprinos para diagnosticar la infección por Corynebacterium pseudotuberculosis , confirmando lo planteado por Cuevas y Songer sobre la similitud entre las características de la fosfolipasa D de ambas bacterias. [34, 87] Más adelante Prescotty col utilizaron un ensayo de Interferon-Gamma que emplea sangre completa, como base para el diagnóstico de la afección por Corynebacterium pseudotuberculosis en ovejas. Estos autores reportan como una de la ventajas del ensayo que las vacunaciones repetidas con las vacunas comerciales de bacterina-toxoide que se utilizan habitualmente no interfieren en el diagnóstico de la enfermedad por lo cual consideran que la respuesta de Interferón-Gamma ante antígenos de Corynebacterium Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos 8 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html pseudotuberculosis usando sangre completa y no suero es una oferta prometedora para su uso en pruebas diagnósticas para la erradicación de la CL en ovejas [77]. A pesar de estos trabajos hasta el presente los autores siguen usando los métodos serológicos para el diagnóstico de esta enfermedad en rebaños ovinos y caprinos [63]. APLICACION DEL TEST DE ELISA EN EL DIAGNOSTICO. En el caso de las técnicas inmunoenzimáticas el primer reporte de la aplicación de la prueba de ELISA la realizó Shen y col., los cuales estandarizaron un ELISA indirecto para detectar anticuerpos contra un antígeno de la pared celular de Corynebacterium pseudotuberculosis obtenido por la tripsinización de la bacteria. [86] Más adelante, Maki y col. utilizaron cinco preparaciones celulares antigénicas, que fueron: una suspensión de células íntegras, una suspensión de células completas dispersadas y rotas por sonicación, células tratadas por extracción con éter dietílico, células tratadas por extracción con éter dietílico y entonces rotas por sonicación y finalmente el extracto lipídico. También empleó como antígeno la exotoxina obtenida a partir del sobrenadante del cultivo. Con estos seis antígenos, probaron un ELISA indirecto para cada uno de ellos y los compararon con la I.B.H.. Los resultados obtenidos por el autor revelan que las preparaciones celulares antigénicas no son eficaces, pero, sin embargo, la exotoxina exhibió muy buenos resultados detectando títulos de anticuerpos de 30 a 60 días después de la inoculación experimental. Esto fue superior a la I.B.H., que detectó los títulos entre 60 y 90 días post inoculación. Todo ello los llevó a considerar dicho ELISA como una útil herramienta para el diagnóstico. [62] Dos años después, Sutherland y col. compararon nuevamente un ELISA para detectar anticuerpos contra la pared celular, con otro para detectar anticuerpos antitoxina y obtuvieron que el primero detectaba más carneros con linfadenitis caseosa que el segundo y que ambos unidos detectaban el 92 % de las lesiones en pulmón, aunque en el trabajo se aborda el alto porcentaje de falsos positivos especulándose acerca de las posibles causas de este problema. Estos autores recomiendan el ELISA para detectar anticuerpos contra la pared celular como una vía útil para pesquisajes a gran escala de rebaños vacunados con toxoides en lugares donde esta presente la infección con linfadenitis caseosa. [90] En Polonia Kaba y col. notificaron el desarrollo de un ELISA que utiliza un extracto de la célula completa de C. pseudotuberculosis como fase sólida del ensayo y usando un Wester blot como comparación. [53] A pesar de esto, la mayoría de los autores reportan el uso de un ELISA que emplea como antígeno la toxina de Corynebacterium pseudotuberculosis, tal es el caso de Chikamatsu y col., los cuales compararon un ELISA indirecto con la inmunodifusión en 1186 sueros procedentes de rebaños aparentemente sanos de la región de Hokkaido en Japón, obteniendo una mayor sensibilidad con el ELISA que con la Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos 9 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html inmunodifusión, aunque encontraron reacciones inespecíficas ocasionales en el ELISA. Los autores de ese trabajo se inclinan hacia el uso de la inmunodifusión como método practico para detectar la enfermedad en el campo, aunque reportan el hallazgo de falsos negativos por inmunodifusión (4 animales de 16 investigados) lo cual explican, porque las cantidades de anticuerpos en dichos animales no era suficiente para detectarlo por dicha técnica, por lo que debía resolverse ese problema. [35] Sin embargo, en ese mismo año Kuria y Holtad, comparando el ELISA antitoxina con la inhibición de la hemólisis, hallaron una alta correlación entre las dos pruebas y recomienda el uso del ELISA para los pesquisajes masivos de la infección por Corynebacterium pseudotuberculosis ante todo por la facilidad de dicha técnica para su ejecución y la gran capacidad de trabajo que alcanza. [56] Estas bondades de la técnica, también se evidencian en los trabajos de Laak y Schreuder y Laak y col. En el primero los autores exponen el desarrollo y uso de un ELISA en un programa de erradicación de la enfermedad en Holanda, donde se testaron miles de muestras de suero. Dichos autores afirman la utilidad de la técnica y reportan que lograron la certificación de rebaños libres de la enfermedad. [57, 58]. En el 1992, dichos autores reportaron la creación de un ELISA de doble anticuerpo tipo sandwich, para la detección de anticuerpos antitoxina, así como de la inmunotransferencia (inmunoblot) para el control de la linfadenitis caseosa. En este caso se recubrió la placa con inmunoglobulinas antitoxina de Corynebacterium pseudotuberculosis obtenida en conejo y luego se aplica un crudo de la toxina, continuando con el suero problema, el conjugado y el sustrato. Con este sistema realizaron 38165 determinaciones en carneros, y reportaron un 100 % de sensibilidad y un 99 % de especificidad. En dicho trabajo los resultados del ELISA fueron confirmados por la inmunotransferencia, y se recomendó que este debiera ser usado como prueba confirmatoria de los casos positivos y el ELISA, como prueba diagnóstica en los programas de erradicación de la linfadenitis caseosa ovina [58]. Estos resultados fueron confirmados por Schreuder y col. quienes lograron la erradicación de la linfadenitis caseosa en dos grandes rebaños en el sur y el este de Holanda, en los cuales la enfermedad era endémica, mediante un programa de erradicación en el cual la herramienta principal era el uso del ELISA de doble anticuerpo propuesto por Laak y col. Se observó el decrecimiento de los títulos de ELISA a partir de 1988, no reportándose casos, ni clínicos ni serológicos desde septiembre de 1989. [84] Por otra parte, Menzies y col. reportaron una nueva variante de ELISA, que empleaba como antígeno para una prueba de ELISA indirecto la toxina de Corynebacterium pseudotuberculosis obtenida por vía recombinante por la expresión del gen que la codifica, en Echerichia coli según los trabajos de Songer y col. así como un conjugado anti IgG de carnero con Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos 10 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html fosfatasa alcalina, obteniendo buenos resultados (sensibilidad 86,3 % y especificidad 82,1 % para un punto de corte de 0.080), pero inferiores a los reportados por Laak y col., aunque en su trabajo cuestionan algunos aspectos de los trabajos de estos últimos investigadores tales como el uso de un solo control positivo y la complicada naturaleza del ELISA de doble anticuerpo, considerando que son elementos que conspiran contra su comercialización. El trabajo utiliza un método basado en una curva receptor operador, lo cual le permite definir la eficacia de la prueba a diferentes puntos de corte y por tanto posibilita ajustar el incremento de la sensibilidad o de la especificidad de la prueba, en dependencia de los objetivos de su uso. Los autores concluyen que su ELISA tiene un valor comercial que ayudaría al control y erradicación de la enfermedad. [67, 88] Actualmente la prueba de ELISA ha sido usada también para el diagnóstico de Corynebacterium pseudotuberculosis en otras especies de rumiantes. Braga y col. realizaron un ELISA indirecto usando un antígeno de pared celular en alpacas en el Perú, para este trabajo utilizó proteína A con peroxidasa como conjugado y se obtuvo una sensibilidad de un 89 %. Los investigadores concluyeron que el ELISA era una buena alternativa para el diagnostico de la infección en alpacas. [10] Ruiz y col estandarizaron un Elisa indirecto utilizando como antígeno la toxina de Corynebacterium pseudotuberculosis (fosfolipasa D) y usando un conjugado anti IgG bovina con peroxidasa con lo cual obtuvo una sensibilidad y especificidad de 96,6% y 94,6% respectivamente, Esto fue probado por la comparación con el “Estado verdadero” (unión del aislamiento, la anatomopatología y la clínica) en un trabajo en condiciones controladas que incluyó la reproducción experimental de la enfermedad. [82] También en ese año en Holanda se publicó un artículo que compara cuatro tipos de ELISA para el diagnóstico de la Linfadenitis caseosa entre ellas un ELISA Sandwich de doble anticuerpo que alcanzó una especificidad de 98% para cabras y de un 99% para ovejas y hace recomendaciones para el programa de erradicación y control de Holanda. [36] PERDIDAS ECONOMICAS. Las pérdidas económicas de la linfadenitis caseosa son variadas, pero a veces mal evaluadas, por el hecho de que no provoca una alta mortalidad y no provoca síntomas clínicos aparatosos. Según Burell los daños provocados por la enfermedad se pueden resumir en nacimientos de crías débiles, disminución de la eficiencia reproductiva, de la producción láctea y de la ganancia de peso, provocando emaciación progresiva, varios años más tarde, tanto Batey como Sutherlan y col. afirmaron que Corynebacterium pseudotuberculosis es el responsable de la mayoría del decomiso de carne de carnero en mataderos de Australia, estos últimos autores citando a Wroth y Suiter, en 1977 plantea que la Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos 11 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html linfadenitis caseosa produjo pérdidas estimadas en 2 millones de dólares para la industria ovina en el oeste de Australia. [9, 21, 90] En Québec Canadá Arsenault y col en un trabajo realizado en canales de carneros sacrificados hallaron una prevalencia de Linfadenitis caseosa (CL) de un 21% mucho mayor que otras enfermedades como paratuberculosis, plantearon además que el riesgo de rechazo o decomiso de las canales está asociado con la región del cuerpo y el número de abscesos estando la mayor prevalencia de la CL en la cavidad torácica. [4] Más adelante resulta de interés lo planteado por Tadich y col. el que refiere que en el Boletín de Vigilancia Epidemiológica en 1996 se indica que el número de animales decomisados por LC fue de un 1% de un total de 563.193 ovinos beneficiados, registrándose decomisos solo en los mataderos de la Región de Magallanes mientras que al año siguiente 1997 se faenaron 642.028 ovinos en el país y de estos el total de decomisos por causas infecciosas y parasitarias fue de 63.138, siendo la LC la tercera causa en importancia, correspondiéndole un 14,3% del total de decomisos [92] En la esfera de de la reproducción Alonso y col. resumieron, que conduce a una posible transmisión vertical, así como, a desórdenes reproductivos tales como abortos, mortalidad neonatal y reducción de la tasa de crecimiento para los corderos. Además de esto la necesidad de atención veterinaria, el consumo de medicamentos el decomiso de carnes afectadas, los sacrificios sanitarios para su control, los problemas con la venta de leche de cabra y la devaluación de las pieles y lana son aspectos que a nivel internacional se valoran como daños. [1] Finalmente, el hecho de afectar otras especies como bovinos y equinos e incluso eventualmente al hombre, aumenta su nocividad, dándole una connotación epidemiológica que incrementa su importancia. VIAS DE TRANSMISIÓN Las vías de transmisión de la linfadenitis caseosa constituyen un aspecto que por su importancia ha sido abordado por diferentes autores. Muchos coinciden en afirmar que la primera vía son las heridas de esquileo. [5, 18, 45, 69, 70, 85]. Según Nagy esta transmisión ocurre cuando las cuchillas contaminadas con pus depositan microorganismos sobre las nuevas heridas de esquileo favoreciendo una puerta de entrada al microorganismo. [69] Este mismo autor realizó una inoculación experimental de 330 ovejas por 6 rutas diferentes (subcutánea, vaginal, intratraqueal, oral prepucial y heridas de esquileo). Cada una constituyó un grupo y obtuvo que el 46.5 % de los abscesos producidos se obtuvieran en las heridas de esquileo, afirmando por tanto, que ellas eran la principal vía de infección de la enfermedad. [69] Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf 12 RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html Esta afirmación ha sido confirmada por Sherikawa y col. los cuales obtuvieron un incremento de la seropositividad mediante el ELISA durante dos años en ovejas de uno y dos años de edad, relacionado directamente con el esquileo de los animales. Ellos sugirieron el tratamiento inmediato de dichas heridas, como vía de impedir la diseminación. [85], A pesar de estas evidencias las heridas de esquileo no son la única fuente de infección Nair y Robertson demostraron la posibilidad de contaminación a través del baño, realizando una infección experimental de este con un caldo de cultivo en proporción 1:2000 y pasando por él, a ovejas de dos semanas de esquiladas con lo que obtuvo lesiones en 3 de 12 ovejas tratadas. [70] Esto ha sido confirmado por Jubb y col. los que han planteado que el microorganismo puede penetrar a través de la piel intacta en animales acabados de esquilar sobre todo a causa de su inmersión en baños contaminados. Estos mismos autores consideran las heridas de castración, corte de cola y corte de ombligo como de menor importancia y también consideran que ocasionalmente puede ser adquirida por ingestión o por inhalación, en este último caso produciendo abscesos en pulmones [52]. Sin embargo en este sentido Paton y col. realizaron un trabajo donde determinaron que distanciando el esquilado de las ovejas del baño de los animales en 8 semanas no se disminuye el riesgo de contraer la linfadenitis caseosa y observaron que ovejas bañadas inmediatamente después del esquilado desarrollaron mayores concentraciones de anticuerpos a C. pseudotuberculosis que ovejas en las que el baño ocurió entre 2 y 8 semanas después del esquilado. [73] En el caso de las cabras, así como carneros que no son de lana o que no se esquilan, las principales vías de transmisión son muy variadas, Nagy en el trabajo al cual hemos hecho referencia obtuvo un 21,5 % de abscesos por vía subcutánea, 16 % por vía vaginal, 12,5 % por vía intratraqueal y 3 % por vía oral, Ashfaq y Campbell lograron reproducir las lesiones de la enfermedad usando simultáneamente las vías intradérmica, submucosal y subcutánea, mientras, más adelante, Brodgen y col. obtuvieron en una infección experimental por vía endovenosa gran número de abscesos a nivel pulmonar. [6, 13, 69] En 2003 Paton y col. identificaron un grupo de factores que afectan la incidencia de la LC, entre ellos plantean el esquilado de las oveja usando una máquina de esquilar que esparce una solución insecticida al unísono del esquileo incrementa en 5 veces el riesgo de contraer L, lo cual se explica por la capacidad del microorganismo para difundirse a través de las gotas de agua. También plantea que estabular a las ovejas bajo techo por una hora o más después del esquileo incrementa el riesgo de incidencia de LC en 3 veces [73] El papel de los artrópodos como vectores también ha sido estudiado, descartándose la posibilidad de que sea una vía importante de diseminación Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos 13 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html ya que no se encontró correlación entre la severidad de la infección de garrapatas y la prevalencia de la enfermedad, sin embargo Yeruham y col consideran a la mosca domestica como un factor importante para la transmisión de la mastitis por Corynebacterium pseudotuberculosis en bovinos por lo que la población de este vector, podría considerarse otro factor de riesgo. [69, 95] En Cuba como no se esquilea a las ovejas, la vía de infección fundamental está en las heridas por alambres de púas de la cercas, los pinchazos para azuzar al ganado y las lesiones de la piel en general, Álvarez y col. sugieren las lesiones podales, la vía digestiva y los parásitos gastrointestinales, aunque Jubb y col. descartan esa posibilidad. [2, 52] Por su parte, Mena encontró una alta incidencia de la enfermedad en unidades ovinas de Guantánamo en las que existía gran cantidad de Marabú relacionando los pinchazos por esta planta con la alta incidencia encontrada. [65] FUENTES DE INFECCION Las principales fuentes de infección son los animales enfermos, materiales purulentos, el pus de los abscesos, el estiércol contaminado, el agua contaminada de los bañaderos, incluso la tierra, así como los alimentos y el agua de bebida contaminada. Brown y Olander sugieren la transmisión a través del aire debido a que existe una alta prevalencia de lesiones pulmonares y torácicas en animales con la forma visceral de la linfadenitis caseosa. [18] En un pesquisaje de 4000 ovejas adultas escogidas en el oeste de los Estados Unidos se calculó que el 25 % de todos los animales tenían abscesos en los pulmones o en los nódulos linfáticos toráxicos, así como que eran la mayoría de los abscesos internos encontrados [89]. Por otro lado, Hein y Cargill en Australia, al analizar 274 casos de la enfermedad en cabras salvajes encontraron que el 29 % tenía abscesos en los nódulos linfáticos mediastínicos, bronquiales y/o en pulmones. Estos 79 animales representaban el 80 % de los nódulos linfáticos internos encontrados. [47] Según Brown y Olander, la contaminación ambiental constituye un aspecto de importancia en la ocurrencia de la linfadenitis caseosa, ya que esta es una enfermedad de naturaleza enzoótica, en la cual las más altas prevalencias se presentan en áreas donde está bien establecida [18]. Varios autores han referido que la introducción de un animal con abscesos en un rebaño libre provoca una alta incidencia de abscesos en el rebaño 2 o 3 años más tarde. [5, 94]. Agustine y Richard consideran que tomando en cuenta que la concentración de gérmenes viables en un material purulento varia entre 1 x 10 6 a 5 x 10 7, la ruptura de un solo absceso es suficiente para la contaminación del ambiente. [7] Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos 14 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html La capacidad del microorganismo de sobrevivir en la tierra y en los fómites, asegura la continua presencia del mismo. MÉTODOS DE CONTROL Y/O ERRADICACION. El control y la erradicación de la linfadenitis caseosa han sido y es, una de las constantes preocupaciones de los investigadores que abordan esa temática sin embargo este objetivo tiene algunas dificultades. Con relación al tratamiento directo del animal enfermo Ashfaq y Campbell señalaron que en zonas endémicas la enfermedad era casi imposible de erradicar debido entre otras causas, a que los antibióticos son incapaces de penetrar a través de la cápsula de los abscesos; esto unido a la variabilidad en la sensibilidad de diferentes cepas del microorganismo a diferentes tipos de antimicrobianos, ha provocado que los intentos de un tratamiento medicamentosos de la enfermedad hayan resultado infructuosos [6, 37, 97],. También las dificultades se sustentan por la comprobada supervivencia del microorganismo en determinados fómites, a los cuales ya hemos hecho referencia, lo que provoca que otros tratamientos como el vaciamiento de los abscesos en los animales infectados tenga el inconveniente de la disposición del material caseoso y la posibilidad de que el animal siga expulsando gérmenes y por tanto el peligro de acelerar la diseminación de la enfermedad. [7, 54] También la existencia de una forma visceral de esta patología complica el tratamiento clínico de la enfermedad [52, 65, 81]. Es por esto que la lucha y control de esta patología se ha establecido, en zonas donde la prevalencia es baja, mediante programas de erradicación basados en el diagnóstico serológico de los animales, el control estricto de los focos, las medidas epizootiológicas y sanitarias apropiadas y el sacrificio de los animales afectados [58, 66] con lo que se han alcanzado muy buenos resultados en Holanda [84]. Por otro lado en zonas donde la prevalencia es alta, se emplea la vacunación como método fundamental de control y erradicación, siendo, además, el método más usado y uno de los campos donde más se investiga dentro de la linfadenitis caseosa. Ya en 1972 Cameron utilizó una suspensión de Corynebacterium pseudotuberculosis inactivada por formalina y se la aplicaron a ovejas Merino las cuales fueron inoculadas con un cultivo de este mismo microorganismo por vía endovenosa. Ellos consiguieron que la vacunación protegiera contra la muerte aguda o subaguda, pero no prevenía o alteraba el desarrollo de los abscesos. Esto sugirió que el uso de vacunas vivas estimulaba la inmunidad mediada por células. [25] Algo después, Nair y col. investigaron el efecto protector del toxoide, mediante el uso de la exotoxina cruda concentrada y formalinizada, en 24 ovejas. Una vez vacunadas, estas fueron inoculadas mediante la aplicación Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos 15 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html de material purulento en heridas cutáneas frescas. Esto tuvo como resultado que dos de las ovejas del grupo control murieron con anemia hemolítica, mientras el resto de los animales del experimento fueron sacrificados 15 días después de la inoculación, con lo que se apreció que los controles tenían abscesos múltiples, mientras que de los inoculados solo tres tenían lesiones. Ellos concluyeron que la respuesta inmune a la exotoxina juega un importante papel en la resistencia del animal ante la enfermedad. [71] Más adelante, Brodgen y col compararon la protección obtenida a partir de la inmunización con células completas Corynebacterium pseudotuberculosis y de fragmentos de pared celular en corderos de cinco semanas de edad privados del consumo de calostro, los cuales fueron luego inoculados por vía endovenosa con cultivos puros del microorganismo y finalmente sacrificados al mes de ser inoculados, contándose los abscesos y triturándose el hígado y el pulmón los que fueron homogenizados y sembrados para hacer el conteo de colonias. [13] Este experimento arrojó que los corderos vacunados presentaban una significativa disminución de los abscesos así como de los gérmenes en los cultivos a partir de los macerados de órganos en los corderos vacunados y además, que los animales que recibieron la vacunación con pared celular tenían menos lesiones que los otros vacunados con la célula completa. En ese mismo año, Anderson y Nairn desarrollaron comercialmente un toxoide para ser usado en carneros en Australia e inocularon a cabras de Angora vacunadas, mediante el frotado de la piel lesionada con caldo de cultivo. [3] Este trabajo tuvo como resultado que al ser sacrificadas tres meses después de la inoculación, solo tres de las 20 cabras tuvieron abscesos, lo cual resultó significativamente mejor que los controles, en los cuales de 10, todos desarrollaron la enfermedad. Esto confirmaba que el toxoide daba alguna protección a la exposición con Corynebacterium pseudotuberculosis. Estos mismos autores investigaron el poder protectivo del toxoide en corderos de una semana de nacidos y hallaron que solo un cordero de ocho que fueron vacunados y luego inoculados, desarrolló abscesos, mientras que en los controles, de ocho inoculados, siete desarrollaron abscesos, a pesar de que aún la inmunidad pasiva natural estaba alta. [3] El uso de adyuvantes para la inmunidad fue inicialmente investigado en ratones por Brogden y col. usando cuatro adyuvantes (BCG, muramil dipéptido, cord factor y C. parvoum. Este trabajo arrojó que ninguno de ellos era capaz de inducir resistencia a la infección por Corynebacterium pseudotuberculosis ni modular la respuesta en animales no vacunados, sin embargo eran capaces de incrementar la respuesta protectiva de algunas dosis de preparados vacunales de célula completa en dichos ratones. [14] Brown y col. estudiaron nuevamente el efecto del toxoide pero esta vez con adyuvante incompleto de Freund para lo cual utilizaron 15 cabras en tres grupos (dos vacunados y uno control) y los inoculó a las siete semanas Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos 16 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html midiendo la respuesta humoral mediante el EHS y la celular por una prueba cutánea, encontrando diferencias significativas en el número de animales con abscesos y en la cantidad de abscesos entre vacunados y control. Estos autores concluyen que los anticuerpos antitoxina deben limitar la difusión y diseminación del microorganismo en el período inicial de su multiplicación, sobre todo hasta dos semanas después de la infección. [17] Un año más tarde LeaMaster y col. emplearon una bacterina inactivada con formalina y adyuvada con hidróxido de aluminio en corderos, hallando que en los dos grupos de animales vacunados la media de producción de abscesos por cordero fue de 7 y 4 respectivamente mientras en el grupo no vacunado fue de 32 abscesos por cordero. Por ello consideraron que la vacuna proveía de protección inmunológica contra la inoculación con Corynebacterium pseudotuberculosis y aunque no afectaba el tamaño de los abscesos, si afectaba la virulencia del microorganismo. [61] En 1990 Brogden y sus colaboradores, emplearon nuevamente el muramil dipeptido (MDP) como adyuvante de vacunas de células integras de Corynebacterium pseudotuberculosis, pero esta vez en corderos, además de ratones, así como en varias dosis, lo cual arrojó que en los corderos la combinación de 10 mg de células completas con 1 mg de MDP inducía inmunidad sin el inconveniente de abscesos estériles en el punto de inoculación, aunque consideraron que debe comprobarse el resultado en grandes masas de animales susceptibles. [15]. En el año 1990 Real y León utilizaron el BCG (bacilo de Calmette y Guerin) por su probada actividad frente al M. bovis en la inmunoprofilaxis de la infección por Corynebacterium pseudotuberculosis, pero sus resultados no fueron satisfactorios, por lo que después de seis años de estudios consideraron que el método no se puede recomendar para el control de la Linfadenitis caseosa. [80] Al año siguiente, se publicó la realización de un ensayo de campo sobre la vacunación de rebaños de ovejas y cabras con una vacuna realizada por Brogden y col. y que abarcó tres años de observaciones, con todas las dificultades y desventajas que todo ensayo de campo presenta. Este dio como resultado que la vacuna brindaba un grado de protección estadísticamente significativa en el caso de los carneros, pero en cabras tenía una tendencia a proteger que no llegaba a ser significativa, concluyendo que brinda una buena protección contra el desarrollo de la linfadenitis caseosa en carneros y que podría jugar un importante papel en el control de esta enfermedad. [13] Este ensayo tiene la ventaja de que sus conclusiones son más extrapolables a las condiciones de campo que con una inoculación experimental. Un importante experimento, relacionado con el efecto de la inmunidad pasiva natural, sobre la vacunación en los corderos, fue hecho por Patón y col. en 1991. En este trabajo se dividieron las madres de acuerdo a su tasa de anticuerpos antitoxina contra la linfadenitis caseosa y se controlaron los Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos 17 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html corderos vacunándolos a diferentes períodos entre 0 y 18 semanas después del parto inoculándolos entre 18 y 24 semanas con pus de los abscesos y sacrificándolos finalmente a los cuatro meses de la infección artificial. Esta investigación arrojó que cuando la prevalencia de la linfadenitis caseosa en las ovejas es alta, no se obtiene una buena protección contra la enfermedad si se vacuna los corderos antes de las 12 semanas de nacido, especialmente si la primera dosis se recibe con menos de tres semanas. Por ello se cual recomiendan la vacunación en dichos rebaños a partir de 12 semanas de edad [72]. En ese mismo año Eggleton y col., en tres trabajos sucesivos publicados sobre el tema de la vacunación obtuvieron que el uso de células de Corynebacterium pseudotuberculosis, unidas a un toxoide, no incrementaba la potencia protectiva de este. Tampoco hallaron incremento de la protección por la adición de antígenos de cinco especies de Clostridium, con la adición de selenio de sodio como adyuvante. Sin embargo, en todos los casos se obtuvo buenos niveles de protección con el toxoide empleado por sí solo y se encontró una correlación positiva entre la cantidad de toxoide de Corynebacterium pseudotuberculosis y el grado de protección alcanzado. También lograron que el toxoide purificado por métodos cromatográficos, indujera la mayor protección lo cual sugiere que la antitoxina es el mayor factor de protección. [39, 40,41] La aplicación de la biología molecular y la ingeniería genética a la producción de vacunas contra la LC se produce a partir de los trabajos de Hodgson y col. en el que mediante la delección del gen de la fosfolipasa D, del genoma de Corynebacterium pseudotuberculosis, logrando una variante del microorganismo donde la virulencia se reducía en gran medida y que denominaron Toxminus y con el cual probaron la inoculación de carneros, con distintas dosis, en comparación con inoculaciones de cepas de campo de Corynebacterium pseudotuberculosis y luego retaron todos los grupos con dosis mayores de la misma cepa de campo. Este trabajo obtuvo como resultado que el Toxminus estimula fuertemente la respuesta humoral y celular, así como, que la infección con este microorganismo se resuelve en el sitio de inoculación en pocas semanas y que la bacteria Toxminus no pudo ser cultivada a partir de los tejidos en la necropsia de ninguno de los animales inoculados de la 8va a la 18va semana. Todo esto llevó a los autores a sugerir que la fosfolipasa D contribuye a la supervivencia de Corynebacterium pseudotuberculosis dentro de su hospedero. También se plantea que la persistencia del microorganismo durante las primeras semanas estimula el sistema inmune, lo cual sería un importante atributo para una vacuna viva o para utilizarla como vehículo de entrega de los antígenos al organismo animal. [48] Sin embargo esta vacuna tenía la desventaja de provocar abscesos indeseables en el punto de inoculación esto motivó al autor a utilizar la vacuna viva atenuada con C. pseudotuberculosis toxminus por vía oral, tanto solo como unido al gen modificado que producía la toxina PLD alterada genéticamente sin embargo aunque se reportaba como un posible vehículo Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos 18 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html de administración de vacunas los resultados aun no eran alentadores. [49] Solo un año después el mismo grupo de trabajo dio a conocer sitios específicos del gen que codifican para la toxina PLD que al ser alterados producían la inactivación de la toxina secretada por el C. pseudotuberculosis [91]. Estos esfuerzos fructificaron en una patente a favor de Anthony Radford y Adrian Hodgson en 1997 dirigida hacia la creación de la vacuna con el Corynebacterium pseudotuberculosis mutante [79]. En 1998 Pionlkowoski y Shivvers. evaluaron una vacuna comercial caseous D-T para la prevención de la inducción de abscesos por Corynebacterium pseudotuberculosis, logrando una disminución del número de abscesos. [76] En el 2003 investigadores peruanos han publicado un trabajo destinado a probar la eficacia de una vacuna elaborada a partir de precipitado proteico de C. pseudotuberculosis conteniendo la exotoxina, en animales de laboratorio (ratones albinos) observando disminución de los efectos tóxicos del C. pseudotuberculosis, con disminución del número y tamaño de abscesos de los animales vacunados (40% afectado) comparado con las lesiones severas y generalizadas encontradas en los animales del grupo control (95% afectado) demostrándose al C. pseudotuberculosis como agente causal de la infección por medio de la técnica de PCR mediante la banda de DNA de 815 bp en los animales que presentaban abscesos. [64] Más recientemente Fontaine y col. después de crear un modelo experimental de la enfermedad en ovejas usando cepas virulentas del Reino Unido y luego las retaron con varios preparados vacunales entre ellos un recombinante deribado de la fosfolipasa D procedente de un aislamiento virulento, una bacteria muerta con formalina y una bacteria modificada con un recombinante de fosfolipasa D , observando que conferian una protección estadísticamente significativa contra la infección, así como, parece restringir la diseminación desde el sitio de inoculación. La vacuna fue comparada con una vacuna comercial que no tiene licencia en el Reino Unido y concluyen que sus resultados proporcionanuna información pertinente para el desarrollo de una estrategia de vacunación efectiva contra la linfadenitis caseosa. [44] Pero no solamente la vacunación es el método de elección de los investigadores sino que actualmente se considera que este es un problema que debe ser abordado desde muchos puntos de vista por ejemplo Cubero y col. plantean una serie de estratégias evaluadas por diferentes autores, que se pueden emplear para el control de la linfadenitis caseosa entre ellas destaca las campañas de saneamiento consistentes en, detectar los animales infectados, eliminar todo animal positivo al diagnóstico, presente o no síntomas, vacunación de los efectivos en riesgo y medidas generales de higiene. [33] Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos 19 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html Nota: Ver la primera parte de esta monografía, Linfadenitis Caseosa I: Aspectos históricos, etiológicos y clínicos, en RECVET: 2007, Vol. II, Nº 8 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n080807.html concretamente en http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n080807/080707.pdf BIBLIOGRAFIA 1. Alonso J.L.; Simón M.C.; Girones O.; Muzquiz J.L.; Ortega C.; García J. (1992). "The effect of experimental infection with Corynebacterium pseudotuberculosis on reproduction in adult ewes". Research in Veterinary Science. 52, 267-276. 2. Álvarez J.L.; Rodríguez A.; Cabrera J.; Rodríguez Norbis. (1981). "Informe técnico del trabajo de servicio desarrollado en tres unidades caprinas de la provincia Santiago de Cuba". Informe final. CENSA. (Datos no publicados) 3. Anderson V.M.; Nairn M.E. (1984). “Role of maternal immunity in the prevention of caseous lymphadenitis in kids. Les maladies de la chèvre. Les colloques de l'Institut National de la Recherche Agronomique, Paris No 28 page 601-604. 4. Arsenault J.; C. Girard; P. Dubreuil; D. Daignault; J.R. Galarneau; J. Boisclair; C. Simard; D. Belanger (2003). “Prevalence of and carcass condemnation from Maedi-visna, paratuberculosis and caseous lymphadenitis in culled sheep from Québec Canada”. Prev. Vet. Med. 30, (59): 67-81. 5. Ashfaq M.K.; Campbell S.G. (1979). "A survey of caseous lymphadenitis and its etiology in goats in United States". Veterinary Medicine and Small Animal Clinician 74, 1161-1165. 6. Ashfaq M.K.; Campbell S.G. (1980). "Experimentally induced caseous lymphadenitis in goats". American Journal of Veterinary Research. 41: 11, 1789-1792. 7. Augustine J.L.; Renshaw H.W. (1986). "Survival of Corynebacterium pseudotuberculosis in axenic purulent exudate on common barnyard fomites". American Journal of Veterinary Research. 47: 4, 713-715. 8. Awad F.I. (1960). "Serologic investigation of Pseudotuberculosis in sheep. I. Agglutination test". American Journal of Veterinary Research. 21, 251-253. 9. Batey R.G. (1986). "Frequency and consequence of caseous lymphadenitis in sheep and lambs slaughtered at Western Australian abattoir". American Journal of Veterinary Research. 47: 2, 482-485. 10. Braga W.U.; González A.E.; Hung A. (1994). "Utilización de la prueba de ELISA para la detección de anticuerpos contra Corynebacterium pseudotuberculosis en Alpacas." Memorias del XIV Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias. Acapulco. México. Pág. 29. 11. Braga W.U.; (1998). “Susceptibilidad de Alpacas adultas a la infección experimental de Corynebacterium pseudotuberculosis” Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf 20 RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html Rev. Investigaciones Pecuarias 9,(2) Pág 19-33 Edición Extraordinaria 12. Braga W.U.; A.E. Chavera; A.E. Gonzalez. (2006). “Clinical, humoral, and pathologic findings in adult alpacas with experimentally induced Corynebacterium pseudotuberculosis infection”. Am. J. Vet. Res.: 67(9) Pág. 1570-1574. 13. Brogden K.A.; Cutlip R.C.; Lehmkuhl H.D. (1984). "Experimental Corynebacterium pseudotuberculosis infection in lamb". American Journal of Veterinary Research. 45: 8, 1532-1534. 14. Brogden K.A.; Cutlip R.C.; Lehmkuhl H.D. (1985). "Immunogenicity of Corynebacterium pseudotuberculosis and the effect of adyuvants in mice". Journal of Comparative Pathology. 95, 167- 173. 15. Brogden K.A.; Chedid L.; Cutlip R.C.; Lehmkuhl H.D.; Sacks J. (1990). "Effect of muramyl dipeptide on immunogenicity of Corynebacterium pseudotuberculosis whole-cell vaccines in mice and lambs". American Journal of Veterinary Research. 51: 2, 200202. 16. Brown C.C.; Olander H.J.; Biberstein E.L.; Moreno Deborah.(1985). "Serologic response and lesions in goat experimentally infected with Corynebacterium pseudotuberculosis of caprine and equine origins". American Journal of Veterinary Research. 46: 11, 2322-2326. 17. Brown C.C.; Olander H.J.; Biberstein E.L.; Morse Susan. (1986). "Use of a toxoid vaccine to protect goats against intradermal challenge exposure to Corynebacterium pseudotuberculosis". American Journal of Veterinary Research. 47: 5, 1116-1119. 18. Brown C.C.; Olander H.J. (1987). "Caseous Lymphadenitis of Goat and Sheep: A Review". Veterinary Bulletin. 57: 1, 1-12. 19. Burell D.H. (1978). “Experimental induction of caseous lymphadenitis in sheep by intraliymphatic inoculation of Corynebacterium ovis” Research in Veterinary Science. 24, 269276. 20. Burell D. H. (1979). "Conditions in vitro haemolytic activity by Corynebacterium ovis exotoxin". Research in Veterinary Science. 26, 333-338. 21. Burell D.H. (1980a). "A haemolisis inhibition test for detection of antibody to Corynebacterium ovis exotoxin". Research in Veterinary Science. 28, 190-194. 22. Burell D.H. (1980b). "A simplified double immunodiffusion technique detection of Corynebacterium ovis antitoxin". Research in Veterinary Science. 28, 234-237. 23. Cameron H.S.; McOmie W.A. (1940). "The agglutination reaction in Corynebacterium ovis infection". Cornell Veterinary. 30, 41-46. 24. Cameron C.M.; Minaar J.L. (1969). "Immunization of mice agains Corynebacterium pseudotuberculosis infection." Onderstepoort Journal of Veterinary Research. 36, 207-210. 25. Cameron C.M. (1972). "Immunity to Corynebacterium Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos 21 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html pseudotuberculosis". Journal of South African Veterinary Medical Association 43, 343-349. 26. Carne H.R. (1932). "The diagnosis of caseous lymphadenitis by means of intradermal inoculation of allergic ragents". Australian Veterinary Journal. 4, 42-47. 27. Carne H.R. (1940). "The toxin of Corynebacterium ovis". Journal of Pathology. 51, 199-212. 28. Cassamagnaghi A. (1931). "Le diagnostic de la lympho-adenite caséense des mouton par l'intradermo-réaction à la PreiszNocardine." Bull. Acad. Vét. France. 4: 7, 330-333. 29. Césari E. (1930) "Sur le diagnostic de la lymphadenie caséense por l'intradermo-réaction à la Preisz-Nocardine". Bull. Acad. Vét. France. 3: 6, 291-295. 30. Connor K.M.; Quirie M.M.; Baird G.; Donachie W. (2000). “Characterization of United Kingdom Isolates of Corynebacterium pseudotuberculosis using Pulsed-Field Gel Electrophoresis”. Journal of Clinical Microbiology 38 (7)Pág.2633-2637 31. Costa Filho G.A.; Magalhäes M.; Barreto S.C.P.; Fraga I.S.; Duarte C.F. (1967). "Improvisaçäo da inoculaçäo natural para verificaçäo do poder imunogênico da vacina contra a linfadenite caseosa dos caprinos do Instituto Biológico da Bahia." Bolm Téc No 29. Inst. Pesq. Agron. Recife Brasil. 32. Costa M.D.; Cámara J.Q.; Rocha J.V.; Martinez T.C. (1973)."Linfadenite caseosa dos caprinos no Estado da Bahia" Distribuiçäo geográfica da doença. Bolm Inst. Biol. Bahia, Salvador. 12: 1, 1-7. 33. Cubero P. M.J.; M. González C; P. Martin A.; Y. Leon V.: (2002). “Estrategias de policia sanitaria en linfadenitis caseosa”. OVIS, 78, 34. Cuevas W.A.; J.G. Songer . (1993). “Arcanobacterim haemoliticum phospholipase D is genetically and functionally similar to Corynebacterium pseudotuberculosis phospholipase D”. Infect. Immunity. 61; 4310-4316. 35. Chikamatsu S.; Zhao H.K.; Kikuchi N.; Hiramune T.: (1989). “Seroepidemiolgical survey of Corynebacterium pseudotuberculosis infection in sheep in Japan using Enzyme-linked immunosorbent assay”. Japanese Journal of Veterinary Science. 51: 5, 887-891. 36. Dercksen D.P.; Brinkhof J.M.; Dekker-Nooren T.; Maanen K., Bode C.F.; Baird G.; Kamp E.M. (2000) “A comparison of four serological tests for the diagnosis of caseous lymphadenitis in sheep and gotas” Vet Microbiol.; 75(2):167-75. 37. Diaz A.F.; Garcia V.S.; Cruz S.T.A.: (1994). “Evaluación de la sensibilidad a antimicrobianos de 50 cepas de Corynebacterium pseudotuberculosis”. Memorias del XIV Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias. Acapulco. México. Pág. 163. 38. Doty R.B.; Dunne H.W.; Hokanson J.F.; Reid J.J. (1964). "A comparison of toxins produced by various isolates of Corynebacterium pseudotuberculosis and the development of a Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos 22 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html diagnosis Skin test for caseous lymphadenitis of Sheep and goat". American Journal of Veterinary Research. 25: 109, 1679-1684. 39. Eggleton D.C.; Haynes J.A.; Middleton H.D.; Cox J.C. (1991a). "Immunization against ovine caseous lymphadenitis: correlation between Corynebacterium pseudotuberculosis toxoid content and protective efficacy in combined clostridial- corinebacterial vaccines". Australian Veterinary Journal. 68: 10, 322-325. 40. Eggleton D.C.; Middleton H.D.; Doidge C.V.; Minty D.W. (1991b). "Immunization against ovine caseous lymphadenitis: comparation of Corynebacterium pseudotuberculosis vaccines with and without bacterial cells". Australian Veterinary Journal. 68: 10, 317-319. 41. Eggleton D.C.; Doige C.V; Middleton H.D.; Minty D.W. (1991c). "Immunization against ovine caseous lymphadenitis: efficacy of monocomponent Corynebacterium pseudotuberculosis toxoid vaccine and combined clostridial-corynebacterial vaccines". Australian Veterinary Journal. 68: 10, 320-321 42. Eguen N.B.; Cuevas W.A.; McNamara P.J.; Sammons W.; Humphrey R.; Songer J.G. (1989). "Purification of phospholipase D of Corynebacterium pseudotuberculosis by recycling isolectric focusing". American Journal of Veterinary Research. 50: 8, 1319-1321 43. Farid A.; Mahmoud A.H. (1961). "Primary trials on the diagnosis of caseous lymphadenitis in Egypt by means of intradermal inoculation of allergic material". Veterinary Medical Journal of Giza. 7: 7/8, 253-258. 44. Fontaine MC, Baird G, Connor KM, Rudge K, Sales J, Donachie W. (2006) “Vaccination confers significant protection of sheep against infection with a virulent United Kingdom strain of Corynebacterium pseudotuberculosis”. Vaccine.;24(33-34):5986-5996. 45. González C.; Jorge M.C.; Zeballos H.; West M.; Mateos E.; Yotti C. (1991). "Actualización y estudio de situación de la Linfoadenitis caseosa de los lanares en el partido de Tandil". Veterinaria Argentina. 3:(75), 304-310. 46. Hard G.C. (1972). "Examination by electron microscopy of the interaction between peritoneal phagocytes and Corynebacterium ovis". Journal of Medical Microbiology. 5, 483- 491. 47. Hein W.R.; Cargil C.F.(1981). "An abattoir survey of diseases of feral goat". Australian Veterinary Journal. 57, 498-503. 48. Hodgson A.L.; Krywult Jolanta; Corner L.A.; Rothel J.; Radford A. (1992). "Rational attenuation of Corynebacterium pseudotuberculosis potential Cheesy Gland Vaccine and live Delivery vehicle". Infection and Immunity. 60: 7, 2900-2905. 49. Hodgson A.L.; Tachedjian M.; Corner L.A.; Rothel J.; Radford A. (1994). “Protection of sheep against caseous lymphadenitis by use of a single oral dose of live recombinant Corynebacterium pseudotuberculosis”. . Infection and Immunity. 62: (12), 52755280. 50. Husband A.D.; Watson D.L. (1977). "Immunological events in the poplitean lymph node of sheep following infection of live or killed Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos 23 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html Corynebacterium ovis into an afferent popliteal lymphatic duct". Research in Veterinary Science. 22, 105-112. 51. Irwin M.R.; Knight H.D. (1975). Enhanced resistance to Corynebacterium pseudotuberculosis infection associated with reduced serum immunoglobulin levels in levamisole-trated mice". Infection and Immunity. 12, 1098-1103. 52. Jubb K.V.F.; Kennedy P.C.; Palmer N. (1993). “Caseous lymphadenitis”. Pathology of Domestic Animals. Fourth Edition. Academic Press, Inc. Vol 3. Pag 238-240. 53. Kaba J; Kutschke L; Gerlach G.F. (2001). “Development of an ELISA for the diagnosis of Corynebacterium pseudotuberculosis infections in goats”. Vet Microbiol.;78 (2):155-63 54. Knight H.D. (1969). "Corynebacterial infection in horse: problems of prevention". Journal of American Veterinary Medical Association. 155, 446-451. 55. Knigth H.D. (1978). "A serologic method for the detection of Corynebacterium pseudotuberculosis infection in horses". Cornell Veterinary. 68, 220-237. 56. Kuria J.K.N.; Holstad G. (1989). "Serological investigation of Corynebacterium pseudotuberculosis infection in sheep correlation between the hemolysis inhibition test and the ELISA test". Acta Veterinaria Escandinavica. 30: 1, 109-110. 57. Laak E.A.; Schreuder B.E. (1991). "Serological diagnosis of caseous lymphadenitis in goat and sheep". Veterinary Record. 128: 18, 436-438. 58. Laak E.A.; Bosch J.; Bijl C.G.; Schreuder B.E.C. (1992). "Double-antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay and immunoblot analysis used for control of caseous lymphadenitis in goats and sheep". American Journal of Veterinary Research. 53: 7, 1125-1132. 59. Langenegger Charlotte H.; Langenegger J.; Costa S.G. (1987). "Alérgeno para diagnóstico da linfadenite caseosa em caprinos". Pesquiza Veterinaria Brasileira. 7: 2, 27-32. 60. Langenegger J.; Langenegger Charlotte. (1988). "Reproduçäo da linfadenite caseosa em caprinos com pequeno número de Corynebacterium pseudotuberculosis". Pesquiza Veterinaria Brasileira. 8: 1/2, 23-26. 61. LeaMaster B.R.; Shen D.T.; Gorham J.R.; Leathers C.W.; Wells H.D. (1987). "Efficacy of Corynebacterium pseudotuberculosis bacterin for the immunologic protection of sheep against development of caseous lymphadenitis". American Journal of Veterinary Research. 48: 5,869-872. 62. Maki L.R.; Shen S.H.; Bergstrom R.C.; Stetenbach Linda. (1985). "Diagnosis of Corynebacterium pseudotuberculosis infection in sheep, using an enzyme linked immunosorbent assay". American Journal of Veterinary Research. 46: 1, 212-214. 63. Malone, F. E., Fee, S. A., Kamp, E. M., King, D. C., Baird, G. J., O'Reilly, K. M., Murdock, F. E. A. (2006) “A serological Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos 24 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html investigation of caseous lymphadenitis in four flocks of sheep”. Irish Veterinary Journal 59: 19-21. 64. Medrano G.G.; A. Hung Ch.; A. Alvarado S.; O. Li E. (2003). “Evaluación de una vacuna contra Corynebacterium pseudotuberculosis en ratones albinos” Rev. Inv. Vet. Perú; 14 (1): 61-67 65. Mena R.R. (1995). "Procesos abscedativos en ovinos mestizos Pelibuey por Corynebacterium pseudotuberculosis. I. Estudios clínicos y epizootiologicos". Memorias del VI Congreso Nacional de Medicina Veterinaria. Programa/Resúmenes. La Habana. Pág. 66. Menzies Paula; Muckle Anne (1989). “The use of microagglutination assay for the detection of antibodies to Corynebacterium pseudotuberculosis in naturally infected sheep and goat flocks". Canadian Journal of Veterinary Research. 53, 313318. 67. Menzies P.I.; Muckle C.A.; Hwang Y.T.; Songer J.G. (1994). “Evaluation of an Enzyme-linked immunosorbent assay using and Echerichia coli recombinant phospholipase D antigen for the diagnosis of Corynebacterium pseudotuberculosis infection”. Small Ruminant Research Journal. 13: 2, 193-198. 68. Muckle C.A.; Gyles C.L. (1983). "Relation of lipid content and exotoxin production to virulence of Corynebacterium pseudotuberculosis in mice". American Journal of Veterinary Research. 44: 6, 1149-1153. 69. Nagy G. (1976) "Caseous lymphadenitis in sheep: methods of Infection". Journal of the South African Veterinary Medical Association. 47, 197-199. 70. Nairn M.E.; Robertson J.P. (1974). "Corynebacterium pseudotuberculosis infection of sheep: role of skin lesions and dipping fluids". Australian Veterinary Journal. 50, 537-542. 71. Nairn M.E.; Robertson J.P.; McQuade N.C. (1977). "The control of caseous lymphadenitis in sheep by vacunation". Proceedings 54th Annual Conference of the Australian Veterinary Association pp 159161. 72. Paton M.W.; Mercy A.R.; Sutherland S.S.; Ellis T.M.; Duda S.R. (1991). "The effect of antibody to caseous lymphadenitis in ewes on the efficacy of vacunation in lambs". Australian Veterinary Journal. 68: 4, 143-146. 73. Paton MW; N.B. Buller; IR Rose; TM Ellis. (2002) “Effect of the interval between shearing and dipping on the spread of Corynebacterium pseudotuberculosis infection in sheep.” Aust Vet J.;80 (8):494-6 74. Pépin M.; Pardon P.; Marly J.; Lantier F. (1988)."Corynebacterium pseudotuberculosis infection in adult ewes by inoculation in external ear". American Journal of Veterinary Research. 49: 4, 459-463. 75. Pépin M.; Pardon P.; Marly J.; Lantier F.; Levieux D.; Lamand M. (1991). "Experimental Corynebacterium pseudotuberculosis infection in lambs: kinetics of bacterial dissemination and Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos 25 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html inflammation". Veterinary Microbiology. 26, 381-392. 76. Pionlkowoski M.; D.W. Shivvers (1998) “Evaluation of a commercially available vaccine against Corynebacterium pseudotuberculosis for use in sheep”. JAVMA. 212(11) 1765-1768. 77. Prescotty J.F.; Menzies P.I.; Hwang Y.T. (2002). “An Interferongamma assay for diagnosis of Corynebacterium pseudotuberculosis infection in adult sheep from a research flock”. Vet. Microbiol. 88(3), 287-297 78. Prodhan M.A.; Olander H.J.; Gardener I.A. (1993). "A comparison of dot-blot assay with the synergistic haemolytic inhibition test in goat naturally infected with Corynebacterium pseudotuberculosis". Veterinary Research Commun. 17: 3, 193196. 79. Radford Anthony; Adrian Hodgson (1997) “Use of Phospholipase D mutant of Corynebacterium pseudotuberculosis for vacunation”. Patent number: 5,637,303, Jun.10. 1997. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. Australia 80. Real V. F.; León V.L. (1990). “La linfadenitis caseosa ovina por Corynebacterium pseudo-tuberculosis: Estudio clínico e inmunoprevención mediante BCG (Bacilo de Calmette y Guerin)” Med. Vet. 7 (12) Pág. 681--688 81. Renshaw H.W.; Graff V.P.; Gates N.L. (1979). "Viceral caseous lymphadenitis in thin ewe syndrome: isolation of Corynebacterium, Staphilococcus and Moraxella spp. from internal abscesses in emaciated ewes". American Journal of Veterinary Research 40, 11101114. 82. Ruiz J.L; Barrera Maritza; Peralta Esther L.; Frías Maria T. (2000). “Estandarización de un ELISA indirecto para el diagnóstico de la linfadenitis caseosa ovina” Rev. Cub. Cienc. Vet. 26(1): 20-23 83. Ruiz J.L; C. Bulnes ; Reina Duran ; Maritza Barrera ; Norbis Rodríguez ; María C. Muñoz (2003). “Evaluación de un ELISA Indirecto para el diagnóstico de la linfadenitis caseosa ovina mediante la reproducción experimental y aspectos clínicos” Revista Electrónica Veterinaria REDVET [on line] No: 5; Vol. IV accesible desde http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n.050503.html 84. Schreuder B.E.C.; Laak E.A.; Dercksen D.P. (1994). "Erradication of caseous lymphadenitis in sheep with the help of a newly developed ELISA technique". Veterinary Record. 135, 174-176. 85. Serikawa S.; Ito S.; Hatta T.; Senna K.; Sawara S.; Hiramune T.; Kikuchi N.; Yanagawa R. (1993). "Seroepidemiological evidence that Shearing Wounds are mainly responsible for Corynebacterium pseudotuberculosis in sheep". Journal Veterinary Medicine Science. 55: 4, 691-692. 86. Shen D.T.; Jen L.W.; Gorham J.R. (1982). “The detection of Corynebacterium pseudotuberculosis antibody in goats by enzyme- linked immunosorbent assay (ELISA)” Proceeding 3rd International Conference on Goat production and disease. Tucson. Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos 26 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf RECVET. Vol. III, Nº 4, Abril 2008 http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html Arizona. Pag. 445 - 448. 87. Skalka B.; I. Literaky; P. Chalupa; M. Votava. (1998). “Phospholipase D- Neutralization in serodiagnosis of Arcanobacterim haemoliticum and Corynebacterium pseudotuberculosis infection”. Zent. bl. Bakteriol. 228, 463-470. 88. Songer J.G.; Libby S.; Iandolo J.J.; Cuevas W.A. (1990). "Cloning and expression of Phospholipase D gene from Corynebacterium pseudotuberculosis in Echerichia coli". Infection and Immunity. 58: 1, 131-136. 89. Stoops S.G.; Renshaw H.W.; Thilsted J.P. (1984). "Ovine caseous lymphadenitis: Disease prevalence, lesion, distribution and thoracic manifestation in a poblation of mature culled sheep from western United States". American Journal of Veterinary Research. 45: 3, 558-558. 90. Sutherland S.S.; Ellis T.M.; Mercy A.R.; Paton M.; Middleton H. (1987). "Evaluation of an enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of Corynebacterium pseudotuberculosis infection in sheep". Australian Veterinary Journal. 64: 9, 263-266. 91. Tachedjian Mary; J. Kruywult; R. J. Moore; L.M. Hodgson (1995). “Caseous lymphadenitis vaccine development: site- specific inactivation of Corynebacterium pseudotuberculosis phospholipase D gene” Vaccine 13 (18) 1785-1792. 92. Tadich, N; C. Álvarez; T. Chacon; H: Godoy. (2005) “Linfoadenitis Caseosa (LAC) en ovinos en la XI Región, Chile”. Arch. med. vet. [online], .37 (2) Pág.161-167. Disponible en WWW: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301732X2005000200011&lng=es&nrm=iso . ISSN 0301-732X. ultima visita 26 Diciembre 2006 93. Train J. (1934). "Contribution à l'etude du traitment et du diagnostic de la lymphangite ulcérence". Rev. Vét. Milit. Paris. 18, 355-362. 94. Williams C.S.F. (1980) "Diferential diagnosis of caseous lymphadenitis in the goats". Veterinary Medicine and Small Animal Clinician. 75, 1165-1169. 95. Yeruham I.; Y. Braverman; N.Y. Shipigel; A. Chizov-Ginzburg; A. Saran. (1996). “Mastitis in dairy cattle caused by Corynebacterium pseudotuberculosis and the feasibility of transmission by houseflies I”. Vet. Quart. 18: (3), 87-89. 96. Zaki M.M. (1968). "The application of a new technique for diagnosing Corynebacterium ovis infection". Research in Veterinary Science. 9, 489-493. 97. Zhao H.K.; Morimura H.; Hiramune T.; Kikuchi N.; Yanagawa R.; Serikawa S. (1991). "Antimicrobial susceptibility of Corynebacterium pseudotuberculosis isolated from lesions of caseous lymphadenitis in sheep in Hokkaido, Japan". Journal of Veterinary Medicine Science. 53: 2, 355-356. Linfadenitis caseosa II: Diagnóstico, control y aspectos epizootiológicos http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408/040803.pdf 27