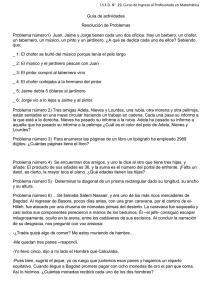La pelirroja
Anuncio

La Pelirroja Alberto Martínez-Márquez Apenas fueron cinco segundos de placer, cuando sentí aquella espantosa mordida. Alcancé a gritar “¡Puñeta!,” como si me fuera a escuchar un cosmonauta en las inmediaciones de Plutón. “La que te hubieras hecho antes de entrar al cuarto,” replicó ella, la Pelirroja. Me había mordido justo entre la cabeza y el resto de mi florido miembro, al que daba casi por muerto. Aunque la sangre no era profusa, estaba completamente aterido por el dolor que reptaba por mis piernas e inundaba mi vientre. Lo único que supe hacer fue presionar con mis dedos para evitar el sangrado, que, repito, no era mucho. Ella se roció la boca con spray de binaca. A la sazón comenzó a recriminarme, a lanzarme improperios de todo tipo, insinuaciones de diversa estirpe; mientras yo, petrificado, me sentía como la estatua de Colón en cualquier plaza del mundo, incapaz de bajar el dedo índice por los siglos de los siglos. La pelirroja era muy astuta. Había planificado todo al detalle tan pronto supo lo que tuve con su hermana una semana antes. Me enteré porque Luis estuvo presente cuando el desliz de Jorge, a quien nunca debí confiarle. Jorge siempre habla de más cuando está metido en tragos. Sus verdades y las de otros siempre salen a flote, por eso es el compañero predilecto de todo el mundo a la hora de irse de juerga. La Pelirroja estaba también en el bar con unas amigas y lo escuchó justo cuando se dirigía hacia el servicio sanitario. Pero no fue Luis quien la vio, sino Perfecto, quien se lo refirió a Luis de inmediato. Pero Luis vino a decírmelo un día después de la mordida. Yo le retiré la amistad a Luis y a Jorge. Perfecto nunca fue mi amigo hasta hoy. Pero ya me parece un tipo en el que se puede confiar. Volviendo al incidente… La Pelirroja salió a toda prisa del apartamento después de la infausta mordida. Tenía sus cosas empacadas y las había ocultado detrás del sofá de la salita. Yo seguí parado, mirándolo todo, como un niño retardado babeándose de la incomprensión. Así estuve bastante tiempo después de que ella cerrara la puerta. Las pelirrojas, aunque aparentan ser sumisas, tienen el alma de los mil demonios. Son coquetas con estilo, y te engatusan de una forma que cuando te das cuenta terminan enjaulándote como a un miserable pajarito. Mientras más pecas tienen, peores son. Digo esto porque la hermana de la Pelirroja, que también es pelirroja, tiene forrado el firmamento de pecas en su piel. Es una mujer extremadamente hermosa, con un caderamen bestial y senos apeteciblemente balanceados, mucho más portentosa que su hermana, ésa con quien he convivido un par de años hasta ayer, cuando me la mordió. El médico que me atendió en la sala de emergencia (llegué allí dos horas después, cuando el dolor amainó un poco) me dijo que no era nada y que sanaría en cuestión de tres días. Me limpió con una solución que me hizo ver algo más que las estrellas y me aplicó un antibiótico que aplacó mis continuos insultos a la Pelirroja. Luego me envío a que me pusieran una vacuna contra la rabia. Si así lo hizo, fue porque le confesé, mientras me recetaba el antibiótico, que me había mordido una pelirroja. Los ojos del galeno giraron y de su boca brotó un hondísimo suspiro. Abrió la gaveta de su escritorio con una inesperada premura y garabateó con violencia sobre el papel. “Vaya de inmediato, amigo,” disparó. Fue una orden marcial. Me dirigí hacia la enfermera, le presenté el papel y en menos de un minuto me habían inyectado. Ahora me dolía al frente y atrás. Como dije, mientras más pecas tiene una pelirroja, peor resulta. Su malevolencia no tiene límites. Será implacable y perversa. Nada la detendrá en su camino. He decidido no volver a encontrarme con la hermana de la Pelirroja, que también es pelirroja, pero que tiene tantas pecas como luceros existen en el cielo nocturno. No vaya a ser que en una rabieta suya me arranque de cuajo el único orgullo que albergo en la vida. Miércoles Santo, 5 de abril de 2007