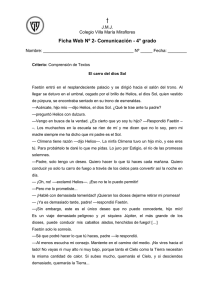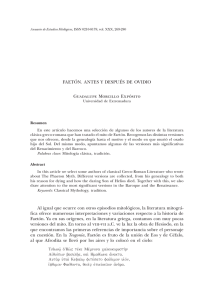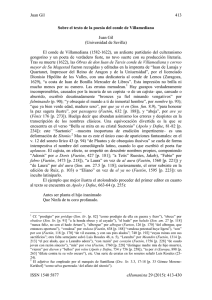Faetón
Anuncio
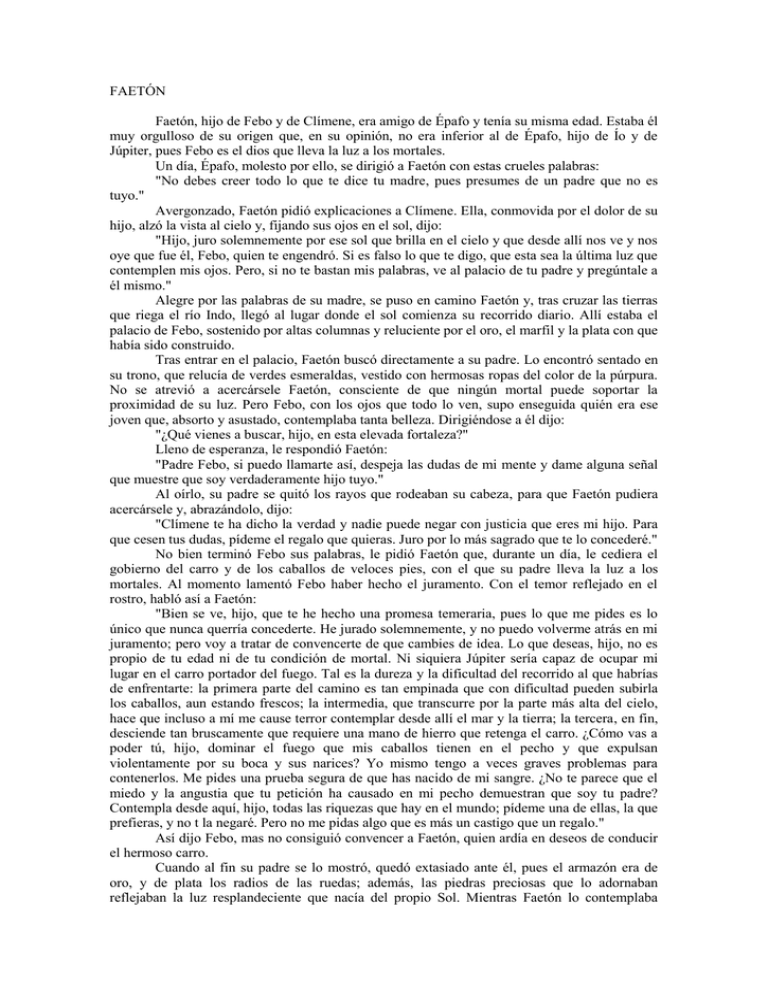
FAETÓN Faetón, hijo de Febo y de Clímene, era amigo de Épafo y tenía su misma edad. Estaba él muy orgulloso de su origen que, en su opinión, no era inferior al de Épafo, hijo de Ío y de Júpiter, pues Febo es el dios que lleva la luz a los mortales. Un día, Épafo, molesto por ello, se dirigió a Faetón con estas crueles palabras: "No debes creer todo lo que te dice tu madre, pues presumes de un padre que no es tuyo." Avergonzado, Faetón pidió explicaciones a Clímene. Ella, conmovida por el dolor de su hijo, alzó la vista al cielo y, fijando sus ojos en el sol, dijo: "Hijo, juro solemnemente por ese sol que brilla en el cielo y que desde allí nos ve y nos oye que fue él, Febo, quien te engendró. Si es falso lo que te digo, que esta sea la última luz que contemplen mis ojos. Pero, si no te bastan mis palabras, ve al palacio de tu padre y pregúntale a él mismo." Alegre por las palabras de su madre, se puso en camino Faetón y, tras cruzar las tierras que riega el río Indo, llegó al lugar donde el sol comienza su recorrido diario. Allí estaba el palacio de Febo, sostenido por altas columnas y reluciente por el oro, el marfil y la plata con que había sido construido. Tras entrar en el palacio, Faetón buscó directamente a su padre. Lo encontró sentado en su trono, que relucía de verdes esmeraldas, vestido con hermosas ropas del color de la púrpura. No se atrevió a acercársele Faetón, consciente de que ningún mortal puede soportar la proximidad de su luz. Pero Febo, con los ojos que todo lo ven, supo enseguida quién era ese joven que, absorto y asustado, contemplaba tanta belleza. Dirigiéndose a él dijo: "¿Qué vienes a buscar, hijo, en esta elevada fortaleza?" Lleno de esperanza, le respondió Faetón: "Padre Febo, si puedo llamarte así, despeja las dudas de mi mente y dame alguna señal que muestre que soy verdaderamente hijo tuyo." Al oírlo, su padre se quitó los rayos que rodeaban su cabeza, para que Faetón pudiera acercársele y, abrazándolo, dijo: "Clímene te ha dicho la verdad y nadie puede negar con justicia que eres mi hijo. Para que cesen tus dudas, pídeme el regalo que quieras. Juro por lo más sagrado que te lo concederé." No bien terminó Febo sus palabras, le pidió Faetón que, durante un día, le cediera el gobierno del carro y de los caballos de veloces pies, con el que su padre lleva la luz a los mortales. Al momento lamentó Febo haber hecho el juramento. Con el temor reflejado en el rostro, habló así a Faetón: "Bien se ve, hijo, que te he hecho una promesa temeraria, pues lo que me pides es lo único que nunca querría concederte. He jurado solemnemente, y no puedo volverme atrás en mi juramento; pero voy a tratar de convencerte de que cambies de idea. Lo que deseas, hijo, no es propio de tu edad ni de tu condición de mortal. Ni siquiera Júpiter sería capaz de ocupar mi lugar en el carro portador del fuego. Tal es la dureza y la dificultad del recorrido al que habrías de enfrentarte: la primera parte del camino es tan empinada que con dificultad pueden subirla los caballos, aun estando frescos; la intermedia, que transcurre por la parte más alta del cielo, hace que incluso a mí me cause terror contemplar desde allí el mar y la tierra; la tercera, en fin, desciende tan bruscamente que requiere una mano de hierro que retenga el carro. ¿Cómo vas a poder tú, hijo, dominar el fuego que mis caballos tienen en el pecho y que expulsan violentamente por su boca y sus narices? Yo mismo tengo a veces graves problemas para contenerlos. Me pides una prueba segura de que has nacido de mi sangre. ¿No te parece que el miedo y la angustia que tu petición ha causado en mi pecho demuestran que soy tu padre? Contempla desde aquí, hijo, todas las riquezas que hay en el mundo; pídeme una de ellas, la que prefieras, y no t la negaré. Pero no me pidas algo que es más un castigo que un regalo." Así dijo Febo, mas no consiguió convencer a Faetón, quien ardía en deseos de conducir el hermoso carro. Cuando al fin su padre se lo mostró, quedó extasiado ante él, pues el armazón era de oro, y de plata los radios de las ruedas; además, las piedras preciosas que lo adornaban reflejaban la luz resplandeciente que nacía del propio Sol. Mientras Faetón lo contemplaba admirado, la Aurora abrió las puertas color de púrpura del cielo y trajo de sus pesebres los caballos que vomitan fuego. Febo extendió sobre la cara de su hijo un líquido, para hacerlo resistente al calor de las llamas, y, presintiendo la tragedia, dijo suspirando: "Ya que no quieres abandonar tu loco deseo, atiende al menos estos consejos: no abuses del látigo, pues los caballos corren solos; utiliza con fuerza las riendas; sigue el camino que te marcan mis huellas y no hagas que el carro descienda demasiado, pues quemarás la tierra; tampoco dejes que suba a la parte más alta del cielo, pues allí están las mansiones de los dioses. En lo demás, confiemos en la ayuda de la Fortuna. Es hora de partir. No nos está permitido esperar más." Subió Faetón al carro y enseguida los caballos llenaron el aire con sus relinchos de fuego y se lanzaron hacia delante, desgarrando las nubes con sus patas. Mas pronto notaron la ligereza de su carga: como las naves poco cargadas se bambolean en la tempestad ante el empuje de las olas, así el carro, saltando en el aire entre violentas sacudidas, abandonó el recorrido habitual, sin que Faetón pudiera evitarlo. Entonces, ya inútilmente, se arrepintió de no haber atendido los ruegos de su padre. Aterrorizado, soltó las riendas, y los caballos trazaron el camino a su capricho: lo mismo subían hasta el alto cielo y se lanzaban contra las estrellas, que descendían hasta casi tocar la tierra. Por todas partes ardían las selvas y los montes y se desecaban los ríos y los lagos; grandes ciudades y hasta naciones enteras quedaron convertidas en ceniza. Se cree que fue entonces cuando los pueblos etíopes adquirieron el color negro de su piel y se hizo árida y desértica una parte de la tierra, al perder por completo la humedad. Otras desgracias sucedieron a estas. Por las grietas del suelo resecado se filtró hasta el Tártaro el calor de los incendios, aterrorizando a Plutón, rey del mundo subterráneo. Por tres veces intentó Neptuno salir de las profundidades del mar, pero no fue capaz de soportar el fuego y el calor suspendido en el aire. La madre Tierra, con su sagrada voz, se dirigió así a Júpiter, padre de los dioses: "Si es que lo he merecido y es tu voluntad que así ocurra, lanza tu rayo contra mí, oh padre Júpiter. Al menos sabré que muero por obra del padre de los dioses. Pero si no es así, ¿por qué permites lo que está sucediendo? ¿Este es el premio que merezco por mi fertilidad, por alimentar con mis cosechas a los hombres, por proporcionar pasto al ganado e incienso a los altares de los dioses? Y ¿qué culpa tiene tu hermano Neptuno y las aguas en las que reina? ¿Por qué permites que se desequen los mares? ¿Ni siquiera tienes piedad del cielo, donde está tu morada? Si perecen la tierra y los mares, si perecen las mansiones celestes, se impondrá de nuevo el antiguo Caos." Esto dijo la Tierra. Al oírla, el poderoso Júpiter subió a la elevada fortaleza desde la que gobierna el mundo y lanzó su rayo contra el desgraciado Faetón, privándole, a la vez, de la vida y del carro. Cayó el joven con los rubios cabellos envueltos en llamas, describiendo en el aire un trazo similar al de las estrellas errantes. Lejos de su patria, las ninfas recogieron su cuerpo calcinado y lo enterraron. Sobre su tumba hicieron figurar esta inscripción: "Aquí reposa Faetón, auriga del carro de su padre. Aunque no fue capaz de sostenerlo, al menos pereció por la osadía de su espíritu."