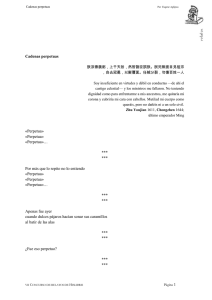- Ninguna Categoria
El galileo insaciable
Anuncio
El galileo insaciable Por Rouco El galileo insaciable El Gólgota siempre despertaba abarrotado de curiosos el día de las crucifixiones. Algunos habían adelantado el amanecer para coger un sitio con buenas vistas. La multitud aguardaba en silencio, más por el madrugón que por la mano dura de los romanos, que buenos eran los hebreos para estarse callados, no en vano éstos acechaban soñolientos pero ávidos a que los soldados terminaran de fijar las cuerdas sobre aquel suelo polvoriento, aquel calvario de colina que me había tocado subir cargado con la cruz, una cruz de colosales dimensiones y pesada como un mástil; menuda sudada por la vía pedregosa: un buen par de sandalias me había costado la caminata. Porque mi maestro sí, mucho soportar penurias, mucho resistir palizas a base de látigo atado a la columna latina y paladear mejunjes con sabor a hiel, pero no tiraba por un peso aunque al final de la cuesta lo esperara la mejor de las hembras, su auténtica debilidad. Yo era más de vino y él de formas bien torneadas, y nunca discutíamos porque a él le faltase licor y a mí una mujer dispuesta, y quizá ése fuese el secreto de nuestra atávica amistad. La plebe estaba más alterada de lo normal, y habíamos presenciado unas cuantas ejecuciones para saberlo, el público se apiñaba a lo largo del monte, miedoso, y yo percibía el porqué: ese día era especial para todos y el gentío se antojaba desmesurado para la temprana hora, una función que nadie podía perderse, algo que a mí me disgustaba sobremanera y con lo que nunca había estado de acuerdo, ese día sufriría tormento el que para muchos fanáticos era el verdadero hijo de Dios. Allí estaba mi maestro, trabado de piernas y brazos, lleno de heridas abiertas, cubierto de hilillos resecos de maná purpúreo, estoico bajo su corona de espinas, supino sobre la cruz, con los pies apuntando a sus amigos, con los pies apuntando a la caterva ignorante de ciudadanos con ganas de apedrearlo, mientras los obreros romanos se retrasaban en la iza de aquellos mastodónticos maderos de los que serían colgados los penados. Ya la noche anterior, durante el transcurso de la cena, le repetí en varias ocasiones: ‹‹Antonio, para ya con la broma, se te va a ir de las manos, ya verás››. A lo que él susurraba enojado: ‹‹Simón, tú siempre con tus canguelos… Y no me llames Antonio, hostia, que aquí todos me conocen como Jesús de Nazaret››. Erre que erre. Yo ya estaba un poco harto de sus caprichos de adolescente: que si éste es mi cuerpo, que si ésta es mi sangre, que si ésta será nuestra última cena… Pero ¿por qué?, con los divertidos momentos que nos corríamos todo ese grupete tan genuino que habíamos formado. Obviamente, mi maestro no se llamaba Antonio, a pesar de que fuese el primer apelativo por el que yo lo había conocido y el que yo usaba cuando estábamos solos. Tampoco se llamaba Jesús y ni siquiera sabía su ancestral nombre, lo único de lo que estaba seguro se reducía a sus aptitudes sobrenaturales y a su genialidad como ente inmortal, sin embargo, a veces, me daban ganas de mandarlo a freír cardos. Llevábamos siglos cambiando de apodo: yo un día me llamaba Simón ‹‹el Cananeo›› y la mañana crucífera, Simón de Cirene. Así eran las cosas con el maestro, un poco ‹‹especial›› para los VII CONCURSO DE RELATOS DE HISLIBRIS Página 1 El galileo insaciable Por Rouco calificativos. Valga como ejemplo la tarde que nos conocimos, cuando aquella perra traidora que ladraba al saludo de Efialtes nos traicionó en el desfiladero de las Puertas Calientes. Por aquel entonces, mi humanidad estaba intacta, pero cien mil persas intentaban cambiar esa condición. Yo, un pobre tespio, mas no me consideraba hoplita, no muy ducho en armas y más interesado en las matemáticas, no sabía muy bien dónde meterme. No negaré que estaba aterrorizado ante el numeroso despliegue de los hombres de Jerjes, aunque ni Eros, el dios al que rezaba mi tierra, podía dilucidar lo que me sucedería ese día. Yo respondía al nombre de Euclides, denominación que me habían dado mis padres, los cuales apenas recuerdo después de cientos de lustros, y estaba convencido de que iba a perecer en las Termópilas esa tarde. Mi maestro comandaba a los espartanos, y nunca fui capaz de retener su nombre, sé que era Leónino o Leucócido o algo por el estilo, sinceramente, nunca lo retuve porque no lo creí importante, en aquel instante no estaba yo para pensar en la trascendencia de la batalla ni que aquella contienda pasase a los anales de la Historia, porque se basó en cuerpos apilados en un paso estrecho y tan siquiera nos quedamos para saber sus consecuencias. Los persas cayeron sobre nuestra posición. Cada metro que aguantaban mis compañeros, yo reculaba tres. Hasta que al final sucedió lo inevitable: los hombres de vanguardia y retaguardia me aplastaron en el centro del envite con sus cuerpos inertes. Yo había resultado malherido por el peso de ese Hades que tenía encima de mi pecho. Me asfixiaba paulatinamente y, sin contar con ninguna lesión sangrante, moriría en breve intervalo. El plasma de los muertos comenzó a deslizarse tan abundante entre tanto inanimado que alcanzó mi boca. —¡Traga! —ordenó una voz a mi lado, sumida en el montón de almas—. Traga, hasta que los persas marchen tierra adentro. Yo obedecí, ¿qué más podía hacer? Aquellas suertes parecían cosa del Olimpo. Un par de horas después no había fallecido, o eso creí por aquel entonces, y sentí cómo la presión de mi tórax estaba siendo aliviada por alguien fornido, que retiraba los cadáveres con una brusquedad impropia hasta para el enemigo. Una mano tomó mi mano. Me alzó como si fuese una pequeña rama de pino. Mi maestro estaba ante mí, un poco diferente: la barba más cuidada, más al estilo de aquellos tiempos ahora remotos, atuendo guerrero y pelo recogido, pero la misma expresión de lánguida pericia que lo acompañaba siempre, la misma tiniebla en los ojos que escondía un pasado insondable. —Has bebido gran cantidad de mi sangre… —comenzó a decir—. Ahora somos inseparables y eternos. —Me has salvado la vida, Maestro —balbucí—. Es lo propio. —Pues, vayámonos de estas tierras tediosas, empiezo a estar un poco hastiado de tanto combatir. Además, las mujeres angustiadas por los conflictos bélicos están demasiado asustadas para presentar dificultades a la hora de la conquista amorosa. Yo lo contemplé confuso y traté de hacerme querer. —¿Cuál es su ilustre tratamiento, egregio maestro? —pregunté sumiso. —Oh, deja ya las lisonjas, Euclides. —Sabía mi nombre sin haber yo soltado palabra. Sonrió y dudó unos instantes para proseguir—: Llámame simplemente Antonio, un título nuevo siempre trae fortuna en la nueva vida. —¿Dónde iremos, Antonio? —Vamos a cruzar ese charco —señaló los dominios de Poseidón— y viajar hacia Alejandría. VII CONCURSO DE RELATOS DE HISLIBRIS Página 2 El galileo insaciable Por Rouco Al fin consiguieron atar las tamañas tres cruces a los pilotes del pavimento. Primero subirían a los ladrones, que escoltarían a mi maestro, uno a cada vera, como un ornamento punzante e irrisorio de la supuesta realeza del nazareno. Yo reconocí a ambos: Judea no era un lugar tan grande para los de nuestra calaña. Gestas, un sanguinario asaltador de caminos que tenía por costumbre mutilar los pechos de las féminas con su cuchillo, sería colocado a su izquierda; Dimas, el dueño de un mesón que establecía precios abusivos para las gentes con gran bolsa, iba a ser clavado a su derecha. Les ligaron con fuerza las manos a la tabla del crucero. No resultaban de mi agrado ninguno de los dos hombres, pero mi maestro sentía una sincera predilección por Dimas, ya que visitaba su hospedaje muy a menudo y el sagaz posadero siempre le conseguía hembras de buen ver a cambio de un exagerado coste en cuadrantales de tintorro. Nunca habíamos trabado disputa alguna con Gestas, no obstante se le veía a leguas que no era de fiar. Dos parejas de soldados situaron sendas poleas para cada cruz ocupada. Dos, subieron; otra dupla, sujetó la enorme estaca. Frenaron la subida casi al principio, cuando el madero formó un agudo con el suelo y los tortuosos lechos quedaron a media altura, para que la gente pudiese apreciar con claridad el suplicio de los clavos y los ‹‹estigmas›› agujereados salpicaran a mi maestro que yacía en el centro, abajo en el piso. El romano de la polea portaba ahora una maza corta de madera y unas puntas herrumbrosas de casi tres dígitos de largura. Los gritos de los condenados se oyeron hasta los pies del Calvario; los numerosos espectadores mezclaron sus lamentos con cada golpe de martillo. Los aullidos pavorosos resonaron contra aquellas rocas con forma de calavera y, sin embargo, los ojos de los testigos, impactados por la imagen pero golosos del fasto del martirio, no perdían detalle de aquellos miembros traspasados por el metal ruginoso. Los soldados irguieron las cruces, y pasaron a repetir la operación con el otro galileo, puesto que Dimas también lo era, aquél al que apodaban ‹‹Mesías››. La desastrosa broma de mi maestro comenzó en su casa de Nazaret años atrás. El hogar de un carpintero llamado José y de su esposa María. Antonio fue adoptado adulto, renombrado como Jesús y querido como un hijo propio. Él, nunca sabré por qué, dio su visto bueno a tal inédita situación. Pero al cabo de unos meses, yo, que había permanecido cerca de Antonio en todo momento, inicié mi aprendizaje en la carpintería de su padrastro, porque el viejo José estaba empachado de mandar, al que mantenía bajo su techo, que hiciese algo con sus horas libres y que le ayudase en el taller. Antonio siempre había sido bastante holgazán y encontró un rápido remedio en los callos gratuitos de mis manos. De ese modo estaríamos todos contentos, incluido yo que le debía la eternidad y que aprendía un oficio interesante que me apartaba de las tabernas. Y así mi maestro podría vagabundear la mayoría de las noches en pos de aquel nutrimento rojizo que saciaba temporalmente su inagotable apetito. No era yo quien para contradecirle, ni José, el inculto carpintero que de nada se enteraba, pero María, dolorida por la actitud de su ahijado y que cada noche lo veía partir para volver con las primeras luces del alba, una mañana lo encaró con valentía. —¿Dónde vas todas las noches? —interrogó María con lágrimas en los ojos. —Déjame, estoy cansado —contestó él. —No, hijo mío. No puedo vivir sino me lo cuentas. —No lo entenderías… —completó mi maestro de una manera tan misteriosa para ella como luminosa para mí. —Explícamelo, por favor —suplicó la mujer. Antonio se la quedó mirando fijamente, por primera vez pude atisbar en el brillo de sus ojos una textura endeble ante la bondadosa mujer. VII CONCURSO DE RELATOS DE HISLIBRIS Página 3 El galileo insaciable Por Rouco —Si es lo que deseas… —Sí, no hay cosa que más desee en este mundo —volvió a mendigar María. Jesús/ Antonio/ Aquel ser que nadie comprendía del todo poseyó a la que era su madre de alquiler, pero no la poseyó en lo carnal, como hacía con la mayoría, sino de la manera en la que él poseía a ciertas personas selectas, como me había poseído a mí hacía quinientos años, y esta forma no era otra que por vía intravenosa. El trasvase de riego fue casi tan dilatado como había sido el mío, con lo cual se podía vislumbrar que María iba a convertirse en la tercera persona más longeva de la Tierra. Este hecho marcó mucho a mi maestro y la noche siguiente nos fuimos de aquella casa. Recorrimos durante meses las tierras de las demarcaciones romanas de Galilea, Judea y Samaria para predicar ‹‹por divertirse un poco››, como decía el muy fanfarrón. Predicar el mensaje divino, algo tan al modo de aquellos tiempos que lo practicaban niños y ancianos, enfermos y personas mezquinas que nunca tuvieron una llaga en su piel. Aunque los predicados de mi maestro se me antojaban harto peligrosos, debido a que se autoproclamaba ‹‹Hijo de Dios›› y ‹‹Salvador del Mundo›› a voz en grito y, siendo aquellas tierras propensas a recelar de nuevas supersticiones y con el poder que acumulaba el consejo de sabios, me pareció que lo único cuerdo sería poner los pies en otro lugar más seguro. Sin embargo, él, erre que erre, más tozudo que el mulo con el que habíamos entrado en Jerusalén: que si mira qué de acólitos, que si ves cómo me adoran, que si comprendes qué estamos creando un nuevo orbe… De verdad, a veces sentía ganas de abandonarlo a su suerte. Cuando golpearon los clavos, con ninguna de las cuatro penetraciones había proferido Jesús ningún alarido, ni un pírrico suspiro de malestar. Los romanos lo izaron cagados de pánico y la concurrencia enmudeció asustada, hasta alguno de las primeras filas se atrevió a mascullar: ‹‹¡Milagro!››; yo me reí entre dientes, disimulando todo lo que pude: no se trataba de un prodigio, era totalmente real, pero aquellas heridas de manos y pies tenían que doler lo suyo, se lo merecía por cabezón. Allí estábamos todos los súbditos del espécimen supremo, mezclados entre la turba expectante y arrimando codos y caderas para agenciarnos un hueco más próximo a nuestro maestro. También nos acompañaban las mujeres, Magdalena, Verónica, colapsada por la aflicción y aferrando su paño ensangrentado, María ‹‹la Madre›› y María ‹‹la de Betania››, su hermana Marta y Salomé, llorosas unas filas adelante, aquéllas que amaron en vida al atractivo hombre y que idolatrarían su deceso como la muerte de un dios. Todo pamplinas, yo sabía que el maestro no se resignaría a morir. Juan, el pequeño de los ‹‹apóstoles››, como nos gustaba denominarnos a nosotros mismos en las extensas noches de bebercio, susurró en mi oído derecho: —Simón… —llamó mi atención con cautela—. ¿No se te ve muy afectado por la extrema situación? —¿Por qué lo preguntas, buen Juan? —Porque me ha parecido verte sonreír hace un momento… ¿Te alegras, amigo? ¿No estás preocupado? Yo analicé al joven discípulo con una expresión sarcástica: ‹‹¿Podría ser que todavía no sintieran nada de la inmortalidad que los estaba invadiendo?›› —Tranquilo, compañero. —Posé una mano amable sobre su hombro—. Ten fe, no hay nada de qué preocuparse. Él asintió, creyente. VII CONCURSO DE RELATOS DE HISLIBRIS Página 4 El galileo insaciable Por Rouco El resto de los apóstoles se movían inquietos entre el tumulto, menos el Iscariote, la sanguijuela que había vendido al maestro a la milicia romana y a sus lameculos del Sanedrín, y que andaría puliendo los treinta ciclos de su felonía como habituaba a hacer debido a su rumbosa adicción por la adormidera. Yo observaba a los discípulos con fugaces vistazos, y se palpaba tal tensión saliendo de aquellos diez apesadumbrados individuos que ‹‹desesperados›› sería más propio decir de su estado de ánimo. Algo que resultaba lógico, no en vano aquel líder, que flotaba sobre nuestras cabezas apuntalado al madero, les había dado la posibilidad de seguirle y, de ese modo, les había dado la posibilidad de elegir por sí mismos una vida hedonista que les apartase de la costumbre, tan curativa como el más apasionado de los viajes y tan cargada de novedades constantes que sus rutinas anteriores quedarían apartadas para siempre. Incluso a Tomás, al que decíamos ‹‹el Gemelo›› porque era la sombra empírica de Jesús en todos sus profanos cultos, se le escapó un ‹‹¡Cobardes!›› que demostraba la impotencia que sentían todos. El menos excitado y, sobre todo, nada alarmado por la integridad de mi maestro era yo mismo. Puesto que también era la única persona que conocía sus secretos y sus flaquezas. El maestro no podía fenecer por métodos usuales, y aun por los más estrictos tenía serias dudas de que eso fuese factible. La falta continuada de su alimento diario, unido a la decapitación y a la quema completa de su cuerpo se adivinaban los pasos ideales para su exterminio, y eso siempre ‹‹en teoría››. Además, los mecanismos mortuorios de su supuesta defunción solo podían ser desvelados por mí y, naturalmente, yo no iba a traicionar al que me lo había dado todo. Por lo tanto, la crucifixión o cualquier otro padecimiento letal para el humano serían meras cosquillas en la efigie de aquella entidad abrumadora. Y, por supuesto, la etiqueta de ‹‹rey de los judíos›› o el simple sobrenombre de ‹‹Hijo de Dios›› le iban pequeños y tremendamente cómicos a aquella maravilla del universo. Me daban un poco de pena aquellos tristes apóstoles, diez seres que tan siquiera vislumbraban las glorias venideras que se les avecinaban. Ellos también habían sido ‹‹reconvertidos››, sucedió durante ‹‹la Cena››, un evento donde el vino no lo era tanto y que, a esas alturas y de nuevo menos para Judas, ese Efialtes que tienen todas las épocas, ya debería ser sagrado para los demás convidados. Jesús decidió reunirnos la noche anterior en el mesón de Dimas. En el cual, estando el propietario arrestado ya, dispondríamos gratuitamente de su despensa y de toda hembra que trabajara allí. Y éstas, más que molestarse, recibieron de buen grado nuestra visita, porque, como reconocían en pequeño comité, hubiesen preferido un amo del talante de Jesús antes que del avaro Dimas. Tan conocedoras eran de los encantos de mi maestro y de las copiosas bacanales que organizaba, y como se había corrido el rumor del banquete por los alrededores, que sin poner ninguno un pie dentro de aquella casa ya estaba todo dispuesto: cubiertos, viandas y néctares perfectamente presentados por formas excelsas de feminidad generosa, aunque algunos dijesen en la aldea, envidiosos ni duda me cabía, que esas líneas hermosas eran en realidad trazos de baja estofa. Tan divino estaba aquel salón servido que rogamos a las bellas féminas, supervisadas en todo momento por la eficiente Magdalena, que nos acompañasen a tan prometedor encuentro. Y había entre ellas mujeres reseñables, como lo eran las dos hermanas betanias, Marta y María, que aunque ligeras de ropa lucían abundantes en atenciones hacia el maestro, agradecidas como le estaban por haber liberado a su hermano Lázaro del destino perecedero. También pululaba entre los invitados alguna que otra entrada en años, así era el caso de Salomé que, ajada pero orgullosa, movía sus carnes flácidas al ritmo del aulós de nuestro arcaico mesero Pablo ‹‹el Vetusto››, mientras lanzaba reojos a Jesús, del que asumía ser tía putativa y al que pedía silencioso permiso para congratularse con el anciano. Ni a Jesús ni a mí nos VII CONCURSO DE RELATOS DE HISLIBRIS Página 5 El galileo insaciable Por Rouco molestaban los juegos entre veteranos, que más viejos andábamos nosotros, sin que se nos notara, eso es cierto, y no estaba el mundo para hacerle ascos a frutas aunque tirasen a maduro. Mi maestro presidía el centro de la mesa, escoltado por las dos betanias, que peinaban su barba armadas con besos y desmadejaban su melena enredando las juveniles yemas entre los cabellos del anfitrión. También Magdalena, de la que se podía decir que era la preferida de Jesús, se desvivía en miradas celosas al trío, que acababan, la mayoría de las veces, en una amplia ironía de sus gruesos labios, a sabiendas de que nadie del cuarto podría destronar la atracción que su amado sentía por ella. Yo examinaba el conjunto con fascinación, lejano, como se examina un paisaje apacible desde un lugar elevado y, como las hojas de ese paisaje, no perdía detalle de cada movimiento de los asistentes. Mientras el resto de apóstoles se entretenían dándoles labia a sus respectivas compañeras, Judas, solitario, sentado enfrente del maestro, hundía su nariz dentro del vaso a la vez que espiaba, furtivo y con los ojos enrojecidos de inquina, las caricias que Jesús recibía por parte de las damas. El Iscariote siempre había sido un tipo extraño, condicionado, y achaqué su conducta a las abstinencias opiáceas. Entonces, y pese a los intuitivos dones que mi transformación me había proporcionado, no sabía cuánto me equivocaba. No le di más importancia ya que la velada transcurría con normalidad, predominando la diversión sobre las ofensas, cosa que siempre sucede cuanto más cercana es la compañía. Hasta que alcanzamos el momento más tenso, cuando Jesús detuvo el jolgorio y clamó para que se le prestase atención; elevando su copa, dijo muy solemne: —¡Bebed todos de ella, porque ésta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados! La guasa que se desprendía del sermón tenía una teatralidad inmensa, pero yo sabía que hablaba muy en serio. —¡Haced esto en conmemoración mía! —finalizó, y fue pasando la copa de uno en uno. Cada apóstol que bebía un sorbo, Jesús le dedicaba unas palabras: —Tomás, tú serás mi cautela… Mi querido Pedro, tú fortalecerás a tus hermanos… Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, hijos del trueno, vosotros seréis mis guerreros; tú con la espada —Jesús dio de beber a Santiago—, y tú con la pluma —pasando la copa a Juan… Felipe, tú me frenarás cuando me desboque… Andrés, tú serás mi apoyo en las flaquezas… Tú, Tadeo, me insuflarás valentía cuando esté cegado por la desidia… Empezaba a estar un poco abochornado por aquella parodia de panegírico colectivo, y escudriñé el escote de las hermanas que, inclinadas sobre la mesa, escuchaban embobadas al ‹‹Salvador›› mientras yo me explayaba en discernir cuáles de aquellos pares de senos serían más monumentales. —Santiago, hijo de Alfeo, tú hablarás por mi boca… —Ya quedaban menos—. Tú, Publicano, transmitirás mi palabra al mundo venidero… Ay, promiscuo Bartolomé, sé tú quien dé calor a todos los lechos que yo no alcance… —Hubo algunas risas después de la penúltima dádiva, solo faltaba Iscariote. Jesús/ Antonio/ Aquel tramposo de la mortalidad se allegó hacia el siervo que le faltaba. Iscariote lo miró entreverado por la expectación que despertaba ser el último y receloso porque no tenía muy claro que la copa contuviese todavía líquido alguno. Fue incluso peor. —Judas, hijo de Simón, mi tesorero más audaz —las pupilas de Iscariote brillaron de vanidad—, que con tanto celo guardas cada denario de nuestro sudor… —Los pies de Jesús se enredaron en su túnica, Jesús tropezó, tirando la copa y con ella las postreras gotas que cubrían el fondo—. Lo siento, Judas, este destino no ha sido escrito para ti. VII CONCURSO DE RELATOS DE HISLIBRIS Página 6 El galileo insaciable Por Rouco Las pupilas de Iscariote, antes refulgentes, se apagaron de rencor. Se levantó, besó a Jesús en la boca, un ósculo continuo sin abrir los labios, y con mucho desprecio y furia se marchó. Un silencio atroz nubló el espíritu festivo del salón, como si una corriente de aire helado hubiese apagado una hoguera. Si bien es cierto que el maestro había sido cruel, también es cierto que no solía equivocarse, y si no había querido otorgar aquel obsequio a Iscariote sus razones tendría. Observé a los comensales aún turbados: los demás apóstoles habían catado la sangre del maestro y en pocas horas comenzarían a notar los efectos, efectos que consistían en la potenciación de sus cualidades innatas. Así, Tomás, el indeciso, se transformaría en un dubitativo redomado, capaz de presentir el peligro antes de que aconteciese. Y, por ofrecer otro ejemplo de lo que tan bien había explicado el maestro en su irónico discurso, Pedro, un hombre ya de por sí carismático, pasaría a ser un líder nato. Todos longevos: sobrenaturales. En ese momento recordé mis propias dotes, de cómo mi vida cambió al no poder enfermar, al sobrevivir a los mundanos, al estar ligado por siempre a los deseos de mi creador. Era un crío durante la Primera Guerra Médica y vivía, exento, allá por el sur de Beocia, mas no libré la Segunda, como bien sabía Antonio/ Jesús de Nazaret/ Leónidas I de Esparta, al fin había conseguido acordarme del título del heroico rey. Fui un mortal muy perspicaz, con sumo entendimiento para los números y las empatías humanas, pero temeroso de las armas. Tras mi metamorfosis podía predecir ciertos escenarios aún no construidos, ubicarlos en ciertas fechas por venir y ciertos nombres todavía sin pronunciar que siempre guardaban relación con mi fuente de poder, mi maestro. Podía predecir, de manera incontrolada, pequeñas briznas de futuro que se presentaban en mis sueños diurnos, nunca con la caída del horizonte. Por eso Antonio y yo odiábamos el sol, porque mis inconscientes premoniciones coincidían cuando Faetón montaba su carro y a él los rayos del astro le debilitaban ostensiblemente. A media tarde el calor se hacía insoportable en aquel Gólgota sin sombra alguna, pelado de vegetación y de nubes. Los seguidores del barbudo mesiánico soportábamos el agobio con paciencia; muchos de sus detractores habían perdido el interés por el suplicio crucífero debido a las altas temperaturas, aunque todavía se contaban en gran número. Los dos ladrones que escoltaban al maestro, Dimas y Gestas, se habían rendido ya y los soldados romanos comprobaron su deceso de forma excesivamente violenta: rompiendo los huesos de sus piernas con un mazo; no hubo respuesta. Yo miré a Jesús: contemplaba a su público con calmoso desdén, impertérrito, encharcado en sudor y con la boca seca por el órdago de Atón. Avancé hasta la solitaria franja de seguridad que había entre los soldados y el amplio concurrente. Los romanos, apuntando sus lanzas a la altura del pecho, detuvieron mi progreso. Jesús me guiñó, Jesús me había distinguido en mi aislamiento impulsivo. Abrí los brazos para pedirle que pusiese fin a aquel teatro. Él indicó con su mentón, de lo poco que aún podía mover, a la masa de espectadores. Arrugó el entrecejo y movió la cabeza hacia los lados, mostrando una férrea negativa. Nadie ganaba en tozudez a aquel terco galileo: tenía el episodio de Barrabás incrustado en su dolida memoria. Tras su prendimiento de madrugada, al partir de la casa de Dimas con la borrachera a cuestas y amarrado a las hermanas betanias para retozar en el huerto de Getsemaní, donde le esperaban los grilletes de la guardia latina, tras la denuncia de un Judas resentido y besucón a los sanedrines, a Jesús no le molestaron los improperios de su juicio posterior, las chanzas de Herodes, las mentiras de Anás y Caifás o el pasotismo de Pilatos durante el susodicho proceso, no le molestaron las siguientes torturas de los sayones una vez culpado, lo que más le encrespó fue algo que él consideró como la VII CONCURSO DE RELATOS DE HISLIBRIS Página 7 El galileo insaciable Por Rouco demostración fehaciente de la estupidez humana: preferir el salvajismo de las armas a la pureza de la sensualidad eterna. Eso significaba elegir a Barrabás en su lugar. Barrabás era el líder del Frente de Liberación Zelote, un guerrillero y casi un terrorista que proponía los mandobles de la plebe como solución a la opresión romana. Esta plebe, presente en la convocatoria de Pilatos con los dos reos ante vasto auditorio y que obligó, como mandaba la costumbre de la Pascua, al prefecto a dar indulto a uno de ellos, arengó al zelote para que fuese salvado. ¡Cuánto zahirió al maestro tal desplante de los que creía sus acólitos! Sin embargo, yo lo entendía: los dos eran profetas para el pueblo, pero mientras Jesús prometía una hipotética salvación que solo habíamos podido experimentar unos pocos elegidos y que era pura utopía para el resto, Barrabás, un hombre de acción, prometía la lucha nacional contra el todopoderoso Imperio Romano. Sin la verdad en la mollera, incluso yo no hubiese dudado en elegir a Barrabás, pero mi maestro no lo vio de esa forma, y en sus ojos encolerizados se podía vislumbrar esa herida indiferencia que sentía por aquella humanidad desagradecida que lo vilipendiaba a él, desangelado sobre aquella tarima en la que se damnificaba su popularidad, para fortuna del zelote. Hasta el propio Poncio Pilatos, viendo que el castigo del agitador Barrabás, mucho más peligroso que mi maestro para los intereses romanizantes de la zona, se le iba a la deriva, intentó una última treta que volcase la decisión general. El procurador se valió de las amenazas de sus legionarios para hacerse oír ante el gentío, cogió un recipiente con agua y se lavó las manos con pasmosa afectación, y luego gritó: ‹‹¡Inocente soy de la sangre de este justo… —refiriéndose a Jesús—. Vosotros veréis!›› El rostro de frustración fue tal cuando el gentío insistió ‹‹¡Salvad a Barrabás!›› que el prefecto tuvo que ocultarse, raudo, en las dependencias oficiales para no menoscabar su prestigio: aun así, tendría que dar muchas explicaciones a sus superiores por haber dejado libre a un enemigo declarado del Imperio. Antonio/ Jesús de Nazaret/ El testarudo ente que deseaba tomar revancha desde su trono de crucificado me contempló divertido. Yo no estaba para risas, pero no pude contener una mueca feliz en mi cara cuando, al fin, asintió. Sabía lo que eso significaba, después de cinco horas nocturnas y diez a pleno sol siguiendo sus penalidades, pararía. Debía hacerse el cadáver para no levantar más sospechas de las deseadas, porque el cobarde lo prueba todo cuando quiere acabar con el desconocido que afrenta su tradición. Mi maestro elevó la vista al cielo, abrió mucho los ojos y declamó angustiado: ‹‹¡¿Padre, por qué me has abandonado?!››, y acto seguido bajó los párpados y dejó caer su cuello laxo, ligeramente inclinado hacia su derecha, fingiendo su expiración. Le encantaba la pantomima, de veras que algunas veces me daban ganas de… Permaneció inmóvil unos instantes y, por suerte para sus piernas, los soldados no confirmaron su perecimiento del mismo modo que hicieron con los ladrones. En esa ocasión, Longino, que así se llamaba el cesáreo miliciano, atravesó con su lanza el lateral de aquel tronco supuestamente exánime. De aquella laceración brotó un abundante chorro bermejo: líquido donde debería haber espesura; los allí testigos lo achacaron a la providencia divina, mas nadie se dio cuenta, salvo un servidor, que era lo que solía suceder con todo ser vivo. El más tonto fue el propio soldado que, como un primate con una rama, alanceó el cuerpo inerte en repetidas sacudidas para asegurase de la intervención celestial, hasta convencer a su diminuta mente de que existían cosas que era mejor ni llegar a plantearse. Descolgamos al maestro entrada la noche, siempre custodiados por la guardia romana y los sacerdotes saduceos, temerosos éstos de que aquella carne difunta pudiese resucitar. Yo, a esas alturas de mi cansancio, ya no daba crédito a tanto razonamiento ilógico y estúpidamente contranatural. VII CONCURSO DE RELATOS DE HISLIBRIS Página 8 El galileo insaciable Por Rouco Los saduceos, manipulados en todo momento por aquellas hienas fariseas que tenían el control de las gentes llanas y con la milicia romana apoyando sus decisiones, nos obligaron a enterrar al maestro en las inmediaciones del Gólgota. Surgió entonces nuestro saleroso amigo José, compañero en muchas de las jaranas organizadas por el, ahora, ‹‹fiambre››. El de Arimatea era un rico comerciante que nunca quiso profundizar en los ‹‹principios divinos›› de Jesús, debido a su alta condición social, pero que disfrutó en clandestinidad y con sincera devoción de cada juerga nocturna junto a él y su séquito. Por eso, se creyó en deuda con todos nosotros y ofreció la que iba a ser su propia tumba para dar un descanso decente al que admiraba. El sepulcro, un hueco horadado en la roca, disponía de una puerta de piedra de colosal magnitud, algo que me obligaba a convencer a los apóstoles para que se quedasen a velar por el ‹‹fallecido››, puesto que, una vez llegado el momento, iba a precisar mucha ayuda con el pesado armatoste. Los aristócratas saduceos, suspicaces con aquellos discípulos tan persistentes, apostaron varios guardias ante la entrada del nicho que previniesen una posible ‹‹anástasis artificial››, un problema más con el que tenía que cargar el comprensivo Euclides, el sumiso Simón, o sea, yo, por culpa de aquella fastidiosa broma. Para cuando terminamos de darle sepultura, dentro de la oscuridad de aquella roca, yo ya me arrastraba reventado, demasiado tiempo con el tarro repleto de incertidumbres y pesares, demasiado tiempo sin descansar, tanto que me costó dormirme hasta las primeras luces del amanecer. Desperté acelerado, sudoroso, con el corazón estallando premuras dentro de mi pecho agotado. Volvía a ser mediodía y yo había tenido decenas de auspicios en aquel sueño diurno. Los presagios se extendían desde la cercanía de los dos años venideros hasta milenios adelante, con nombres, lugares y fechas, una cantidad de información ingente para un solo cerebro, inabarcable como un enjambre de moscas que se intenta agarrar con las manos. Había visto la caída del Imperio Romano, los bárbaros provenientes del norte, el poder del Islam, el del Papado, territorios inexplorados de nombres tan variopintos como América, Congo o China, había visto fortalezas atípicas, explosiones propiciadas por un polvo negro y guerras, muchas guerras, había visto el progreso convertido en mecánicos artefactos, pájaros metálicos que transportaban personas, cuadrigas cerradas sin tiro animal que las arrastrase, barcos humeantes que surcaban los rincones más desconocidos del manto acuoso de Neptuno, había visto tantas imágenes increíbles que mi cabeza estaba a punto de saltar en pedazos. Saqué el pergamino que siempre me acompañaba y anoté, vehemente, algunas de las fantasías que pudo retener mi memoria: los augurios se esfumaban aun más rápido de lo que habían llegado. Pasé horas enteras bajo aquel olivo, trasladando datos y más datos al rollo de piel, cortas reseñas de lo que había visto, como si fuesen mil bocetos de mil obras todavía por idear. El objetivo consistía en refrescar las imágenes cuando me alcanzase el olvido. Conseguí una buena rozadura en mis dedos, me dolían las falanges y tenía el cuello engarrotado, pero no podía dejar de escribir. Ni siquiera me di cuenta de que Mateo llevaba plantado un rato largo ante mí. —¿Qué escribes con tanto ahínco, hermano? —inquirió curioso. —Ciertas enseñanzas de la vida de nuestro maestro que he de memorizar, si haces el favor de dispensarme, buen Leví… —¿Cómo una especie de revelación? —No… —mentí. —¿Puedo echarle un vistazo?, me muero de ganas por ayudarte con el texto. —Quizá en otra ocasión… —contesté con sequedad. VII CONCURSO DE RELATOS DE HISLIBRIS Página 9 El galileo insaciable Por Rouco —Soy muy hábil con la prosa, las letras no tienen misterios para mí… —Lo sé… —dije muy serio—, hermano. Ahora si me disculpas. —Como quieras, amable Simón —replicó y se fue, visiblemente contrariado. La mitad de los apóstoles se habían ido a pasar la jornada con sus familias, mientras estuviesen los soldados custodiando el sepulcro nada podíamos hacer. Uno de ellos había sido el bisoño Juan, que tenía el fogoso ímpetu de los recién casados todavía intacto. Me sorprendió bastante verlo correr colina arriba sofocado por las urgencias. —¡Judas se ha ahorcado! —anunció cuando alcanzó nuestra altura. Los demás se echaron las manos a la cabeza, incrédulos; a mí no me sorprendió: treinta ciclos de plata eran mucho caudal para un adicto. —Tenía esto a sus pies —Juan mostró una bolsa repleta de monedas hasta el lazo. Estuve a punto de ruborizarme: había sido la culpa quien había matado al apóstata—. Nadie roba a un suicida porque trae muy mal agüero. —¿Y por qué lo has hecho tú? —sutilizó Santiago ‹‹el Menor››. Juan se encogió de hombros y al instante cabeceó disgustado, como si hubiese realizado el hurto impulsivamente, sin premeditarlo demasiado, y recordase ahora la existencia de aquellos hados fatales. —Dame — solicité, ayudado por un ademán de mis dedos—. Yo me haré cargo de tu mala suerte. Al tercer día de emborronar los vestigios de la visión, tuve que detenerme: había exprimido todas las membranzas de mi presagio. El pergamino yacía sobre una piedra, repleto de información, sin un solo hueco para insertar más tinta. Dentro de la piel enrollada algunos cachos del tejido de mi túnica sobresalían cubiertos por epígrafes garabateados, incluso mis actuales sandalias descansaban a un lado con pequeños caracteres tatuados en sus suelas. Ya no quedaba nada en el interior de mi sesera que pudiese transmutar en letras y, además, ya estaba ahíto de escribir y de deambular sin cambio alguno por aquel campo de olivos. Llegó la hora del almuerzo y Magdalena subió el potaje como todos los días. Los guardias habían hecho buenas migas con la preciosa dama y compartían sus pitanzas con los apóstoles para ganarse el favor de ella. Yo los escudriñé desde mi árbol y se me ocurrió una idea: ‹‹machos que comen juntos acaban compartiendo jergón››. Cuando terminaron con las raciones, llamé aparte a la bella María. —Magdalena, haz como si habláramos del clima. —¿Qué quieres de mí, Simón? —Crees en él, ¿verdad? —¿En Jesús? —Sí… —Claro, sé que volverá. —Hizo un gesto con su mano como restando importancia—. Le he visto hacer cosas peores, si yo te contara… —Te creo —la frené—. Aunque precisamos de tus servicios para ayudarle. —Entiendo… —No hacían falta muchas vueltas con aquella mujer, las pillaba al vuelo—. Suelta el plan. Señalé a los soldados romanos, que dialogaban desinhibidos con los apóstoles; ella dijo: —Ya, un problema… ¿Y? —Hasta que no se vayan o —me pasé un dedo por el gaznate—, no podremos sacarlo de ahí. VII CONCURSO DE RELATOS DE HISLIBRIS Página 10 El galileo insaciable Por Rouco —Preferiría la primera opción, no parecen malos muchachos. Pero… —me miró con firmeza—, ¿qué propones? Le tendí una receta casera con disimulo. —Es un preparado propio —dije; ella lo examinó con sumo cuidado—. ¿Podrás conseguir todos los ingredientes y mezclarlos con la cena? —Creo que sí, pero ¿acaso no comen todos? ¿No afectará la poción a nuestros amigos también? —No te preocupes, es una mistura inocua, simplemente quedarán secos durante unas horas. —En ese caso, no se hable más… Cuenta con ello. La tarde la pasé bastante nervioso. Sin nada qué hacer, me aburría espiando las actitudes de mis consanguíneos. Habían regresado la mayoría para convencer a su propia fe de lo ciega que había estado por seguir al ‹‹Hijo de Dios››; ilusos. Aunque ellos no se diesen cuenta aún, la sangre de mi maestro corría ya por sus venas: Tomás lanzando inseguridades al cielo despejado; Pedro intentando organizar a la ‹‹tropa apostólica›› con precisas indicaciones; Santiago, ‹‹el hijo del trueno››, convirtiendo una piedra en mero polvo de cantera sin más herramienta que sus puños; Judas Tadeo queriendo arremeter, osado, contra los guardias; Andrés, extremadamente tímido, asustadizo, soportando la oratoria tan sublime como cansina del erudito Santiago ‹‹el Menor››; Bartolomé, ¡ay, pobre Bartolomé!, toda la tarde llevaba escondido en el olivar practicando incesantes juegos onanistas. Por fin nos alcanzó el anochecer y con él, Magdalena y sus pucheros. Yo me moría de hambre, acumulaba cuatro días sin probar bocado, mas era una apetencia distinta a aquellas suculencias caldosas lo que ansiaba mi organismo. Magdalena me disparó un guiño clandestino: todo había ido a la perfección. Los cuatro guardias entraron en un letargo profundo una hora después de medianoche, fueron acompañados por los ronquidos de seis de los apóstoles, solamente Tomás, Pedro y los hermanos Juan y el robusto Santiago, que como yo ya no toleraban los manjares guisados, aguantaron despiertos. Magdalena nos apremió presurosa: —Vamos, vamos, hay que darse prisa… ¡Moved la piedra de la entrada! Nos pusimos manos al asunto. La estrechez de aquel megalito circular no permitía que más de dos hombres empujasen a la vez. Pedro y yo coordinamos numerosos enviones, pero la maldita losa no se movió ni un dedo. Me separé jadeante de la entrada, escruté en derredor y fijé mi vista en la vigorosa corpulencia de Santiago ‹‹el Mayor››, que nos observaba desilusionado. —Boanerges, ven aquí —supliqué su auxilio con el primer apodo que le había dado el maestro—. ¡Empuja guiado por la gloria que transita por tus venas! Aceptó. La primera vez, y tras su bramido de esfuerzo, no sucedió nada. —¡Concéntrate! —aullé—. ¡Libera a tu dios! El de la ciudad de las arenas tensó sus músculos y su rictus se tornó frenético, a dos pértigas cuesta arriba mandó las quince mil libras que pesaba la titánica lápida; aquel apóstol sería un guerrero formidable. Aguardamos un intervalo dramático ante el huelgo tenebroso, cada lapso nos asfixiaba más la desesperanza, la pesadumbre, hasta que la figura resurgió en aquel umbral con forma de óculo. En un principio temimos lo peor, estaba irreconocible: lívido, macilento, sucio, su rostro desdibujado y la expresión, anémica. Todavía mantenía sus lesiones abiertas, sin regenerar, su boca persistía reseca y sus trémulas piernas le hacían tambalearse hacia los lados, débil como la sombra titilante de una llama que se apaga. El maestro sonrió con dificultad y, entonces, desvió sus ojos marchitos hacia los VII CONCURSO DE RELATOS DE HISLIBRIS Página 11 El galileo insaciable Por Rouco soldados que roncaban ajenos a la tétrica escena. Sabía lo que él anhelaba, y yo también ardía en deseos, ¡qué demonios! Me acerqué hasta esos cuerpos inactivos, podía notar sus alientos regulares, sus palpitaciones pausadas, la indefensión de su riego sanguíneo; empuñé el diminuto estilete que ocultaba bajo mi manga e hice un profundo corte en la corva del brazo y en la yugular del primer soldado. Un chorro salió despedido de aquel cuello, moteando las piedras adyacentes y los hierbajos que nos rodeaban. Me senté detrás de sus hombros, apoyé su espalda contra mi pecho y miré a Jesús directamente a los ojos: —Maestro… —ofrecí con hondo respeto—. La cena está servida. Las pupilas de Antonio/ Jesús/ Leónidas/ Y vaya usted a saber cuántos más se iluminaron de gula, arrastró sus pies horadados como un perro famélico en pos de su ansiado hueso y se despeñó sobre el manantial carmesí; la mirada de los apóstoles, de Magdalena, parecía el desenlace de una tragedia de Esquilo. A medida que obteníamos los nutrientes de aquel maná, nuestros semblantes iban recuperando las lozanías perdidas. Y, para cuando consumimos al tercer soldado, con las bocas goteando el rojo empacho, las heridas de mi maestro se habían cerrado, las cicatrices, desaparecidas, su piel había tornado al tostado habitual y su rostro se veía radiante. Abrimos las vetas circulatorias del último soldado por cuatro sitios, brotaban como afluentes de un Jordán que busca auxilio para llegar a su Mar Muerto. —¡Bebed, hijos míos! —dijo Jesús, indicando al sangrante—. ¡Saciad vuestra sed y alcanzad la sabiduría de Dios! Tres de los cuatro apóstoles en pie, Santiago, Pedro y Juan se arrojaron timoratos sobre el cuerpo expuesto, Tomás resistió un instante dudoso, mirando a los lados amedrentado, se arrimó a Jesús y acarició su costado: lisura donde debería hallarse la perforación de Longino; Tomás se convenció y se unió a sus voraces compañeros. Magdalena no había tenido tanto aguante y había huido despavorida colina abajo, apenas se inició la orgía de sangre. Jesús admiró la estampa de aquellos discípulos obedientes, dibujó un visaje satisfecho en su tez y proclamó con majestad: —¡La semilla está plantada, haced vosotros que de ella crezca un árbol, incólume y recio, un árbol que germine un inmenso bosque transmisor de mi mensaje! Los sedientos movieron sus cabezas lo justo para inclinarse ante las palabras, retornando de forma casi instantánea a sus labores alimenticias. El maestro me dio unas palmadas tiernas en las mejillas, paternales, y premió mis esfuerzos: —¡Lo has hecho bien, Euclides! —Sin importarle que los conmocionados chupadores oyeran mi nombre de cuna—. Ahora, debemos irnos. Asentí, era lo que demandaba la cordura. La mañana siguiente ya habíamos dejado atrás nuestras viejas identidades, tanto en su condición física, con el cabello corto, al ‹‹modus›› romano, y nuestro cutis recién rasurado, como en su condición espiritual, dándole la espalda a todo aquel revuelo que se había montado con el dichoso ‹‹rey de los judíos››. También nos habíamos agenciado un par de atuendos puramente latinos, y en el puerto lucíamos como auténticos plebeyos con ganas de visitar la entronizada Roma. Compramos nuestro embarque a un patricio caído en desgracia por su afición a los dados, para lo que ayudaron de una manera fundamental los treinta ciclos de plata de nuestro delator predilecto. A lo largo de los años habíamos estado en tantos lugares que hablábamos con fluidez la lengua griega, hebrea, árabe, VII CONCURSO DE RELATOS DE HISLIBRIS Página 12 El galileo insaciable Por Rouco siríaca, aramea, demótica, copta y por su puesto el latín. No teníamos acento de ninguna parte pero, aun así, debíamos andarnos con tiento por si algún espabilado nos reconocía, incluso enfundados en tan elocuentes disfraces. Subimos a la galera cuando pasaban dos horas del mediodía, mi maestro hincó los pies en el entablado y me miró indeciso nada más aposentarse sobre la cubierta. —¿No habrás presagiado alguna terrible tormenta y no me lo has contado? —me preguntó inquieto. —No… ¿por qué? —indagué sonriente. Se le escapó la vista en la lontananza verdosa de aquel ‹‹mar en el medio de las tierras›› y explicó quejumbroso: —Ya sabes que desde el episodio que te comenté del diluvio…. le tengo mucho respeto al agua. No pude más que desternillarme de pura incredulidad y añadí para serenarle: —No te preocupes, será un viaje tranquilo. —Por cierto… —dijo sin dejar de mirar al mar—. Necesitaremos algún nombre cuando arribemos en la ciudad de los mil caminos. —Pues, ahora que lo dices, tengo aquí varias opciones escritas en buen cuero de Pérgamo —le tendí el rollo con mis apuntes visionarios. —Espero que no hayas incluido ni Adán, ni Matusalén, ni Noé, llevé tantas centurias esos nombres que acabé aborreciéndolos. —Por lo que recuerdo, no —él no escuchó esta última frase, ya buceaba entre las docenas de datos insertos en aquella piel ajada, le fascinaban mis predicciones. Al cabo de un rato, se giró hacia mí, marcando con el dedo una de las transcripciones futuras. —¿Cárpatos?, ¿Transilvania?, ¿Vlad Dràculea? ¡Qué apelativos tan exóticos, me gustan! — exclamó con la misma efusividad de un niño. Yo me fijé en la parte del pergamino que señalaba y me di cuenta del desliz: esa información debería estar en los trozos tintados de mi túnica, que guardaba escrupulosamente en secreto, y no en el maldito pellejo. Con el frenesí al anotarlos, me había despistado. —Lo siento, maestro —intenté excusarme—. Pero todavía falta mucho para eso. —No tiene importancia, elegiré otro. —Por fortuna estaba de buen humor—. ¿Qué tal éste?... Rodrigo Díaz de Vivar, me cautiva su sonoridad. Otro descuido; le ofrecí una mueca sardónica y negué con la cabeza. —Vale, vale. Ya está… —señaló de nuevo. Seguí sus indicaciones y mi vista se detuvo en el nombre sobre su uña. —¡¿Calígula?!, me parece muy adecuado. —Entonces, ¿a qué esperamos? ¡Avante, avante, timonel! —arreó al desconocido enjuto y taciturno que gobernaba el timón; éste lo miró de soslayo, con desagrado, como si fuese un loco que se hubiese colado en la embarcación. El maestro me pellizcó en la espalda y musitó solo para ambos—: ¿Cuánto tardará esta barca en llegar a Roma? —Depende… —contesté, ahora era yo quien contemplaba el horizonte salino. —¿De qué? —De los vientos y de los remeros que sobrevivan hasta llegar a las costas lacias. Él sonrió, insaciable. FIN VII CONCURSO DE RELATOS DE HISLIBRIS Página 13
Anuncio
Documentos relacionados
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados