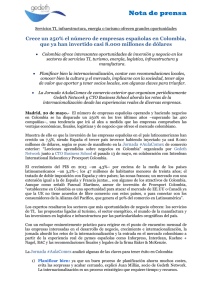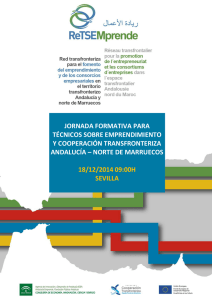RESUMEN EJECUTIVO
Anuncio

RESUMEN EJECUTIVO Luis Ravina El tejido empresarial de la economía española no ha sido ajeno a esos cambios. Al contrario, las empresas han participado en la transformación de nuestro país, liderando en distintos ámbitos la modernización de la economía española y su proyección internacional. A finales de los años setenta, nuestra estructura productiva estaba aquejada de una enorme falta de competitividad, resultado de cuatro décadas de regulación, intervención y proteccionismo estatales. Durante la década de los ochenta, se instalaron en España muchas compañías extranjeras, incluidas las principales multinacionales del planeta; en los noventa, nuestras empresas dieron el salto hacia el exterior. Ahora, en los primeros años del siglo XXI, contamos con un número importante de empresas multinacionales, algunas de las cuales se han convertido en auténticos gigantes y líderes mundiales en sus sectores, con unos altísimos niveles de internacionalización en sus principales indicadores, desde ventas a fuerza de trabajo. La internacionalización de las empresas españolas ha avanzado en sus facetas comercial, financiera y productiva. Sin menospreciar la importancia capital de las dos primeras, el mayor interés se centra, y de manera creciente, en la tercera de las posibilidades. Esto es, aquella internacionalización relacionada con la inversión extranjera directa y, por tanto, con una mayor vocación de permanencia en los países de destino. Se trata de una internacionalización orientada a aprovechar ventajas comparativas y economías de escala en los distintos procesos de la empresa, mediante la localización de los eslabones de la cadena de valor en aquellos países que mejores condiciones ofrezcan para la actividad La España que hoy conocemos es, en muchas dimensiones, un país radicalmente distinto del que era apenas treinta años atrás. Hemos pasado de ser una democracia recién nacida, situada en la periferia geográfica y económica de nuestro continente, a convertirnos en una de las economías más dinámicas de la Unión Europea a lo largo de los últimos diez o quince años, con ritmos de crecimiento real y de creación de empleo por encima de los países europeos más desarrollados y ricos. Atrás quedaron también los tiempos en que los españoles emigraban a Europa o cruzaban el Atlántico en busca de oportunidades que aquí no encontraban. No somos ya un país de emigración, sino un país desarrollado que, en virtud de sus actuales niveles de bienestar, se erige en destino deseado para muchos emigrantes. En 2008 España cuenta con una población inmigrante que representa alrededor del 10% del total, tras haber recibido en el transcurso de apenas un decenio a un flujo de más de 4 millones de extranjeros procedentes de todo el mundo. La imagen de España es asimismo muy distinta a la que de nuestro país se tenía en el resto del mundo en un pasado no muy lejano. España se proyecta al exterior como una nación moderna, capaz de conectar sus ricas tradiciones, cultura e historia con las características definitorias de una economía desarrollada. No extraña así que la marca-país «España» tenga reconocimiento mundial. Por ejemplo, la consultora especializada Future Brand sitúa en 2007 a la marca España como la séptima del mundo, superada sólo por las de algunos de los países más avanzados del planeta –Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá–. 13 OBSERVATORIO SOBRE EL GOBIERNO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL (2008) en cuestión en términos que van desde los recursos productivos hasta el marco regulatorio, pasando por las posibilidades de diferenciación y las opciones para la diversificación de riesgos. Un ejemplo muy destacado de esa forma de internacionalización profunda lo encontramos en los dos grandes bancos españoles –Santander y BBVA–, que operan ya en alrededor de una treintena de países. Ambas entidades iniciaron su actual apuesta por la internacionalización prácticamente a la vez, durante los años noventa. Lo hicieron además en el mercado de América Latina, apoyándose en dos pilares básicos. Por un lado, el proceso de liberalización, consolidación y modernización del sector bancario y financiero en España, que les dotó en el transcurso de una década de la fortaleza financiera y el know how precisos para afrontar la aventura exterior. Por otro, las atractivas condiciones que ofrecían los mercados latinoamericanos, que a su cercanía cultural unían sus propios procesos de liberalización y privatización. Los dos grandes grupos bancarios de nuestro país también han coincidido en el tiempo en la diversificación de su presencia internacional. Así, mientras que el Santander ha optado por ganar peso en el mercado europeo a través de operaciones tan destacadas como la compra del británico Abbey Bank, el BBVA ha puesto su mirada en los Estados Unidos, país en el que, tras adquirir distintas entidades regionales, se sitúa en 2008 entre los 20 mayores bancos. Ese ejemplo de la banca es extrapolable, con los oportunos matices, a otros sectores de nuestra economía y a otras grandes transnacionales españolas, como Telefónica, Repsol, Iberdrola o Endesa, que aparecen regularmente entre las mayores transnacionales del mundo. Abengoa, Acciona, Ferrovial, Indra, Roca o Sol Meliá, por citar algunas de las más conocidas, son también otras de las empresas españolas cuya presencia internacional roza la treintena de países y, que al igual que las mayores transnacionales de nuestro país, consiguen puestos muy destacados en distintos rankings sectoriales y regionales. En cualquier caso, es preciso indicar que el proceso de internacionalización de la empresa española aún no ha completado todas sus etapas. Es más, en cierto sentido cabe afirmar que ese proceso es interminable. En efecto, el mundo en que vivimos se caracteriza por la enorme complejidad de unos cambios que se producen de forma global, a una velocidad casi de vértigo y en las más distintas esferas políticas, sociales, tecnológicas, económicas, etc. Ese es el terreno en que deben competir nuestras empresas, en un proceso continuo de aprendizaje y adaptación ante los retos y oportunidades que aparecen por doquier. Internacionalizarse no es sólo salir a operar en el exterior. Significa también innovación, cambio de mentalidad, diversificación, búsqueda continua de mejores alternativas, etc. Las empresas que sepan manejar adecuadamente los riesgos inherentes a esas decisiones estratégicas, en ese entorno de incertidumbre, serán las que logren el éxito. Por supuesto, la internacionalización no debe interpretarse como una meta en sí misma para las compañías españolas. El objetivo último de cualquier empresa es ser competitiva; es decir, desarrollar, potenciar y aprovechar ventajas competitivas que les permitan generar mayor valor, ganar mercado e incrementar su rentabilidad. La internacionalización de la empresa puede ser una fórmula adecuada para lograr ese objetivo siempre que se integre adecuadamente en su estrategia, y que ésta esté bien orientada. Esa riqueza de aspectos que ofrece el fenómeno de la internacionalización de la empresa española ha suscitado, con especial intensidad durante los últimos meses, el interés de analistas, expertos, organizaciones nacionales y medios internacionales. Así, han aparecido informes que abordan la cuestión desde los más variados puntos de vista. Algunos documentos, por ejemplo, se han centrado en la descripción del proceso y de las etapas que el mismo ha seguido, haciendo hincapié en los datos de inversión extranjera directa. Otros han tratado de identificar y cuantificar los factores que han impulsado la salida al exterior de las empresas españolas o que han hecho más atractivas a ciertas zonas del mundo como destino de la inversión directa española. En ese mismo sentido, han aparecido estudios con un claro componente de teoría aplicada, en los que se trataba de situar el caso español en alguno de los distintos marcos 14 RESUMEN EJECUTIVO teóricos disponibles en la literatura. Incluso se han analizado también otros elementos más específicos, desde las principales operaciones corporativas de nuestras empresas en el exterior hasta el tratamiento que éstas reciben en publicaciones especializadas. El Observatorio sobre el Gobierno de la Economía Internacional 2008 responde también al interés que rodea al fenómeno, aportando su propio valor añadido en forma de una perspectiva novedosa en el tratamiento de la internacionalización de las empresas de nuestro país. En concreto, dirigimos nuestra mirada hacia la experiencia de las mayores multinacionales españolas. Esta forma de afrontar el estudio del fenómeno es interesante por varias razones. Por ejemplo, porque fueron las grandes empresas las que iniciaron a mediados de la pasada década la fase actual de internacionalización, convirtiendo a nuestro país en inversor neto gracias a su entrada en mercados extranjeros, fundamentalmente en América Latina. Además, de ese modo abrieron mercados y horizontes a otras empresas, demostrando que las compañías españolas estaban preparadas para competir internacionalmente, al menos en mercados con condiciones favorables como las que ofrecían en aquel momento los países latinoamericanos. Después, gracias a la experiencia adquirida en esa etapa, fueron de nuevo las grandes empresas las que se atrevieron a entrar en algunos de los mercados más competitivos del mundo –Estados Unidos y Europa Occidental, sobre todo–, dando de esa forma un vuelco a la historia empresarial de nuestro país, y situándose en una posición casi inimaginable hace veinte años. Para ofrecer esa novedosa perspectiva, el presente informe cubre tres frentes. En primer lugar, algunas de las empresas españolas más importantes por tamaño y presencia en el exterior –abertis, BBVA, Iberdrola, Santander y Telefónica– detallan sus estrategias de salida y expansión exterior, deteniéndose sobre todo en el modo en que el proceso avanza hacia una mayor diversificación geográfica de la inversión fuera de nuestras fronteras. A continuación, se traza una panorámica general del lugar que ocupan en el mundo las grandes empresas multinacionales de nuestro país a través del estudio de su aparición y ascenso en los principales rankings mundiales. Rankings como los publicados por Naciones Unidas, Forbes o Fortune, y referidos a las transnacionales más importantes del mundo, tanto por su tamaño como por su grado de internacionalización. Finalmente, en relación con ese último aspecto, se estudia la importancia que está adquiriendo para nuestras empresas el mercado norteamericano, donde ya operan exitosamente muchas de ellas, y las oportunidades que ofrece el ASEAN, una zona del mundo aún inexplorada por la empresa española. LA EXPERIENCIA DE ALGUNAS MULTINACIONALES ESPAÑOLAS EN SUS PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN En el panorama general en que se inscribe el proceso de internacionalización de nuestra economía y nuestras empresas encontramos, evidentemente, multitud de experiencias distintas. Cada compañía ha afrontado y emprendido su aventura internacional partiendo de una situación única, con objetivos, capacidades y limitaciones particulares. Nadie mejor para explicarlas que las propias empresas. – El caso de abertis abertis centra su razón de ser en el objetivo de dar respuesta a las necesidades de infraestructuras al servicio de la movilidad y las telecomunicaciones, elementos esenciales para un desarrollo y una competitividad sostenibles. abertis es un grupo industrial cuyas inversiones, del mismo modo que las infraestructuras y actividades que gestiona, se orientan al largo plazo. La estrecha relación y vinculación de las infraestructuras con el territorio al que éstas prestan servicio, caracteriza el perfil de estabilidad, permanencia, colaboración con las 15 OBSERVATORIO SOBRE EL GOBIERNO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL (2008) Administraciones y compromiso social del grupo con las comunidades en las que opera. abertis se ha convertido en uno de los principales grupos internacionales en el ámbito de la gestión de infraestructuras para la movilidad y las telecomunicaciones. La compañía estructura su actividad en cinco grandes áreas de negocio: autopistas, infraestructuras de telecomunicaciones, aeropuertos, aparcamientos y parques logísticos. El continuado proceso de internacionalización de sus actividades en todas y cada una de esas áreas se ha traducido en su presencia en un total de 17 países de tres continentes. Es más, abertis es hoy uno de los principales actores en este campo a nivel mundial. abertis es una compañía joven, que inició su trayectoria en 1999, como Acesa Infraestructuras. Desde entonces, ha experimentado una evolución y un cambio permanentes y muy rápidos, que le han permitido multiplicar por seis sus principales magnitudes. Este proceso es el resultado de una estrategia en la que, partiendo de una posición de liderazgo de las autopistas, ha apostado decididamente por la diversificación sectorial de los negocios. En abril de 2003, las sociedades Acesa Infraestructuras y Aurea Concesiones de Infraestructuras, se fusionan después de la adquisición previa de iberpistas por parte de la primera. La fusión da origen al grupo abertis. Durante los últimos cinco años, abertis ha optado decididamente por una estrategia de internacionalización. Así se puede comprobar con la incorporación al grupo abertis de la concesionaria sanef en 2006, la entrada en 2007, con el 32%, en el operador europeo de satélites Eutelsat, o la adquisición de TBI en 2005. La internacionalización es un hecho en todos los sectores de actividad de la compañía. Las operaciones más recientes confirman esta estrategia. Por ejemplo, la adquisición del 28,4% de Hispasat, que permite a abertis ser el primer accionista del operador español de satélites que cubre el 100% del mercado mundial en habla hispana y el 90% del de habla portuguesa; la compra de Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias (DCA), con participación en 15 aeropuertos en Latinoamérica, y que otorga a abertis presencia en 29 aeropuertos de 8 países; o la adjudicación de un complejo de aparcamientos en Roma. Gracias a ese crecimiento en el marco de la estrategia de internacionalización, el grupo cuenta hoy con una plantilla de más de 11.000 personas y prácticamente el 50% de sus ingresos se genera fuera de España. abertis cotiza en la bolsa española –forma parte del selectivo índice Ibex 35–, y en mercados extranjeros –está incluida en los índices internacionales Dow Jones Sustainability, FTS Eurofirst 300 y Standard & Poor’s Europe 350. De cara al futuro, abertis mantiene su vocación internacional, dando así continuidad al crecimiento de la compañía. Las directrices pasan por mantener el actual marco de referencia–las infraestructuras para la movilidad y el transporte–, siendo selectivos en cuanto a los países y los proyectos a considerar, que deberán ofrecer seguridad jurídica, estabilidad política y perspectivas de crecimiento. – El caso de BBVA En el transcurso de apenas 10 años, BBVA ha pasado de tener una presencia puramente doméstica en nuestro país, a consolidarse como una gran transnacional financiera, que opera en 31 países repartidos en 4 continentes, con más de 8.000 oficinas y con un porcentaje superior al 70% de sus 110.000 empleados fuera de España. Este proceso de internacionalización, extraordinario por su rapidez e intensidad, se ha producido en dos etapas bien diferenciadas, pero siempre dentro de una estrategia clara: generar el máximo valor para sus accionistas. En la primera etapa, entre 1995 y 2003, el grupo BBVA, al igual que otras compañías españolas, inició la primera gran diversificación geográfica de todos sus negocios, como respuesta al avanzado proceso de madurez y consolidación en el que se encontraba el mercado español. En ese contexto, la expansión tuvo lugar en Latinoamérica (América 16 RESUMEN EJECUTIVO del Sur y México), zonas que ofrecían las mejores perspectivas, tanto por su afinidad cultural, como por el crecimiento potencial de sus economías. En la segunda etapa, iniciada en 2004, BBVA tiene en marcha una estrategia de internacionalización orientada a mercados de alto crecimiento. Así, una vez consolidada su posición en España, México y América del Sur, quiere ahora aplicar su modelo, en aquellas áreas del mundo donde haya más y mejores oportunidades de crear valor. La apuesta clara se ha hecho por EE.UU. y Asia, las zonas de mayor crecimiento del mundo, y en las que ha hecho grandes progresos. En EE.UU. y, tras una primera fase de aproximación, –apoyada en el liderazgo de BBVA Bancomer en México y con el foco en el mercado hispano–, BBVA ha dado un paso más en su estrategia y ha decidido extender su modelo de banca universal al conjunto de la franja sur de EE.UU. con la creación de BBVA USA, una marca que sitúa a BBVA entre las 20 principales entidades financieras de EE.UU. y como primer banco regional del Sun Belt, la zona más atractiva y de mayor crecimiento de EE.UU. En cuanto al mercado asiático, BBVA parece haber entrado en el momento oportuno, en pleno crecimiento económico y con la apertura del sistema financiero chino. La estrategia de entrada ha sido directa y clara en todo momento, mediante apertura de sucursales en las principales plazas financieras del continente y, en el caso de China, mediante una alianza con un socio local fuerte, Citic Group. El acuerdo con este socio estratégico convierte a BBVA en uno de los bancos globales con mejor posicionamiento en la zona, y uno de los únicos seis bancos en todo el mundo que disfruta de una alianza de estas características con uno de los principales bancos chinos. En definitiva, el Grupo BBVA ha sabido aprovechar sus ventajas competitivas para llevar a cabo su proceso de internacionalización, en el que su objetivo prioritario siempre ha sido la búsqueda de valor y no de dimensión. Lo ha hecho compitiendo en un mercado global, innovando y mirando al futuro, pero manteniendo su enfoque local. – El caso de Iberdrola Como en el caso del grupo BBVA, la internacionalización de Iberdrola fija sus inicios en la mitad de la década de los noventa. En el tiempo transcurrido desde entonces, la transformación de la compañía puede calificarse casi de radical, pues ha pasado de ser un grupo eléctrico de ámbito local a un líder energético de carácter global. El cambio de la estructura de negocios del Grupo refleja de forma muy gráfica esa transformación. Si la actividad tradicional energética en España representaba el 99% de los resultados en 2000, en 2006 el porcentaje se había reducido al 62%. La internacionalización de Iberdrola ha avanzado en tres etapas. Entre 1995 y 2001 se completó la primera de ellas. La apertura de la economía española y la necesidad de buscar nuevos mercados para crecer, las oportunidades que estaban generando los incipientes procesos de liberalización en otros países y la mejora de la situación financiera de las compañías fueron las principales razones para la internacionalizacón. Además, en el caso específico de las compañías energéticas, la tendencia entonces en boga a configurar modelos de negocio multiutility contribuyó a buscar la expansión internacional. Iberdrola, al igual que la mayoría de empresas españolas, centró inicialmente sus inversiones internacionales en Latinoamérica, aprovechando la ola de privatizaciones de servicios públicos del período y en atención a la cercanía lingüística y cultural con el mercado tradicional de la compañía. La segunda etapa coincide con el horizonte temporal del Plan Estratégico 2001-2006, que supuso en la estrategia exterior del Grupo Iberdrola dos cambios principales: priorizar geográficamente las inversiones en Latinoamérica fundamentalmente en México y Brasil, y centrar las mismas en el negocio eléctrico. Esos cambios se vieron combinados con la apuesta de Iberdrola por las energías renovables. La tercera etapa, 2006-2007, ha significado pasos decisivos y que transforman profundamente la estructura de negocio de Iberdrola. En concreto, esos pasos han sido las operaciones de 17 OBSERVATORIO SOBRE EL GOBIERNO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL (2008) adquisición de la británica ScottishPower (transacción anunciada en noviembre de 2006 y cerrada a finales de abril del siguiente año) y de la norteamericana Energy East (compra anunciada en junio de 2007 y cuya conclusión se prevé para el primer trimestre de 2008). De cara al futuro, el eje de crecimiento del Grupo Iberdrola de acuerdo con su Plan Estratégico 2008-2010, se concentra en la expansión internacional de Iberdrola Renovables, actividad a la que se destina el 48% de las inversiones orgánicas totales del Grupo, con un peso específico muy importante de un mercado de gran potencial: Norteamérica. nueva imagen para nuestra economía. El Banco es referente para sus competidores globales en muchos aspectos, entre los que destaca el carácter innovador de su estrategia internacional. Banco Santander ha sido un pionero en la tarea de integrar los mercados europeos (entrada en Portugal en 1999 y compra de Abbey en 2004) y ha sido también tremendamente innovador en las adquisiciones internacionales (OPA sobre ABN Amro de Santander, RBS y Fortis). Hoy es un banco global, y la mayoría de sus clientes, empleados, oficinas y actividad se encuentran fuera de las fronteras españolas. En concreto, la presencia del Banco está concentrada en tres áreas geográficas, Europa Continental, Reino Unido y Latinoamérica, con 11.000 oficinas en 40 países. La internacionalización del Santander se ha producido en dos grandes etapas. La primera, en los años 90, supuso el salto a Latinoamérica. Gracias a ello, adquiría el tamaño y la estructura propios de un banco internacional. La segunda etapa, iniciada en 1999 y en la que aún se encuentra la entidad, ha significado una creciente diversificación geográfica y una consolidación de la posición del banco en el escenario internacional. La sólida posición como un líder global en banca comercial es única y diferencia a Banco Santander del resto de sus competidores internacionales. Las recientes turbulencias en los mercados financieros han puesto de relieve la capacidad diferencial de Santander para resistir un entorno difícil, consiguiendo no sólo que el Banco acabe 2007 valiendo más, sino también con un récord de beneficios y tras llevar a cabo la mayor operación de su historia sin necesidad de hacer una ampliación de capital. La experiencia internacionalizadora del Banco durante los últimos años muestra que es preciso tener una estrategia bien definida, con prioridad para el objetivo de ser fuerte y eficiente en los mercados que se consideren fundamentales, y no tanto tratar de tener presencia limitada en un número mayor de mercados. Es decir, hay que buscar ratios de eficiencia excepcionales – El caso de Banco Santander Banco Santander ha experimentado una profunda transformación en los últimos veinte años. A mediados de los 80 ocupaba el sexto lugar entre los bancos españoles, pero con una escasa proyección exterior, algo lógico por otra parte en un mundo mucho menos globalizado, y con una economía española apenas iniciando su integración en la economía mundial. En 2007, año de su sesquicentenario, Banco Santander es una de las principales entidades del mundo por su dimensión y rentabilidad, por su carácter innovador y por su vocación internacional. Así, se sitúa holgadamente entre los diez mayores bancos del mundo por capitalización bursátil (quinto si se excluye a los bancos chinos que tienen un free float muy bajo) y por beneficios. Es el primer banco de la Eurozona y la primera franquicia financiera de Latinoamérica. El Banco cuenta con más de 130 mil empleados, con 65 millones de clientes y con 2,3 millones de accionistas. En 1985 suponía algo más del 5% de los activos de la banca española, y en 2005 más del 40%. Y todo ello ha resultado de un notable proceso de consolidación en el mercado español, un intenso crecimiento orgánico y una fructífera política de internacionalización. Santander ha contribuido a desterrar viejos estereotipos asociados con España y crear una 18 RESUMEN EJECUTIVO y cuotas de mercado elevadas allí donde el Banco desarrolle sus negocios. Además, la experiencia muestra también que el tamaño no supone una protección. Aquellas compañías que no sean capaces de lograr unan rentabilidad satisfactoria de forma recurrente no sobrevivirán. período 1990-2004, puesto que ha correspondido posteriormente a Europa en el período 20042007. En ambas etapas, la entrada en los mercados extranjeros se ha producido mediante operaciones corporativas, de adquisición –total o parcial– del capital de compañías ya existentes en el país receptor. Algunas de esas operaciones han sido realmente importantes por su cuantía e impacto. La adquisición de O2 es probablemente la más significativa de ellas. Gracias a todas estas inversiones, Telefónica ha contribuido directamente al crecimiento económico y al empleo en los países destino, mejorando además la calidad del servicio de telecomunicaciones –número de líneas instaladas, tiempos de espera, digitalización de la red, servicios disponibles–. Los resultados para la compañía también han sido altamente satisfactorios, pues Telefónica a cierre de 2006 tiene el 76% de los clientes en el exterior, lo que supone el 60% de las ventas y el 34% del resultado operativo del Grupo. Es además el líder en la región latinoamericana y el principal jugador en mercados de alta competencia en Europa, con un 33% de la plantilla total del Grupo en divisiones distintas a España. La internacionalización ha traído asimismo una valiosa experiencia en la gestión, que acaba reflejándose en una mayor flexibilidad en las actuaciones y una reducción de la volatilidad del negocio conjunto del Grupo, gracias a la mayor diversificación. De cara al futuro, Telefónica mira a Asia, donde ya ha entrado a través de su inversión en China Netcom, una de las cuatro operadores chinas, con una participación sobre el capital total del 7.2%. El objetivo es observar, con la perspectiva de un jugador, el desarrollo del sector en China, que está siendo dirigido por las autoridades con el objetivo de crecer, internacionalizar y hacer más eficientes sus operaciones, imitando las mejores prácticas e importando las técnicas de gestión de las empresas multinacionales. Telefónica ha optado por la estrategia de acompañar los pasos chinos en el exterior, cuando se produzcan, mientras que se gana una perspectiva – El caso de Telefónica Europa ha ido ganando progresivamente importancia relativa como destino de la inversión de las empresas españolas. Así, en el último bienio aproximadamente un 80% de nuestra inversión directa en el extranjero se ha dirigido al viejo continente, con lo que ha desplazado a Latinoamérica del primer lugar entre las economías receptoras de la inversión española. Telefónica es un caso representativa del nuevo escenario. El Grupo Telefónica ha pretendido mediante su internacionalización hacerse con una posición competitiva para la empresa basada en el logro de un tamaño crítico adecuado a escala internacional y de la consiguiente capacidad como operador de telecomunicaciones global. Ha tratado de aprovechar las ventajas asociadas a las economías de escala y al conocimiento específico tecnológico más que las de localización y prestar un servicio de telecomunicaciones en mercados de alto potencial dado el casi nulo desarrollo existente como punto de partida La internacionalización de Telefónica ha tenido gran impacto para la economía española. Según un estudio de los pesos de la IED en una muestra de empresas españolas cotizadas y que comunican hechos relevantes a la CNMV, durante el período 1988-2004, Telefónica supuso el 13% de las inversiones identificadas, equivalente a todos los anuncios de IED de empresas españolas en los sectores energético y de agua y aproximadamente la mitad de la IED realizada por el sector financiero y asegurador. En la apuesta exterior de Telefónica, al igual que en el caso de otras de las grandes multinacionales españolas, han existido varias etapas, con América Latina como principal destino en el 19 OBSERVATORIO SOBRE EL GOBIERNO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL (2008) Inversión Extranjera Directa y, por tanto, acerca de la internacionalización de las empresas, es el informe World Investment Report (WIR), publicado desde 1991, con carácter anual, por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). El protagonismo de nuestras empresas en el cambio radical de la posición inversora española –pasamos en 1997 de receptores a emisores netos de IED– queda perfectamente reflejado en los rankings que se incluyen en ese informe anual. Concretamente, en dos clasificaciones: las de las 100 mayores corporaciones transnacionales no financieras y las 50 transnacionales financieras más internacionalizadas. En la primera de ellas, España situaba a tres de sus empresas (Telefónica, Repsol YPF y Endesa) entre las 53 primeras en la última edición del informe, de 2007 y con datos referidos a 2005. Una situación claramente mejor a la que se observaba diez años atrás, con tan sólo Telefónica en la clasificación total de las mayores 100 transnacionales. Gracias a las posiciones que ocupaban las tres compañías citadas, España se sitúa hoy en el noveno puesto por países en cuanto a la importancia de sus transnacionales no financieras. más próxima e inmediata de la evolución nacional del sector y de las relaciones con los proveedores chinos desde el consejo de administración. LAS TRANSNACIONALES ESPAÑOLAS EN LOS MERCADOS MUNDIALES: UNA MIRADA DESDE LOS RANKINGS INTERNACIONALES Una parte del papel que España representa hoy en el concierto económico mundial se explica por la actividad internacional de nuestras empresas. En concreto, tal y como ponen de manifiesto los ejemplos de las compañías antes analizadas, contamos con distintas empresas que han alcanzado el carácter de auténticas multinacionales. De hecho, en los últimos años las empresas españolas han irrumpido y se han afianzado en la escena internacional, alcanzando posiciones destacadas en los rankings más conocidos, publicados por importantes instituciones y distintos medios de comunicación de renombre. Con su entrada y ascenso en esas clasificaciones, nuestras multinacionales han generado una mayor visibilidad internacional no sólo para ellas, sino para el conjunto de la economía española. Una de las mejores fuentes de información acerca de la actividad mundial en materia de Fuente: UNCTAD En la clasificación de las 50 transnacionales financieras, España coloca a sus dos grandes bancos –Santander y BBVA–. Ambos han experimentado un fuerte crecimiento de la mano de un intenso proceso de internacionalización, de modo que hoy ocupan puestos muy destacados en las clasificaciones mundiales. 20 RESUMEN EJECUTIVO * Algunas empresas se contabilizan dos veces por tener sus matrices en dos países Fuente: elaboración propia sobre datos de la UNCTAD * Entre paréntesis, posición por Spread Index Fuente: UNCTAD y elaboración propia En el caso de las transnacionales financieras, España ocupa el 12º lugar por número de compañías entre las 50 primeras del ranking de UNCTAD. No obstante, si agregamos los resultados obtenidos en las clasificaciones de las corporacio- nes financieras y no financieras, España compite con Italia por el octavo lugar entre las economías con mayor peso en los rankings de las principales transnacionales del mundo, al colocar a cinco compañías entre las 150 de ambas clasificaciones. 21 OBSERVATORIO SOBRE EL GOBIERNO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL (2008) a El Spread Index mide el grado de internacionalización de la compañía (véase el WIR de 2006) * Algunas compañías se contabilizan dos veces por tener sus matrices en dos países Fuente: elaboración propia sobre datos de la UNCTAD Otros rankings similares, aunque con su atención fijada más en el tamaño de la empresa que en su internacionalización, también dibujan una evolución similar a la observada a través de las clasificaciones de la UNCTAD, con la que además se amplía el número de las grandes transnacionales españolas para incluir a otras compañías muy destacadas. Es el caso de Iberdrola, empresa que es la tercera más importante del índice bursátil español IBEX-35, además de alcanzar lugares significativos en otras listas, como el 228º en Forbes Global 2000. En esa clasificación y en la Fortune Global 500 se observa con claridad el modo en que a lo largo de los últimos tiempos han entrado y ganado posiciones las empresas de nuestro país. Un dato muy ilustrativo de la importancia alcanzada por las multinacionales españolas se desprende de clasificación de las ciudades del mundo en función del número de empresas del Fortune Global 500 que las eligen como sedes sociales. En este ranking, Madrid ocupa el octavo lugar del mundo, muy cerca de Toronto y por encima de Zurich. De la información que proporcionan esos rankings puede concluirse que la multinacional española ha logrado situarse entre las más importantes del mundo. Evidentemente, aún es mucha la distancia que le separa de la empresa estadounidense, británica, alemana, francesa o japonesa. Pero cada vez se encuentra más cerca de la de otros países, como Suiza, Holanda o Italia. Todas ellas economías que hace pocos años nos aventajaban con claridad en esta dimensión del mundo empresarial. Parece, por tanto, que las empresas españolas han experimentado un crecimiento y expansión internacional muy semejantes a lo sucedido con el conjunto de nuestra economía, hoy cerca del grupo de las ocho mayores economías del mundo. No ha sido sólo una expansión puramente cuantitativa o de tamaño. También ha sido cualitativa. Así, distintas empresas españolas se han incorporado al grupo de compañías más respetadas por inversores, ejecutivos y público en general, al menos según rankings como el de Financial Times y PwC, el de Barron’s o lista The World’s 22 RESUMEN EJECUTIVO Most Respected Companies, elaborada por la revista Forbes y el Reputation Institute. Ahora bien, el avance no ha sido tan positivo en términos de la creación o difusión de marca e imagen de marca, aspecto que puede considerarse como una de las más importantes debilidades en la internacionalización de las empresas de nuestro país. Fuente: Fortune Global 500 LA DIVERSIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS: MERCADOS DE FUTURO abrían al resto al mundo. La liberalización de sus mercados, las privatizaciones en sectores tan importantes para nuestras empresas como la banca y los servicios, la experiencia adquirida en procesos similares en España o un idioma común son factores que explican aquella oleada inversora. Después, variables como el aprendizaje obtenido en esa primera fase de internacionalización o la detección de nuevas oportunidades en otras zonas del mundo de mayor dinamismo económico, han ido dando lugar a una mayor diversificación de las inversiones directas de las empresas españolas. Es el caso de Europa del Este. Polonia, Hungría, República Checa y otros países del área han visto la llegada de las empresas españolas en los últimos tres o cuatro años. De hecho, en 2005 un 20% de las inversiones procedentes de la UE15 en los 12 nuevos miembros de la UE-27 procedía de España, situando a nuestro país como El proceso de internacionalización de la empresa española, tal y como hoy lo conocemos, tuvo sus orígenes en la primera mitad de la década pasada. En aquel momento distintos factores alentaron fuertes inversiones de nuestras empresas en el extranjero. Fueron factores que cabe encuadrar en dos grandes categorías. Por un lado, las capacidades propias de las empresas, esto es, sus ventajas competitivas. Por otro, y en clara conexión con las anteriores, las características de los países de destino de la inversión, es decir, las denominadas ventajas de localización. En un primer período, la conjunción de ambas fuerzas llevó a nuestras mayores empresas a una internacionalización orientada hacia los mercados de América Latina, que entonces se 23 OBSERVATORIO SOBRE EL GOBIERNO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL (2008) líder en esa clasificación, por delante de los inversores tradicionalmente más importantes en esa zona, concretamente Alemania. Se trata de una fase distinta a la que se vivió en Latinoamérica. En Europa del Este la inversión española no se ha concentrado en manos de unas pocas grandes multinacionales en sectores muy concretos de servicios, incluido el financiero. Es más, éstas apenas si han entrado en esos mercados (la excepción sería Telefónica, con fuerte presencia en la República Checa y Eslovaquia). Se ha producido, más bien, la entrada de multitud de empresas en sectores muy variados, desde la distribución textil (Inditex, Mango, etc.) hasta la hostelería (Sol Meliá, NH, Riu, etc.), pasando por el industrial (MCC, Ficosa, etc.), las constructoras (FCC, por ejemplo) o las energías renovables (Gamesa). El atractivo de estos países ha estado, por una parte, en su adhesión a la Unión Europea y, por otra, en la semejanza de sus circunstancias actuales con las que España vivió hace treinta años. Europa del Este no es una excepción. Nuestras empresas operan también en mercados tan exigentes como el norteamericano, donde algunas de ellas incluso alcanzan posiciones destacadas en sus respectivos sectores. Sin embargo, quedan por descubrir y explotar oportunidades muy importantes en otros mercados más desconocidos y lejanos, no sólo geográficamente, sino también culturalmente, como es el caso de Asia. Un continente que ni mucho menos se reduce a los dos grandes gigantes, China e India, sino que presenta enorme atractivo en otras naciones, particularmente en las que forman parte de la ASEAN. vicios, lo que le convierte en el país de la OCDE con mayor cuota en los flujos comerciales mundiales. Asimismo, a pesar de las incertidumbres que rodean a la evolución de su economía en los últimos meses, lo cierto es que su crecimiento real ha estado moviéndose en el entorno del 3% anual a lo largo de un ciclo expansivo prolongado. Por otra parte, y al margen de cómo se resuelvan esas incertidumbres actuales, las instituciones americanas tienen sólidamente acreditada su credibilidad y eficacia para mantener las condiciones económicas sobre las que se han basado el éxito de sus empresas y el dinamismo de su mercado. Estados Unidos ofrece a los inversores internacionales una alta rentabilidad económica de los proyectos de inversión, equiparables en algunos estados a los de los países emergentes; una demanda exigente y de alto poder adquisitivo, excelente laboratorio de pruebas para el lanzamiento de innovaciones; y la ventaja de invertir en una de las economías más competitivas del mundo, en la vanguardia tecnológica, con una mano de obra altamente cualificada, una regulación estable y orientada al libre mercado, además de múltiples instrumentos de financiación para nuevos proyectos, entre ellos, el capital riesgo. En los últimos años la entrada de empresas españolas en el mercado estadounidense ha adquirido una dimensión notable, gracias entre otros factores a la fortaleza del euro, el propio crecimiento económico de nuestro país y la experiencia adquirida en otros mercados. Así, las privilegiadas relaciones comerciales entre Estados Unidos y el resto del continente americano abren oportunidades para las empresas implantadas en América Latina, donde nuestras empresas ya han demostrado su capacidad de competir en múltiples sectores. Con respecto a sus relaciones comerciales, no hay que perder de vista que Estados Unidos ha llevado a cabo un importante esfuerzo para incrementar su relación con zonas geográficas de especial interés, con las que ha conjugado la política exterior y la firma de tratados sobre flujos de comercio y de inversiones, entre los que destaca NAFTA. – El mercado americano para las empresas españolas El atractivo del mercado de los Estados Unidos está fuera de toda discusión. No en vano se trata del mayor mercado del mundo en términos de PIB y uno de los mayores en términos de población y extensión geográfica. Estados Unidos representa el 10% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y ser24 RESUMEN EJECUTIVO La firma de estos acuerdos permite a los productos e inversiones que han accedido al mercado americano disponer de una puerta de salida privilegiada para el acceso en condiciones preferenciales al mercado de terceros países de Norteamérica, Centroamérica o, incluso, Oriente Medio. Estos acuerdos, que además de NAFTA incluyen CAFTA-DR (con Centroamérica y República Dominicana) o el acuerdo con ASEAN, han permitido impulsar de forma extraordinaria el comercio y las inversiones de Estados Unidos con los países afectados, por lo que pueden convertirse en un factor adicional que justifique la presencia de una empresa en el mercado americano. Existen numerosas empresas españolas con una implantación importante en el mercado estadounidense que cuentan con presencia, principalmente, en los Estados de Nueva York, Pennsylvania, Florida, Illinois, Texas y California. No obstante, la importancia de los EE.UU. en términos cuantitativos para nuestro sector exterior no ha alcanzado aún el nivel que cabría esperar dado el peso de ambas economías en el mundo –EE.UU. es la mayor economía del mundo por PIB, clasificación en la que España ocupa el octavo lugar–. Se trata de un mercado que brinda enormes oportunidades para las compañías de nuestro país para exportar bienes en el sector industrial y de tecnología, productos agroalimentarios y bienes de consumo; también en el sector servicios, donde nuestras empresas cuentan con ventaja comparativa en el sector financiero, en la prestación de servicios en régimen de concesión administrativa (obra civil, sanidad, tratamiento de residuos), en los servicios de consultoría a empresas, en comunicaciones y editorial, y en turismo. Además de esas ventajas competitivas, hay que señalar la diversidad de la sociedad estadounidense y la consiguiente variedad de nichos de mercado, entre ellos en el segmento dedicado a la población inmigrante, donde la población latina es mayoría. Cualquier estrategia de penetración en el mercado americano debe plantear un posiciona- miento adecuado, fijando el ámbito geográfico y de demanda objetivo; una disponibilidad de recursos suficiente –son pocas las empresas que como consecuencia de una primera aproximación hayan obtenido resultados positivos a corto plazo–; un acercamiento a socios locales, con conocimiento de las especificidades del modelo de negocio americano; así como una estrategia adecuada de networking y de comunicación, que permita a la empresa darse a conocer en el inmenso mercado americano, en organizaciones sectoriales y empresariales, y en las instituciones de carácter federal y estatal en Washington. Nada de lo anterior significa que estemos ante un mercado fácil. Al contrario, es un mercado enormemente competitivo, de difícil entrada dado su carácter de permanente transformación e innovación. Pero el esfuerzo que exige merece la pena porque estar a largo plazo en el mercado americano es garantía de excelencia, de visión estratégica, de dedicación y de continuidad en el esfuerzo de internacionalización. Por su extraordinario dinamismo y capacidad de recuperación, el mercado estadounidense representa una oportunidad ineludible para el sector exterior español. – ASEAN: un mercado emergente de gran potencial Cuando se habla de mercados emergentes, rápidamente se produce una asociación del término con algunos países concretos, como los llamados BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Estos cuatro inmensos mercados, a los que algunos analistas añaden otros como México, con grandes recursos humanos y naturales, y con procesos de modernización y apertura en curso, se han convertido en grandes receptores de inversión extranjera. Pero hay otros mercados emergentes de enorme atractivo que, por distintas razones, no son tan conocidos entre nosotros. Es el caso del área de libre comercio denominada ASEAN –Asociación de Naciones del Sudeste de Asia–, de la que forman parte diez países del sudeste asiático (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya). Con 40 años de existencia, esta 25 OBSERVATORIO SOBRE EL GOBIERNO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL (2008) asociación de países ha avanzado decididamente hacia un área de auténtico libre comercio, con un mercado de 600 millones de personas. Su comercio exterior, medido tanto en exportaciones como en importaciones, supera incluso al del gran gigante asiático, China, un país mucho mayor en PIB y en población. Hace lo propio con los flujos comerciales de Japón, la mayor potencia económica de Asia. Es cierto que aún persisten en algunos de estos países bolsas de pobreza muy importantes. Pero también lo es que, incluso en el entorno de incertidumbre macroeconómica actual y con la experiencia aún reciente de la crisis financiera de finales de los noventa, estos países mantienen ritmos de crecimiento anual en el entorno del 7% real. Las perspectivas de futuro son halagüeñas. Esta región del mundo cuenta con algunas de las reservas minerales, forestales, agrícolas y marinas más ricas del planeta. Indonesia y Malasia son grandes productores de petróleo; Tailandia, Vietnam y Filipinas están entre los más destacados exportadores de productos agrícolas y pesqueros. Con el crecimiento actual de China, estas naciones están llamadas a convertirse en abastecedores privilegiados de una de las potencias económicas del futuro. Su proceso de desarrollo a su vez generará (ya lo está haciendo) necesidades –infraestructuras, tecnología, servicios, etc.– que constituyen grandes oportunidades para los inversores internacionales. Presenta, asimismo, otras ventajas, como una menor lejanía cultural de occidente debido a su pasado colonial que ha dejado, por ejemplo, un uso extendido del inglés. En el caso de Filipinas, en ese mismo sentido, se une el atractivo de sus lazos con nuestro país. A pesar de todo lo anterior, el mercado de la zona ASEAN se mantiene como una opción infravalorada por las empresas españolas. Sigue siendo un mercado poco importante tanto en términos de comercio exterior como de inversión directa en el extranjero. Esta situación representa un error estratégico para el conjunto de la economía española. Las reuniones de la ASEAN incorporan cada vez a un mayor número de países, de tal modo que hoy es el movimiento de integración regional de más alcance en Asia, con acuerdos con China y Corea, y en negociaciones con Japón. En ese mismo sentido, hay que señalar que la Unión Europea y ASEAN lanzaban el año pasado un Plan de Acción para implementar la denominada Declaración de Nuremberg; un plan que pretende reforzar las relaciones y cooperación entre ambos bloques comerciales en el medio plazo (2007-2012). Entre otras cuestiones, el plan incluye la negociación y conclusión de un tratado de libre comercio entre ASEAN y la Unión Europea. En el seno de la Unión Europea, nuestros socios franceses, ingleses o alemanes han comenzado prestar una atención creciente al potencial de esta zona del mundo. Así, están llevando a cabo un mayor esfuerzo comercial en ASEAN, que ya representa un 5% del comercio exterior total de bienes de la UE, reconduciendo recursos que antes se dirigían al mercado chino. Gracias en parte a ese esfuerzo, la UE 27 redujo su déficit comercial con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN) en cerca de un 15% entre los años 2000 y 2006. Eso ocurrió gracias al mayor aumento de las exportaciones (15%) que de las importaciones (6%). Entre los países europeos Alemania fue con diferencia el principal país exportador hacia la ASEAN, con casi el 30% de las exportaciones de la UE hacia ese bloque comercial, por delante de Francia con un 14% y del Reino Unido con un 13%. España, a pesar de su escasa presencia en esa área del mundo, fue el país europeo con el tercer mayor déficit comercial frente a ASEAN, lo que refuerza la idea de que nuestro país y nuestras empresas deben incorporar a los países de ASEAN a la agenda internacionalizadora de manera decidida. IGEI 2008 La creciente presencia que las empresas españolas tienen en los mercados mundiales represen26 RESUMEN EJECUTIVO ta un elemento adicional del peso relativo que la economía española ha ganado en el concierto mundial. De la mano de las mejoras institucionales, el crecimiento económico, la internacionalización de su tejido productivo o el compromiso frente a problemas globales, España parece llamada a participar de forma activa en el gobierno de la economía internacional. No estamos ante un concepto fácil ni de definición sencilla. Al contrario, la complejidad del orden mundial contemporáneo es cada vez mayor como resultado de múltiples pautas de interacciones transnacionales recíprocas, forjadas por agentes estatales y no estatales. Así, el gobierno de la economía mundial se ejerce en esferas muy variadas, que dependen del poderío militar, el desarrollo económico, el desarrollo científico y tecnológico, la participación en la ayuda y cooperación internacional, el tamaño de la población, el nivel de democracia, la cultura, y otros muchos elementos. Se ejerce además a través de multitud de instituciones, tanto formales como informales, desde las que se establecen las reglas del juego en que se mueve la economía mundial. El Índice de Gobierno de la Economía Internacional (IGEI) no pretende ser un indicador preciso de un concepto tan esquivo y con tantas vertientes que, por su naturaleza, escapa de cuantificaciones inequívocas. El objetivo con que se ha elaborado este índice no es otro que el de ofrecer una información objetiva, sistematizada y transparente que ayude a hacerse una idea cabal del lugar que España ocupa o puede aspirar a ocupar en el orden económico mundial en función de las fortalezas y debilidades del resto de naciones. Se trata de un enfoque evidentemente sencillo, pero que tiene la gran ventaja de su claridad. El IGEI mide la capacidad de gobierno de cada país en la economía internacional. Más exactamente, el índice asigna a cada país un valor que mide su presencia efectiva o potencial en aquellos ámbitos que definen su papel en el concierto económico internacional y en las instituciones que lo rigen. El IGEI puntúa a cada nación en una escala de 1 a 10, donde los valores más altos corresponden a una mayor significación del país en el gobierno de la economía internacional. Para evaluar el gobierno de la economía internacional y calificar a cada país se analizan 56 variables independientes, que dan lugar a un rating para cada país en la escala 1 a 10 antes indicada. Estas variables se agrupan a su vez en 15 factores principales que determinan la capacidad de gobierno de la economía internacional de cada país. Esos factores analizados en forma conjunta, determinan para cada país su presencia –potencial y efectiva– en el gobierno de la economía internacional. Lo más importante es calificar con exactitud cada uno de los 15 factores que determinan el gobierno de la economía internacional de cada país, no necesariamente cada una de las 56 variables. El rating de cada país en cada factor es la media de los ratings obtenidos en las variables que dan contenido al factor en cuestión. Lógicamente, la escala en estos factores también va de 1 (mínima capacidad de gobierno) a 10 (capacidad máxima). A su vez los factores nos permiten evaluar los distintos aspectos de cada uno de los cuatro componentes del Índice. Los componentes del índice corresponden a cada una de las esferas que consideramos fundamentales para la correcta comprensión del gobierno de la economía internacional: la calidad institucional, los factores socioculturales, el peso e integración en la economía mundial y la presencia política. El rating del país en cada uno de estos componentes resulta de la media de los ratings con que se califica al país en los factores que forman el componente en cuestión. En el IGEI se considera que los cuatro componentes tienen la misma importancia a la hora de evaluar el gobierno de la economía internacional de cada país. Por lo tanto, en el momento de fijar el índice final de cada país, los componentes se valoran de forma equitativa mediante una media simple. Se repite así el criterio por el que los factores de cada componente son ponderados equitativamente para medir el valor del componente 27 OBSERVATORIO SOBRE EL GOBIERNO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL (2008) –como también se hace con las variables para asignar un valor a cada factor–. Este método de ponderación tiene una doble justificación. Por un lado, la sencillez y la transparencia. Cualquier otro criterio para agregar valores hubiese requerido un fundamento estadístico y analítico que excede al objetivo con que se ha diseñado el indicador. Por otro, es un criterio ampliamente utilizado en otros índices construidos sobre una importante variedad de factores y variables, como en el caso del índice Economic Freedom of the World, publicado por el Fraser Institute. Por supuesto, con la adopción de este enfoque no se pretende haber resuelto una cuestión tan compleja como la de evaluar una realidad con múltiples vertientes, todas relacionadas a través de conexiones complejas. Tampoco debe entenderse que todos los factores y componentes se consideran de igual relevancia. Tan sólo se aspira a transmitir una información clara que, después, podrá ser objeto de análisis estadísticos más sofisticados, cuya aplicación vendrá orientada por el uso que se pretenda hacer de esa información. Es decir, para determinados fines, algunos factores pueden considerarse más importantes que otros. El usuario puede establecer su propio sistema de ponderaciones en función de aquello que juzgue más relevante para su estudio. El IGEI se elabora en esta su segunda edición para los 61 países –9 americanos, 21 europeos, 23 asiáticos, 6 africanos y 2 oceánicos– que ya aparecieron en el ranking de 2007. Este grupo de países supone el 80% de la población del planeta y más del 87% del PIB mundial. El IGEI incluye siempre los datos más recientes sobre las variables en cada país a medida que se encuentran disponibles. Pare el Índice de Gobierno de la Economía Internacional 2008, se han analizado los datos correspondientes al período comprendido entre la segunda mitad del 2006 y la segunda de 2007. Hay una excepción, ya que algunas variables se miden sobre la base de información histórica. Por ejemplo, la variable inflación corresponde a una tasa de inflación promedio ponderada a lo largo de los últimos cinco años. Otras variables, aunque publicadas en ese período, se refieren a años anteriores, pues son el resultado de encuestas y estudios que requieren de un cierto margen temporal. El Informe Anual tiene como vocación convertirse en una base de datos fiable sobre las variables más relevantes del gobierno de la economía internacional. Por ello, para determinar el valor de las distintas variables, factores y componentes se han utilizado diversas fuentes de reconocido prestigio internacional. En total se han utilizado más de 30 fuentes estadísticas. El IGEI 2008 no ofrece grandes variaciones ni sorpresas con respecto a los resultados del 2007. Esto resulta lógico, ya que muchas de las variables incluidas en la elaboración del indicador reflejan elementos estructurales e institucionales de las economías estudiadas. Así, los cambios son resultados de variaciones el elementos más coyunturales y de algunas transformaciones institucionales. La ausencia de cambios es evidente entre los diez primeros puestos de la clasificación, que se reparten entre los mismos diez países que en 2007, con apenas alguna variación de posiciones entre ellos. Como se observa en la tabla precedente, España se mantiene en ese grupo de cabeza, conservando el noveno puesto que ya alcanzara un 28 RESUMEN EJECUTIVO año atrás. No obstante, hay que señalar que, como consecuencia de un cierto deterioro en el rating de nuestro país (una pérdida de 0,1 puntos en el índice global) y de una mejoría en el de nuestro inmediato perseguidor, Suecia, la distancia con respecto al décimo clasificado se ha reducido. economía europea, Polonia. Una entrada que responde a las transformaciones que está experimentado la economía polaca desde su adhesión a la Unión Europea en 2004 y cuyo objetivo a medio plazo no es otro que la incorporación a la Unión Monetaria. En cualquier caso, en estas variaciones entre las economías que ocupan lugares intermedios por detrás de las 10 primeras hay que tener presente que, dada la concentración de puntuaciones en valores muy cercanos, cualquier modificación de la nota final puede perjudicar muy notablemente al país en cuestión en términos de ranking final por elaborarse éste sobre medias simples. Así ha ocurrido con China que, ocupando lugares muy destacados en los componentes Factores Socioculturales y Peso e Integración en la Economía Mundial, en los que se sitúa entre las 15 primeras posiciones del mundo, se ve lastrada en el ranking agregado por una peor valoración de su calidad institucional. Por la cola de la clasificación tampoco se producen novedades significativas. Los seis últimos lugares se reparten de nuevo entre los mismos países: Vietnam, Bangladesh, Libia, Cuba, Iraq y Corea del Norte, con algún intercambio de posiciones. Tampoco se observan modificaciones importantes entre los veinte primeros. De hecho, sólo un país (China) se cae de esa lista, lo que permite la entrada en la vigésima posición de otra 29