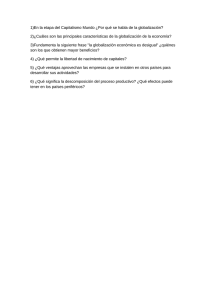Documento 37186
Anuncio
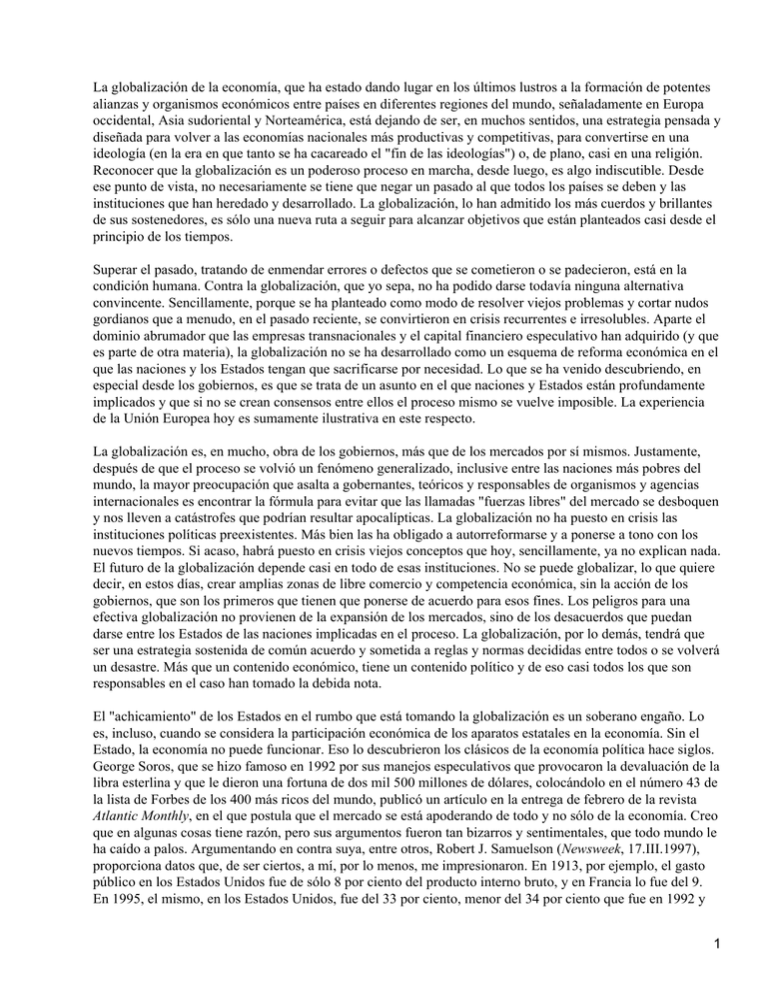
La globalización de la economía, que ha estado dando lugar en los últimos lustros a la formación de potentes alianzas y organismos económicos entre países en diferentes regiones del mundo, señaladamente en Europa occidental, Asia sudoriental y Norteamérica, está dejando de ser, en muchos sentidos, una estrategia pensada y diseñada para volver a las economías nacionales más productivas y competitivas, para convertirse en una ideología (en la era en que tanto se ha cacareado el "fin de las ideologías") o, de plano, casi en una religión. Reconocer que la globalización es un poderoso proceso en marcha, desde luego, es algo indiscutible. Desde ese punto de vista, no necesariamente se tiene que negar un pasado al que todos los países se deben y las instituciones que han heredado y desarrollado. La globalización, lo han admitido los más cuerdos y brillantes de sus sostenedores, es sólo una nueva ruta a seguir para alcanzar objetivos que están planteados casi desde el principio de los tiempos. Superar el pasado, tratando de enmendar errores o defectos que se cometieron o se padecieron, está en la condición humana. Contra la globalización, que yo sepa, no ha podido darse todavía ninguna alternativa convincente. Sencillamente, porque se ha planteado como modo de resolver viejos problemas y cortar nudos gordianos que a menudo, en el pasado reciente, se convirtieron en crisis recurrentes e irresolubles. Aparte el dominio abrumador que las empresas transnacionales y el capital financiero especulativo han adquirido (y que es parte de otra materia), la globalización no se ha desarrollado como un esquema de reforma económica en el que las naciones y los Estados tengan que sacrificarse por necesidad. Lo que se ha venido descubriendo, en especial desde los gobiernos, es que se trata de un asunto en el que naciones y Estados están profundamente implicados y que si no se crean consensos entre ellos el proceso mismo se vuelve imposible. La experiencia de la Unión Europea hoy es sumamente ilustrativa en este respecto. La globalización es, en mucho, obra de los gobiernos, más que de los mercados por sí mismos. Justamente, después de que el proceso se volvió un fenómeno generalizado, inclusive entre las naciones más pobres del mundo, la mayor preocupación que asalta a gobernantes, teóricos y responsables de organismos y agencias internacionales es encontrar la fórmula para evitar que las llamadas "fuerzas libres" del mercado se desboquen y nos lleven a catástrofes que podrían resultar apocalípticas. La globalización no ha puesto en crisis las instituciones políticas preexistentes. Más bien las ha obligado a autorreformarse y a ponerse a tono con los nuevos tiempos. Si acaso, habrá puesto en crisis viejos conceptos que hoy, sencillamente, ya no explican nada. El futuro de la globalización depende casi en todo de esas instituciones. No se puede globalizar, lo que quiere decir, en estos días, crear amplias zonas de libre comercio y competencia económica, sin la acción de los gobiernos, que son los primeros que tienen que ponerse de acuerdo para esos fines. Los peligros para una efectiva globalización no provienen de la expansión de los mercados, sino de los desacuerdos que puedan darse entre los Estados de las naciones implicadas en el proceso. La globalización, por lo demás, tendrá que ser una estrategia sostenida de común acuerdo y sometida a reglas y normas decididas entre todos o se volverá un desastre. Más que un contenido económico, tiene un contenido político y de eso casi todos los que son responsables en el caso han tomado la debida nota. El "achicamiento" de los Estados en el rumbo que está tomando la globalización es un soberano engaño. Lo es, incluso, cuando se considera la participación económica de los aparatos estatales en la economía. Sin el Estado, la economía no puede funcionar. Eso lo descubrieron los clásicos de la economía política hace siglos. George Soros, que se hizo famoso en 1992 por sus manejos especulativos que provocaron la devaluación de la libra esterlina y que le dieron una fortuna de dos mil 500 millones de dólares, colocándolo en el número 43 de la lista de Forbes de los 400 más ricos del mundo, publicó un artículo en la entrega de febrero de la revista Atlantic Monthly, en el que postula que el mercado se está apoderando de todo y no sólo de la economía. Creo que en algunas cosas tiene razón, pero sus argumentos fueron tan bizarros y sentimentales, que todo mundo le ha caído a palos. Argumentando en contra suya, entre otros, Robert J. Samuelson (Newsweek, 17.III.1997), proporciona datos que, de ser ciertos, a mí, por lo menos, me impresionaron. En 1913, por ejemplo, el gasto público en los Estados Unidos fue de sólo 8 por ciento del producto interno bruto, y en Francia lo fue del 9. En 1995, el mismo, en los Estados Unidos, fue del 33 por ciento, menor del 34 por ciento que fue en 1992 y 1 mayor del 31 por ciento que fue en 1980. En Alemania, en el mismo 1995, fue del increíble 50 por ciento, por sobre el 48 por ciento que ya lo había sido en 1980. En Francia, en el mismo año, fue de 54 por ciento, poco menos que el 55 por ciento que fue en 1993, aunque arriba del 46 por ciento que fue en 1980. Si en la era de la globalización los Estados, en materia de gasto público, tienen una participación de esos niveles en el producto interno bruto, podrá entenderse muy fácilmente el que el proceso mismo esté por entero en sus manos y que no pueda hacer a menos de ello. Es por eso que sorprenden los planteamientos que algunos sostenedores de la globalización que se han vuelto sus ideólogos o, peor aún, sus ayatolas, hacen en torno a la inminente desaparición del Estado nacional. Son planteamientos que, por supuesto, hay que tomar con el mayor respeto y que no se pueden dejar pasar por alto. Soros se preocupa de que "el mercado" se esté apoderando irremisiblemente de la vida entera de los hombres. Aquellos se regocijan y anuncian la desaparición próxima del Estado nación, casi con las mismas razones, sólo que en sentido opuesto. La fuerza del mercado parece ser tan ostensible que no se puede pensar en otro futuro que no sea aquel en el que los hombres se dediquen sólo a hacer negocios y dinero. El Estado, con sus regulaciones, sus impuestos y sus prohibiciones es, francamente, una lata o, peor aun, una ruina del pasado que el nuevo mundo debe soportar. Siempre me ha sorprendido que una revista tan buena y de tan excelente factura como lo es The Economist, sostenga tan a menudo estas posiciones. Hace poco leí un libro de uno de esos ayatolas del libre mercado y del antiestatismo más radical. Su autor, un japonés, Kenichi Ohmae, no es ningún cualquiera. Durante veinte años, por lo menos, ha sido consejero de las mayores corporaciones de negocios y de gobiernos en sus estrategias internacionales y es reconocido como uno de los "gurús" en las altas esferas de los negocios. El libro se titula, ni más ni menos, que The End of the Nation State. The Rise of Regional Economies (con un subtítulo que es de antología: "How New Engines of Prosperity Are Reshaping Global Markets"). Su tesis fundamental es increíble: los Estados−nación, que sólo sirven a un puñado de privilegiados (no dice, ni por asomo, quiénes lo forman), se han convertido en el principal obstáculo al desarrollo económico. Ya no funcionan. Tienen que desaparecer. El mercado, desde su punto de vista, ha creado fuerzas suficientes para hacer a menos el Estado nación. El camino será crear organismos económicos regionales que, con sus propias reglas, impulsen el desarrollo económico. Los Estados, según Ohmae, ya no son necesarios. En su lugar, deberán aparecer organismos regionales (siempre comprendiendo a varios países), que un día deberán ser puramente comerciales y que podrán prescindir de la latosa supervisión de los Estados. La política, según este japonés, ya no tiene sentido. No dice nada, porque al parecer no tiene de ello ni la menor noción, de los conflictos sociales a los que siempre se enfrenta el desarrollo económico. Hasta parece olvidarse de la necesidad de un poder coercitivo soberano que se imponga en la sociedad para regular o poner en orden los diferentes intereses. A mí, por lo menos, este planteamiento me pareció una verdadera locura. Se puede rediscutir e incluso reargumentar el sentido que tienen ciertos conceptos, como el del Estado, el de la democracia, el de la soberanía nacional, el de la división de poderes, el del sistema de partidos, el del federalismo, el de las autonomías locales y muchos más por el estilo que forman la materia de la investigación política. Pero parece absurdo que, para discutir los alcances o las consecuencias de la globalización, contra todas las evidencias, esos conceptos, que son también realidades políticas, tengan que ser puestos a discusión de nuevo o, peor aún, negados. La globalización es un concepto que ha entrado en mi diccionario personal desde hace muchos años. Pero no he encontrado nada que me haga pensar que ella está en contra de los antiguos conceptos y de las antiguas realidades de la política. Se trata de una realidad que no reconoce ni admite plazos. Está en marcha. Pero sólo la política la puede llevar a buen puerto. Eso quiere decir que, como decía al principio, para que la globalización se consume como el proyecto más importante de todos los tiempos en materia de reforma económica, necesita del Estado. Estamos muy lejos de poder prescindir del Estado en este punto. Todavía estamos y creo que lo seguiremos estando por mucho tiempo en la condición, planteada por los clásicos, de que la economía no puede ser más que economía política, vale decir, un organismo en el que el Estado tiene siempre que ser una parte esencial del funcionamiento de la vida social, sin alternativa posible que pueda plantearse en otros términos. 2