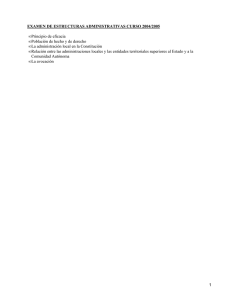Geografía política y Relaciones Internacionales
Anuncio

ÍNDICE 1.− Introducción. pág. 2 2.− El espacio acuático, aéreo y cósmico. pág. 4 3.− Conflictos internacionales y geoestrategia. pág. 11 4.−Dependencia, colonialismo, descolonización y resurgimiento del nacionalismo. pág. 16 5.− Las organizaciones supranacionales y su significado territorial. pág. 22 6.− Nuevos sistemas multinacionales. pág. 25 7.− El Estado y la nación de hoy en día. pág. 28 8.− Bibliografía. pág. 33 INTRODUCCIÓN El nacionalismo es una de las fuerzas más poderosas del mundo actual. La reaparición del sentimiento escocés y galés, la creación de pequeños estados independientes en los Balcanes, son situaciones que denotan el resurgimiento del nacionalismo. Los contactos entre estados revisten dos aspectos diferentes: por una parte, un aspecto físico compuesto por las fronteras terrestres, acuáticas y aéreas, y por otra parte, un aspecto que se ha acordado en llamar sistema internacional. Las fronteras más usuales y más conocidas son las terrestres, los contactos terrestres entre estados. Pero con el supranacionalismo y la cooperación mundial parece que el aspecto politizado de las fronteras se desplaza del nivel continental hacia el mar, el aire y el cosmos. El mundo político actual es un mundo dividido por causa de los límites fisiográficos impuestos por la naturaleza y debido a las decisiones humanas. Desde el Renacimiento hasta la Primera Guerra Mundial, el estado nacional fue la piedra angular del sistema internacional. Luego nuevas formas político−territoriales aparecieron, como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Comunidad Económica Europea, Liga Árabe, Pacto de Varsovia, Actualmente, podemos observar un movimiento planetario aparentemente contradictorio: mientras las asociaciones internacionales se multiplican, se está dando un movimiento totalmente opuesto a la vez, que se puede identificar como un resurgimiento tardío del nacionalismo. Pos otro lado, el desglose del mundo es resultado de la innovación tecnológica y de la ideología. La innovación tecnológica ha permitido a muchos estados un enfoque global de sus problemas de seguridad económica y militar. Ello da lugar a desniveles entre estados y al surgimiento de satélites políticos que evolucionan en torno a grandes potencias. La ideología, en su versión nacionalista, explica el desmantelamiento de los imperios coloniales, dando lugar a numerosos nuevos estados independientes. Además gracias a los medios de comunicación, las doctrinas ideológicas se ejercen a escala mundial y no nacional, covirtiéndose así en sistemas multinacionales. 1 Finalmente, las relaciones políticas entre los estados se ven influidas por el valor estratégico del espacio. EL ESPACIO ACUÁTICO, AÉREO Y CÓSMICO. La soberanía de los estados sobre los océanos difiere considerablemente de su soberanía sobre los continentes. El océano no tiene habitantes y sus únicos recursos son la explotación pesquera y, en menor grado, el petróleo, el gas natural, mientras que los nódulos metálicos que yacen en el fondo de los mares no son todavía explotados. La única soberanía de los estados sobre el mar es impedir que otros naveguen, pesquen o sobrevuelen por su espacio marítimo. A partir de la segunda mitad del siglo XVI fue cuando se desarrolló el concepto de aguas territoriales, ésta es la zona acuática sobre la cual tiene plena soberanía el estado y la considera parte integrante de su territorio. En este momento se opusieron dos concepciones. La teoría de las aguas abiertas del holandés Grotius, en su tratado Mare Liberum; teoría según la cual todas las banderas pueden circular por las aguas territoriales de un estado con fines comerciales y de transporte. Por otra parte estaba la teoría de las aguas cerradas del inglés Selden, en su tratado Mare Clausum; teoría por la que sólo los navíos que ondean bandera del estado adyacente pueden circular por sus aguas territoriales. A finales del siglo XVII, los ingleses atenuaron su teoría ya que iba en contra de su expansión colonial y perjudicaba a su flota mercante. Hasta 1774, el imperio Otomano no permitía la entrada al mar Negro de barcos extranjeros, aún hoy en día Turquía tiene derecho, en caso de guerra a controlar los barcos que pasan a través de los Dardanelos y del Bósforo ( Convención de Montreux, 1936). El dominio de Gran bretaña en la zona del Canal de Suez o de Estados Unidos desde 1903 del Canal de Panamá, se inscriben dentro del Mara Clausum. En 1744, el jurista neerlandés Van Bynkershoek proponía las dos condiciones necesarias para la reivindicación de aguas territoriales: tener un litoral fortificado y controlar el litoral en cuestión mediante la presencia de una flota militar. En 1750, Galiani propuso el primer límite para la anchura de las aguas territoriales, ésta fue de 3 millas marítimas. Pero hasta la Tercera Conferencia sobre Derecho del Mar no se estableció el límite actual de 200 millas. Realmente,¿ es necesaria la soberanía de las aguas territoriales? La respuesta es afirmativa, ya que se consigue una mejor protección contra el contrabando, permite la cuarentena sanitaria en caso de enfermedad contagiosa, facilita un mejor control de la contaminación marina, de la protección de la explotación pesquera. A lo largo del tiempo se han ido tomando decisiones relacionadas con la naturaleza y con la extensión del control ejercido en el entorno marítimo, que es a lo que se ha llamado Derecho del Mar, para proteger las zonas marítimas. Tres aspectos del Derecho del Mar tiene relación directa con la geografía: la distribución espacial del control sobre el entorno oceánico, las bases territoriales para establecer esos controles y el impacto de esos controles sobre la utilización de los recursos del mar. El espacio oceánico difiere del espacio continental en que es tridimensional, sus recursos son móviles y de que varias formas de actividad pueden desarrollarse en el mismo lugar. El cambio de la tecnología y de las condiciones político−económicas limita considerablemente la resolución de los conflictos en el espacio marino. Es esencial y urgente poner en funcionamiento un control racional y un acondicionamiento del mar, ya que el océano es muy distinto del ámbito de evaluación de poder de un estado. 2 El acceso marítimo de los estados interiores es una de las cuestiones más claras que existen en geografía política, ya que pone de relieve dos derechos contradictorios: para un estado interior, el tener una salida oceánica y para un estado costero, el detentar su integridad territorial. Después del Congreso de Viena, ha sido admitido que un estado interior tiene derecho al acceso al océano, que dicho acceso es necesario para su desarrollo comercial e industrial, y dicha necesidad es sancionada por el derecho natural. Con respecto a sus vecinos que poseen un ancho litoral, el estado interior queda en una situación de inferioridad. Para poder participar adecuadamente en el comercio internacional, debe procurarse un acceso libre y seguro hacia el océano. En 1917, el presidente Wilson de Estados Unidos señalaba los tres caminos posibles por los que un estado interior puede resolver su problema de su acceso al océano. La cuestión radica en saber cual es el mejor acceso posible, con una pérdida mínima de soberanía para el estado marítimo que acepta el tránsito, y un mínimo de dependencia por parte del estado solicitante. Las tres alternativas definidas por Wilson son: la obtención de un pasillo territorial de unión al litoral; la concesión de unos derechos de tránsito ferroviario o por carretera hasta una zona franca en un puerto extranjero; y la internacionalización de un río que pasa por el estado interior, pero cuya desembocadura se localiza en otro estado. Un pasillo que alcanza el litoral supone una transferencia de soberanía territorial para asegurar al estado interior una salida marítima. La solución del pasillo es sin duda la más tentadora, ya que la posesión territorial queda garantizada por el derecho internacional público, mientras que los derechos de tránsito o la internacionalización de un río están expuestos a bloqueo. Un ejemplo sería el pasillo de Matadi−Banana, en África, ampliado en 1927 por unas negociaciones entre Bélgica y Portugal, dicho pasillo permitió al actual Zaire la ventaja de no quedar privado de un acceso al Atlántico; en Oriente Medio, el pasillo de Basora, conseguido en 1922, permite a Iraq el disfrute de una salida al golfo Pérsico, deslizándose entre Kuwait e Irán; sin el pasillo de Akaba Jordania sería un estado confinado en el desierto arábigo, el pasillo de Eliat, ofrece a Israel una abertura marítima sobre el hemisferio sur, El libre tránsito ferroviario o de carreteras es ciertamente el medio de acceso al mar que más dependiente al estado interior. Ejemplo: En Bolovia, el altiplano y la capital, La Paz, tienen acceso al Pacífico por tres vías férreas exentas de aduanas y que enlazan el país con los puertos peruanos de Mollendo y Matarani, y también con los chilenos de Arica y Antofagasta; en cada una de estas zonas Bolivia tiene zonas francas portuarias; en África, a pesar de los esfuerzos de la Organización de la Unidad Africana, los estados interiores permanecen sometidos a los caprichos de sus vecinos, sin embargo algunos de ellos han sabido establecer importantes líneas ferroviarias que les permiten la importación/exportación a partir de un estado costero, como Zambia, que es uno de los mayores exportadores de cobre y que se ha liberado a través de Tanzania,. El concepto la internacionalización de los ríos procede de la filosofía de las Luces: Los ríos son grandes avenidas hacia el océano, y el hombre no tiene derecho a cerrar aquello que la naturaleza ha establecido. El principio de la libertad de navegación por los ríos internacionales fue puesto en práctica por vez primera en 1792. Ejemplo: el Mosela canalizado y el Rhin sirven de acceso al mar a Luxemburgo, Checoslovaquia utiliza el Elba y el Oder como puerta de salida marítima, Basilea ofrece a Suiza una navegación importante, Hungría, Austria y Checoslovaquia utilizan también el Danubio. Por otra parte, lo mismo que las fronteras terrestres, los ríos internacionales a menudo son materia de conflicto. Los ríos internacionales pueden ser considerados como líneas− fronterizas o como cuencas hidrográficas constituyentes de una unidad natural innegable. Un río es verdaderamente internacional cuando su cuenca de drenaje atraviesa dos o varios estados, y cuando la citada cuenca está sometida a un convenio internacional de navegación. Algunos estados han impedido la internacionalización de los ríos que pasan por su territorio, como Venezuela para el Orinoco ó Lituania para el Niemen, Existen diversos niveles de libertad de navegación por los ríos internacionales, y estos niveles 3 cambian según los lugares, las circunstancias y las políticas: peajes prohibitivos, pilotaje obligatorio, La situación de los canales se inscribe en la misma órbita que la de los ríos. La distribución y la utilización concertada de las cuencas hidrográficas son uno de los temas más delicados en la división político− territorial del mundo actual, ya que la contradicción entre el aumento masivo de las necesidades del agua y la limitación de las fuentes de aprovisionamiento se hace cada vez más evidente. Todo estado tiene derecho de hacer lo que quiera con las aguas dulces situadas en su territorio. Sin embargo, el derecho internacional público estipula muy claramente que está prohibido para un estado el hecho de detener o desviar el caudal de un río que se dirija hacia un estado vecino, o hacer de él un uso que pudiera causar peligros para el estado vecino. La distribución de la cuencas es, a menudo, fuente de conflictos, sobre todo en los países de clima seco, dónde el déficit hídrico adquiere francamente el cariz de una lucha para el futuro. Ejemplo: California, sumamente urbanizada, depende de Colorado para su abastecimiento en agua, y va a buscarla mediante costosos y muy largos acueductos hasta 400 kilómetros hacia el este. El conflicto jurídico California−Colorado necesitó cinco años de audiencia en la Corte Suprema. Actualmente, los procesos y los espacios políticos no son ya únicamente continentales u oceánicos, sino igualmente aéreos y cósmicos, en el sentido en que esta última palabra se relaciona con el espacio extraatmosférico e interplanetario. Un problema inicial surgió a propósito de la frontera del espacio aéreo nacional y de los cosmos. Se desarrollaron diversas teorías debido a la confusión que envuelve el problema de las fronteras del espacio aéreo. Así, la demarcación entre la atmósfera y el cosmos no puede ser establecida sobre unos datos estables y seguros. Pero tras los esfuerzos de la federación aeronáutica internacional, se ha situado el límite cosmo−atmósfera entre 40 y 160 kilómetros. La conservación de la atmósfera ha adquirido primordial interés dentro de los asuntos mundiales. La Declaración de Medio Ambiente humano, formulada en Estocolmo en 1972, es la primera constitución universal contra la contaminación aérea provocada por los residuos industriales y nucleares. El Tratado de Moscú(1963) sobre la prohibición de las explosiones nucleares en el aire y en el agua, y el Tratado de Tlatelolco(1967), que desnucleariza a toda América Latina, proporciona al mundo entero una garantía contra el peligro atómico. El espacio aéreo y el cosmos han adquirido poco a poco una importancia política muy grande en el vasto dominio de las telecomunicaciones. El cosmos se ha convertido en un elemento cohesivo y unificador para la humanidad. CONFLICTOS INTERNACIONALES Y GEOESTRATEGIA. Han existido y existen en la actualidad numerosas fronteras que son causa de litigio entre estados vecinos. No parece, pues, que se hayan superado totalmente los conflictos fronterizos, propios más bien de épocas históricas en las que las guerras representaban el deporte de los reyes. Por ejemplo, el conflicto palestino−israelí, la guerra entre Irán e Iraq por el control del Chatt el Arab, las amenazas chileno−argentinas por el control del estrecho de Beagle, Muchos de los estados enfrentados son, sin embargo, miembros de la ONU, que teóricamente han renunciado a resolver los litigios internacionales por medio de la fuerza, al aceptar la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 2 dice: Todos los miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de la amenaza o del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado Las reclamaciones territoriales, según Burghardt, pueden responder a las siguientes motivaciones: control efectivo de un territorio, reclamación histórica, cultural, económica, elitista, ideológica o búsqueda de la integridad territorial. Según el mismo autor, los motivos de reclamación territorial más vigorosos se basan en 4 el control efectivo que se ejerce sobre un territorio, en la integridad territorial y en una combinación de factores culturales e históricos. Cuando un territorio se domina, se suele reconocer el derecho a poseerlo al país que lo mantiene. El dominio conduce hacia la justificación del derecho de conquista. La colonización se llevó a cabo sobre la base este derecho y la mayor parte de los estados europeos tienen unas fronteras basadas en una conquista territorial más o menos lejana en el tiempo. Sin embargo, la Carta de las Naciones Unidas rechaza y condena la conquista territorial. Parece, que en teoría, las relaciones internacionales van progresando. Es en teoría porque en 1948 Israel se asentó en palestina mediante un acto de fuerza. En suma, el principio de control efectivo sólo funciona para justificar el derecho de las potencias que son capaces de imponerse a otras. En cuanto a las reclamaciones históricas, se fundamentan en la duración de la ocupación, y aunque hoy no tenga sentido, el descubrimiento de un territorio representaría el último caso de precedencia. Así fue como el antiguo Congo belga pasó a manos del monarca de Bélgica por el ofrecimiento de su descubridor. Para el autor Burghardt este derecho sólo se concede a los estados dominantes, en tanto que se ignoran los intereses o derechos de los pueblos autóctonos, como se demostró con la colonización del Nuevo Mundo o de Asia. Las reclamaciones basadas en factores culturales tiene también una vertiente histórica, puesto que se fundamenta en una identidad cultural de un pueblo, con unas experiencias históricas comunes. En estos hechos se basaba Burghardt para definir el término de nacionalidad, que implica una pertenencia territorial: la nacionalidad es un sentimiento entre una parte del pueblo de que un área cualquiera de tamaño mayor que el provincial le pertenece conjuntamente. Nacionalidad entonces es un sentimiento de lealtad a un particular país, tanto a su tierra como a su gente ( Burghardt, 1973). Esta definición recoge las características de las nacionalidades reconocidas por la Constitución española. El ideal político para este tipo de reivindicaciones sería la autodetermina− ción, pero ésta encierra varios problemas. El ideal político que cada vez se afianza más, según Burghardt, es el de la regla de la mayoría, es decir, que en vez de permitir a una nacionalidad el establecer sus propias fronteras, no se modifican éstas mientras que se impulsa la nacionalidad a adecuarse a los deseos de la mayoría. El tercero de los factores que intentan justificar las reclamaciones territoriales es la integridad territorial, es decir, en la posesión relativa de un territorio; como es el caso de Gibraltar, cuya transferencia desde el Reino Unido a España se votó en las Naciones Unidas en 1968. La integridad territorial se ha basado a menudo en argumentos geográficos, considerando por ejemplo que una isla, una península, una cuenca de un río y hasta un continente configuran entidades territoriales con unidad geográfica. Los geógrafos se han preocupado de rebatir los argumentos geográficos, por el uso abusivo que han hecho de ellos y bajo lo que se pretende encubrir intereses que no tienen nada que ver con las estructuras espaciales. Las reclamaciones económicas no tienen en principio más base que la ambición del estado demandante. Así sucede también con las reclamaciones elitistas, asentadas en la creencia de un pueblo sobre su propia superioridad, caso de los nazis. Evidentemente, las reclamaciones elitistas conducen hacia el imperialismo. Finalmente, las reclamaciones por factores ideológicos tienen por base la fe en un determinado sentimiento, como la guerra santa islámica. Las reclamaciones territoriales, aunque a veces se limitan a dos estados determinados, no se pueden separar del contexto geoestratégico, pues por ejemplo Israel no podría mantener sus agresiones y sus pretensiones si no estuviera apoyado por Estados Unidos. 5 En el mundo actual, con unas comunicaciones tan rápidas, el control desde lugares lejanos sobre un territorio y la comunidad que lo habilita resulta relativamente sencillo para aquellos que poseen los medios adecuados. El control político desde una metrópoli colonial no está, hoy, bien visto, así como el control militar. Por lo que estas dos formas no se suelen practicar de manera abierta sino de manera indirecta. Ambos representan una clara manifestación del imperialismo. Una fórmula cada vez más socorrida viene representada por el control económico ejercido a través de sociedades transnacionales, de créditos concedidos, Las relaciones establecidas obedecen unas veces a motivaciones económicas, otras a factores científico−técnicos, y casi siempre a causas de índole estratégica. Si el mundo se haya hoy interconectado e interdependiente desde el punto d vista político, se debe a unos planes, a una geoestrategia. Los diversos estados se encuentran inmersos en una estrategia mundial trazada por las potencias que tiene capacidad para diseñarla. Así, los diversos estados se encuentran con un reparto de influencias dentro de los dos bloques hegemónicos, occidental y oriental, entre los que sólo un número escaso de países logran esbozar unas estrategias particulares. Evidentemente, el control económico y el político van unidos y el empecinamiento de las grandes potencias en mantener bajo su influencia a determinados países, obedece a motivaciones ideológicas y estratégicas, pero estas se convierten a su vez en motivaciones económicas. En síntesis, todo territorio en función de sus recursos y posición juega un determinado papel y se encuentra inmerso en un conflicto de intereses. DEPENDENCIA, COLONIALISMO, DESCOLONIZACIÓN Y RESURGIMIENTO DEL NACIONALISMO. El problema mayor al que se enfrentan los países tercermundistas cara a la consecución de su desarrollo es el de la dependencia del exterior en todos sus sentidos. Si nos atenemos al mapa político actual, son ya muy pocos los territorios que aún permanecen sometidos a un poder colonial. El colonialismo es el vehículo mediante el cual las ideas y las tecnologías europeas fueron extendidas por el mundo. La colonización se distingue como proceso que implica la repoblación de tierras situadas en ultramar a partir de una metrópoli europea; esta proceso aporta a una tierra vacía o semivacía una cultura y una tecnología ajena. Podemos distinguir dos tipos de colonialismo: el colonialismo primario o de incorporación, que se ocupaba de revalorizar las tierras y de incorporar las poblaciones indígenas, sería el sistema francés, belga y alemán; y el colonialismo secundario o de repoblación, que apuntaba a adquirir un territorio vacío para poblarlo con colonos enviados de la metrópoli, sería el sistema de los británicos; además existieron sistemas mixtos. La presión descolonizadora nace en fechas relativamente cercanas, pues mientras las potencias europeas dominaban el panorama mundial no renunciaban a la colonización, considerando como una forma válida y ajustada al derecho internacional hasta finales del siglo XIX. Con la Sociedad de Naciones difícilmente se podía crear una fuerza descolonizadora. Ésta vendrá a partir de la II Guerra Mundial: la Organización de las Naciones Unidas (1945) plasmaría en su Carta los principios de la descolonización ulterior. En su artículo I, párrafo 2 señalaba los objetivos a seguir: desarrollas entre las naciones relaciones amistosas fundadas sobre el respeto del principio de igualdad de derechos de los pueblos y de su derecho a disponer de sí mismos En el capítulo XI se especificaba que la administración de los territorios no autónomos se debe basar en el principio de la primacía de los intereses de los habitantes y en tratar de desarrollar la capacidad de las poblaciones para 6 administrarse por sí mismas, teniendo en cuenta sus aspiraciones políticas y ayudándoles a desarrollar las instituciones necesarias Estados Unidos estaba obligada, como potencia nacida de un régimen colonial, a defender la descolonización. Por otro lado esto le permitía jugar frente a la URSS, que, en caso contrario, aparecería como abanderada del nacionalismo tercermundista. Además, la concesión de la independencia a las colonias europeas favorecía sus planes de penetración económica en esos territorios. Así, mantuvieron una actitud anticolonialista militante al menos hasta la década de 1960. Pero en los ´70 retrocede en sus planteamientos, puesto que temía que la concesión de independencia a territorios políticamente inestables favoreciera el paso de los mismos a la órbita soviética; por lo que a menudo adopta la postura abstencionista en las resoluciones de la ONU sobre descolonización. Por otro lado, los países occidentales tenían a su cargo colonias, aunque en un principio se mostraron favorables a la descolonización, se negaban a otorgar la independencia en los casos en que el control político o económico no quedara asegurado, a pesar de que los demás países occidentales apoyaran la descolonización. Por lo que respecta a los países iberoamericanos, mantuvieron una actitud ambivalente, que no concuerda con su espíritu independentista. Únicamente Méjico, Haití y Guatemala adoptaron tesis anticolonialistas intransigentes. El resto, debido a los lazos que mantenían con los estados europeos, tomaron posturas más moderadas. Los países afroasiáticos, tras la II Guerra Mundial, tuvieron encendida constantemente la antorcha de la descolonización. Tras éste proceso se observan nítidamente dos etapas, correspondiendo la primera a la descolonización americana, iniciada por Estados Unidos en 1776, y generalizada en Iberoamérica entre 1810 y 1826, salvo para un reducido número de pequeños territorios entre los que se incluye Cuba. La segunda fase se centra en el conjunto afroasiático, cuyo mayor número de países accede a la independencia entre 1945 y 1962, con algunas excepciones que lo hacen en fechas distintas. Según observamos en la figura 1 (página siguiente), los primeros en ser descolonizados durante la segunda fase fueron los asiáticos; la política inglesa en éste continente se basó en conceder la independencia progresivamente a los distintos territorios y lo mismo hizo en África, en tanto que Francia concentró la concesión de independencia en el año 1960, que se convirtió así en la gran fiesta descolonizadora del mundo africano, año en que conocieron la independencia catorce colonias francesas y otras tres de Gran Bretaña− Bélgica. Quién más se resistió a soltar su imperio colonial fue el estado portugués, pues hasta 1975 no reconoció la independencia de Angola, Mozambique, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe. Fig.1.− Fechas de descolonización y metrópolis en Asia y África. La rapidez de la descolonización y la ola subsiguiente de nacionalismo no eran cosas esperadas. El nacionalismo de los nuevos estados independientes no tienen ninguna medida en común con el nacionalismo militante de la Europa del siglo XIX, el cuál se fundaba principalmente en la lengua y en la cultura. El nacionalismo de los estados afroasiáticos es esencialmente anticolonialista. El neocolonialismo o imperialismo económico sirve con los mismos fines, en medida según la cual mantiene un nacionalismo que, sin ello se hundiría. La ausencia de unidad lingüística y étnica explica por qué la mayor parte de los estados nuevamente independientes son dictaduras militares. El partido único es la respuesta a la ausencia de un consenso nacional, ausencia que conduce inevitablemente el tribalismo. El ejército es el único cuerpo social de estos 7 países que posee el sentido de la integridad territorial, estadio preliminar al nacionalismo. El tribalismo, la independencia frágil, el subdesarrollo y la división étnica, son otros tantos elementos que gravitan sobre los nuevos estados. La creciente separación entre los estados ricos y los estados pobres, y el deterioro de los términos de intercambio, han acentuado entre las antiguas colonias la emergencia de un sentimiento antioccidental. LAS ORGANIZACIONES SUPRANACIONALES Y SU SIGNIFICADO TERRITORIAL. A pesar de las tensiones existentes en el panorama internacional, surgen organizaciones de carácter supranacional para fomentar la cooperación entre estados y contribuir al mayor desarrollo de los pueblos, tales como la ONU, la CEE, el COMECON, organizaciones de carácter económico y político, aunque junto a ellas también existen otras de índole militar. Se está produciendo una tendencia a la integración de los diversos estados en organizaciones territoriales de mayor alcance. Bien por motivos ideológicos, estratégicos, políticos, económicos o por otras causas, los estados tienden a crear lazos de unión entre sí. La organización de mayor alcance es la ONU, cuyo estatuto entró en vigor en 1945, firmado por 50 países. Actualmente lo componen 153 países, casi todo el mundo, salvo algunas excepciones como Suiza, que voluntariamente se excluyó para permanecer totalmente neutral o Taiwan, que fue sustituida por la China Popular en 1971. Los órganos fundamentales de las Naciones Unidas son la Asamblea General, en la que cada estado miembro tiene un voto, sea cual sea su extensión o población; el Consejo de Seguridad, a quien compete el mantenimiento de la paz y seguridad internacional, pero que es incapaz de desarrollar su misión; está compuesto por 15 miembros, cinco de los cuales son permanentes y con derecho a voto ( URSS, EE.UU, China, Francia y Gran Bretaña), mientras la Asamblea elige los otros diez por un periodo de dos años; el Consejo Económico y Social, compuesto por 36 miembros y que se reúnen dos veces al año en Nueva York y en Ginebra; el Consejo de Administración Fiduciaria; la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, y el Secretariado General, con sede en Nueva York. La ONU cuenta con una serie de organizaciones dependientes como la OIT, la FAO, la UNESCO, El hecho de que la mayoría de los países pertenezcan a la ONU favorece el establecimiento de relaciones multilaterales en todos los sentidos y representan un gran paso para la humanidad. Pero, la ONU, encuentra grandes obstáculos en su funcionamiento desde el momento en que cinco de sus miembros tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad y desde el momento en que las posturas encontradas de diversos estados dificultan enormemente la búsqueda de soluciones a problemas planteados. Dichos enfrentamientos han dado lugar a los grandes bloques militares como la OTAN, el ASEAN, No obstante de dichas organizaciones militares han surgido otras de carácter económico, que han favorecido los intercambios y las relaciones internacionales, por ejemplo: la ALALC, que busca un mercado común para Iberoamérica, la EAC ( Comunidad del África Oriental), la CEE, Las organizaciones internacionales que realmente pueden llevar a cabo una transformación del territorio estatal son las de naturaleza económica o política que obligan a modificar las estrategias de los agentes espaciales a variar su ámbito de actuación y el marco legislativo en que operan. En este contexto el GATT, cuya misión es liberalizar y estabilizar el comercio internacional, debería contribuir a racionalizarlo, procurando llegar a una especialización regional de la producción, que se repartiera equilibradamente entre los estados para que existiera un comercio estable. 8 Debido al desequilibrio existente en el comercio internacional entre países ricos y pobres, los países tercermundistas deberían potenciar entre ellos mismos las organizaciones económicas que corrijan dicha situación, emulando e cierto modo el camino seguido por la CEE, cuya fuerza nace no sólo de construir un mercada común, sino también de representar una organización de carácter público, y con gran incidencia espacial. En resumen, las organizaciones supranacionales marcan un camino abierto a la colaboración y a la integración de los territorios y de los pueblo; una integración necesaria sino se quiere caer en una dependencia cada vez mayor de las dos potencias hegemónicas mundiales, por una parte, y de las empresas transnacionales, que no sólo operan en el ámbito económico, sino que interfieren también en procesos políticos, por otra. NUEVOS SISTEMAS MULTINACIONALES. Desde hace algunos años asistimos a la aparición de unas relaciones mundiales que no tiene ya al estado nacional como punto de apoyo tradicional. Lo que se ha identificado como sistemas multinacionales. Los movimientos ideológicos representan el principal elemento importante de estos nuevos sistemas. En un pasado reciente, el Kominter ( 1919−1943) y la Kominform ( 1947−1956) se definieron como órganos multinacionales de propagación y de coordinación del marxismo− leninismo. La Internacional Socialista, que reúna la totalidad de los partidos socialdemócratas y socialistas no marxistas de Europa, se inscriben dentro de este tipo de sistema multinacional. La Cuarta Internacional, que engloba la mayor parte de las organizaciones trotskystas del mundo, aparece como el prototipo perfecto de un órgano multinacional ideológico totalmente situado fuera del marco de los estados. Existen también una red más compleja y oscura, formada por los movimientos vinculados con el problema palestino (OLP, Septiembre Negro,..). En el ámbito religioso no se puede subestimar la función de un sistema multinacional como el Consejo Ecuménico de las Iglesias o el Vaticano. La internacionalización del comercio y del capital ha engendrado desde hace algunos decenios la aparición de multinacionales gigantes que han suprimido a los intermediarios y han concentrado en sus manos vastas ramas económicas. Sociedades como la United Fruit, ITT, Exxon, General Food, La independencia económica de los estados nacionales es puesta en peligro por la existencia de estas corporaciones gigantes, las cuales elaboran estrategias mundiales prescindiendo de las fronteras. Incluso cuando las multinacionales aportan una contribución positiva en forma de inversión, de transmisión tecnológica o de promoción administrativa, se presentan sin embargo como instrumentos desproporcionados que provienen de las sociedades industriales o postindustriales avanzadas. Es por ello que los conflictos se hacen inevitables entre el estado nacional y las grandes corporaciones industriales. Sin embargo, bien utilizadas, las multinacionales pueden servir como instrumento de descentralización industrial al servicio del estado. El movimiento sindicalista internacional representa otro sistema multinacional situado por encima de los gobiernos y transcendiendo las funciones políticas. El sindicalismo internacional es como un contrapeso a las corporaciones industriales gigantes. La Federación Internacional de Sindicatos fue creada en 1913, mientras que la Federación Internacional de Sindicatos cristianos, convertida en 1968 en Confederación Mundial del Trabajo, nació en 1920. El segundo organismo sindical mundial está representado por la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, entre los cuales figuran la Trade Union Congress británica, la DG alemana, Por último fue creada la Confederación Europea de Sindicatos. El reciente desarrollo de un sentimiento de identidad diferenciada entre los estados ricos y los estados pobres ha inducido a la formación de un sistema multinacional de tipo funcional, del cual la OPEP es el mayor prototipo. 9 Finalmente, el sistema internacional contemporáneo muestra una fluidez y una dinámica más importante que las anteriores a 1939. A la separación tradicional democracia− totalitarismo se superponen actualmente otros esquemas, entre los cuales la oposición Norte− Sur entre estados ricos y pobres es la expresión más visible. Tanto en los esquemas mundiales como en los esquemas regionales, los cambios político territoriales se resumen de este modo: emergencia de macroregiones ideológicas, desarrollo de entidades supranacionales, mutación y decadencia rápida de las zonas intermedias, del nacionalismo y del tribalismo en el interior de los estados, desarrollo oriental del núcleo soviético, ascenso de China como potencia mundial, y creciente significado del pacífico. EL ESTADO Y LA NACIÓN DE HOY EN DÍA Se suele considerar que la reorganización del mapa político después de la I Guerra Mundial marca el apogeo de la política nacionalista, porque representa la culminación de los movimientos nacionalistas europeos del siglo XIX. Pero esa interpretación habitual no es tan precisa desde la perspectiva de finales del siglo XX. Ahora podemos ver los frutos de los movimientos nacionalistas extraeuropeos, que han dado origen a muchos más Estados desde 1945 que los que se crearon después de la I Guerra Mundial. Este proceso fue maquinado por los movimientos de liberación nacional de todo el mundo. Además, con el derrumbamiento de las federaciones soviética y yugoslava, se están creando más Estados en la misma Europa. En consecuencia, la gran mayoría de los Estados que aparecen en el mapa político mundial de hoy han sido creados a partir de 1945. El desafío que supone el nacionalismo para los Estados existentes procede de otro cambio importante en la naturaleza de este tipo de política, que ocurrió a finales del siglo XIX. Hobsbawm lo llama el abandono del principio del umbral de nacionalidad. En la Conferencia de paz de París de 1919 se construyó una Europa de veintisiete estados− nación; en la actualidad el número es incluso mayor, pero las implicaciones de abrir la posibilidad de tener un Estado a todos los grupos étnicos que pueden reclamar que son naciones tiene repercusiones globales para la estabilidad del mapa político mundial. Nielsson(1985) ha investigado la cuestión de la relación entre los Estados contemporáneos y los grupos étnicos. Aporta datos de 164 Estados y 598 grupos étnicos de todo el mundo. El hecho de que haya tres veces más grupos étnicos que Estados augura que no es nada fácil encontrar un mundo ideal de Estados− nación. Según Mikesell (1983) Islandia es el único ejemplo auténtico de Estado− nación, en el sentido de que a un pueblo le corresponde un Estado. Todos los Estados restantes tienen una población con algún grado de mezcla, por lo que sus credenciales de Estado− nación son dudosas. No obstante, el hecho de que no haya pureza cultural no ha impedido que la mayoría de las naciones del mundo reivindiquen su calidad de Estado− nación. Nielsson (1985) define los Estados− nación como los Estados en los que el sesenta por ciento de la población pertenece a un grupo étnico. Pueden dividirse en dos grupos principales: 1) están aquellos en los que el grupo étnico está disperso en diversos Estados; la nación árabe es el mejor ejemplo de esta clase, al predominar en diecisiete Estados− nación que se denominan Estados− nación parciales. Hay un total de cincuenta y dos casos de este tipo, de los que Egipto y Siria son ejemplos clásicos, junto con las naciones divididas como las dos Coreas y las que todavía eran dos Alemanias en los datos de Nielsson. 2) Están los estados− nación únicos en los que un grupo étnico predomina solamente en un estado. En muy pocos casos un grupo étnico constituye el noventa por ciento de la población de un Estado, son los Estados de este tipo los que están más cerca del Estado− nación ideal: en total existen veintitrés casos, siendo Islandia, Japón y Somalia los ejemplos clásicos. Lo más normal es que el predominio de un grupo étnico en un Estado no alcance el nivel de la categoría ideal de Estado− nación único. Nielsson distingue cincuenta y siete Estados que son naciones, en los que no hay un único grupo étnico que suponga el sesenta por ciento de la población del Estado. Estos Estados se pueden dividir en tres tipos: (1) El tipo intermedio de Estado− no− nación se produce allí donde hay un único grupo étnico que predomina pero sólo constituye la mitad de la población. Hay diecisiete Estados de este tipo como la antigua URSS, Filipinas 10 y Sudán. (2) Los Estados binacionales cuando hay dos grupos étnicos cuyos respectivos porcentajes sumados suponen más del sesenta y cinco por ciento de la población. Hay veintiún casos, de los que Bélgica, Perú y Fiji son los ejemplos más clásicos. (3) Por último, hay diecinueve casos que llama Estados plurinacionales que están muy fragmentados étnicamente, por lo que no pertenecen a ninguno de los grupos anteriores. La India, Malasia y Nigeria son los ejemplos más clásicos. El resurgimiento de los nacionalismos de minorías que se ha producido en diversos Estados de Europa occidental desde la década de los sesenta en adelante constituyó una sorpresa para muchos politólogos. Sus modelos desarrollistas predecían que habría un declive gradual de las lealtades basadas en el territorio a medida que las comunicaciones del Estado fueran convirtiendo a toda la población en una comunidad única. Este proceso iría acompañado de la aparición de modernas divisiones de carácter funcional en la sociedad, como la sustitución de las divisiones étnicas centro− periferia tradicionales por las divisiones modernas de clase. De cualquier forma, aquello era Europa, el continente cuyas fronteras habían sufrido varias alteraciones tras dos guerras mundiales para crear nuevos Estados− nación. Sin embargo, los nacionalismos autonomistas y separatistas no solo han sobrevivido sino que han crecido. En la década de los ochenta el resurgimiento de las minorías nacionales se extendió a Europa oriental, principalmente a la URSS, un Estado que parecía que había resuelto hacía tiempo su diversidad étnica. Con el derrumbamiento del comunismo en Europa oriental se han liberado las fuerzas para crear nuevos Estados. Es evidente que durante la década de los noventa en Europa ha tenido lugar una oleada política nacionalista. Otra característica sorprendente del nuevo nacionalismo es que los Estados más antiguos de Europa− España, Gran Bretaña y Francia− no son inmunes. La forma más amenazadora de política es la violencia en contra del Estado y de sus agentes, práctica política que predomina en la lucha de los vascos en España, el conflicto del Ulster en Reino Unido y el movimiento separatista de Córcega en Francia. Diversas formas de resistencia no violenta predominan en la política nacionalista de Cataluña en España, de Gales en Reino Unido y de Bretaña en Francia. Por último, la oposición política partidaria es la principal estrategia de los nacionalistas de Galicia en España, de Escocia en Gran Bretaña y de Alsacia en Francia. El nuevo nacionalismo es indudablemente un fenómeno complejo, que se expresa de distintas formas en distintos lugares, pero todas participan del carácter de desafío que suponen para el Estado− nación contemporáneo. Esos grupos nacionalistas lo único que piden es la autodeterminación nacional, principio utilizado tras la I Guerra mundial. En cuanto a que si puede darse un cambio de fronteras, la respuesta es que en Europa occidental no habrá cambios o serán muy pocos. No hay muestras de que se vaya a producir una desintegración parecida a la de la URSS. El nuevo reto nacionalista producirá un reacomodo de la organización territorial de los Estados implicados, mediante procedimientos políticos como la concesión de una autonomía limitada o la elaboración de acuerdos federales más formales. En Europa oriental se ha producido la desintegración de algunos Estados y el mapa político ha vuelto a trazarse. En una situación política tan poco estable, con economías que no funcionan, el resultado final es realmente incierto. BIBLIOGRAFÍA • Sanguin: Geografía política • Méndez: Geografía y Estado • Taylor: Geografía política. Economía− mundo, Estado− nación y Localidad. • Apuntes de clase. 11