El túnel del tiempo
Anuncio
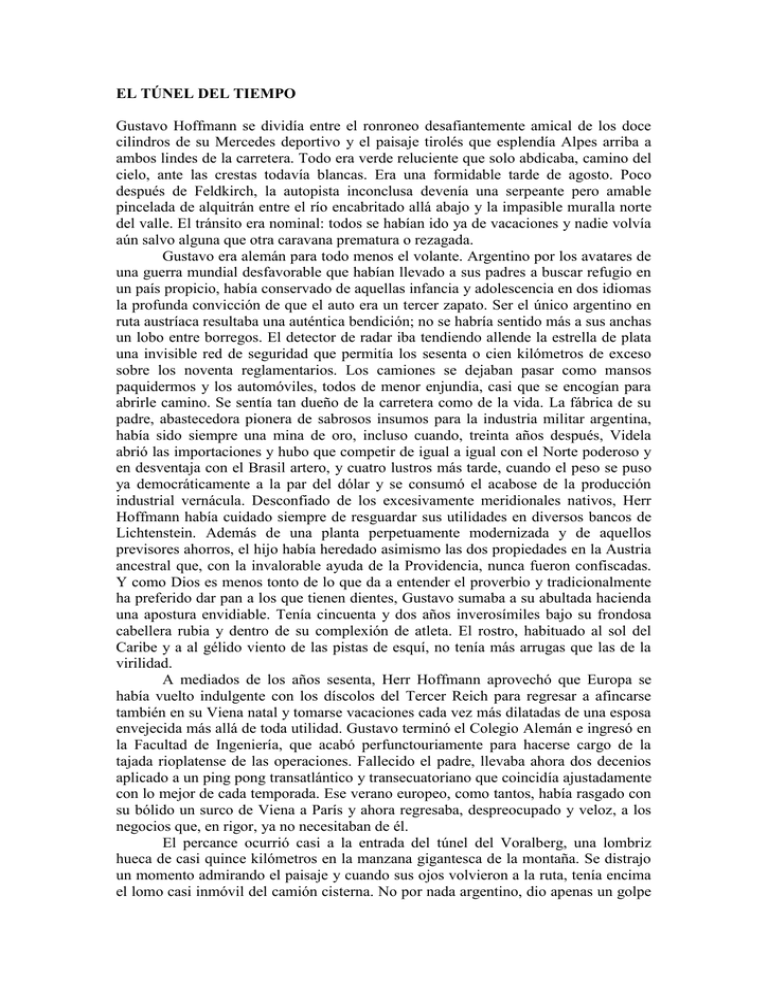
EL TÚNEL DEL TIEMPO Gustavo Hoffmann se dividía entre el ronroneo desafiantemente amical de los doce cilindros de su Mercedes deportivo y el paisaje tirolés que esplendía Alpes arriba a ambos lindes de la carretera. Todo era verde reluciente que solo abdicaba, camino del cielo, ante las crestas todavía blancas. Era una formidable tarde de agosto. Poco después de Feldkirch, la autopista inconclusa devenía una serpeante pero amable pincelada de alquitrán entre el río encabritado allá abajo y la impasible muralla norte del valle. El tránsito era nominal: todos se habían ido ya de vacaciones y nadie volvía aún salvo alguna que otra caravana prematura o rezagada. Gustavo era alemán para todo menos el volante. Argentino por los avatares de una guerra mundial desfavorable que habían llevado a sus padres a buscar refugio en un país propicio, había conservado de aquellas infancia y adolescencia en dos idiomas la profunda convicción de que el auto era un tercer zapato. Ser el único argentino en ruta austríaca resultaba una auténtica bendición; no se habría sentido más a sus anchas un lobo entre borregos. El detector de radar iba tendiendo allende la estrella de plata una invisible red de seguridad que permitía los sesenta o cien kilómetros de exceso sobre los noventa reglamentarios. Los camiones se dejaban pasar como mansos paquidermos y los automóviles, todos de menor enjundia, casi que se encogían para abrirle camino. Se sentía tan dueño de la carretera como de la vida. La fábrica de su padre, abastecedora pionera de sabrosos insumos para la industria militar argentina, había sido siempre una mina de oro, incluso cuando, treinta años después, Videla abrió las importaciones y hubo que competir de igual a igual con el Norte poderoso y en desventaja con el Brasil artero, y cuatro lustros más tarde, cuando el peso se puso ya democráticamente a la par del dólar y se consumó el acabose de la producción industrial vernácula. Desconfiado de los excesivamente meridionales nativos, Herr Hoffmann había cuidado siempre de resguardar sus utilidades en diversos bancos de Lichtenstein. Además de una planta perpetuamente modernizada y de aquellos previsores ahorros, el hijo había heredado asimismo las dos propiedades en la Austria ancestral que, con la invalorable ayuda de la Providencia, nunca fueron confiscadas. Y como Dios es menos tonto de lo que da a entender el proverbio y tradicionalmente ha preferido dar pan a los que tienen dientes, Gustavo sumaba a su abultada hacienda una apostura envidiable. Tenía cincuenta y dos años inverosímiles bajo su frondosa cabellera rubia y dentro de su complexión de atleta. El rostro, habituado al sol del Caribe y a al gélido viento de las pistas de esquí, no tenía más arrugas que las de la virilidad. A mediados de los años sesenta, Herr Hoffmann aprovechó que Europa se había vuelto indulgente con los díscolos del Tercer Reich para regresar a afincarse también en su Viena natal y tomarse vacaciones cada vez más dilatadas de una esposa envejecida más allá de toda utilidad. Gustavo terminó el Colegio Alemán e ingresó en la Facultad de Ingeniería, que acabó perfunctouriamente para hacerse cargo de la tajada rioplatense de las operaciones. Fallecido el padre, llevaba ahora dos decenios aplicado a un ping pong transatlántico y transecuatoriano que coincidía ajustadamente con lo mejor de cada temporada. Ese verano europeo, como tantos, había rasgado con su bólido un surco de Viena a París y ahora regresaba, despreocupado y veloz, a los negocios que, en rigor, ya no necesitaban de él. El percance ocurrió casi a la entrada del túnel del Voralberg, una lombriz hueca de casi quince kilómetros en la manzana gigantesca de la montaña. Se distrajo un momento admirando el paisaje y cuando sus ojos volvieron a la ruta, tenía encima el lomo casi inmóvil del camión cisterna. No por nada argentino, dio apenas un golpe 2 de timón que abrió la trompa del Mercedes los centímetros indispensables, intuyó que tenía justo el espacio para pasar entre la mole y el Audi que le salía al encuentro, no piso el freno, evitó la coleada con otro levísimo toque de muñeca y salió airoso del otro lado de la muerte. La conciencia del peligro superado casi por milagro no lo perturbó: no era la primera vez que se batía en duelo criollo con la Parca sin más armas que su audacia, su sangre fría y sus reflejos de émulo de Fangio. Unos cientos de metros más adelante pagó el peaje y se introdujo en la abrupta noche. Delante de él arrastraba los pies con toda la parsimonia que imponía la Ley un semirremolque corpulento que le bloqueaba completamente la visión. Había que tener paciencia teutona quince kilómetros y luego los genes adoptivos estarían nuevamente a sus anchas. El primer vehículo en cruzársele fue una furgoneta fantasmal detrás de la cual venía un Mercedes exactamente igual al suyo que lo saludó con un cómplice guiño de luces, seguido de un Rover al que un pretérito encontronazo había dejado sin parrilla. Como siempre que el tráfico lo contrariaba o lo esquivaba el sueño, su reflejo fue evocar mujeres. Estaba particularmente orgulloso de aquella profusa galería de hembras de todos los colores y de todos los orígenes. Esta vez empezó por la paraguaya aquella que trabajaba de sirvienta en la casa de su tío, en los arrabales de Asunción, y que en sus escasos ratos libres controlaba mal el crecimiento de un crío que le había hecho, según le contó en un momento que ella creyó de intimidad, el hijo de un vecino de sus patrones de Buenos Aires. Era una india mansa, ingenua y voraz, como tantas de las razas menos agraciadas, que parecían ver en él una especie de Thor hercúleo y dotado de un gigantesco aparato reproductor. Trató de evocar la piel sedosa, los pezones descomunales y el olor a sexo comprimido de su ingle y sus axilas, pero no pudo sacar la imaginación de los dos dientes que le faltaban, una indudable ventaja a la hora de la fellatio pero, como espectáculo, poco edificante. Procuró deslizar la cámara hacia abajo o, al menos, al costado, pero no: se le quedó clavada en esos dientes que no estaban y que le causaron una repugnancia desconocida, mucho mayor que el momentáneo rechazo de entonces, que se arreglaba con evitar los besos. Pasó un camión de Coca Cola, con aire de pata que arrastraba una paciente recua de patitos encabezada por otro Mercedes humillado. Cuando regresó la vista al camión, se encontró inesperadamente con el recuerdo de Werner, su compañerito de primer grado, a quien no tuvo empacho en robarle aquella magnífica locomotora Märklin. Habían llevado el tren eléctrico de Werner para armar con ambos un circuito maratónico. El segundo tren pasó casi un mes en casa de los Hoffmann y regresó a la suya huérfano de la mejor locomotora. Werner lloró y pataleó. Gustavo insistió en que él había devuelto todo lo que quedó en su casa y el doctor Weiner, poco deseoso de contrariar al Presidente del Club Alemán, resolvió que era más prudente volver a invertir en material ferroviario infantil. A Gustavo, claro, le hubiera bastado pedir una locomotora igual, pero la gracia estaba en la impotencia y la humillación de su mejor amigo. Salvo que no fue la vieja sensación de victoria la que había acudido, sino el ruido insoportable del llanto de Werner. Eran unos berridos incontrolados, ensordecedores, que destrozaban el cuarteto de Schubert difundido por el portentoso estéreo. Alzó el volumen, pero el ruido resultante fue peor. Se cruzó entonces una Ferrari Testarossa conducida por un imbécil que la mantenía a los 80 kilómetros reglamentarios. Como cogerse una mina a oscuras y sin desvestirla, pensó, y a remolque de la reflexión apareció su prima, la pecosa Gerlinde, que había desvirgado un poco a la fuerza, sin poder llegar, precisamente, a desvestirla, durante las festividades familiares de aquel fin de año en el cuarto adonde ella lo había llevado para mostrarle las fotos de su reciente viaje a Europa. Apenas pudo arrancarle el calzón y, ya dentro de ella, que comenzaba a dejar de debatirse, logró por 3 fin desabrocharle a medias la blusa y entrever un seno sin estrenar que la eyaculación inesperada le impidió disfrutar como se proponía. El incesto no duró demasiado: Cuando comprendió que la cosa traía cola sentimental, dejó plantada a la pobre Gerlinde en medio de sus dieciséis años sin salida aparente. Ella no logró reponerse de aquel amor que le quedó clavado donde antes tenía el himen, y la juventud se le fue yendo entre manoseos menores. Para su sorpresa, en vez de recordar, como cada tanto, aquellas pecas que dos días más tarde fue besando una a una camino de cada pezón casi transparente y del vellón casi impalpable, solo lograba evocar las lágrimas postreras que le lavaban aún más la blancura del rostro llovido de ínfimos lunares. Trató de retroceder a los suspiros iniciales y a la sensación de triunfo, más sabroso por totalmente inesperado, pero no hubo caso. Se le quedaban en las neuronas las mejillas empapadas y los ojos color carmín, y por todo el cuerpo la pegajosa insistencia de unas manos que no lo querían dejar. Comprendió que tenía la camisa ensopada de sudor y trató de bajar la temperatura del aire acondicionado, pero los controles se desbarataron inesperadamente y la perilla se le quedó en la mano. Cuando por fin cejó en su intento por volverla a calzar, le salió al encuentro un camión de bomberos que multiplicaba en aquella interminable caja de resonancia el trepidar inútil de su sirena. Gerlinde dejó entonces el sitio al viejo Hucha, el linyera loco que había armado un endeble cuchitril de cartones, latas y tablas en uno de los baldíos que se interponían entre los chalets de la loma de Acassusso y la vía del ferrocarril tras la cual se extendía la interminable manta del río. Los pibes del barrio solían burlarse del orate, y le arrojaban piedras o se ponían a hacer el mayor alboroto posible en las inmediaciones del risible rancho. Pero una tarde, él, líder indiscutido de la pandilla, resolvió que era hora de pasar a la acción directa y encabezó la partida que, aprovechando que Hucha estaba cambiando por un poco de comida de ayer y sobras de ropa tres horas de cortar céspedes bajo el sol, destrozó minuciosamente la tapera. Dentro encontraron, aparte de los cacharros mugrientos y los trapos hediondos, un sorprendente botín de fotos de familia deslavadas, un antiguo crucifijo de plata, y una oxidada lata de duraznos con los pacientes ahorros del viejo, que sufragaron un espléndido banquete de pizza, coca cola y helados para todos los expedicionarios. Pero lo mejor había sido la vuelta de Hucha y sus aullidos de coyote, al que se sumaban los crueles armónicos de la risa y los insultos de la pandilla. Los alaridos se hicieron más y más agudos, más y más penetrantes, más y más insoportables. Poco podían hacer los dos violines, la viola y el violoncelo. El cráneo estaba a punto de reventarle. Lo distrajo el traqueteo asmático de un Opel que iba, sin duda, camino de la tumba. Detrás, dejó, vaya a saber cómo, unas sombras que fueron deshaciéndose en el rostro de Raquel, la judía puta. Raquel era la mujer de un empleado de la fábrica, desaparecido durante los años de oro como favor especial a Hoffmann padre. Porque el ex coronel de la Waffen SS, ablandado a medias por treinta y tantos años de posguerra, podía llegar a tolerar un judío, un representante sindical o un comunista, pero por separado. La rusa había venido a suplicarle al viejo que intercediera ante sus amigos militares, pero esa semana lo sustituía Gustavo, que estaba haciéndose a la administración que pronto le tocaría heredar. Raquel era pelirroja encendida, de ojos insondablemente celestes, y portadora del mejor par de tetas de la colección. Tenía camino de los cuarenta años, que a él desde sus veintiséis se le hicieron admirablemente perfectos. Fingiendo conmiseración, comenzó a acariciarle las llamas del cabello. Ella, entre hipos, se dejó hacer. Entonces le insinuó más o menos bestialmente que si se ponían de acuerdo, él tenía palancas decisivas que mover. Fue una jugada magistral: la rusa, que se estremecía con cada caricia, jamás habría aflojado sin la coartada del chantaje. Como tácita primera cláusula, Raquel le chupó 4 largamente la verga, deglutió con avidez el torrente repentino y siguió chupando hasta la nueva erección, que llegó casi en el acto. Y ahí se la cogió salvajemente sobre el escritorio, entre cartapacios, teléfonos y agendas. A la rusa la cosa la entusiasmó por encima de lo decoroso. Seguramente por eso le entró aquella culpa incontenible y se puso a llorar desconsoladamente y a decirse, en efecto, puta, para luego echársele encima a rasguñarlo enloquecida. Más que el dolor, había sentido entonces el dulce lenitivo de la venganza por la derrota y el exilio forzado de su padre y aquellas tetas se la hicieron doblemente suculentas. Salvo que ahora no las podía ver. Solo podía oír el sollipeo insoportable y sentir las uñas desesperadas perforándole la carne. El recuerdo del dolor se le sumergió en el mar que le cubría la espalda y pareció multiplicarse con la sal del sudor. ¡Hijo de puta! ¡Fascista hijo de puta!, clamaban las uñas enterradas como garfios y siguieron clamando después entre los brazos de los custodios que se llevaban a la rastra el cuerpo epiléptico. Raquel desapareció convenientemente pocos días después. Pero ahora sus uñas habían resucitado para hacerle jirones la carne impregnada de sudor. Lo distrajo momentáneamente la entrañable gracia de un maltrecho Jaguar MKII que, ajeno a su rauda estirpe, desapareció cojeando hacia el poniente. Detrás venía más un estruendo que una imagen: la cacofónica orquesta de chapas maltrechas y vidrios astillados que lo habían despedido ese mismo día a la salida de Zurich. Distraído por una morena cimbreña erró de pista y cuando reaccionó tuvo que hacer una maniobra brusca para subir al viaducto que desembocaba en la autorruta. El Mercedes calzó justito delante del desprevenido descapotable, pero se conoce que el otro, asustado, pisó el freno y el que venía a su zaga se lo llevó por delante. Él solo oyó el golpe de platillos (de los muertos solo se enteró por los periódicos al día siguiente), pero la colisión originalmente breve y seca reverberaba negándose a terminar, mezclada con los gemidos de Gerlinde, los aullidos de Hucha, los berridos de Werner y los gritos de Raquel, como si su prima, aquel menesteroso, su amiguito de la infancia y la rusa agonizaran dentro del Peugeuot 306. Los ayes se mezclaron con el ruido de una sirena, que cobró cuerpo en una ambulancia que pasó aullando innecesariamente con su baliza azul brillándole como una diadema. Compareció entonces la imagen de Vera, la siempre enjoyada mujer de su socio. A Heinz no le había sacado únicamente hasta el último centavo, sino también aquella mujer que, sin ser despampanante, cogía como los dioses. En realidad, se la culeó para enterarse de las cuentas y de los negocios paralelos de Heinz, pero los asiduos polvos hubieran valido lo suyo aun sin peculado. Heinz quedó en la ruina, pero Gustavo tuvo la delicadeza de devolverle su mujer, que regresó a las piltrafas de su marido destrozada por el remordimiento y la nostalgia de aquella verga de antología. Excepto que no pudo rememorar, como se proponía, la complicada mecánica de Vera en permanente celo, sino el sonoro y certero bofetón de despedida, que él no encontró cómo disimular durante casi una semana. Volvió a sentir la mejilla sacudida por aquel ramalazo implacable que, esta vez, le arrancó un torrente de gotas pastosas. Mezclado con la laceración de la espalda, al paso de un Audi de escape defectuoso, sintió también de nuevo el fuego hiriente como si, además, le hubieran echado un chorro de alcohol. Ahí resonó nuevamente el disparo, y los sesos de Heinz enchastraron el parabrisas. Gustavo se tapó la cara con un ademán aledaño del terror. Para cuando volvió a agarrar el volante, se encontró nuevamente con el parsimonioso dorso del camión. Abrió la ventanilla, pero la cabina se le inundó del mefítico escape de un turismo diesel. Volvió a cerrarla. Era menos insoportable el calor. La perilla del acondicionador, entretanto, había desaparecido en los arcanos de la consola o entre el túnel de la transmisión y los asientos y se le destrozaron los dedos tratando de encontrarla. 5 Recordó el chasquido quebradizo de los dedos del estudiante comunista al que con cinco o seis camaradas del Sindicato Universitario le había propinado la tremenda paliza en un baño de la facultad y oyó una vez más la seca percusión de cada golpe, excepto que con el ruido venía la tenebrosa vivencia del impacto. Sintió que las cejas y los labios se le quebraban, que los dientes salían disparados hacia la garganta, que los pómulos se le pulverizaban, pero sobre todo el insufrible dolor de los dedos prisioneros al costado de la butaca. Todo en medio del calor insoportable y el ruido más y más ensordecedor entre cuyos intersticios sonaban incongruas las cuerdas de los cuatro Stradivarii. Un moroso utilitario azul depuso tras sí la sinuosa figura de Laura, la santafesina que servía café a los empleados. Tenía quince años y los ojos como carbones. Él supo inmediatamente que ella se le había enamorado (¡qué carajo les pasaba que se le enamoraban sin remedio!, se preguntó, y el amague de sonrisa le agudizó el dolor de labios, mejillas, mandíbula y nariz): todo lo que hacía falta para que se le abriera de par en par eran unos instantes de privacidad. Le pidió un café postrero cuando ya se iban los últimos contadores. Nunca se lo llegó a tomar. Ella le decía, ¡Lo quiero, patrón, lo quiero con toda mi alma!, y el redoblaba el ritmo de su pistón. Le encantaba fornicársela a escondidas y en los sitios menos pensados: el baño, el cuarto de los trastos, la cocina, el ascensor… Tardó semanas en aceptar que en un hotel el margen de maniobra sería más cómodo y podría ensayar las demás posiciones del Kama Sutra. Debió ser el primer día horizontal el que la dejó embarazada. Como buen caballero, puso el dinero para el aborto y explicó a Laura que, para evitarle un dolor innecesario, mejor no volvieran a verse, que él no se podía casar porque tenía novia (lo cual, bien mirado, era múltiplemente cierto); le dio, además, doscientos dólares de doble indemnización y se la sacó de la memoria activa. De eso, sin embargo, se acordaba ahora, de la expresión de incredulidad, dolor y odio en que nacía y al que regresaba aquel gesto de desamparo que aceptaba los billetes como si fueran de ácido sulfúrico. En todo caso esa era la sensación que le quedaba en los dedos resentidos por la ingrata búsqueda de la perilla. Trató de borrarla frotando de a una las palmas contra el cuero del asiento, pero fue peor. Y en vez de aquellas piernas que, como las de Gerlinde, se abrían por primera vez, temblorosas y ávidas, el recuerdo se le enredó en el amargo fulgor de aquel odio que lo miraba y en la violenta quemadura de los billetes que no podía soltar. Detrás de un turismo que casi no llegó a ver venía un ómnibus cargado de chiquilines, de cuyo alegre trajinar nació la llamada de Ángela, la contadora e hija de un proveedor, a quien conoció el día que vino a ver si podía hacer algo para que le saldaran a su padre y patrón por las buenas las últimas tres entregas. Era una tana menudamente perfecta, con los labios más carnosos que jamás se habían paseado por verga alguna. El polvo inicial en el sofá del estudio vino con la merecida yapa de un plazo adicional para el pago. Ángela era una mina como para casarse: un budinazo de pro, rica, inteligente y contadora pública. Fue la primera relación asidua y prácticamente exclusiva. La cosa fue viento en popa hasta el día en que Ángela dijo que se había olvidado de ponerse el diafragma, quedó nomás encinta y se negó a hablar siquiera de un aborto. Él tampoco quiso saber nada de que vinieran a mancillarle una vida diáfana con cacas, regurgitaciones y mocos. A la mañana siguiente de la frustrada negociación, se encontró con una nota en la que Ángela le decía que era un flor de hijo de puta y que ni tratara de buscarla. Respetuoso por una vez de la voluntad femenina, no hizo, en efecto, el menor esfuerzo por volverla a ver. Pero varias veces se sorprendió extrañándola; incluso llegaba a metérsele en la cama a distraerlo en los peores momentos, o sea, en los mejores. Ocho meses después recibió aquella única llamada, que le descerrajó por el tubo la noticia de que Ángela había tenido por fin la criatura y que jamás le iba a 6 permitir conocerla. Casi ni recordó el rostro lánguido que emergía entre aquel cortinado azabache; tampoco logró evocar los senos pequeños que parecían hechos a la medida de sus manos. No, todo se le quedó en la necesidad imperiosa de ver el rostro de aquella hija cuyo nombre nunca logró saber. ¿Cuántos años tendría ahora, trece... catorce? ¿Se le parecería? ¿Se reconocería él en ese rostro de niña? De improviso, por primera vez en su vida, sintió unas ganas enormes de ponerse a llorar, pero los lagrimales no le facilitaron sino un conato de gota que se quedó molestándole en el ojo derecho. ¿Y por qué carajo le importaba esa chiquilina desconocida justo ahora, dentro de este túnel que no terminaba nunca? Por cierto, ya tenía que ver la luz, pero la bamboleante espalda del camión seguía impidiéndoselo. Quiso poner atención a los mojones que iban indicando kilómetro a kilómetro la distancia, pero antes de que llegara el siguiente lo distrajo la imagen -inventada quién sabe cómo- de su hija mamando, o aprendiendo a caminar, o jugando a las muñecas, o en uniforme del Colegio Alemán... No podía ser, claro, porque Ángela jamás lo habría consentido. La certeza, vaya uno a saber por qué, lo perforó como una espada candente. ¿A qué escuela iba, entonces? ¿Y cómo se llamaría? ¿Tendría otro padre al que quisiera como jamás iba a quererlo a él? Aferró el volante con tanta impaciencia que fue como si le abrasaran aún con más impiedad los dedos y las palmas. Apenas llegara a Viena iba a ver de ubicar a su hija… ¡Túnel de mierda! -se oyó exclamar casi que en voz alta-. ¡Cuánto más hasta que te acabés, me cago en la puta madre! Y vos, ¿por qué no te apurás un cachito, camionero hijo de remil putas? Y entonces vio que volvía a pasar el coche fúnebre seguido del Mercedes idéntico al suyo, que volvió a saludarlo con un guiño cómplice. A un kilómetro escaso de la cabina de peaje del túnel de Voralberg, mientras la primera ambulancia se llevaba el cuerpo agonizante del conductor del Audi, los bomberos seguían tratando de arrancar el acordeonado techo del Mercedes. Dentro, el cadáver estaba abrazado al volante que se le había metido en el esternón. La bolsa de aire había fallado misteriosamente y lo que podía verse del rostro ensangrentado era un rictus de horror. Uno de los bomberos no pudo contenerse y masculló, ¡Un animal que maneja como este imbécil debiera estar en el infierno!