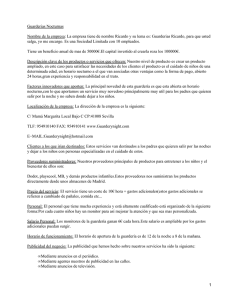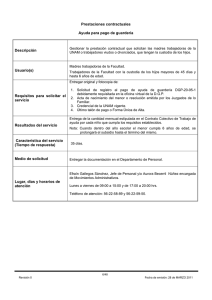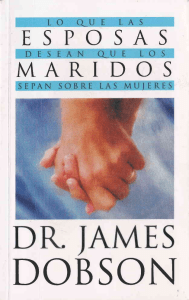ELOGIO DE LA OCIOSIDADdoc
Anuncio

Arquitectura y problemas sociales La arquitectura, desde los tiempos más remotos, ha tenido dos propósitos: por una parte, el puramente utilitario de proporcionar calor y refugio; por otra, la finalidad política de inculcar una idea a la humanidad por medio del esplendor de su expresión en piedra. El primer propósito bastaba, por lo que se refiere a la morada de los pobres; pero los templos de los dioses y los palacios de los reyes fueron pensados para inspirar temor a los poderes celestiales y a sus favoritos en la tierra. En unos pocos casos no se glorificaba a monarcas individuales, sino a comunidades: la Acrópolis de Atenas y el Capitolio de Roma ponían de manifiesto la majestad imperial de aquellas orgullosas ciudades para edificación de súbditos y aliados. El mérito estético era considerado deseable en los edificios públicos y, más tarde, en los palacios de plutócratas y emperadores, pero no se tenía en cuenta en las chozas de los campesinos ni en las desvencijadas viviendas del proletariado urbano. En el mundo medieval, a pesar de la mayor complejidad de la estructura social, el propósito artístico en arquitectura estaba igualmente restringido; en realidad, más todavía, ya que los castillos de los grandes se proyectaban con miras a la fortaleza militar, y si tenían alguna belleza era por accidente. No fue el feudalismo, sino la Iglesia y el comercio, lo que produjo la, mejor arquitectura de la Edad Media. Las catedrales exhibían la gloria de Dios y de sus obispos. Los comerciantes en lana de Inglaterra y los Países Bajos, que tuvieron a su servicio a los reyes de Inglaterra y a los duques de Borgoña, expresaban su orgullo en las espléndidas lonjas y edificaciones municipales de Flandes y, con menor magnificencia, en muchos mercados ingleses. Pero fue Italia, el lugar de nacimiento de la plutocracia moderna, la que llevó la arquitectura comercial a la perfección. Venecia, la novia del mar, la ciudad que desviaba cruzadas y que atemorizaba a los monarcas unidos de la cristiandad, creó un nuevo tipo de majestuosa belleza en los palacios del dux y los de los príncipes mercaderes. Contrariamente a los rústicos barones del norte, los magnates urbanos de Venecia y Génova no necesitaban soledad ni defensa, sino que vivían unos junto a otros, y creaban ciudades en las que todo lo visible para el extranjero no muy curioso era espléndido y estéticamente satisfactorio. En Venecia, especialmente, era fácil ocultar la miseria: los tugurios se hallaban ocultos y alejados, en callejones interiores, donde nunca los veían los ocupantes de las góndolas. Jamás, desde entonces, ha alcanzado la plutocracia un éxito. tan completo y perfecto. En la Edad Media, la Iglesia no solamente construyó catedrales, sino también edificios de otra clase, más apropiados a nuestras necesidades modernas: abadías, monasterios, conventos y colegios. Estaban basados en una forma restringida de comunismo, y proyectados para una vida social pacífica. En esos edificios, todo lo individual era espartano y simple, y todo lo comunal, espléndido y espacioso. La humildad del simple monje quedaba satisfecha con una celda tosca y desnuda; el orgullo de la orden se exhibía en la gran magnificencia de naves, capillas y refectorios. En Inglaterra, de los monasterios y las abadías sobreviven principalmente ruinas para agradar a los turistas; pero los colegios, en Oxford y en Cambridge, todavía son parte de la vida nacional y conservan la belleza del comunismo medieval. Con la expansión del Renacimiento hacia el norte, los toscos barones de Francia e Inglaterra se dieron a trabajar para adquirir el refinamiento de los italianos ricos. Al tiempo que los Médicis casaban a sus hijas con reyes, los pintores, los poetas y los arquitectos al norte de los Alpes copiaban los modelos florentinos y los aristócratas reemplazaban sus castillos por mansiones campestres que, con su indefensión contra el asalto, señalaban la nueva seguridad de una nobleza cortesana y civilizada. Pero esta seguridad fue destruida por la Revolución francesa, y desde entonces los estilos arquitectónicos tradicionales han perdido su vitalidad. Persisten donde las viejas formas de poder persisten, como es el caso de las adiciones de Napoleón al Louvre; pero estas adiciones tienen una florida vulgaridad, que muestra su inseguridad. Parece tratar de olvidar la constante advertencia de su madre en mal francés: "Pourvou que cela dure...". Hay dos formas típicas de arquitectura en el siglo XIX, debidas, respectivamente, a la producción maquinista y al individualismo democrático: de un lado, la fábrica, con sus chimeneas; -del otro, las hileras de minúsculas viviendas para las familias de la clase obrera. Mientras la fábrica representa la organización económica determinada por el industrialismo, las pequeñas casitas representan el aislamiento social a que aspira una población individualista. Donde el alto valor del suelo hace deseable la construcción de grandes edificios, éstos tienen una unidad meramente arquitectónica, no social; son bloques de oficinas, casas de apartamentos u hoteles cuyos ocupantes no forman una comunidad, como los monjes en un monasterio, sino que tratan, en todo lo posible, de permanecer ignorantes de la existencia de los demás. En Inglaterra, dondequiera que el valor del terreno no es demasiado elevado, el principio de una casa para cada familia se reafirma. A medida que se entra por ferrocarril a Londres o a cualquier gran ciudad del norte, se pasa por calles sin fin, formadas por tales pequeñas viviendas, donde cada casa es un centro de vida individual, y la vida comunitaria es representada por la oficina, la fábrica o la mina, según la localidad. La vida social fuera de la familia, en tanto que la arquitectura pude asegurar tal resultado, es exclusivamente económica, y todas las necesidades sociales no económicas han de ser satisfechas dentro de la familia o verse frustradas. Si han de juzgarse los ideales sociales de una época por la calidad estética de su arquitectura, los cien últimos años representan el punto más bajo alcanzado hasta ahora por la humanidad. La fábrica y las hileras de pequeñas casas que la rodean ilustran una curiosa inconsistencia de la vida moderna. En tanto que las condiciones de la producción la fueron convirtiendo en una cuestión de grupos cada vez más numerosos, nuestra actitud, en general, en todo lo que se considera ajeno a la esfera de lo político o de lo económico, ha tendido a hacerse cada vez más individualista. Esto es cierto no solamente en materias de arte o cultura, donde el culto a la expresión del yo ha conducido a una anárquica rebeldía contra toda clase de tradiciones o convenciones, sino también -quizá como una reacción contra la superpoblación- en la vida diaria del hombre corriente y más aún de la mujer corriente. En la fábrica hay forzosamente vida social, lo que ha dado lugar a los sindicatos; pero en el hogar, cada familia desea aislamiento. "Vivo para mí misma", dicen las mujeres; y a sus maridos les gusta pensar en ellas sentadas en el hogar esperando el regreso del jefe de la casa. Estos sentimientos hacen que las esposas soporten, y aun prefieran, las pequeñas casas separadas, las pequeñas cocinas separadas, la monotonía de las labores domésticas separadas y, mientras no están en el colegio, el cuidado separado de los niños. El trabajo es duro, la vida monótona y la mujer casi una prisionera en su propia casa; a pesar de todo, y aunque agota sus nervios, ella prefiere esto a una forma de vida más comunitaria, porque el aislamiento le procura la estimación de sí misma. La preferencia por este tipo de arquitectura está en relación con la condición social de la mujer. A pesar del feminismo y del voto, la situación de las esposas, por lo menos en las clases trabajadoras, no ha cambiado. La esposa depende todavía de los ingresos del marido y no recibe salario aunque trabaje intensamente. Siendo profesionalmente un ama de casa, le gusta tener una casa que llevar. El deseo de hallar campo para la iniciativa personal, común a la mayor parte de los seres humanos, no se satisface para ella sino en el hogar. Al marido, por su parte, le gusta que su mujer trabaje para él y dependa económicamente de él; por añadidura, su mujer- y su casa satisfacen más su instinto de propiedad que cualquier tipo diferente de arquitectura. En cuanto a la posesividad conyugal, tanto al marido como a la esposa, aun cuando alguna vez sientan deseos de una vida más social, les alegra el que el otro tenga tan pocas ocasiones de encontrarse con miembros posiblemente peligrosos del sexo opuesto. Y así, aunque sus vidas se empequeñezcan y la de la mujer resulte innecesariamente penosa, ninguno de los dos desea una organización diferente de su existencia social. Todo esto cambiaría si la regla, y no la excepción, fuese que las mujeres casadas se ganaran la vida trabajando fuera del hogar. En las clases profesionales hay ya bastantes esposas que ganan dinero con su trabajo independiente como para producir, en las grandes ciudades, cierto acercamiento a lo que sus circunstancias hacen deseable. Lo que tales mujeres necesitan es un apartamento con los servicios resueltos o una cocina comunitaria que las exima de la tarea de preparar comidas, y una guardería que se haga cargo de los niños durante sus horas de oficina. Convencionalmente, se supone que una mujer casada lamenta la necesidad de trabajar fuera de casa, y si al final de la jornada, tiene que realizar las labores de cualquier esposa que no tenga otra ocupación, es probable que recaiga sobre ella un considerable exceso de trabajo. Pero con un tipo de arquitectura apropiado, las mujeres podrían verse libres de la mayor parte del trabajo en la casa y en el cuidado de los niños, con ventaja para ellas, para sus maridos y para sus niños, y en este caso la sustitución de los tradicionales deberes de la esposa y de la madre por el trabajo profesional sería una ventaja evidente. Todo marido de una esposa a la antigua se convencería de esto si, durante una semana, intentase llevar a cabo las tareas de su mujer. El trabajo de la esposa de un asalariado nunca se ha modernizado, porque no se paga; pero, en realidad, es en gran parte innecesario, y el grueso de la restante actividad podría repartiese entre diferentes especialistas. Pero para hacer esto, la primera reforma que se requiere es una reforma arquitectónica. El problema consiste en asegurar las mismas ventajas comunales que garantizaban los monasterios medievales, pero sin celibato; es decir, deberán preverse las necesidades de los niños. Consideremos primero las desventajas innecesarias del sistema actual, en el que cada hogar de clase obrera es autárquico, tanto en la forma de una casa separada como en la de habitaciones en un bloque de viviendas. Los mayores males recaen sobre los niños. Antes de la edad escolar, les falta sol y aire; su dieta es la que puede proporcionarles una madre pobre, ignorante, atareada e incapaz de confeccionar una clase de comida para los adultos y otra para los pequeños; éstos están molestando constantemente a su madre mientras guisa y hace su trabajo, de lo que resulta que la ponen nerviosa y reciben un trato áspero, tal vez alternado con caricias; nunca tienen libertad, ni espacio, ni un ambiente en el que sus actividades naturales sean inocuas. Esta combinación de circunstancias tiende a hacerlos raquíticos, neuróticos y sumisos. Los males son también muy considerables para la madre. Tiene que combinar los deberes de una niñera, los de una cocinera y los de una sirvienta, funciones para ninguna de las cuales ha sido preparada; casi inevitablemente las realiza todas mal; siempre está cansada y encuentra en sus hijos un motivo de fastidio en lugar de una fuente de felicidad; su marido descansa cuando termina su trabajo, pero ella no descansa nunca; al final, casi inevitablemente, se vuelve irritable, mezquina y envidiosa. Para el hombre son menores las desventajas, ya que permanece menos tiempo en casa. Pero cuando llega al hogar no está en disposición de disfrutar con los reniegos de la esposa o la "mala" conducta de los niños; probablemente acuse a su mujer, cuando debiera culpar a la arquitectura, con desagradables consecuencias, que varían según el grado de su brutalidad. No digo, por supuesto, que todo esto sea universal; pero digo, sí, que cuando no es así, tiene que haber una excepcional cantidad de autodisciplina, de sabiduría y de vigor físico en la madre. Y es obvio que un sistema que requiere de los seres humanos cualidades excepcionales, solamente en casos excepcionales alcanzará buen éxito. La existencia de raros ejemplos en los que tales males no aparecen, no prueba nada en contra de la maldad de tal sistema. Para acabar con todos estos inconvenientes simultáneamente, basta con introducir un elemento comunitario en la arquitectura. Las casitas separadas y los bloques de viviendas, cada una con su cocina, deberían ser derribados. En su lugar debería haber altos edificios en torno a un cuadrilátero central, con el lado sur más bajo, para que penetrara la luz del sol. Una cocina común, un espacioso salón comedor y otro salón para las distracciones, las reuniones y el cine. En el cuadrilátero central debería haber una guardería, construida de forma tal que los niños no pudieran hacer daño fácilmente, ni a sí mismos, ni a objetos frágiles: no debería haber escalones, ni chimeneas abiertas, ni estufas calientes al alcance de sus manos; los platos, copas y fuentes habrían de ser de material irrompible y, en general, debería evitarse en todo lo posible la presencia de aquellas cosas que obligan a decir "no" a los niños. Durante el buen tiempo, la guardería podría funcionar al aire libre; durante el mal tiempo, excepto en el peor, en habitaciones abiertas al aire por un lado. Todas las comidas de los niños deberían tener lugar en la guardería que podría, en forma considerablemente económica, proporcionarles una dieta más completa que la que sus madres pueden darles. Desde el momento del destete hasta el de la escolarización, deberían pasar todo el tiempo, desde el desayuno hasta su última comida, en la guardería, donde habrían de tener oportunidad de distraerse, y el mínimo de vigilancia compatible con su seguridad. Las ventajas para los niños serían enormes. Su salud se beneficiaría con el aire, el sol, el espacio y los buenos alimentos; su carácter se beneficiaría con la libertad y el alejamiento del clima de constante y malhumorada prohibición en que pasan sus primeros años la mayor parte de los asalariados. La libertad de movimientos, que solamente se puede permitir sin peligro a un niño rodeado por un ambiente especialmente dispuesto, podría concederse casi sin restricción en la guardería, con el resultado de que el espíritu de aventura y la capacidad muscular se desarrollarían en ellos naturalmente, como se desarrollan en otros animales jóvenes. La constante prohibición de movimientos a los niños pequeños es una fuente de descontento y de timidez en su vida posterior, pero es inevitable en tanto vivan en un medio adulto; la guardería, por tanto, sería tan beneficiosa para su carácter como para su salud. Para las mujeres, las ventajas serían igualmente grandes. Tan pronto como sus hijos fuesen destetados, podrían entregarlos, durante todo el día, a mujeres especialmente preparadas para el cuidado de niños pequeños. No tendrían que preocuparse por comprar comida, guisarla y fregar. Podrían salir a trabajar por las mañanas y regresar por la tarde, como sus maridos; como sus maridos, podrían tener horas de trabajo y horas de ocio, en lugar de estar siempre ocupadas. Podrían ver a sus hijos por la mañana y por la tarde, durante el tiempo suficiente para el cultivo de los afectos, pero no para alterar sus nervios. Las mujeres que pasan todo el día con sus hijos, rara vez disponen de las reservas de energía necesarias para jugar con ellos; en general, los padres juegan con sus hijos mucho más que las madres. Aun el adulto más afectuoso tiene que encontrar cargantes a los niños si no encuentra un momento para descansar de sus clamorosas demandas de atención. Pero al final de una jornada que se ha pasado lejos de ellos, tanto la madre como los niños se sentirían más cariñosos de lo que es posible cuando han estado todo el día encerrados juntos. Los niños, físicamente cansados pero mentalmente en paz, gozarían de las atenciones personales de la madre después de la imparcialidad de las mujeres de la guardería. Sobreviviría lo bueno de la vida en familia, sin factores irritantes y destructores del cariño. Tanto el hombre como la mujer evitarían el confinamiento en pequeñas habitaciones y la sordidez, asistiendo a grandes salas públicas, que podrían ser tan espléndidas arquitectónicamente como los paraninfos de las, universidades. La belleza y el espacio no tienen por qué continuar siendo prerrogativa de los ricos. Se pondría fin a la irritación que ocasiona el hacinamiento, y que tan a menudo hacen imposible la vida de familia. Y todo esto sería la consecuencia de una reforma arquitectónica. Robert Owen, hace más de cien años, fue grandemente ridiculizado por sus "paralelogramos cooperativos", que eran un intento de asegurar a los asalariados las ventajas de la vida en comunidad. Aunque la propuesta haya sido prematura en aquellos tiempos de agobiante pobreza, en muchos aspectos se acerca a lo que hoy resulta practicable y deseable. Él mismo llegó a establecer, en New Lanark, una guardería sobre principios muy sabios. Pero las especiales condiciones de New Lanark lo condujeron erróneamente a considerar sus "paralelogramos" como unidades productoras, no simplemente como lugares de residencia. El industrialismo tendió, desde el principio, a cargar excesivamente el acento sobre la producción v demasiado poco sobre el consumo y la vida diaria; ello la sido el resultado de la prioridad otorgada a los beneficios, que se asocian únicamente con la producción. La consecuencia es que la fábrica se ha hecho científica y ha llevado hasta el final la división del trabajo, mientras que el hogar ha permanecido acientífico v todavía acumula las más diversas labores sobre las espaldas de la sobrecargada madre. Es un resultado lógico del predominio del beneficio como meta, el que los más azarosos, desorganizados y por completo insatisfactorios aspectos de la actividad humana sean aquellos de los que no se espera ningún beneficio pecuniario. Debe admitirse, sin embargo, que los más poderosos obstáculos a una reforma arquitectónica como la que he venido proponiendo se hallarán en la psicología de los mismos asalariados. Aunque puedan pelearse en él, la gente quiere el aislamiento del "hogar", y encuentra en él la satisfacción de su orgullo y de su sentido de la propiedad. Una vida comunitaria en el celibato, como la de los monasterios, no suscita el mismo problema; son el matrimonio y la familia los que introducen el instinto de lo íntimo. No creo que el cocinar en privado, más allá de lo que ocasionalmente pueda hacerse en un hornillo de gas, sea realmente necesario para satisfacer este instinto; creo que un apartamento privado con muebles propios sería suficiente para personas acostumbradas a él. Pero siempre es difícil cambiar hábitos íntimos. El deseo de independencia de las mujeres, sin embargo, puede conducir gradualmente a que se ganen la vida fuera del hogar cada vez en mayor número, y esto, a su vez, puede llevar a que un sistema como el que he venido considerando les resulte apetecible. Al presente, el feminismo está todavía en un estadio temprano de su desarrollo entre las mujeres de la clase trabajadora, pero es probable que se incrementará, a menos que haya una reacción fascista. Quizá a su tiempo este motivo llegue a determinar la preferencia de las mujeres por la preparación comunitaria de alimentos y la guardería. No será de los hombres que surja un deseo de cambio. Los asalariados, aun cuando sean socialistas o comunistas, rara vez ven la necesidad de un cambio en la situación de sus mujeres. Mientras el paro sea un mal grave y mientras la falta de comprensión de los problemas económicos sea casi universal, se condenará, naturalmente, el empleo de mujeres casadas como probable causa de que queden sin trabajo aquellos cuyos puestos garantizan las esposas que permanecen en su casa. Por esta razón, el problema de las mujeres casadas está estrechamente relacionado con el problema del paro, que probablemente sea insoluble sin un considerable avance en el camino al socialismo. En cualquier caso, no obstante, la construcción de "paralelogramos cooperativos" como los que he defendido, solamente será practicable en gran escala como parte de un gran movimiento socialista, ya que el beneficio como única finalidad nunca les dará lugar. La salud y el carácter de los niños, y los nervios de las esposas, deben continuar, por tanto sufriendo mientras el deseo de beneficio regule las actividades económicas. Algunas cosas pueden alcanzarse en la búsqueda de este objetivo, y otras no pueden alcanzarse; entre las que no se pueden alcanzar está el bienestar de las mujeres y los niños de la clase asalariada y -lo que puede parecer todavía más utópico- la belleza de los suburbios. Pero aunque demos la fealdad de los suburbios por supuesta, como los vientos de marzo y las nieblas de noviembre, no es, en realidad, igualmente inevitable. Si fuesen construidos por los municipios en lugar de serlo por empresas privadas, con calles planificadas y casas como salones de residencias, no hay razón para que no resulten un placer para los ojos. La fealdad, como la inquietud y la pobreza, es parte del precio que pagamos por ser esclavos de la meta del beneficio privado. (Bertrand Russell)