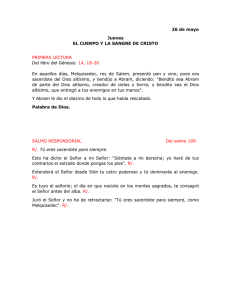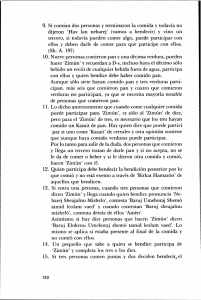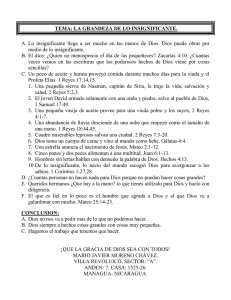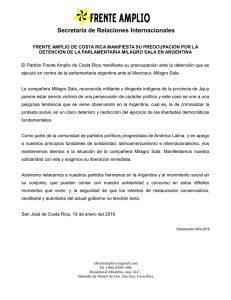Valor en lo pequeño
Anuncio
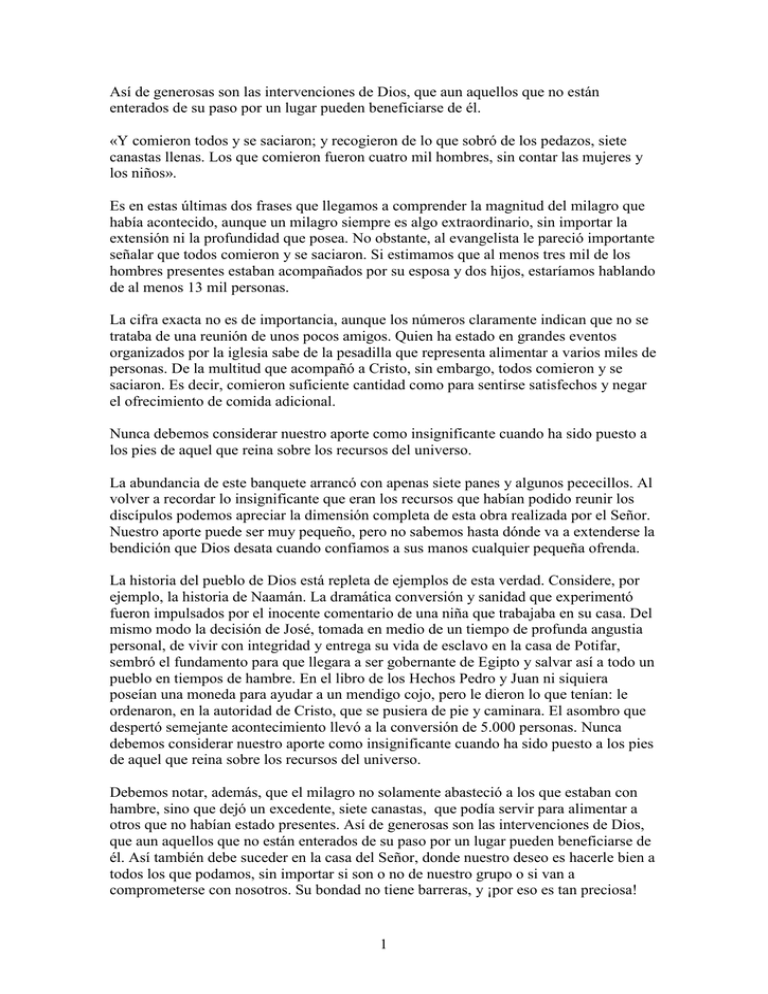
Así de generosas son las intervenciones de Dios, que aun aquellos que no están enterados de su paso por un lugar pueden beneficiarse de él. «Y comieron todos y se saciaron; y recogieron de lo que sobró de los pedazos, siete canastas llenas. Los que comieron fueron cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños». Es en estas últimas dos frases que llegamos a comprender la magnitud del milagro que había acontecido, aunque un milagro siempre es algo extraordinario, sin importar la extensión ni la profundidad que posea. No obstante, al evangelista le pareció importante señalar que todos comieron y se saciaron. Si estimamos que al menos tres mil de los hombres presentes estaban acompañados por su esposa y dos hijos, estaríamos hablando de al menos 13 mil personas. La cifra exacta no es de importancia, aunque los números claramente indican que no se trataba de una reunión de unos pocos amigos. Quien ha estado en grandes eventos organizados por la iglesia sabe de la pesadilla que representa alimentar a varios miles de personas. De la multitud que acompañó a Cristo, sin embargo, todos comieron y se saciaron. Es decir, comieron suficiente cantidad como para sentirse satisfechos y negar el ofrecimiento de comida adicional. Nunca debemos considerar nuestro aporte como insignificante cuando ha sido puesto a los pies de aquel que reina sobre los recursos del universo. La abundancia de este banquete arrancó con apenas siete panes y algunos pececillos. Al volver a recordar lo insignificante que eran los recursos que habían podido reunir los discípulos podemos apreciar la dimensión completa de esta obra realizada por el Señor. Nuestro aporte puede ser muy pequeño, pero no sabemos hasta dónde va a extenderse la bendición que Dios desata cuando confiamos a sus manos cualquier pequeña ofrenda. La historia del pueblo de Dios está repleta de ejemplos de esta verdad. Considere, por ejemplo, la historia de Naamán. La dramática conversión y sanidad que experimentó fueron impulsados por el inocente comentario de una niña que trabajaba en su casa. Del mismo modo la decisión de José, tomada en medio de un tiempo de profunda angustia personal, de vivir con integridad y entrega su vida de esclavo en la casa de Potifar, sembró el fundamento para que llegara a ser gobernante de Egipto y salvar así a todo un pueblo en tiempos de hambre. En el libro de los Hechos Pedro y Juan ni siquiera poseían una moneda para ayudar a un mendigo cojo, pero le dieron lo que tenían: le ordenaron, en la autoridad de Cristo, que se pusiera de pie y caminara. El asombro que despertó semejante acontecimiento llevó a la conversión de 5.000 personas. Nunca debemos considerar nuestro aporte como insignificante cuando ha sido puesto a los pies de aquel que reina sobre los recursos del universo. Debemos notar, además, que el milagro no solamente abasteció a los que estaban con hambre, sino que dejó un excedente, siete canastas, que podía servir para alimentar a otros que no habían estado presentes. Así de generosas son las intervenciones de Dios, que aun aquellos que no están enterados de su paso por un lugar pueden beneficiarse de él. Así también debe suceder en la casa del Señor, donde nuestro deseo es hacerle bien a todos los que podamos, sin importar si son o no de nuestro grupo o si van a comprometerse con nosotros. Su bondad no tiene barreras, y ¡por eso es tan preciosa! 1