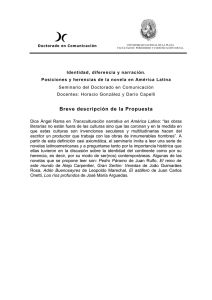Num002 010
Anuncio
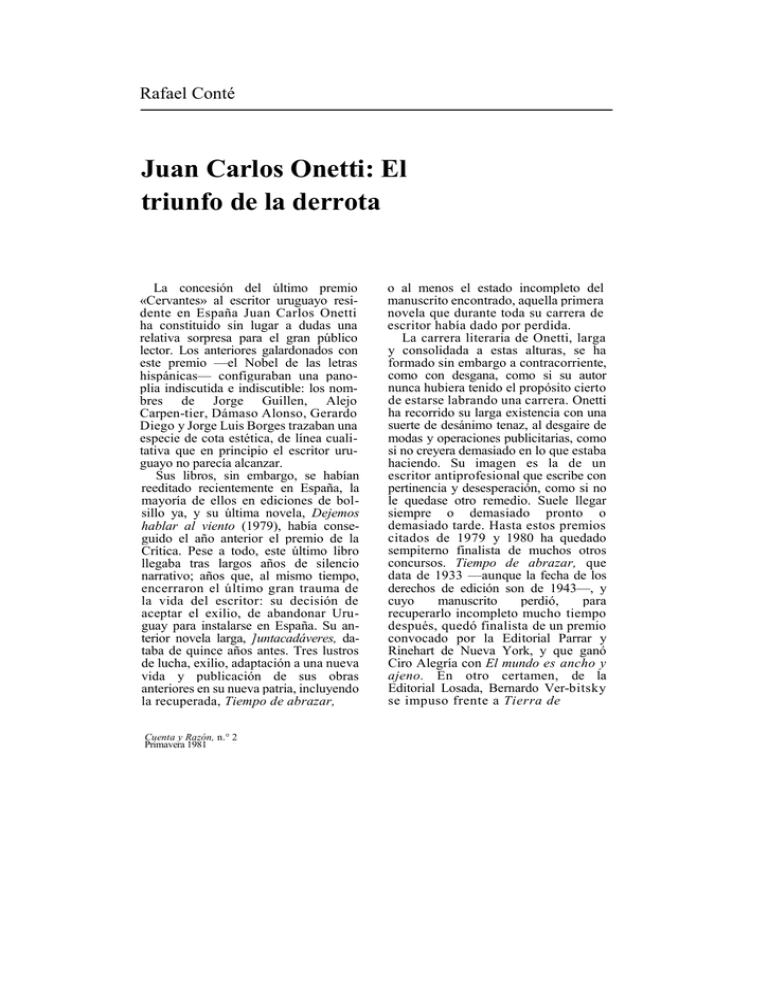
Rafael Conté Juan Carlos Onetti: El triunfo de la derrota La concesión del último premio «Cervantes» al escritor uruguayo residente en España Juan Carlos Onetti ha constituido sin lugar a dudas una relativa sorpresa para el gran público lector. Los anteriores galardonados con este premio —el Nobel de las letras hispánicas— configuraban una panoplia indiscutida e indiscutible: los nombres de Jorge Guillen, Alejo Carpen-tier, Dámaso Alonso, Gerardo Diego y Jorge Luis Borges trazaban una especie de cota estética, de línea cualitativa que en principio el escritor uruguayo no parecía alcanzar. Sus libros, sin embargo, se habían reeditado recientemente en España, la mayoría de ellos en ediciones de bolsillo ya, y su última novela, Dejemos hablar al viento (1979), había conseguido el año anterior el premio de la Crítica. Pese a todo, este último libro llegaba tras largos años de silencio narrativo; años que, al mismo tiempo, encerraron el último gran trauma de la vida del escritor: su decisión de aceptar el exilio, de abandonar Uruguay para instalarse en España. Su anterior novela larga, ]untacadáveres, databa de quince años antes. Tres lustros de lucha, exilio, adaptación a una nueva vida y publicación de sus obras anteriores en su nueva patria, incluyendo la recuperada, Tiempo de abrazar, Cuenta y Razón, n.° 2 Primavera 1981 o al menos el estado incompleto del manuscrito encontrado, aquella primera novela que durante toda su carrera de escritor había dado por perdida. La carrera literaria de Onetti, larga y consolidada a estas alturas, se ha formado sin embargo a contracorriente, como con desgana, como si su autor nunca hubiera tenido el propósito cierto de estarse labrando una carrera. Onetti ha recorrido su larga existencia con una suerte de desánimo tenaz, al desgaire de modas y operaciones publicitarias, como si no creyera demasiado en lo que estaba haciendo. Su imagen es la de un escritor antiprofesional que escribe con pertinencia y desesperación, como si no le quedase otro remedio. Suele llegar siempre o demasiado pronto o demasiado tarde. Hasta estos premios citados de 1979 y 1980 ha quedado sempiterno finalista de muchos otros concursos. Tiempo de abrazar, que data de 1933 —aunque la fecha de los derechos de edición son de 1943—, y cuyo manuscrito perdió, para recuperarlo incompleto mucho tiempo después, quedó finalista de un premio convocado por la Editorial Parrar y Rinehart de Nueva York, y que ganó Ciro Alegría con El mundo es ancho y ajeno. En otro certamen, de la Editorial Losada, Bernardo Ver-bitsky se impuso frente a Tierra de nadie (1941), la primera novela larga que en realidad publicó Onetti. Pero este extraño sino seguía casi hasta el final. En 1960, el premio «Life» en español fue para Marco Denevi, frente al extraordinario relato onettiano Jacob y el otro, y el premio «Rómulo Gallegos», en 1967, fue para La casa verde, del peruano Mario Vargas Llosa, que venció a Juntacádáveres. Y pocos años antes, el premio «Fabril» había ido a Jorge Masciángioli, un laborioso narrador argentino, frente a la genial El astillero de nuestro eterno finalista. La unanimidad de todos estos fallos en contra extraña un poco a estas alturas. Pero ya se sabe que todas las antologías son un error y que el destino de los premios, como el de los críticos, es equivocarse. Frente al nombre de Juan Carlos Onetti, sólo los de Ciro Alegría o Mario Vargas Llosa pueden alinearse sin cierto rubor. Lo demás es industria, esto es, silencio. Fue precisamente Vargas Llosa quien llamó públicamente la atención, al recibir el «Rómulo Gallegos», sobre la injusticia que tenazmente se cometía con Juan Carlos Onetti, a quien confesó como uno de sus maestros, de sus ídolos secretos. Han sido los jóvenes escritores del continente —y después la crítica española— los que han sacado a Onetti de sus casillas de escritor secreto, de gran maestro clandestino, para situarlo en su debido lugar, a la luz de los grandes focos del éxito, que finalmente parece haberle llegado de manera irremediable, como si el escritor lo hubiera evitado hasta no poder más. De hecho, los dos nombres citados anteriormente —Alegría y Vargas Llosa— parecen flanquear este largo camino de Onetti hacia la molesta fama que hoy parece agobiarle. Uno es un precursor, el otro el heredero triunfal. Onetti es un escritor que no logró la fama a tiempo y que, cuando los herederos del manoseado boom de las letras latinoamericanas, en pleno éxito, airearon su nombre, pareció configurarse asimismo como un precursor olvidado. Nacido en 1909 en Montevideo, Juan Carlos Onetti, de familia lejanamente irlandesa a pesar de su aspecto italiano —hay que citar: el origen es O'Netty—, trabajó en múltiples oficios, entre Montevideo y Buneos Aires, en periodismo y publicidad, fue el primer secretario de redacción del semanario uruguayo «Marcha» y escribió largos años en un desorden tenaz, elaborando una extraña obra literaria que se configura como una de las más importantes del continente. Consiguió primero cierta celebridad local, riopla-tense, y ha forjado su obra en un camino ascendente y laborioso, desde la inconcreción y vaguedad de sus primeros libros —notables, desde luego, pero lejos de lo que se suele llamar la perfección— hasta el trazado flexible y férreo de sus últimas obras maestras. Sus tres primeras novelas —Tiempo de abrazar, que no se publicó hasta 1978, Tierra de nadie (1941) y Para esta noche (1943)— instalaron la presencia de un escritor potente, angustiado, dueño de una prosa insólita que aunaba desgarro y moderación, donde el ambiente sórdido prevalecía sobre los personajes: escenarios urbanos, mundo lumpen, frecuentes incursiones en la violencia y el hampa. Prostitutas, drogados, policías, simplemente seres humillados y ofendidos en busca de la imposible felicidad, de una estabilidad inalcanzable. Las raíces de Onetti había que buscarlas en nombres muy dispares: Sartre, cuyo primer existencialis-mo pareció un modelo para el escritor uruguayo, que, sin embargo, comenzó a escribir casi al mismo tiempo que el francés; Louis Ferdinand Céline, del que su mítico Viaje al fin de la noche se convirtió en una especie de biblia para el latinoamericano William Faulkner, que le ha influido tanto en su especial técnica narrativa, con la técnica descendente y sus frecuentes elipsis, como en la creación de un microcosmos narrativo; y, finalmente, Roberto Arlt, el argentino de estirpe alemana, el que interiorizó la violencia de su continente, el creador de una novela urbana y patológica, desordenada, confusa y de unos niveles expresivos raras veces alcanzados. Felizmente, el primer libro de Onet-ti no fue ninguno de estos tres, sino una extraña novela breve aparecida en 1939, en una edición corta y barata, que alcanzó un escaso éxito. El pozo data de 1939, y es un libro tan intenso en su brevedad que dentro de su desorden y aparente inconcreción constituye un hito en la narrativa latinoamericana. «Las extraordinarias confesiones de Eladio Linacero —alguien habla en primera persona; son las palabras finales de El pozo—•. Sonrío en paz, abro la boca, hago chocar los dientes y muerdo suavemente la noche. Todo es inútil y hay que tener por lo menos el valor de no usar pretextos. Me hubiera gustado clavar la noche en el papel como a una gran mariposa nocturna. Pero, en cambio, fue ella la que me alzó entre sus aguas como el cuerpo lívido de un muerto y me arrastra, inexorable, entre fríos y vagas espumas, noche abajo.» Un hombre habla, un hombre del que apenas conocemos sus perfiles, su trabajo, sus ocupaciones: sólo un largo lamento, fragmentos de historias amorosas, un intento de violación —maldito no por la violación, sino por constituirse en mentira— y sus desoladas reflexiones sin esperanza. En aquellos años aquel estilo, esta prosa pastosa, sórdida e interiormente iluminada, fundaba un nuevo paisaje literario. Onetti fue dueño de esta prosa desde sus principios; pero no de sus argumentos, que parecían escapársele a borbotones. Las estructuras de las otras tres novelas citadas eran vacilantes, ambiguas, se le caían de las manos a este escritor sólido y vacilante a un tiempo. Los personajes aparecían y desaparecían misteriosamente, mientras Onetti colocaba escena tras escena tenazmente, sin preocuparse demasiado por la claridad del conjunto. Cualquiera hubiera pensado que se trataba de un proceso de aprendizaje, que a partir de lo ya dado el escritor perfeccionaría sus procedimientos, aclararía temas y personajes para lograr la obra maestra que se avecinaba. No fue así. La obra maestra surgió, pero pareció ser precisamente por la acumulación de los defectos más que por su eliminación. Pues la cuarta novela larga de Onetti, La vida breve (1950), puede ser considerada como el verdadero principio de su obra, como el lugar de la invención total. En su primera página aparece un personaje que escucha a través del tabique de su vivienda los infortunios de una vecina: es Brausen, el fundador. Porque mientras se acumulan episodios y personajes, Brausen piensa, o escribe tal vez, se transmuta en otros personajes, coloca su realidad en un mundo inventado, una ciudad al borde de un río llamada Santa María. Aquí aparece por vez primera el microcosmos especial de Onetti, a semejanza del faulkne-riano condado de Yoknapatawpha o del Macondo de García Márquez. En Santa María se irán reuniendo todos los personajes de Onetti: Brausen, Arce, Díaz Grey —que no son más que uno—, Jorge Malabia, Larsen—«Junta» Larsen, que ya aparecía en Tierra de nadie, el «macró» desesperado que funda un burdel y termina sus días intentando salvar el astillero del viejo Jeremías Petrus— o el subcomisario Medina, que asistirá a la propia destrucción de Santa María en la última de las novelas del ciclo, Dejemos hablar al viento. En La vida breve aparecen, por tanto, los temas, personajes y escenarios de Onetti. Es como la summa que lo encierra todo, que lo resume todo. Hasta el inventor, Brausen, acabará convertido en un monumento o en el nombre de una plaza de Santa María. El astillero se contrapone a la ciudad, y Lavanda (posible Buenos Aires) es el escenario exterior, del cual se vuelve siempre a la condena del infierno. En 1954 Onetti publica la más perfecta de sus novelas cortas, Los adioses, de tono perfectamente faulkneriano, una breve historia de amor, enfermedad, muerte, suicidio y desesperación. Con estos dos últimos libros el escritor ha adquirido ya su maestría total. Sus vacilaciones y ambigüedades, profundizadas hasta la exasperación, se han convertido en patéticas virtudes. Sus meandros y complicaciones aparecen ahora perfectamente necesarios, sirven a la profundización de sus relatos. Es el triunfo de un mundo sórdido, repleto de humillados, personajes fracasados, habituales de la derrota y el infortunio. A partir de ahora todo serán obras maestras. Otra gran novela corta, Para una tumba sin nombre (1959), y dos largas publicadas en orden inverso al de su argumento, El astillero (1961) y Juntacadáveres (1964). Mientras tanto, va reuniendo asimismo otros textos cortos en volúmenes que engloban una docena de relatos y algunas novelas cortas más: Un sueño realizado y otros cuentos (1951), La cara de la desgracia (1960), El infierno tan temido (1962), Tan triste como ella (1963), La novia robada y La muerte y la niña. Pero de 1964 a 1979 ninguna novela larga más, como ya he dicho. Son los años de la culminación del fracaso, del hundimiento de su propia patria, del exi- lio, y el triunfo al final, como la cumbre de la desesperación. «Imaginando que invento todo lo que escribo —dice Onetti en un momento de Juntacadáveres—, las cosas adquieren un sentido, inexplicable, es cierto, pero del cual sólo podría dudar si dudara simultáneamente de mi propia existencia.» Esta luz ilumina su procedimiento narrativo, que es un método en abismo, el de la invención declarada de la obra en marcha, pues sólo la invención es real. Así se ilumina el hecho de que lo imaginado por Brausen, Santa María, tenga más realidad que la del mismo Brausen como personaje de novela. Onetti va más allá: la vida no tiene sentido salvo si la escribimos, esto es, si la imaginamos. Un poco antes de esta última cita, en la misma novela, dice el autor: «También imagino a Santa María, desde mi humilde altura, como una ciudad de juguete, una candorosa construcción de cubos blancos y conos verdes, transcurrida por insectos tardos e incansables. Veo entonces la diminuta población y entiendo su forma geométrica, sus alturas, su equilibrio; entiendo, por su casi invariable reiteración, los móviles que determinan la inquietud de los insectos; pero no puedo descubrir un sentido indudable para todo esto y me asombro, me aburro y me desanimo. Cuando el desánimo debilita mis ganas de escribir —y pienso que hay en esta tarea algo de deber, algo de salvación—, prefiero recurrir al juego que consiste en suponer que nunca hubo una Santa María, ni esa Colonia, ni ese río.» Imaginar es buscar el sentido, que la vida no nos da. Y el sentido es precisamente la búsqueda, el chapoteo en la ambigüedad, porque sólo la escritura comporta la salvación. Muchos intérpretes de la obra de Onetti la han descrito como una premonición de la decadencia y caída de Uruguay, el país que fue llamado «la Suiza americana» y que hoy se debate también, como los países hermanos del Cono Sur, en la dictadura y la tragedia. Pero Onetti había descrito antes un universo moral degradado, desesperado, en una especie de profecía desolada. En su última novela Onetti se muestra capital y contundente contra los hombres con fe: «Un hombre con fe es más peligroso que una bestia con hambre. La fe los obliga a la acción, a la injusticia, al mal; es bueno escucharlos asintiendo, medir en silencio cauteloso y cortés la intensidad de sus lepras y darles siempre la razón. Y la fe puede ser puesta y atizada en lo más desdeñable y subjetivo. En la turnante mujer amada, en un perro, en un equipo de fútbol, en un número de ruleta, en la vocación de toda una vida.» Es la triste lección: lo importante no es la fe, sino su objeto. Onetti ha puesto su fe —su escritura— al servicio de los hombres, y ha descrito no sus vicios, sino, con ellos, sus esperanzas muertas. Hay una especie de religiosidad negativa en la obra del escritor, donde todos somos culpables y todos los paraísos son paraísos perdidos. Hay torrentes de amor malgastado por debajo de la desesperación onettiana. El talento es la forma más perfecta de la piedad, esa virtud terrible, pero la lucidez lleva a la desesperación. Sólo hay una posible salvación: seguir escribiendo, pues sólo la escritura puede redimir de la derrota. Como el propio Onetti dice al final de Para una tumba sin nombre, y refiriéndose a lo que acaba de narrar: «Lo único que cuenta es que al terminar de escribirla me sentí en paz, seguro de haber logrado lo más importante que puede esperarse de esta clase de tarea: había aceptado un desafío, había convertido en victoria por lo menos una de las derrotas cotidianas.» Las tres últimas novelas de Onetti configuran esta derrota —cotidiana, sencilla, nunca grandilocuente, no se olvide— y este triunfo precario que es su asunción en la escritura. Cuando el novelista escribía Juntacadáveres, la historia de Jorge Malabia, su amor condenado y el burdel que intenta fundar Larsen en Santa María, surgió, como un episodio que se convirtió en otra novela, el argumento de El astillero: Larsen, expulsado de Santa María, intenta reconquistar el imperio perdido y arruinado del viejo Jeremías Petras. Su fracaso y su muerte no importarán en la obra del escritor, pues volverá a aparecer, muerto y todo, en Dejemos hablar al viento, resumen final con el que Juan Carlos Onetti intenta destruir su propio mundo: el viento y el fuego arrasarán Santa María. Lejos ya de su Uruguay escarnecido, el escritor levanta acta de la desaparición de un mundo. «Nada se mueve, dejemos hablar al viento, eso es el paraíso», dice la frase de Ezra Pound de la que Onetti sacó el título de la novela. Pero Medina y Gurisa son testigos de la destrucción. Santa María puede volver, como Larsen regresó de la tumba. Pero será ya un mundo fantasmagórico, pasado, historia muerta hasta el final. Pero siguen los personajes, los hay vivos todavía, y con ellos continúa y se perpetúa la incomunicación, la radical soledad de un mundo poblado de fantasmas. Una vez hubo un amor, pero el amor es algo maravilloso e inexplicable, y no se puede hablar de él. Por eso Onetti habla y habla tenaz y desoladamente de su ausencia, testimonia el sufrimiento, la humillación y el fracaso. La obra de Onetti se presenta de este modo como una larga saga en cuya parte central aparece el microcosmos de Santa María, donde se enlazan, atan, desatan y entrecruzan una serie de acciones con abundantes rupturas, saltos de tiempo hacia adelante o hacia atrás, con episodios que surgen de otros libros anteriores y posteriores. De esta manera, cada libro, cada no-vela> larga o corta, se pueden leer por separado, es verdad. Pero el lector que desee adentrarse en el mundo completo del escritor se verá obligado a leer atentamente cada episodio y a intentar trazar la cronología por su propia cuenta. En la saga de Santa María el principio es La vida breve, pero no en la de los personajes, pues Larsen aparece ya en Tierra de nadie, que es anterior. Fundamentalmente, el orden de lectura aconseja después Juntacadáveres, después Para una tumba sin nombre y como final El astillero y Dejemos hablar al viento. Pero siempre quedarán retazos entre sus cuentos y relatos, que formarán recuperaciones fragmentarias de la imposible obra total. El mundo expresivo de Onetti, además, es complejo, y el escritor parece complacerse en acumular las dificultades, en multiplicar los obstáculos; pero sin ellos, no se olvide, no habría obra, ni derrota, ni triunfo final. Pues dentro de la desolación, de la sordidez y de las crecientes ambigüedades del mundo de Onetti existe una extraña y terrestre poesía que se abre paso como difícilmente: una ternura desolada y potente, una especie de amor que se superpone a su propia ausencia. Onetti es el testigo de la degradación, de la humillación, de la soledad y del fracaso. Pero de ese detritus surge el testimonio como redención, la escritura como deber y salvación, la poesía final como asunción del dolor, del amor imposible y la muerte. Su testimonio, dentro de sus límites complejos, de sus distorsiones, complicaciones y vericuetos, es, dentro de una moderación expresiva donde la rabiosa sencillez y la intensidad estilística se unen misteriosamente, uno de los más profundos, auténticos y terriblemente honestos de la gran narrativa latinoamericana de este siglo. R. C.* *. 1935. Licenciado en Derecho. Periodista. Redactor Jefe de la Sección Cultural de El País.