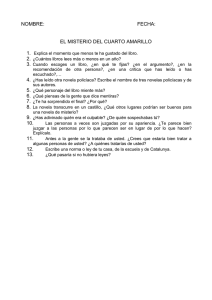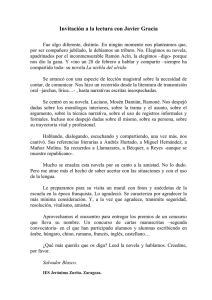Andréi Platónov. “Chevengur” (1926-1929)
Anuncio

Andréi Platónov. “Chevengur” (1926-1929) “Chevengur” suele ser llamado novela. Esta definición del género figura en las cartas del autor a Máximo Gorki que en la década de los años 1920 fue uno de los primeros lectores del texto aún no publicado en aquel entonces: “¡Estimado Alexéi Maxímovich! Aproximadamente hace un mes le entregué el manuscrito de la novela “Chevengur”, y después: “Alexéi Maxímovich, le agradezco mucho su carta y su trabajo en leer la novela “Chevengur”. Sin embargo, del punto de vista de los criterios acostumbrados, fue una novela muy rara, lo que notó desde el principio el leído y orientado a la tradición del siglo XIX fundador del realismo socialista y el futuro jefe de los escritores soviéticos: “No cabe duda que usted es una persona de talento. Tampoco cabe duda que posee un lenguaje muy peculiar. Su novela es en sumo grado interesante, sin embargo, su defecto técnico es prolijidad, abuso de estilo directo y carácter vago y esfumado de la acción”. Al hacer un análisis más severo, resultará que la novela de Platónov consiste de “defectos técnicos” casi por completo. Platónov se permite infringir cualesquiera criterios del buen gusto, transformar a fondo todos los elementos y niveles de estructura literaria. Su lenguaje peculiar es incorrecto hasta lo indecente: dialectismos descifrados a base de etimología popular, barbarismos, términos técnicos, fórmulas burocráticas, léxico filosófico y poético – es decir, todo lo que sirva de material para la polifonía novelesca aquí se nivela, se reduce a un común denominador, se organiza en las frases según las reglas de cierta dislalía triunfante. “Las gitanas pasaron de largo y desaparecieron en la sombra del espacio. Keréi sintió en sí debilidad del cuerpo provocada por la tristeza, como si viera el final de su vida, pero poco a poco venció esta dificultad mediante el gasto del cuerpo para la excavación de tierra. Dentro de una hora las gitanas volvieron a verse, esta vez ya a la altura de la estepa, y después desaparecieron momentáneamente, como la cola de un convoy en retirada. “Las bellas de la vida”, – dijo Piusia que estaba colocando en los surones los harapos lavados de los otros. “Una materia sólida”, – definió a las gitanas Zhéev. – Mas no se ve revolución en suyos cuerpos”, – comunicó Kopionkin; desde hace tres días llevaba buscando una herradura en lo espeso de las hierbas y en todos los lugares de caballo, pero no encontraba más que menudencia como cruces, lapti* (*zuecos de corteza de tilo), algunos tendones y basura de la vida burguesa”. “El carácter vago y esfumado de la acción” de “Chevengur” alcanza tal grado que algunas partes, fragmentos, según la voluntad del autor, vivieran su vida independiente, como la novela corta sobre la formación del maestro, relatos de aventuras, del descendiente del pescador y de la muerte de Kopionkin. La fábula en la obra de Platónov es tan libre, que casi no puede ser transmitida en términos acostumbrados: intriga – culminación – desenlace; están marcados relativamente sólo el comienzo y el final. Lo demás obedece a la lógica extraña de sueño o de delirio. El espacio y el tiempo de la novela están transformados de una manera aún más paradójica. El tiempo de “Chevengur” no puede ser determinado exactamente. Las marcas históricas – guerra mundial, revolución, guerra civil, NEP* (*Nueva Política Económica – política que sustituyó el comunismo de guerra en los años 1920, permitiendo comercialismo privado limitado) – aparecen de paso, ocasionalmente, casi en una oración subordinada. Pero el tiempo principal, el de narración, tiene otra naturaleza. No es tiempo calculado de calendario, ni directo tiempo biográfico de los personajes de una novela clásica, sino a lo mejor el tiempo de mito o de cuento de hadas. Se traslada junto con los héroes: sin problema vuelve atrás, queda inmóvil cuando algún personaje desaparece del campo de vista del narrador, se desagrega, se psicologiza, se transforma en idea, pensamiento, emoción. El espacio del libro de Platónov no es menos fragmentario, incierto, libre: aldea, un pueblo provincial, antigua finca de hacendados, un cordón forestal, Moscú – hay una gran distancia entre ellos, pero estos puntos de espacio no están coordenados de ninguna manera, y lo que los separa no son kilómetros, sino épocas. El centro de la narración lo forma, figurando también en el título, entre otros topónimos que es fácil encontrar en el mapa de provincia de Vorónezh y de Tambov, el enigmático y extraño Chevengur. Este nombre lo suelen correlacionar fonéticamente con Petersburgo o explicar con ayuda de diccionarios de dialectos: “la tumba de lapti” y otras versiones por el estilo. Cualquier variante de interpretación del nombre de la ciudad de Platónov revela con evidencia que el autor cambia las reglas del juego en el mismo proceso del juego, combinando topónimos concretos con un espacio grotesco convencional. Es lo mismo, como si en una novela de Dostoyevski o Turguénev el viajero viniera de Petersburgo a Solntsegrad* (*Ciudad de Sol) o Necrópol. Está calculado que en “Chevengur” hay 280 personajes realmente actuando, su concentración es mayor que en “Guerra y paz”, donde en total hay unos quinientos personajes para mil quinientas páginas. Resulta que a cada héroe de “Chevengur” le corresponde un poco más de una página de texto, y sin contar numerosos paisajes y reflexiones aún menos. Es natural que a estos héroes les falte fuerza expresiva y que carezcan (excepto los dos Dvánov, Zajar Pávlovich y Sonia) de biografía, desarrollo y formación. No son caracteres ni tipos sociales, sino son signos, jeroglíficos de un cuadro universal, de la imagen generalizada del destino humano. Surgen en la narración inesperadamente, emergen en la superficie a lo “burbujas de la tierra” de Shakespeare para desaparecer inmediatamente tras el horizonte. Debe de ser Gorki quien fue el primero en notar no sólo la ambigüedad de relación de Platónov a sus héroes, sino también su característica según los indicios secundarios y laterales: “Por muy tierna que sea su relación a la gente, sus héroes están descritos de un modo irónico y no se presentan a los lectores como revolucionarios, sino como personas excéntricas y chifladas. No afirmo que esto esté hecho concienzudamente, pero de todos modos está hecho, y es la impresión del lector, o sea, la mía. Quizá me equivoque”. Las obras semejantes a “Chevengur” tipológicamente de todos modos existen, pero no en la tradición reciente, sino mucho antes, en la época cuando la novela sólo empezaba a adivinar su contenido genérico. La composición libre de episodios no limitados por una trama estricta, personajes extraños y chiflados que no representan caracteres, sino ideas, fantasía oculta que imita la realidad, un gran camino en calidad del cronotopo dominante – todo eso puede referirse a “Gargantua y Pantagruel”, “Don Quijote”, “Los viajes de Gulliver”. En la tradición rusa “Chevengur” sugiere las peregrinaciones antiguas rusas y narraciones del siglo XVII; en el siglo XIX el más próximo a Platonov resulta Dostoyevski con su realismo fantástico y héroes-ideologemas, aunque el interés del autor de “Los demonios” a la trama criminal separa a estos escritores inmediatamente. Sin embargo, las transformaciones en la narración de Platónov avanzan aún más y estan relacionadas con el cambio radical de correlación entre una parte y un todo. En su artículo “El siglo XIX”, Osip Mandelstam, sacando el total nada agradable del siglo pasado, vio su decadencia en “relativismo, carcoma de budismo oculto, afición a la forma de tanka en todas sus variantes”, o sea, a una composición estática, acabada y cerrada en sí. El tanka, como es sabido, es un género lírico de la Edad Media en Japón, es poesía sin rima de cinco versos de treinta y una silabas, que une el carácter concreto de pocos detalles con una generalización filosófica centelleando en lo profundo. Mandelstam habla de género metafóricamente, revelando la mentalidad artística semejante en la obra de los impresionistas y en la novela analítica de Goncourt y Flaubert. Toda la novela “Madame Bovary” está escrita según el sistema de los tanka, por eso Flaubert la escribía con tanta dificultad – después de cada cinco palabras tenía que reempezar todo de nuevo. El tanka es la forma preferida del arte molecular, no es miniatura, y sería un error grave confundirlo con la miniatura debido a su brevedad. No tiene escala, porque no hay acción. El tanka no tiene nada que ver con el mundo, porque él mismo es un mundo y un constante movimiento en torbellino entre moléculas. “El siglo XIX en sus manifestaciones extremas se vio obligado a llegar a la forma de tanka, a la poesía de la nada y el budismo en el arte, – declara Mandelstam. – El triunfo de tanka es el final de la novela”. Mandelstam no ha leído “Chevengur” y probablemente no sabía nada de su existencia, pero ha adivinado la estructura del libro de Platónov con exactitud que supera su análisis directo. A fin de cuentas, “Chevengur” se organiza según el sistema de los tanka, empezando centenares y miles de veces desde el principio, y cada molécula no tanto forma el contenido de la narración, como lleva los rasgos del todo. “Una puerta cerrada separaba el cuarto vecino. Allí, mediante la lectura uniforme en voz alta, un estudiante obrero absorbía en su memoria la ciencia política. Antes allí habría vivido un seminarista, habría estudiado dogmas de concilios ecuménicos para llegar después, según las leyes del desarrollo dialéctico del alma, a un sacrilegio”. El narrador no volverá a mencionar a este estudiante de la facultad obrera nunca más, pero ya está dicho algo importante sobre él, sobre el tiempo y sobre el mundo.Está correlacionado el pasado y el presente, está subrayado el carácter “espejado” de los personajes, está manifestado el carácter material de lo espiritual, tan acostumbrado en la obra de Platónov: “absorbía en su memoria la ciencia política”, y en la misma página: “Por encima de las casas, por encima del río Moscú y de toda la vejez del arrabal brillaba ahora la luna. Bajo la luna, como si fuera un sol apagado, susurraban las mujeres y mozas, amor desamparado de la humanidad”. La imagen esta realizada, es necesario hacer una pausa grande, se puede empezar todo desde el principio y publicar esta obra independientemente, en género de “hojas caídas”* (* “Hojas caídas” es obra de Vasili Rózanov, conjunto de pensamientos e impresiones que se considera un nuevo género). “Chevengur” también puede leerse así, como un conjunto de poesías en prosa, los tanka, abriéndolo al azar a cualquir página. Sin embargo, no hay que entender de modo absoluto la comparación de “Chevengur” con un libro de tanka. A través de la sustancia molecular de densidad extraordinaria, en la novela se abre paso no tanto la fábula, como la idea organizadora. El reportaje de un testigo de primeras décadas del siglo XX, crónicas del joven Pimen (para el año del final de trabajo en “Chevengur” Platónov no tiene más de treinta años) por la voluntad del autor se transforma en una novela filosófica, un libro de aventuras de una idea. Al fin y al cabo, de los tankamoléculas se formaron veintisiete capítulos. Se destacan en el texto con los blancos, pero no están titulados. Y estos capítulos se dividieron en tres partes – estructura análoga a la de “El maestro y Margarita” de Bulgákov, con tres novelas dentro de una sola, pero, a diferencia de Bulgákov, cada parte como si no sospechara la existencia de otras. La primera parte que fue publicada aparte con el título “Formación del maestro” es la más tradicional, tiene carácter novelesco. En realidad es el comienzo de una novela de educación, cuyo contenido con facilidad puede ser resumido como cualquier texto ideológico de propaganda de los años 1920, algo parecido a “Así se templó el acero” de N.Ostrovski. El huérfano que perdió a su padre vive como hijo adoptivo en una familia campesina de mucha prole, pasa hambre, vagabundea, pordiosea, después lo adopta un maestro de ferrocarriles. El joven empieza a leer libros, crece conscientemente en el ambiente proletario como Pável Vlásov, después de la revolución se afila al partido y cumple su primera tarea: “El partido lo envió al frente de la guerra civil a la ciudad de estepa Uróchev”. Sin embargo, en realidad la estilística de Platónov transforma la fábula trasladándola a un otro contexto de género. En este mundo no existe Dios, el zar está lejos, el verdadero zar es el hambre, y el contenido de toda filosofía se reduce al único objetivo: aguantar. Sólo un niño es capaz de animar a la naturaleza indiferente, ver el mismo mundo del otro punto de vista. “Llegó una noche serena. Un grillo en la zaválinka* (*un banco alrededor de la casa rústica) probó su voz y después cantó, abarcando con su canción larga el patio, hierba y cerca lejana en una patria infantil, donde es tan bueno vivir en el mundo. Sasha miraba las casuchas, setos, pértigos de trineo, cubiertos de musgo – todo cambiado por la oscuridad, pero bien conocido, y le daban lástima, porque eran lo mismo que él, pero callaban, no se movían y alguna vez morirían. Sasha pensaba que si se fuera para siempre, el patio sin él se aburriría viviendo en el mismo lugar, y Sasha se alegraba de que su presencia fuera necesaria,” – es otro tanka magnífico de Platónov. La futura vida se acercaba a este mundo furtivamente. Los acontecimientos no pasan, sino “caen” sobre los hombres: “Los trenes empezaron a circular con gran frecuencia – empezó la guerra”. Una noche de octubre en la ciudad se oyen tiros: “Allí los tontos toman el poder, a ver, puede que la vida se haga más juiciosa”. Los bolcheviques, según Zajar Pavlovich, resultan mártires de su idea, personas con un corazón vacio; así que queda inevitable el camino del héroe hacia ellos, dos vacíos se atraen uno a otro. Andrei se va al mundo grande con la primera tarea del partido y con el deseo de su padre adoptivo que viviera “la vida principal”. Ya no es un huérfano pobre, sino viajero, peregrino, contemplador. El sentido de la segunda parte de la novela consiste en “viaje con el corazón propicio” en busca de “edificadores del país”. “Viaje con el corazón propicio” y “Edificadores del país” son variantes previas de este libro. En la segunda parte la estructura de la novela se rompe bruscamente. El pausado tiempo habitual de la novela de educación se cambia por el cronotopo aventurero de gran camino, composición fragmentaria. Los personajes de antes, hasta el mismo Dvánov, se desplazan a un lado, a la periferia del trama, y aparecen de no sé dónde caballeros andantes de la revolución, bandidos, comuneros, anarquistas, comunistas, burócratas soviéticos, empleados del viejo régimen del cordón de bosque, es decir, personas cuya existencia era imposible prever leyendo “Formación del maestro”. “Deslomaremos al rocín de la historia” – o prevenía, o amenazaba el poeta* (*Mayakovski, “Marcha izquierdista”). Los héroes de la primera parte vivían en el tiempo natural y no en la Historia. Dios se encontraba muy alto, el zar estaba muy lejos. El mundo de la existencia acababa bruscamente en el horizonte. Ahora los horizontes se abrieron y dejaron ver estratos geológicos de una vida desconocida. Del pasado intervinieron las figuras de Wackenroder y Dostoyevski, a lo lejos se vislumbró el Kremlin con Lenin pensando en la vida común, más allá apareció Europa con la tumba de la “Rosa Roja”, la que aspira el pobre caballero Kopionkin. En la segunda parte de “Chevengur” Platónov encarna y convierte en imágenes literarias la polifonía de ideas, proyectos, lemas de los primeros años posrrevolucionarios. La novela se transforma en la enciclopedia de creación social y de proyectomanía social, prueba total de la experiencia universal de la humanidad. De las personas que sobrevivían, sufrían, morían con resignación y “eran la masa maloliente que de repente recibieron la oportunidad de poner su mano al volante de la Historia”. Grotesco oculto, fantasmagoría que se las da por realidad llega a ser elemento principal de la segunda parte de la segunda novela. Aquí a plena voz suena la extraña risa de Platónov, aparece el carácter medio lírico, medio satírico de interpretación de la realidad señalado aún por Gorki. El tema de la lucha de clases, tan acostumbrado en la literatura de la década de los años 1920, adquiere un sentido raro y vacilante que sugiere anécdotas sobre los trucos de pícaros y grabados populares. La segunda parte de “Chevengur” representa una docena de años, desde la revolución hasta la colectivización, con un conjunto de ideas reales y locas, variantes históricas y sus versiones. Sin embargo, su fondo, su arquetipo es toda la historia mundial, desde la primera humanidad feliz nacida en la costa caliente del Mediterráneo hasta la tentativa de reproducir esta felicidad aquí y ahora. “El socialismo vendrá en seguida y lo cubrirá todo; aún nada tendrá tiempo para nacer, cuando llegue el «bien»”. Los puntos polares de esta polifonía histórica, del brusco diálogo acompañado de orquestación de estallidos, disparos y asesinatos, resulta, por una parte, el lema del socialismo como acción momentánea de Kopionkin, y por otra, las palabras del libro viejo que está leyendo el guardia de bosque: “Los hombres – enseñaba Vorsakov, – han empezado a actuar demasiado temprano sin entender mucho. Hay que limitar la acción cuanto posible para dar paso a la mitad contempladora del alma; basta dejar la historia en paz para cincuenta años para que todos alcancen un bienestar prodigioso sin ningún esfuerzo”. El conflicto principal de “Viaje con el corazón propicio” puede ser formulado como la confrontación del voluntarismo revolucionario, deseo de hacer un salto por encima de la historia, e intentos de dar paso a la mitad contempladora del alma, esperar un poco, no “deslomar al rocín de la historia”. Los fervorosos revolucionarios se ven en la segunda parte de “Chevengur” como personas no ajenas a dudas y conformismo. El narrador menciona inocentemente, pero sarcástico, que “muchos comandantes rojos estaban dispuestos a encabezar siquiera un “rincón rojo”* (* en la URSS un local para trabajo ideológico), con haber ejercido antes el mando de una división motorizada”. Parece que en la segunda parte por primera vez aparece este tema tan importante para el maestro. “Dan la señal de retirada. A medida que se desarrollaba la revolución, le hacían frente las máquinas cada vez más cansadas. Ya se habían agotado todos los plazos de su trabajo y se mantenían sólo con la maestría estimulante de cerrajeros y maquinistas”. Uno de tales maestros, Zajar Pávlovich, saca un total despiadado, cuando Alexandr le cuanta de la nueva política económica: “Asunto perdido¸– dijo el padre acostado en la cama, – lo que no se madura para el día cierto, está sembrado en vano. Cuando tomaron el poder, prometieron el bien a todo el mundo para el día siguiente, y ahora, dices, ¿las circunstancias objetivas nos impiden el avance? A los curas también les molestaba el diablo para llegar al paraíso”. Parece que el asalto al cielo está terminado, pero en este momento, por la noche, bajo las estrellas en flor aparece un hombre con la última esperanza. Ha venido del comunismo, allí se acabó la historia universal: “Compañero, ve a trabajar conmigo, – dijo, – mira lo bien que estamos en Chevengur: en el cielo brilla la luna, y debajo de ella está un enorme distrito laboral y todo en comunismo, como el pez en el agua. Lo único que no tenemos es la gloria”. A Dvanov le gustó la palabra “Chevengur”, parecía un rumor atrayente de un país desconocido”. El héroe investigador de Platónov emprende el último viaje a este país desconocido. En los apuntes de Platónov de fines de los años 20 aparece la nota “un pueblo – idea”. Chevengur es una ciudad-idea, donde se pone a prueba, se lleva hasta el último límite el gran sueño universal que ha inspirado a los fervorosos revolucionarios, incluso al joven Platonov. Así en la tercera parte de la narración de Platonov pasa una transformación radical más: a cambio de la novela de educación y del reportaje de viaje grotesco viene la utopía. Chevengur es otro mundo autónomo de Platónov que recuerda países de las mil maravillas o el paraíso patriarcal del sueño de Oblómov de la obra de Goncharov. La ciudad vive fuera de la historia, pero su vida es completamente distinta de la de la aldea donde vivió Alexandr Dvánov. Aquí brilla el sol bondadoso, cariñoso y materno, crece hierba abundante dando alimento y sentido de la vida a numerosos insectos, “pequeños seres emocionados”. Pero a veces aquí se desencadenan los elementos de la naturaleza y la gente está esperando el Santo Advenimiento, pero nadie quiere morir antes de la fecha predestinada: la tempestad pasa y los habitantes de Chevengur vuelven a descansar y tomar su té santiguándose con la mano feliz – esta vez no les ha tocado. Este sol sería capaz de iluminar durante siglos el bienestar de Chevengur, sus manzanares, tejados de hierro, bajo los cuales los vecinos criaban a sus hijos, cúpulas ardientes y limpios de las iglesias que tímidamente llamaban al hombre salir de la sombra de los árboles e ir “al vacío de la eternidad circular”. Sin embargo, la historia se rompe, una utopía confronta con otra utopía, al paraíso natural se le opone el paraíso social del comunismo. A la ciudad vienen Chepurny con su mandato revolucionario, el segundo Dvánov – el antiguo tunante Proshka que sabe formular las ideas del jefe del comité revolucionario mejor que éste mismo, activistas promovidos del lugar. Empiezan los tiempos de Piusia, presidente analfabeto de la Cheka* (*Comisión extraordinaria para la lucha contra la contrarrevolucion y el sabotaje), que trabajó veinte años de albañil. Primero Piusia quiere liquidar a todos los habitantes, pero Chepurny, con ayuda de Prokofi, decide limitarse con “elemento opresor”, la burguesía, dejando “baratijas burguesas” para la revolución universal. La carnicería organizada para el Santo Advenimiento es la escena más terrible y enigmática de “Chevengur”. Los soldados del Ejército Rojo y los chekistas reunieron a los casatenientes con apellidos ridículos, como en las obras de Gógol, – Zavyn-Duvailo, Perecrúchenko, Siusiúkalo – en la plaza central, los acordonaron y fusilaron con sus revólveres “acabando con los caídos ante los ojos de sus mujeres y niños sollozando”. Después los echaron a un foso común anónimo que Pashentsev desea “apisonar y trasladar acá en manos el viejo jardín. Entonces los árboles succionarían del suelo los restos del capitalismo y los convertirían hacendosamente en lo verde del socialismo”. En realidad, es una metáfora cruel: “lo verde del socialismo”, “la ciudadjardín” ha de crecer sobre los cuerpos muertos. Para Chepurny, quien manda ahora, los burgueses no son personas vivas: “He leído que el hombre nació del mono y lo mató después. Mira, si hay proletariado, ¿para qué sirve la burguesía? Es algo incorrecto”. Parece que su única culpa consiste en que crean en Dios, en el Santo Advenimiento, y amen demasiado su modesta propiedad, pero para el autor que representa esta escena los verdugos proletarios quedan siendo seres humanos. Como si Platónov contemplara la matanza desde algún otro espacio, donde esté derogado el mandamiento “no mates”, no funcionen las viejas leyes éticas y donde “la sangre, según la consciencia proletaria” no afecte la propia consciencia. “Hay mucho mal de la alegría en los asesinos, sus corazones son simples”, – dijo Serguéi Yesénin. Así Platónov en los siguientes capítulos-tanka no representa a Chepurny, Keréi y Piusia como asesinos; aún teniendo las manos manchadas de sangre, si no provocan simpatía, de todos modos la relación del autor es benévola. En la tercera parte de la novela Platónov realiza un experimento extremadamente utópico. Los bolcheviques de Chevengur logran hacer un salto sobre la historia volviéndola a la variante de cero: “– Ahora, hermano, no hay más vía, la gente ha llegado. – ¿Adónde? – ¿Cómo que adónde? Al comunismo de la vida. ¿Has leído a Carlos Marx? – No, camarada Chepurny. – ¡Pero hay que leer, querido camarada! La historia se acabó, y tú no lo has notado”. Son doce. Igual que los apóstoles o los guardias rojos de Blok. Chevengur llega a ser su nuevo reino apostólico, en busca del cual los mujiks rusos del siglo XIX enviaban expediciones, su ciudad legendaria Kitezh emergida por fin de lo profundo de las aguas del lago cerca de los lagos conocidos como el Najopérskoye y Chérnaja Kalitva. “Aquí está la ciudad de sol. Sal, hemos llegado”. La primera prueba de la utopía realizada resulta ser “una lágrima de niño”, motivo tradicional para la literatura rusa que faltó en la primera parte de la novela. El chico venido a Chevengur con su madre pordiosera, el primer niño del nuevo mundo, muere sin lograr a probar la felicidad de nueva vida. Lo siguiente posee su lógica inminente: Chevengur desaparece de los mapas de la provincia, se convierte en una isla, un arca, donde se reúnen vagabundos, desgraciados y soñadores expulsados del gran mundo. Después de Kopionkin aparece aquí Pashíntsev, echado del vedado revolucionario, el angustioso Gópner, el mismo Alexandr Dvánov, su sosia intelectual Simón Serbínov. Los apóstoles, proletarios y otros habitantes de Chevengur se quedaron al raso. Pegados uno a otro fueron restableciendo inconscientemente las instituciones y relaciones sociales destruidas. La historia no termina, sino empieza una nueva vuelta, exactamente según Friedrich Engels: “al orígen de la familia, propiedad privada y el estado”. Los demás, contentos de la vida en Chevengur, sueñan con las mujeres: “El demás llamado Karpi les dijo a todos aquella tarde en Chevengur: «Quiero tener familia. Cualquier bicho se apoya en su semen y vive en paz, mientras que yo vivo sin ningún apoyo, sin intención. ¿Qué abismo tengo debajo?»”. Las mujeres vienen a la ciudad deteriorando la antigua camaradería puramente ideológica: “¿Para qué necesito el comunismo? Ahora Grusha está conmigo, camarada, me falta el tiempo para trabajar para ella. Tengo ahora tal consumo de vida, que uno no alcanza a ganarse la comida”. Gópner, que se aburre sin asunto, llega a ser el primer inventor de la historia nueva, héroe cultural, un Prometeo de Chevengur poniendo al servicio del hombre no sólo “el sol desamparado”, sino también viento, agua y fuego. Al principio Chepurny también quería “cocer algo”, pero descubrió que “hacía poco en Chevengur se habían agotado las cerillas” y no sabía qué hacer. Pero Gópner sí que sabía qué hacer: “Hay que poner en marcha sin agua la pompa de madera que estaba en un pozo poco profundo en el jardín trasladado”. En Chevengur ya habían pasado unos meses en “pleno silencio”, y ahora por primera vez allí “empezó a rechinar una máquina trabajadora”. “Gópner estaba sentado en el tejido y hacía ruido para todo el Chevengur. Fue la primera vez durante el comunismo que en Chevengur se oyeron los golpes del martillo, y además el hombre se puso a trabajar para el sol. Al mediodía Gópner consiguió el fuego con la pompa de agua, y en Chevengur se levantó un rumor de alegría”. Kopionkin, el nuevo Mikula Selianínovich, en vez de las hazañas guerreras empieza con su Fuerza Proletaria a roturar la estepa que para aquel momento se hizo tierra virgen. En Chevengur aparece su arte nuevo, aún tan torpe y pesado como las esculturas primitivas. Chepurny hace un monumento de arcilla: “El monumento a Prokofi tenía poca semejanza, pero a la vez sugería a Prokofi y a Chepurny igualmente bien”. Con entusiasmo, ternura y torpeza del trabajo no hábil, el autor modeló su monumento “a querido camarada electo”, y el monumento “resultó como convivencia, revelando la sinceridad del arte de Chepurny”. El jesuita de la idea Prokofi, al obtener un monumento en su honor, se convierte en el principal enterrador del comunismo de Chevengur. A lo Gran Inquisidor se dispone a privar de libertad a todos y formar un nuevo sistema estatal: “Y yo quiero organizar a los demás. Ya he notado que donde haya organización, no hay más de una persona que piensa, y otros viven sin carga según los primeros. La organización es un asunto sapientísimo, todos se conocen y nadie se entiende. Está bien para todos excepto el primero, el que piensa. Cuando haya organización, se puede quitar mucho sobrante a uno”. A fin de cuentas, Prokofi lo quita todo a los habitantes de Chevengur que no sospechan nada. “Prokofi recorrió toda la población presente e incluyó todas las cosas muertas en su propiedad prematura”. Los jinetes que aparecen para el final de la novela no son cosacos ni kadetes* (*miembros del partido constitucionalista democrático), como parece a Chepurin, ni soldados de la guardia Roja ni de Blanca, como aprecian unos críticos literarios, sino algún ejército antiguo, una etnia desconocida: “El enemigo maquinal retumbaba con sus cascos por la tierra virgen, tapando de los demás la estepa abierta, camino al futuro del país de la Luz, al éxodo de Chevengur”. La última batalla no está descrita por Platónov conforme con la manera verídica de ensayo, propia de la segunda parte: cosacos, rieles desmontados, sino en el estilo hiperbólico épico, sea de una nueva “Ilíada”, sea de “Tarás Bulba”: “Un sable ajeno le cegó los ojos a Kopionkin; sin saber qué hacer, la cogió con una mano y con la otra cortó la mano del enemigo junto con el sable, tirándolo al lado junto con el peso del miembro ajeno cortado a codo. Batían con ladrillos, hicieron hogueras de paja y tomaban las brasas con las manos, tirándolas contra las cabezas de corceles veloces de caballería”. Esta historia nueva entra en la fase de lucha de las tribus y los pueblos. El último asalto del cielo, el más desesperado, fracasó también. Lo único que queda a Alexandr Dvánov es detener, cerrar en un círculo su tiempo personal. La escena final de la novela representa el regreso del héroe en lo dejado atrás, en su pasado detenido, formación del maestro. Por el camino se encuentra con el viejo jorobado Kondáev, oye el sonido de la campana conocida, encuentra en la orilla una caña de pescar con el esqueleto de un pequeño pez que había dejado allí cuando niño. Se dirige al lago por el camino de su padre, o hacia la muerte, o hacia “la invisible ciudad de Kítezh” que no logró convertir en realidad.