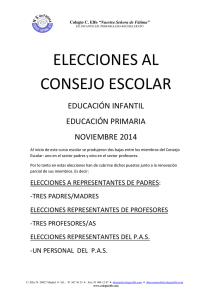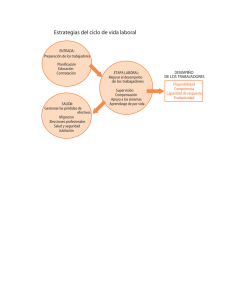Num137 001
Anuncio

Las elecciones estadounidenses de 2004 y los valores morales HAROLD RALEY * L o que era una simple imprecisión de términos en otros tiempos va llenándose de concreción nueva y preocupante en el nuestro. Me refiero a los dos nombres que llevan los cincuenta estados de la unión norteamericana: “América” y “los Estados Unidos”. En las elecciones nacionales realizadas en noviembre de 2004, así como en las de 2000, el país se escindió en dos partes estadísticamente iguales: los estados rojos —color nuevamente respetable— del vasto interior o hinterland y una franja costeña de azules de geografía más reducida pero demográficamente casi a la par. Volveré sobre el tema en su debido momento. Curiosamente no se habló mucho en 2004 de las plataformas de los dos partidos políticos predominantes cuyo perfil tradicional por ambos lados se ha desdibujado en décadas recientes. Más bien se recalcaron las coaliciones y alianzas más inverosímiles, cuya finalidad era conseguir no ya el voto de los fieles comprometidos con anterioridad, sino el de los pocos segmentos de la sociedad aún susceptibles a la persuasión. Por otro lado, más o menos en plan de autopsia política, posteriormente se ha comentado hasta el cansancio la astucia o torpeza de unos u otros líderes, pero la verdad es que éstos poco tuvieron que ver con el triunfo inesperado de Bush. Fue más bien una elección ganada, como una reñida batalla campal desorganizada, por los fieles sin categoría ni título. Por primera vez los nuevos medios de comunicación, sobre todo el correo electrónico y la red, fueron tan decisivos como pasados por alto por los estudiosos de asuntos políticos. De ahí, contra encuestas desfavorables, la victoria sorprendente de Bush y los republicanos, y el asombro e incredulidad de los demócratas ante su derrota. Son muchos los que aún dudan del conteo en estados clave —por ejemplo, Ohio— y no pocos los que siguen pensando en maniobras fraudulentas. * Catedrático y Escritor Al dar prioridad a los valores morales, sea lo que fuere su contenido, lo que realmente se pretende es señalar su carencia en los contrincantes. En el fondo, pues, se trata de valores inmorales, si se permite por el momento la incompatibilidad de términos. De ahí los improperios, las acusaciones y hasta los odios desenfrenados. A diferencia de las elecciones americanas tradicionales en que los contrincantes aceptaban los resultados y volvían a convivir en plena cordialidad, en éstas se notan síntomas de una ruptura más honda, de rencores más duraderos. Por primera vez desde la Guerra Civil (1861-1865), en círculos radicalizados pero cada vez más numerosos se comentan —y acaso se contemplan— medidas drásticas más allá de las urnas. ¿En qué consisten los “valores morales” para los norteamericanos? Para el bloque conservador, del partido republicano en la mayoría, son nada menos que la esencia de la res publica norteamericana: la concordancia social que surge de un fondo de supuestos incuestionables, entre ellos, la fe y la ética de raíces judeo-cristianas, el decoro público y privado, la primacía de la familia y el respeto por los derechos y opiniones ajenos. Y de igual importancia quizás, su articulación en la lengua inglesa. En el fondo, pues, más que la política de moda, se trata de algo prepolítico, y por plantearse las disensiones en meros términos políticos aún no se ha expresado con claridad. De ahí la confusión y el desasosiego colectivo, fenómeno nuevo y desconcertante en la vida norteamericana. El elemento conservador, sobre todo, se siente acosado por dos enemigos implacables: el terrorismo internacional estilo al-Quaeda y la hostilidad interna de los llamados “liberales”, término por cierto que hasta hace algunos años poco tenía en común con las versiones europeas. Desde el punto de vista conservador, es difícil no ver en el común deseo de derrumbar y suplantar las estructuras de la vida americana tradicional una convergencia —casi una alianza— de ambos grupos, y sin hacer caso omiso de la presencia perturbadora de millones de inmigrantes indocumentados, hispanos mejicanos y centroamericanos en su mayoría, los que al concedérseles el derecho de votar tradicionalmente pasan en bloque a las filas del partido demócrata. Por su parte, los liberales, demócratas en su mayoría, contemplan con no menos repugnancia lo que para ellos son los excesos e hipocresías de los conservadores. Precisamente por su defensa de los “valores morales” se les moteja a los conservadores de abusadores, ya que, según los liberales, lo que pretenden subrepticiamente es perpetuar los privilegios mal adquiridos de la raza blanca así como las viejas injusticias cometidas contra mujeres, minorías, homosexuales, inmigrantes, incapacitados y otros grupos. Sobre una base bíblica, muchos conservadores abogan por la llamada “ciencia creacionista” y en tonos anti-evolutivos hablan del “diseño inteligente” del cosmos, proponiéndolo a modo de alternativa al darwinismo. Por su parte, los liberales ven en tales pretensiones nada menos que la usurpación de la ciencia responsable por sentimentalismos religiosos definitivamente caducos. Sería como si en nombre de la ciencia moderna se volviera a enseñar la alquimia medieval. Es precisamente por este temor a la ideología “creacionista” descartada y pasada de moda de la derecha, que el profesorado de las universidades norteamericanas más prestigiosas —Harvard, Yale, Princeton, Brown, Berkeley, etc.— está muy poco dispuesto a contratar colegas de propensiones conservadoras. Los profesores liberales se dan cuenta de que la abrumadora mayoría de sus colegas comparten sus ideas —así se autoclasificaron más del noventa por ciento en una encuesta reciente— y que es casi nulo el impacto conservador intramuros. Pero en todo caso, para ellos no se trata de equilibrar las perspectivas ni de dabatir sus respectivos méritos sino de negarles respectabilidad a ideas arcaicas y ridículas. Dicen —acaso sinceramente— que así defienden a sus alumnos frente a influencias retrógradas. Por su parte, claro está, los conservadores alegan que se trata simplemente de una forma de censura previa contraria a la verdadera vida intelectual. Pero por muy controvertido que sea el tema de la evolución, ni remotamente se compara en intensidad con la cuestión palpitante del aborto y el peso decisivo del mismo en las elecciones de 2004. Los cristianos evangélicos, casi unánimes en su oposición al aborto, hacen alarde de la eficacia de su actuación política, pero de acuerdo con las últimas encuestas, el voto evangélico no superó las cifras de las elecciones más recientes, y en todo caso tal vez no hubiera sido suficiente para asegurar el triunfo del presidente Bush cuyo prestigio y aprobación pública habían experimentado un notable descenso debido a la intervención militar en Irak. ¿Cómo se explica, pues, su reelección inesperada? Aunque pasado por alto en el debate evangélico-liberal, aparentemente el factor realmente decisivo en 2004 fue el voto católico. Según las últimas encuestas, Bush recibió el 53 por ciento del voto católico, primera vez que un candidato republicano —y protestante por más señas— recibiera tal mayoría, ya que tradicionalmente los católicos se identifican con el partido demócrata. Con motivo de las elecciones se desencadenó una polémica acalorada entre católicos sobre el aborto y las respectivas posturas de los candidatos. John Kerry, católico de ascendencia irlandesa, abogaba por el derecho de la mujer a terminar su embarazo (la postura pro-choice, pro-elección) y por lo tanto se vio obligado a defender políticamente el aborto, frente a la gran consternación e ira de católicos tradicionales. El ala liberal de la Iglesia hizo lo que pudo para evitar la fuga de católicos, pero en balde. Por su parte y de acuerdo con su política conservadora y fe evangélica, Bush defendió la vida del no-nato (la posición pro-life, pro-vida) y aunque fue consenso que técnicamente perdió los primeros debates televisados con Kerry, pudo acorralar a su contrincante precisamente sobre esta cuestión y así hizo inclinar a su favor la opinión pública a pesar de su retórica un tanto defectuosa y su política exterior problemática en aquel momento. Pero ni siquiera estos detalles explican plena y satisfactoriamente el fenómeno de las elecciones estadounidenses de 2004. Queda todavía otro factor, acaso el más trascendente pero a la vez el más recóndito y difícil de abordar. Para intentarlo volvamos a la noción de la dicotomía norteamericana que encabeza este ensayo. Para mí, comparten los Estados Unidos —o América— ciertas cualidades comunes a las grandes naciones. Consiste en primer lugar en cierta profundidad o dualidad histórica, o si se quiere, una doble personalidad — algunos dirían su doble cara—. Piénsese en otros ejemplos. En sus épocas de grandeza cultural y política, pocos países tendrían más enemigos —ni más admiradores— que Francia, y en la mayoría de los casos serían los mismos, los que por un lado se oponían en sangrientos campos de batalla a las ambiciones francesas y por otro reconocían la primacía de París en todo lo referente al arte, moda, alta cocina y buen gusto. En otro plano se puede decir cosas parecidas de Gran Bretaña. A la vez que administraba un imperio mundial cuya eficacia apenas si tenía rival, sus pequeñas islas, aisladas en su vida cotidiana y lejos del tráfico imperial, permanecían tan tranquilas como excéntricas. De modo que a pesar de su conocido ensimismamiento isleño se admiraba a los británicos por su empeño mercantil y militar a escala mundial. El ejemplo de los Estados Unidos es tal vez aun más complejo, en parte debido a sus dimensiones geográficas, pero sólo en parte; no se trata únicamente de geografía, sino también de dos planos de vida nacional, casi se puede decir de dos países que ocupan el mismo territorio. De ahí la línea divisora cada vez más marcada entre los estados rojos y azules. (Téngase presente que hay que exagerar el caso para aclararlo.) En cierto modo América, es decir, la América azul de perspectivas cosmopolitas, pertenece al mundo entero; es un país abierto que tiene lazos con muchos países, sobre todo los europeos con los que comparte como forma de vida el laicismo poscristiano. Esta América es la segunda patria para millones de inmigrantes de todos los países del mundo. Pero del sinnúmero de inmigrantes que vienen a America, relativamente pocos logran instalarse plenamente en los Estados Unidos (aunque vivan en territorio rojo). Es decir, pocos llegan a asimilar su vida íntima e histórica, su temple y espíritu. Los más se conforman con vivir —vitalmente, por lo menos— en la superficie de América que es la dimensión ya más o menos conocida por ser universal y también por afinidades con lo que han dejado atrás en the Old Country, el viejo país, es decir, en todos los viejos países del mundo. Porque a diferencia de esta América, los Estados Unidos son un país hermético y receloso que da la espalda al mundo más allá de sus fronteras y mide las distancias en millas, pies y pulgadas mientras que el mundo entero se conforma con milímetros, metros y kilómetros; es el país donde se juega apasionadamente al fútbol “americano” en los pequeños pueblos, a la vez que exhibe una indiferencia invencible ante el frenesí universal del fútbol y la Copa Mundial le merece un bostezo. Ahora bien, si la política internacional de este extraño país corresponde al papel de América, las elecciones son un fenómeno de su alter ego ensimismado y provinciano y por lo tanto responden a impulsos de signo muy distinto. En realidad, en Estados Unidos no hay elecciones nacionales, sino cincuenta elecciones estatales. Por eso es tan difícil apreciar el proceso electoral desde fuera y aun desde dentro. Si es verdad que en América encontramos las cosas más nuevas del mundo — cine, música y moda, por ejemplo—, también es cierto que en los Estados Unidos existen algunas de las más antiguas. Si la América azul y liberal de la órbita de Nueva York, Boston y California está más o menos secularizada según las pautas poscristianas, en el interior rojo de los Estados Unidos sigue vigente un cristianismo pujante no sólo en nada inferior al de hace siglos, sino de una temperatura mucho más elevada que hace cincuenta años. Y no me refiero sólo a sus confesiones evangélicas sino también al catolicismo que viene ganando terreno. Nada de esto pasa inadvertido; lo que más se teme en los círculos liberales y universitarios no es ya el terrorismo islámico, sino el despertar sísmico del cristianismo. En este sentido, pues, y desde la óptica liberal cabe hablar de un “terrorismo cristiano”. Dennis Prager, pensador y periodista norteamericano, señala tres sistemas de valores que dice pretenden determinar el futuro del mundo: el Islam radical, el laicismo europeo y americano, y los valores judeo-cristianos estilo USA. Por una extraña coincidencia —que en el fondo acaso no lo sea—, los tres sistemas convergieron en los funestos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y desde entonces se vuelve cada vez más intensa su rivalidad tripartita. A mi modo de ver, las elecciones americanas de 2004 fueron una batalla crucial aunque no decisiva en una guerra ya plenamente librada pero lejos de terminar y de final aún incierto. La cosa parece que va para largo, pero la historia siempre nos prepara sus sorpresas. Ejemplo: las elecciones americanas de 2004.