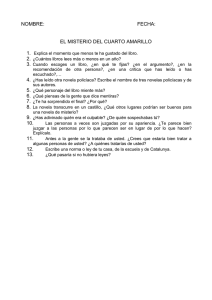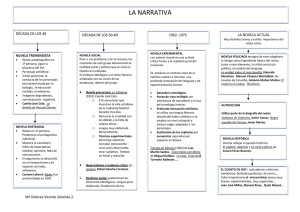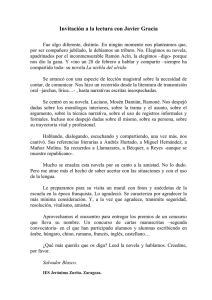Num017 009
Anuncio

Pedro Carrero Eras La narración que nos lleva: Alvaro Pombo y sus "Mansardas" y los "Castigos" de Carlos Barral Fugaz referencia a un entorno Quizá asistimos en lo que va de curso —es decir, desde el otoño hasta aquí— a un florecimiento de la novela española. Ahora no debemos entonar cantos triunfalistas, como antes tampoco venía al caso dejarse llevar por las lamentaciones. Porque el discurso narrativo nunca muere: nos guiña el ojo desde los escaparates de las librerías, nos pone la zancadilla desde los quioscos o nos bombardea títulos desde los anuncios para vallas, las páginas de los periódicos y la pantalla de televisión. De toda la industria editorial, sin duda es la novela la más poderosa tentación propia y ajena, de manera que, en ese círculo vicioso de la cultura, y a pesar de la crisis y el exagerado coste de los libros, siempre habrá una clientela numerosa, dispuesta a colgarse del relato o a pergeñarlo ella misma. A la novela se accede desde la inquietud intelectual y estética, desde el mero deseo de evasión o desde ambos estímulos: ábrase llave, pues, en lo que se refiere a una variada gama de producciones y consumos. Sólo el tiempo decidirá, con mayor sosiego y perspectiva, qué hay de trigo y de cizaña en toda esta última explosión de la narrativa española. Cuenta y Razón, núm. 17 Mayo-Junio 1984 Como se sabe, en este auge o renacimiento —me resisto a emplear el anglicismo boom, de connotaciones hispanoamericanas— están presentes viejos y no tan viejos maestros, como Cela, con Mazurca para dos muertos; Delibes, con Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso; Torrente Ballester, con Quizá nos lleve el viento al infinito; Juan Be-net, con Herrumbrosas lanzas; Fernández Santos, con Los jinetes del alba; Rosa Chacel, con Acrópolis, etc. Conviene no olvidar el protagonismo de los veteranos en la narrativa actual: en los momentos de escribir estas líneas, el profesor Gonzalo Sobejano declara que los mejores novelistas de hoy son los de la llamada «generación del 50» 1. Posiblemente sea exagerada esta afirmación, que nos llega avalada, sin embargo, por el prestigio de toda una autoridad en la materia y el recuerdo de unos anos difíciles que, al igual que otros momentos históricos de penurias, produjeron un asombroso elenco de novelas que han sido y son hoy motivo de innumerables estudios. Porque, como señala el mismo Camilo José Cela, «la literatura —eso 1 De su reciente ciclo de conferencias titulado Cuatro novelas contemporáneas, véase reseña en El País, 10 de abril de 1984, página 32. que los Estados, pese a todo y para fortuna de las culturas, no han conseguido amordazar jamás— siguió por el sendero abierto, y, roto el Helo, se publicaron novelas muy estimables»2. Junto a los maestros de siempre, renovados o no a sí mismos, y con la habitual mezcolanza de un género tan traído y llevado, hoy tenemos a consagrados y desconocidos y a clásicos e innovadores (pues, en definitiva, siempre planea o se aleja de nosotros la sombra acreedora del padre Joyce). En primera línea de la innovación vanguardista está Larva, de Julián Ríos, desbordada novela no tan actual en su hechura, pues lleva (con anticipos esporádicos) diez años de gestación. Para el presente estudio y aviso de caminantes hemos elegido, como muestra, a dos autores muy diferentes entre sí, aunque pueda existir alguna coincidencia inevitable, de significado y significante, que surge del propio ambiente que respiramos o de las propias características básicas del arte de novelar. Pronto se verá, no obstante, lo poco que les une, y que su confluencia aquí no obedece más que a razones circunstanciales y de mera crónica. El primero de ellos, Alvaro Pombo, que hoy salta definitivamente a la fama con El héroe de las mansardas de Mansard, era conocido en círculos más bien especializados —conviene no olvidar la larga permanencia de este autor en Inglaterra—, por sus tres libros de poemas, uno de cuentos —Relatos sobre la falta de sustancia— y una novela —El parecido—. El segundo, Carlos Barral, era sobradamente notorio en el campo de la creación poética, de las memorias y de la actividad editorial y parlamentaria. Sin embargo, es ésta, Penúltimos castigos, 2 De su estudio Dos tendencias de la nueva literatura española (1962), incorporado a su libro A vueltas con España, Seminarios y Ediciones, S. A., Madrid, 1973, pág. 191. su primera novela, lo que sin duda crea una cierta expectación, al haberse decidido a dar el arriesgado salto de lo autobiográfico a la ficción narrativa. Alvaro Pombo La novela El héroe de las mansardas de Mansard 3 ha sido ganadora, por fallo unánime del jurado, del primer Premio Herralde de Novela. Si bien es verdad que en nuestros días —y. a causa de sobrados motivos— los premios literarios no disfrutan, por parte de un público exigente y selectivo, de la acogida que merecían en otras épocas, tampoco deben ser objeto de perenne desconfianza: valga decir, sin mayores comentarios, que hay premios y premios, y que el libro que hoy llama nuestra atención sin duda que se lo tiene merecido con creces. Si el lector se fija en la información que figura en las tapas del libro, observará que se trata de una novela «situada en la posguerra española». Quede claro, sin embargo, que no es una novela de posguerra, es decir, medularmente condicionada y supeditada a todo un universo de estraperlistas, gasógeno, aceite inglés, tristes guardias de la porra y mucho parte informativo de Radio Nacional que resuena entre las sórdidas paredes de una habitación... Nada de eso: el entorno de la posguerra española es más bien una vaga y etérea alusión que, de forma muy bien dosificada, va 3 Alvaro Pombo, El héroe de las mansardas de Mansard, Ed. Anagrama, Col. «Narrativas Hispánicas», Barcelona, 1983. El hecho de que figure en el título de la novela, como una especie de graciosa tautología, el nombre del famoso arquitecto francés Francisco Man-sart o Mansard (1598-1666), inventor de ese tipo de sotabancos, puede hacer referencia al habla un tanto cursi y esnobista de algún personaje del libro, como la propia tía Eugenia, buena conocedora del «París de la Francia». desgranando alguno de esos rasgos conocidos, casi siempre de refilón y anecdóticamente —por ejemplo, los tebeos de Roberto Alcázar y Pedrín, las películas de Errol Flynn...—. Las alusiones más directas, no precisamente a la posguerra, sino a la guerra civil, se dan por boca de Esther, quien, desde el resentimiento y la maldad con que la adorna el novelista, alude a ellos (los supuestos vencedores, entre los que incluye a la infeliz tía Eugenia): «...ella y todos ellos nos ganaron; hijos de puta, les luce el dinero, se nota en los detalles...» (pág. 138). En otro momento, tía Eugenia, con su nebuloso lenguaje, alude a las nuevas circunstancias, cuando se queja de las críticas a que dan motivo sus escarceos amorosos: «Ya no es lo mismo que antes. Todo el mundo ha cambiado por aquí. Ahora se me echa en cara cosas que antes... las mismas cosas que hice siempre ahora son delitos...» (pág. 45). En definitiva, fuera de estos y otros escasos detalles por el estilo, y aunque la guerra y la posguerra constituyan una buena explicación de las actitudes y el drama de los personajes (las consabidas represiones, el consabido miedo, las consabidas nostalgias y, en suma, los consabidos traumas), la posguerra española no es más que un marco lejano, un discreto telón de fondo, nunca un personaje o una meta. Sus ecos apenas logran traspasar los muros de «aquella casa, de aire francés, con mansardas enormes que asomaban entre macizos de chimeneas» (página 7), auténtico decorado del relato, sólo contrastado por ciertas alusiones al paisaje urbano y marítimo de la ciudad norteña, lo mismo da Santander que cualquier otra, pues no hay morosidad o desviación alguna hacia el detalle re-gionalista, fuera de los rasgos climáticos y paisajísticos comunes a toda la Cornisa cantábrica. Es evidente que a Alvaro Pombo no le convenía ni inte- resaba vincular demasiado los hechos con el espacio y el tiempo, lo que sin duda ha añadido universalidad a su novela. Ese caserón aristocrático, coronado por mansardas, y en medio de una atmósfera no precisamente muy hispánica, es el islote en el que se desenvuelven casi todos los avatares, bastante ro-camboléscos, de los tres personajes principales del libro, aquellos sobre los que recae todo el peso dramático y el significado filosófico de esta historia. El primero, quizá el verdadero «protagonista» 4, es Julián, el criado, de tendencias sexuales equívocas, antecedentes penales, vida interior muy intensa y hábitos refinados. Es el peculiar personaje, de rasgos muy humanos, que huye de sí mismo, en un estado de casi permanente angustia. Aproximadamente la mitad o más de la perspectiva narrativa del relato recae en él, repartiéndose los capítulos alternativamente con Kús-Kús (en algún caso aislado la perspectiva recae en la abuela Mercedes). Kús-Kús o Nicolás es el segundo, el niño de la casa, el protagonista «oficial» del relato, el héroe de las mansardas5, una especie de enano sabihondo e impávido con ciertos reflejos del Oskar Matzerath de El tambor de hojalata (aunque en este caso el niño no se niegue a seguir su crecimiento normal). El tercer personaje de este núcleo lo constituye la tía Eugenia, una obesa, ninfómana y solitaria solterona con recuerdos de bo4 «La verdad es que yo estoy más intere sado en Julián que en el niño», confiesa Al varo Pombo a Juan Cruz, en la entrevista publicada en El País, suplemento Libros, del 22 de enero de 1984, pág. 2. 5 Pero todo pudiera ser que, en la mente del escritor, el verdadero héroe de las man sardas fuera, simbólicamente, ese misterioso y fascinante gato negro —ese «Señor Don Gato»— que aparece y desaparece en el apar tamento de tía Eugenia a lo largo de las apo calípticas escenas del cap. XXI. «das frustradas, de muchos amoríos y viajes y de una intensa vida social de recepciones monárquicas y partidos de tenis que se fueron para siempre. Otros personajes se presentan con una especial relevancia, como la abuela Mercedes y su amiga, la insufrible María del Carmen Villacantero. La primera es la mujer fuerte y severa de la familia, que intenta controlar a distancia una casa y la educación de un niño, demasiado abandonados por «los señores». La •segunda, «falsa parienta» y correveidile, es el prototipo de la murmuración y de los remilgos provincianos. Por otra parte, Miss Hart, la institutriz inglesa, es una especie de marciano que da tono a un refinado ambiente marcado por costumbres foráneas —como el rito del té— y cuya borrosa figura en este tutti quanti no supera los límites de lo decorativo. De los de fuera, y con mayor incidencia en el desarrollo dramático, destacan Manolo y Esther. El primero, chico de los recados de una tienda de ultramarinos, es un atractivo y malhablado mozo que se convierte en el amante escatológico de tía Eugenia. Al margen de su bondad en bruto, viene a representar la vulgaridad en medio de los refinamientos burgueses, y es el símbolo del desolado y «envilecido» presente de tía Eugenia, mientras que Esther, la repelente y chantajista ex actriz, constituye el pasado inconfesable de Julián y el vehículo de unión con Rafael, que sólo aparece por referencias, y con el que Julián y Esther formaban en Madrid un perverso y atormentado triángulo. Los padres de Kús-Kús —que casi siempre aparecen citados, muy significativamente, como «los señores», incluso desde la perspectiva narrativa del propio niño—, no tienen mayor importancia, con sus frecuentes viajes, que la de brillar por su ausencia, lo que sin duda quiere explicar en buena medida las precoces características del niño, su soledad, su acercamiento al mundo proceloso de los adultos y su creciente en-canallamiento. Sin embargo, por una sola vez, concretamente en el capítulo XIV, se nos describe una conversación entre Kús-Kús y su padre, bastante reveladora, por cierto, y en la que la figura, aún más lejana, de la madre, interviene como una ducha de agua fría, interrumpiendo lo que podría haber sido el inicio de una relación más frecuente e intensa: «... sólo dijo [Kús-Kús], imitando el tono de voz de su padre [...]: "¡A las mujeres no hay Dios quien las entienda!" En aquel momento su madre entró en el comedor y quiso saber qué clase de lenguaje era aquél y qué era todo aquello. La situación había cambiado ya. La camaradería, ya irrecuperable» (pág. 113). En definitiva, ese niño que deambula por los rincones de una gran casa, abandonado a criados e institutrices y a los relatos picantes, poblados de gigolós, de una tía medio demente, no deja de ser una figura habitual tanto en el mundo de la realidad como en el de la ficción, preparada por el autor para que se inicie e intervenga, pasiva o activamente, como voyeur o como protagonista, en los vericuetos del sexo. Porque el sexo —ya lo habrá adivinado el lector— es en ésta, como en tantas otras novelas, el ingrediente fundamental y simbólico en torno al que se enhebran otros rasgos más profundos de la condición humana, como —por citar algunos—la soledad, la angustia, la represión, el sentido de culpa... Pero esta enumeración no hace sino describir sumariamente las características de cualquier novela contemporánea. Lo interesante es que Alvaro Pombo combina con maestría estos elementos, creando un relato ameno en que lo atractivo del argumento y la fuerza de los personajes se entremezclan con una carga fi- losófica muy consecuente con la formación e inquietud del autor6. Las reflexiones, que siempre descansan en la perspectiva narrativa de los personajes principales, salpican el relato, pero nunca llegan a frenar o a ahogar la acción. Se debe insistir una vez más en que los géneros narrativos, al margen de cualquier aventura innovadora, deben guardar respeto —-tanto en lo que se refiere a la estructura como al significado— a unos principios básicos, a unas mínimas reglas del juego que los diferencie a unos de otros. Y así, el arte de escribir novelas deber respetar, por encima de todo, las leyes de la acción y de la intriga. Alvaro Pombo lo ha conseguido, a nuestro juicio, con un relato en que el eterno tema de la grandeza y servidumbre humanas, de su drama y de su destino, se funde con otros rasgos, pues tanto la homosexualidad de Julián, en su pasado y en su presente, como la ninfomanía de tía Eugenia, y el conocimiento que de todo esto va adquiriendo Kús-Kús, da lugar a ciertas situaciones de suspense y a una cierta intriga policíaca, con toda la secuela de murmuraciones, situaciones sorpresivas (y marcadamente humorísticas), chantajes, fugas, acoso de la justicia, etc. Sin embargo, téngase muy en cuenta que ninguno de estos rasgos define por sí solo la historia de El héroe de las mansardas i; de ahí el uso del adjetivo cierto. No se trata de una novela filosófica, ni erótica, ni policíaca, ni humorística, sino la suma de todas esas novelas. Nada es definitivo en el libro —ni siquiera, decíamos, el peso del ambiente de posguerra—, lo que se corresponde a esta declaración del autor: «Lo mejor que puede ocurrirle a un escritor 6 En la citada entrevista de Juan Cruz a Alvaro Pombo, pág. 1: «En el principio de su biografía se unen dos elementos que usted no ha abandonado: la filosofía y la poesía». es no saber quién es»7, talante que, sin duda, se transmite a su novela. No vamos a hablar de claves definitivas en este libro, pues el propio autor proclama, muy oportunamente, desconocerlas8. Nosotros hemos enumerado, tímidamente, algunas, como el sexo, la angustia, la soledad, la culpa..., tan viejas sobre la tierra y en las novelas como la orilla del río, lo que no impide que puedan ser elaboradas con una altura artística meritoria y original. Alvaro Pombo ha dicho: «A veces pienso que hay en el fondo de esta novela una pregunta acerca de la naturaleza del mal o del origen del mal»9. Así, pues, por lo que respecta a la culpa, quizá sea revelador aludir al ya citado encuentro y conversación que Kús-Kús mantiene con su padre. Cuando se habla de que posiblemente las mujeres son la causa de todos los desastres, el padre, rectificando, dice algo que guarda relación con el tema de la naturaleza del mal: «¡Hombre, tanto como de todo, yo no digo! Ningún ser humano puede tener culpa de todo, ni hombre ni mujer; él solo, no. La culpa siempre supone dos o más de dos... No sé si decir culpables o decir sólo sujetos. La culpa siempre es de todos» (el subrayado es mío) (página 113). No es extraño que el niño se preocupe por cuestiones de tan difícil respuesta, pues en esos momentos se halla en medio de una especie de torbellino de sentimientos contradictorios, al que le han arrojado, por un lado, Julián con su acto delictivo—el cobro y apropiación indebida de un talón cuya suma servirá para «acallar» a Rafael—, y, por otro, las relaciones sexuales que su tía 7 Entrevista de Juan Cruz a Alvaro Pombo, op. cit. Es la frase que da título al artículo, 8 «Caso de que haya claves en mis textos, el primero que las desconoce soy yo» (ibíá., pág. 2). Eugenia mantiene con el zafio chico de los recados. Todo eso se cuece en las mansardas, incluida la ocultación que tía Eugenia brinda a Julián en su apartamento, circunstancia esta última que ha provocado Kús-Kús en una escena memorable y rabiosamente humorística (cap. XI), en la que el precoz enanito demuestra lo avanzado de sus conocimientos sobre el arte del chantaje. Y el niño, además, pasará de ser un encubridor a ser un juez, con ribetes de sadismo, puesto que todo debe apurarse en esta catastrófica vorágine de «maldades» en cadena. Así, martiriza a Julián reprochándole tanto el ambiente de molicie al que se ha abandonado como el que se haya olvidado del dinero que debe a sus padres: «Tú aquí tan pancho, todo cómodo; tú aquí tan campante, todo de primera, tan estupendamente bien, que ni te acuerdas ya de los días que pasan...» (pág. 125). Esa especie de idilio platónico en el que tía Eugenia, en un estado de especial arrobo y entontecimiento, sirve a Julián, y Julián —el criado ladrón— se deja servir por tía Eugenia, en una genial inversión de papeles, saca de quicio a Kús-Kús, sin darse cuenta de que su tía ha encontrado, por fin, una ocupación más alta y noble a la que entregarse, lo que suele entenderse, esquemáticamente, como algo que da sentido a una vida. Sin embargo, la inquina que va cobrando Kús-Kús hacia su tía Eugenia —odio que, hacia el final del libro, llega a detaÚes de marcada crueldad—, y su deseo de vengarse de Julián —cuya figura parece habérsele derrumbado—, puede tratarse, en definitiva, de una pose más, o de una representación, debido al carácter mimético de los niños, y muy especialmente al protagonista de esta novela. En algunas ocasiones, a lo largo del relato, Kús-Kús imita a gang-sters y gigolós, y se disfraza de lo mismo, actuando y jugando como si fuera esto o lo otro, siempre bajo el ejemplo de la lectura de tebeos y novelas, o del argumento de las películas que le cuenta Miss Hart, o de las historias verdes que le relata tía Eugenia. Frente a las ñoñerías y el pacatismo provincianos, tía Eugenia invoca la fantasía y la imaginación, la de sus viajes y aventuras amorosas, todo lo que sus amigas no le per-, donan (pág. 130). Así que en el «mal ejemplo» de los mayores, en las lecturas y en el cine (y ábrase un largo etcétera) puede estar la raíz del progresivo envilecimiento del niño y de su cinismo final, en un círculo vicioso de sujeto pasivo y activo de maldad, del que es muy difícil zafarse. Kús-Kús juega a héroe —«bueno» o «malo»— de películas y novelas de la misma manera que los adultos juegan su papel —vendría a decirnos el autor— dentro de esas coordenadas de realidad e irrealidad a la que nos arrastra la propia vida. El viejo tema de la existencia como representación vuelve a cobrar en esta novela —que tiene mucho de cinematográfica— un significado especial. En una ocasión, el niño confía a Julián que tía Eugenia es la única persona de la casa que sabe bien a lo que él [el niño] juega (págs. 126-127). En otro pasaje, Julián vive los hechos desde la perspectiva de la propia narración ficticia, pues no sabe «si aquel niño [... ] iba a resultar un gnomo a última hora, un elfo maligno o poderoso o, casi peor, lo contrario, un inocente, la única criatura inocente del relato (el subrayado es mío) (pág. 72). Podrían citarse otros ejemplos de mimesis y de «representación», que se prodigan a lo largo del libro. En conclusión, a veces no queda muy claro si algunos de los protagonistas de esta novela —especialmente Kús-Kús, el propio Julián o la misma tía Eugenia— actúan como son en realidad o como si fueran tal o cual personaje, llevados por instintos y actos de volun- tad no muy definidos, por paradigmas ajenos o por unos acontecimientos que se sienten vividos como en un relato. De esa manera, el problema de la culpa y del origen del mal resulta todavía más desdibujado y sin responsables, lo que se corresponde muy positivamente con una novela de nuestros días, pues el maniqueísmo en literatura es algo que empezó a superarse en el mismo siglo xix. Es evidente que en El héroe de las mansardas de Mansard no existe sombra alguna de moralina. Un personaje especialmente maligno resulta ser Esther, pero repárese en que se trata de una ex actriz, lo que sin duda encaja con nuestras consideraciones anteriores. Al sentirse descubierto por ella, y a pesar de que, en el recuerdo del criado, tanto ella como Rafael «antes no eran así» (pág. 143), Julián tiene la sensación de encontrarse en un infierno, sobre todo al escuchar sus insultos, amenazas y expresiones soeces: «Esto es infernal [...], esto es el mismo infierno. No puede ser peor, es imposible» (pág. 142). Esta escena tiene mucho también de tragedia vivida como algo novelesco, de desenlace casi adivinado: el sosiego y la paz que tanto el ladrón como su anfitriona —la tía Eugenia— han encontrado en las mansardas no podía durar mucho. Y Julián no sólo es consciente de que la historia va a terminar mal —-porque todas las novelas, como la suya, terminan mal—, sino que está deseando que así sea, para librarse de una vez de ese tormento de inseguridad al que le tienen sometido, por partida doble, los chantajes de Es-ther y de Kús-Kús: «"Es cuestión de días", pensaba Julián todos los días» (pág. 185). El niño, instalado ya definitivamente en su papel de personaje perverso, al final de su proceso educativo, será el brazo ejecutor de la delación, cuando ya media ciudad conoce el asunto e incluso la propia tía Eugenia ha recibido en sus apartamentos la visita rutinaria de dos policías estultos. Para concluir: el mal nos envuelve a todos, del que todos somos responsables y nadie especialmente. De ahí que lo de menos sea ese desenlace, que tampoco puede ser calificado de triste, a la manera clásica, pues el tono de la novela es suficientemente desenfadado e irónico y la exposición de los hechos sobradamente inteligente como para prever cualquier contingencia. Sólo podría reprocharse al autor el mal gusto de ese encuentro equívoco de Kús-Kús con Manolo al final de la novela—aunque sea la culminación consecuente de su perversidad— y el tópico del trágico destino que aguarda a tía Eugenia. Del lenguaje y del estilo del libro cabe decir que Alvaro Pombo demuestra una soltura magistral. Gran parte del humorismo del relato descansa no sólo en las situaciones, sino muy especialmente en el dominio del coloquio, en el que el disfemismo, la palabrota sin atenuación alguna, se dosifica con discreción, contrastando de manera hilarante con la gravedad y los melindres de la aburguesada gente de la casona. Así como toda la novela se escapa de posibles definiciones o clasificaciones estándar —como ya apuntábamos—, los recursos lingüísticos y los procedimientos estilísticos empleados son, también, variopintos. Suele abundar el estilo indirecto, inmerso en el núcleo narrativo, sobre todo en lo que hace referencia a las murmuraciones que se van tejiendo en la casa y en la ciudad en tomo a los hechos, y de la que es vocera especial la estrambótica María del Carmen Villa-cantero, cuya parla difusa y plagada de imprecisiones sintácticas refleja muy adecuadamente el cerebro de mosquito y la psicología de este personaje. El escritor demuestra conocer muy finamente la manera de expresarse de los distintos niveles sociales que aparecen en el libro y, sobre todo, de los personajes femeninos. En este sentido se perfila con fuerza el habla de tía Eugenia —una de las criaturas más conseguidas del relato—, tamizada de rancios y decadentes extranjerismos. En cuanto al estilo, no caben innovaciones bruscas ni arriesgadas, aunque la variable perspectiva narrativa obligue al lector, a veces, a desentrañar la filiación del relato o del coloquio —más bien monólogo—indirecto, lo que se resuelve en pocas líneas. Se observa también, en ocasiones, el uso de un vocabulario exótico referido a la flora, de tintes neomoder-nistas. En definitiva, Alvaro Pombo echa mano, sin ningún pudor y con discreta elegancia, de fórmulas tradicionales, como la introspección omnipresente —«pensó», «sentía», etc.—, junto a otros mecanismos más a tono con la vanguardia de los tiempos que corren, y siempre sin estridencias y en concordia con la frescura de su gratificante novela. Carlos Barral Muy conocida de todos ha sido y es, siempre, la figura de este poeta e intelectual de las Espanas. Lo de menos es la presencia de su barbada figura de lobo de mar entre los versallescos muros del Senado. Lo de más, el testimonio y la experiencia de una actividad literaria y editorial incuestionables. Alguien tenía que contar la historia de aquellos años de miserias y censuras, en los que, no obstante, un puñado de escritores, artistas y editores se dedicó, por su cuenta y riesgo, y desde esa plataforma envidiable que es Cataluña, a tratar de recuperar el tiempo perdido e importar, si los tiempos y la autoridad competente lo permitían, lo que de nuevo y refrescante iba surgiendo en el panorama cultural de otros países. Y así, Garlos Barral se ha dedicado, en estos últimos años, a la labor nada grata de extraer recuerdos de ese baúl de la posguerra, regalándonos esos Años de penitencia y Los años sin excusa, que son como el espejo vergonzante en el que se refleja lo que Vázquez Montal-bán definió acertademente como la «larga ley de excepción» 10. La historia de la cultura bajo el franquismo, que está por perfilar, tiene y tendrá una cita obligada con esa bibliografía. Barral trazó sus memorias con pulso de buen narrador y con un talante subjetivo irreprochable en una autobiografía. Faltaba la referencia a su historia inmediata, la tentación de un tercer libro, a Ja que el escritor ha sucumbido calificándolo de novela, sin duda fatigado por tanto hilvanar sistemáticamente recuerdos, y posiblemente horrorizado por convertirse en un autor de memorias interminables. Lo narrativo y lo subjetivo pasarían, ahora, a un primer plano, recayendo la perspectiva en la figura crepuscular de un pintor y escultor —su alter ego—, catalán como él e inmerso en el mismo mundo social y geográfico. Y para que lo autobiográfico siguiera presente —y sirviéndose del viejo truco literario en que el autor se instala a sí mismo en el relato—, el propio Carlos Barral aparece en el libro. De esta manera, en Penúltimos castigos n quedan sentadas las bases del mismo discurso autobiográfico anterior, disfrazado ahora de novela: Barral se desdobla en el artista, eje del relato, y en su amigo Carlos Barral, personaje 10 En el libro colectivo de Castellet, Castilla del Pino, Cordón, Gimferrer y otros La cul tura bajo el franquismo, Ediciones de Bolsillo,, Barcelona, 1977, pag. 76. 1 Carlos Barral, Penúltimos castigos (nove la), Seix Barral, Biblioteca Breve, 3.a ed., Bar celona, diciembre 1983. La portada, que re produce una fotografía del autor, en atuendo y faena de marino, concuerda muy oportuna mente con el autobiografismmo del libro. todavía más «tramontado» y decrépito. El poeta tiene ahora la oportunidad de observarse y analizarse minuciosamente, con las debidas distancias, y de ponerse en el candelera (ya no sólo a amigos y conocidos). El libro resulta así, si hacemos caso a los datos de tanta crisis del alma, de tanta neurosis y aniquilamiento, una especie de autopsico-terapia novelada: esa proyección de sí mismo, tejida, por igual, de piedad y de desprecio. Incluso puede especular, como un pequeño dios, sobre sus últimos días y su propia muerte, respondiendo a ese morboso deseo de anticiparse a los hechos, sólo reservado al mundo de la ficción. Quizá algún día la crítica literaria —auxiliada o suplantada por otras ciencias— podrá llegar a precisar un análisis sistemático de los efectos viscerales que la lectura de un libro produce en el lector. Serán unas conclusiones, sin duda extraliterarias y alejadas de la inmanencia del texto (y, lógica y consecuentemente, repudiadas por los formalistas), en las que podrán entrar a degüello sociólogos y estudiosos de la conducta. Pero, al margen de estos dibujos, conviene no olvidar la importancia que el público viene teniendo en los estudios literarios. Y el que suscribe, como parte de ese público y exponente de una «lectura» —aunque modesta y seguramente equivocada— de Penúltimos castigos, se ve casi en la obligación de dar cuenta de las contradictorias reacciones viscerales que el libro le ha provocado, tales como interés, aburrimento, angustia, irritación, piedad, perplejidad, indiferencia, reflexión, envidia y, por supuesto, simpatía y antipatía, y así sucesiva y alternativamente. Es probable que fuese eso lo que el autor buscaba, y muy probablemente, también, el autor es consciente de lo aventurado en presentar su obra como novela. Porque si nos colocamos descuidada y confiadamente las gafas de leer novelas, olvidados ya del anterior discurso autobiográfico de Carlos Barral, la lectura de este libro se va abriendo paso fatigosamente a través de la densa prosa culturalista de sus muchas páginas. Vaya una muestra de los múltiples escollos digresivos que debemos sortear,, en esta laboriosa singladura, antes de llegar a un puerto en el que, de alguna manera, la narración se apodere de nosotros: «El arte humanístico, el norte constante de la absoluta perfección formal en la representación de la naturaleza, o de la historia en el escenario de la naturaleza, no era lo que yo llamaba arte moderno. Y el de los románticos tampoco [...]. El arte moderno empezaba a ser cuando el tema de la obra consistía en su propia composición, y eso, me parecía a mí, comenzaba con los impresionistas y terminaba, quizá,, también para mí, con Picasso... [etc.]»-(pág. 33). Ejemplos como éste, y otros, que se centran en la creación literaria, se multiplican a lo largo de reiterativas, conversaciones y tediosas veladas, que tienen lugar en la terraza de un bar o> en casa de algún amigo del pintor, y casi siempre bajo el estímulo del alcohol y con la presencia de intelectuales, escritores, artistas, etc., sobradamente conocidos, que desfilan por aquí como desfilaban en sus libros de memorias anteriores. Y junto a ellos, la presencia refrescante de alguna moza de buen ver, recién aterrizada de algún país exótico. Esta lista de celebridades —de la que renuncio a dar nombres, pues sería interminable— aumenta las conexiones del libro con la vida real, en detrimento de los rasgos ficticios e imaginativos que se le exigen a una narración, y perfila su carácter de crónica y discurso-culturales. Los hechos se desenvuelven arropados por ese círculo vicioso de reflexiones sobre el arte y la literatura y de comentarios sobre las manías, rarezas, virtudes y despropósitos de personajes de carne y hueso que forman parte de ese ghetto intelectual no necesariamente centrado en Cataluña, pues hay esporádicas escapadas a Italia y a Madrid y a algún que otro enclave más, fuera del pueblo de la costa catalana en €l que viven —o, más bien, agonizan, pues ese detalle sí que está firmemente trazado— el pintor y su amigó, el personaje Garlos Barral. Y ya sabemos que los personajes reales han estado y seguirán estando presentes en la novela de todos los tiempos, pero lo importante es ver de qué forma y con qué contrapartidas, a la manera de como puedan estar retratados en Balzac, Galdós o Pío TSaroja, por citar el ejemplo de maestros que están en la mente de todos. Que quede claro, no obstante, que todos esos datos, todo ese material discursivo, culturalista, humano, filosófico y psicoanalítico puede resultar muy interesante, en primer lugar para las propias personas reales que se ven reflejadlas en el libro, al que sin duda acudirán movidos por una poderosa curiosidad. En segundo lugar, para cualquiera que se asome a los problemas de la creación artística, pues muchas son, y sabrosas, las reflexiones que, sobre el tema —en el que demuestra ser un experto—, nos -ofrece el autor. En tercer lugar, para el estudioso del pensamiento y de la conducta o, por decirlo de otra forma, de la conducta de los intelectuales, pues si el autor ha querido revelarnos, una vez más, las contradicciones, las «grandezas» y «bajezas» de ese mundo, lo ha conseguido plenamente. El resultado, sin embargo —y volviendo a los efectos psicológicos de la lectura—, es de .saturación, de cansancio, de intoxicación, probablemente objetivos también previstos en el libro. La morosidad filosófica, doctrinaria o artística es tan antigua como la novela y huésped parásito e intoxicante de ella. De nuestro Siglo de Oro, sin ir más lejos, podrían citarse decenas de testimonios. Pero siempre hemos preferido, en términos de pura narrativa, el decurso ininterrumpido y nítido de un Lazarillo o del Buscón, por ejemplo, a la fatigosa andadura doctrinaria y digresiva del Guzmán de Alfa-rache. ¿Qué le queda al lector de novelas? Pues la historia de un pintor que se mueve entre coordenadas de alcoholismo, inspiración y desaliento, brisas marinas, bocetos anatómicos, increíbles fornicaciones —a pesar de su acelerado estado de depauperación—, bellas extranjeras y nativas en inacabable y libidinosa galería (y en siempre esperado y fastidioso déshabillé) y algunas referencias al asunto policíaco —sin ningún suspense— de la mafia local. Y las larguísimas veladas digresivas y estomagantes de licores y cultura a las que ya nos hemos referido, con la citada pasarela de personajes conocidos, crispadas discusiones, chismes, flirteos, resacas y muerte en el alma. Entre medias, pormenorizadas descripciones de casas, muebles, objetos, cuadros, esculturas en proyecto... y ese consabido pueblo costero, dulce y desolado en invierno, cobijo para unos cuantos, que en la temporada estival vomita su parafernalia de chiringuitos con sillas de tijera, peste de hamburguesas y sofisticados brebajes. En la segunda parte del libro, aproximadamente, la atención se desplaza, de forma muy significativa, hacia el propio Carlos Barral, que tiene así la oportunidad de hacerse víctima de una humana, admirable y quizá exagerada autocrítica, sobre todo a través de las confidencias de Yvonne con el pintor, al que revela los detalles de la profunda crisis espiritual y física que padece el poeta: «Las aventuras reales de la biografía del poeta que ella conocía no habían llegado 9 preocuparle nunca [...]. Habían sido curiosidades estéticas, intentos del narrador que no era y hasta del artista plástico que le hubiera gustado ser» (el subrayado es mío) (pág. 114). El autor no vacila, otras veces, en convertirse en blanco de los mayores improperios o de instalarse en situaciones lamentables de histerismo, agresividad y cabezonería (como la azarosa excursión en barco), sobre todo cuando se va acercando la hora final. Estos detalles se van intensificando y confieren a estas memorias noveladas un mayor atractivo, que se acrecienta, en la segunda mitad, con el relato de las propias andanzas y crisis del pintor, aunque siempre lastradas por la repetitiva cadena de reflexiones y alusiones artístico-literarias, cónclaves etílicos y escenas de alcoba. Uno tiene la impresión, al leer este libro, de hallarse acomodado en la barra de «Boccaccio», en un diván de «Oliver» —que, por cierto, también tenían que aparecer, vaya por Dios, en Penúltimos castigos—- o en la más a la page terraza del «Teide», en medio de un grupo feroz de intelectuales dirigentes, muy sabidores y muy de vuelta de todo, y en la que la virginal admiración hacia «el afeminado cruzado de Dona-tello» (pág. 82) o cualquier otra observación literaria y artística por parte de algún acólito o despistado alevín de la tertulia no puede sino despertar chanzas y miradas de soslayo. No hay lugar para inocentes descubrimientos: una fatiga mortal invade a la cultura, y todo está sujeto a una febril, atormentada y esno-bista revisión sin salida. Presentarse allí, por ejemplo, con un libro de Machado o con cualquier otro, bajo el brazo, sería la más imperdonable de las vulgaridades y no haría sino poner en evidencia nuestra absoluta ignorancia y estupidez. No obstante, y aunque no haya querido o sabido construir una auténtica novela, hemos llegado a conocer tanto a Barral —y tan valientemente, todo hay que decirlo— a través de su obra, que podemos casi aventurar el comentario que puede inspirarle una crítica como la presente. Y esto, sin duda, es un mérito y una intoxicación más de sus Penúltimos castigos. P. C. E.* * Profesor Titular de Lengua y Literatura. Universidad de Alcalá de Henares. Ex redactor del Diccionario Histórico de la Lengua Española.