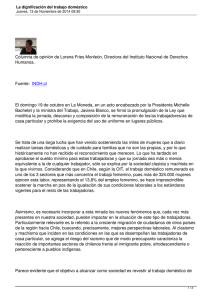Voces en torno a las ... vigentes para una agenda feminista
Anuncio

Voces en torno a las prácticas domésticas y del cuidado: algunas cuestiones vigentes para una agenda feminista Luz Mª Martínez; Ana Garay; Alejandra Araiza y María del Carmen Peñaranda Departament de Psicologia Social Universitat Autònoma de Barcelona Contacto actual: María del Carmen Peñaranda ([email protected]) Otro: Alejandra Araiza ([email protected]) 0. Resumen Según diversas autoras feministas, la división espacio público-espacio privado hace que los hombres y las mujeres estén marcados por una segregación, cuyas huellas de género también se hallan en el trabajo. Así, los hombres se relacionan con el trabajo productivo; mientras que las mujeres se relacionan con el trabajo reproductivo (Izquierdo, 2003). Sin embargo, estos roles no son fijos e inamovibles, algunas cosas están transformándose. Eso es algo que pretenderíamos analizar en esta presentación, la cual es parte de un trabajo más amplio. Así, pondríamos en comparación dos tipos de grupos de discusión que llevamos a cabo en Barcelona en el año 2011. En el primer tipo, las personas que participaron eran amas de casa, mientras que en el segundo eran personas que se dedicaban al trabajo doméstico remunerado. Es así que lo primero que se pone de manifiesto es la percepción de las personas que se dedican a un trabajo inherente a su rol de género en comparación con las personas que hacen supuestamente el mismo trabajo a cambio de un salario. ¿El género no está presente en el segundo caso? Otra de las cuestiones que observamos es un cambio en la generación de estas mujeres amas de casa (casi todas ellas mayores de 50 años) con respecto a sus propias hijas que no se dedican a lo mismo, sino que tienen trabajos remunerados fuera del hogar. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿se reparten en estos casos (y en otros muchos) equitativamente las tareas domésticas y del cuidado entre hombres y mujeres? Por último, hemos detectado, a raíz del grupo de trabajadoras domésticas remuneradas, otra cuestión y es el hecho de que las personas que delegan estas cargas domésticas lo hacen normalmente en mujeres con diferente posición social a la suya y las más de las veces inmigrantes. Ello nos obligó a analizar estos discursos desde una perspectiva interseccional que mira en conjunto las diferencias marcadas por el género, 1 la clase y la etnia (entre otras). Esto es lo que pretendemos exponer para seguir debatiendo sobre un tema que debería estar vigente en una agenda feminista. 1. Punto de partida teórico Este estudio surge alrededor de la problemática que suscita actualmente en las sociedades contemporáneas la organización y gestión de espacios domésticos del cuidado de las personas. De esta forma, en los escenarios actuales que se están produciendo por lo cambios socioeconómicos en las sociedades del bienestar, factores como el aumento de la esperanza de vida, cambios en la conformación de los núcleos de convivencia familiar tradicionales o la creciente tecnologización y precarización de los trabajos y asistencia en el cuidado, están llevándonos a prestar atención a lo que se ha dado en llamar la “crisis de los cuidados” (Bettio et al 2004). Y aunque ha habido algunas iniciativas que se han transformado en propuestas legislativas, tal parece que el único trabajo para la sociedad es la actividad laboral (Torns, 2008), y, como consecuencia, se mantiene la externalización sobre las familias (léase las mujeres) del peso de las actividades del cuidado y de sus costos (Izquierdo, 2004). Asimismo, como parte de un contexto global, se advierte que en algunos casos, las personas delegan las tareas del trabajo doméstico y el cuidado en otras personas (la mayoría mujeres), las cuales suelen ser inmigrantes que trabajan en condiciones precarias (Ezquerra, 2010). 1.1. El trabajo doméstico y la división sexual del trabajo Haciendo un breve y disperso repaso por algunos trabajos que se han escrito en torno a la cuestión del trabajo doméstico, encontramos algunas reflexiones que nos sirven como punto de partida. Para empezar, está la cuestión de tener en cuenta la fuente de la que beben estas reflexiones, a saber: la teoría feminista que -desde la década de los setentaha estado asociada al concepto de división sexual de trabajo, y que -como hemos encontrado en distintas autoras (Ezquerra, 2010a; Izquierdo, 2004; Torns, 2008a)debería repensarse a la luz de las situaciones actuales vinculadas al trabajo y a las relaciones de género. En este sentido, Izquierdo (2004) afirma que la división sexual del trabajo es una característica de la organización de las actividades productivas. Y, en un contexto de tensión del modelo de ciudadanía, es útil volver a revisar dicha categoría, ya que está en juego el funcionamiento de la sociedad en sus aspectos más esenciales. Está, pues, en crisis el modelo genérico, a partir del cual las amas de casa y las actividades femeninas 2 se circunscriben fuera del circuito mercantil y se caracterizan como producciones de valor de uso; mientras que los ganadores de pan y las actividades masculinas quedan fuera del circuito doméstico y se caracterizan como producciones de valor de cambio. Este modo de caracterizar la división sexual del trabajo -dice la autora- tiene consecuencias directas en el cuidado, por un lado, y la socialización, por otro. Izquierdo (2004) describe algunos cambios en lo referente a la división sexual del trabajo. Así, plantea que, en un panorama de ganador de pan-ama de casa, los salarios que establecían las empresas eran familiares. Hoy encontramos cada vez más gente joven que trabaja por menos dinero y derechos. Por tanto, el salario familiar se convierte en salario individual. Sin embargo, lo que no ha cambiado, es la práctica de externalizar a las familias -léase las mujeres- tanto las actividades del cuidado como sus costes. Pero ¿cómo solía ser el panorama? Había una definición más clara de dos universos: el del trabajo remunerado y el trabajo doméstico. El primero se asociaba (y aún ocurre) más a los hombres, al espacio público y a las actividades productivas; mientras que para el segundo, de tipo más bien reproductivo, Bird y Ross (1993) encuentran que es usualmente hecho por una mujer que realiza un trabajo no remunerado en su propio hogar, desempeñando servicios para su familia. Los servicios incluyen: lavar, cocinar, hacer la compra, dotar de transporte, hacer presupuestos, administración, apoyo emocional y cuidado de niños y niñas y personas mayores. Bird y Ross (1993) hacen una referencia de la década de los 80 en el sentido de que aun cuando cada vez había más mujeres que se incorporaban al mercado de trabajo, ser ama de casa como ocupación de vida seguía siendo la actividad más recurrente de las mujeres. La pregunta sería ¿qué tanto ha ido cambiando esto? Y parece que algo se ha movido, aunque no lo suficiente. 1.2. El trabajo reproductivo y el cuidado Carrasquer, Torns, Tejero y Romero (1998) definen el trabajo de la reproducción como aquél destinado a atender el cuidado del hogar y de la familia. Sus características principales son que no está remunerado mediante un salario; es un trabajo eminentemente femenino y suele permanecer invisible -incluso a los ojos de las personas que lo llevan a cabo. Por su parte, Larrañaga, Arregi y Arpal (2004) proporcionan la siguiente definición: 3 El trabajo reproductivo hace referencia al trabajo destinado a satisfacer las necesidades de la familia. A pesar de constituir una dimensión necesaria para la reproducción de la sociedad, su desarrollo ha quedado históricamente circunscrito al marco privado, primordialmente a la esfera doméstica, razón por la que también se define como “trabajo doméstico” o “familiar” (Larrañaga, Arregi y Arpal, 2004: 32). No obstante, ellos afirman que son diversas las voces que defienden la necesidad de redefinir el trabajo, promoviendo una perspectiva basada en el dominio individual y colectivo del tiempo, en la creación de nuevos modelos de cooperación y de intercambio que generen relaciones y lazos de cohesión social más allá del salario. Sólo estas redefiniciones -dicen- podrían elevar el trabajo reproductivo al rango de categoría económica, lo que le daría un lugar adecuado en los indicadores de bienestar social y económico. En efecto, se trata de un concepto problemático. De hecho, puede notarse que en este mismo texto se usan indistintamente “trabajo doméstico” y “trabajo reproductivo”, pues muchas veces los leemos como sinónimos o encontramos definiciones similares en las investigaciones de distintos autoras. En ese sentido, Teresa Torns (2008) afirma que el concepto de trabajo doméstico es un concepto borroso, en torno al cual no se ha alcanzado un acuerdo sobre su nombre, contenido o valor. Además de contar con poca o nula legitimación académica, es un concepto que no tiene reconocimiento social ni económico -comenta esta autora-. Sin embargo, se reconoce que hace referencia a un tipo de labor que ocurre en el espacio privado, en el seno familiar (para ser más precisos). Su objetivo es facilitar la disponibilidad laboral de los adultos (hombres) del hogar-familia, así como proporcionar bienestar cotidiano a los convivientes del núcleo familiar (Torns, 2008). Por tanto, al tratarse de una necesidad social, deberíamos siguiendo a esta misma autora- establecer lineamientos teóricos-metodológicos para abordarlo como un fenómeno social. Paralelo a este concepto y centrándonos en su aspecto de bienestar cotidiano, se encuentra el concepto de “cuidado” (care en inglés), el cual -advierte Torns (2008)corre el peligro de desvincularse del ámbito del trabajo. Algunas feministas, incluso, incurren en este peligro al social exclusivamente el cuidado a la maternidad, cuando el cuidado de las personas mayores dependientes, discapacitadas, enfermas crónicas, entre 4 otras, también es parte de la labor de cuidado. Lo cierto es que, al igual que el trabajo reproductivo, el cuidado suele ser una labor que se asocia exclusivamente a las mujeres. Nuevamente, podríamos preguntarnos ¿qué tanto está cambiando esto? A lo que algunos estudios (Carasquer, Torns y Tejero, 1998; Sánchez-Herrero, Sánchez-López y Dresch, 2009) podrían responder que son los hombres de las nuevas generaciones de parejas heterosexuales quienes se empiezan a involucrar más en la participación de tareas domésticas, pues las mujeres también cuelen contar con trabajos remunerados y se ve como una situación más normal. Sin embargo, esos mismos estudios parecen indicar que, cuando estas jóvenes parejas tienen hijos/as, los hombres participan cada vez menos en las labores del hogar, excepto en aquellas que tienen que ver con el cuidado y la crianza de los hijos/as, tarea que encuentran más estimulante y gratificante. Por tanto, puede decirse que hay ciertos avances en materia de equidad de género, pero estamos lejos de ver el panorama que nos gustaría encontrar en el que el trabajo doméstico estuviera mejor repartido y hubiera una socialización real del cuidado. 1.3. La crisis del cuidado Ezquerra (2010) advierte que ya son varios los años en que se habla de una crisis de los cuidaos en el Estado español y otros países occidentales. Algunos de los principales factores son: el envejecimiento de la población, la incorporación generalizada de las mujeres al mercado laboral1, así como los efectos privatizadores que tienen las políticas neoliberales sobre el otrora Estado del bienestar. Ello -dice Ezquerra (2010)- ha incrementado las cargas y responsabilidades de muchas mujeres que tienen familiares dependientes a su cargo y han visibilizado la falta de cuidados de muchas personas con autonomía restringida. Si bien es cierto que el asunto de la reproducción y el cuidado de las personas han sido concebidos desde la perspectiva económica y política como algo del orden de la vida privada, desde una óptica feminista es innegable que asistimos a una invisibilización de un tipo de trabajo que ha no ha estado comúnmente remunerado. Así, mientras que el cuidado es tradicionalmente considerado dentro de la lógica del bienestar y la solidaridad entre las personas; el sistema capitalista reposa sobre otra lógica: la del beneficio económico, la acumulación y la desigualdad. Lo curioso es que 1 Con ello no pretendemos decir que no es un avance que las mujeres se hayan incorporado al mercado laboral o que la crisis de los cuidados -que las afecta principalmente a ellas- además la han causado ellas mismas al decidir trabajar fuera de casa. 5 aunque se considere que el cuidado es parte de una mera cuestión reproductiva, también favorece al sistema productivo, es decir, no es un mero apéndice de éste -afirma la autora. Por otra parte y para complicar el actual panorama, el debilitamiento de la familia extensa como red de apoyo y la poca o nula participación de los varones en este tipo de tareas, hacen que recaiga sobre las mujeres una sobreexplotación que se traduce en una “doble presencia ausencia” (siguiendo la idea de Izquierdo). De esta forma, algunas mujeres recurren a comprar una presencia y un cuidado mercantilizados que las más de las veces son ejecutados por mujeres inmigrantes de manera no-regulada (Ezquerra, 2010). ¿Y cuál es la respuesta del Estado frente a esta problemática? Por una parte, el Estado no crea suficientes soluciones ni políticas públicas que vayan encaminadas a socializar el cuidado, pues no se ve éste como una necesidad ciudadana, sugiere Izquierdo (2003): La pretendida autosuficiencia de los ciudadanos queda cuestionada en la misma medida en que nos reconocemos necesitados y dependientes de los demás. Las actividades productivas nos socializan, y la principal producción que tiene lugar en el proceso del trabajo es la producción de subjetividad. Las condiciones en las que participamos en la división sexual del trabajo nos constituyen como hombre o como mujer y favorecen que se crea real la ficción del individuo autosuficiente, ya que la mujer no se toma como un individuo pleno que colabora con otro individuo, sino como la extensión sin voz del ciudadano (Izquierdo, 2004: 19). Así, en el trabajo que representan las mujeres, los hombres quedan liberados de su responsabilidad vital y ganan tiempo libre para hacer otras cosas. De esta manera, las empresas se ahorran costes de producción de la vida humana; y el Estado sólo asume una responsabilidad parcial y limitada de las tareas del cuidado (Izquierdo, 2003). En efecto, ni Estado ni empresas promueven una verdadera conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Y siguen siendo las mujeres las que asumen la carga del cuidado, ya sea porque son amas de casa, porque realizan una “doble jornada” o porque delegan el cuidado en otra persona, pero la sociedad sigue asumiendo que esta tarea corresponde a las mujeres. 6 Sin embargo, la dependencia -sigue Izquierdo, 2003- forma parte del debate de la ciudadanía. Los ciudadanos no nacen adultos, ni tienen una salud de hierro ni mueren gozando de plenas facultades. Por tanto, la dependencia es un asunto crucial para abordar la cuestión de la democracia. El desplazamiento, por el contrario, de estas cuestiones a la esfera privada, ha sido una maniobra -sostiene Izquierdo (2004)- para sostener la ficción del ciudadano autónomo. En cambio, si abordamos la cuestión del cuidado, podemos llegar a una idea de libertad que no pierda de vista que dependemos los unos de los otros, y que el individuo sólo puede existir si hay una comunidad que le da soporte. Más adelante, la autora afirma que socializar el cuidado es hacer de las cuestiones relativas a al dependencia materia de interés público. Pero regresando a la crisis de los cuidados, cabe mencionar que -tal como hallamos en distintas autoras- otra de las “soluciones” que se están tomando es delegar esta tarea en otras personas (la mayoría de las veces mujeres) que provienen de otras latitudes del mundo. Se trata de mujeres que emigran a Europa o Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Así, dice Ezquerra (2010b): Ante la imposibilidad de mantener a sus propias familias, muchas de ellas emigran a los estados como el Estado español para cuidar a las familias de otros y otras. De esta manera, la incapacidad de resolver la crisis de los cuidados en el marco del Estado de bienestar de las democracias liberales occidentales, convierte a la crisis perenne de la Periferia en coartada para importar millones de cuidadoras. Su diáspora cumple la función de invisibilizar la incompatibilidad existente entre el auge del sistema capitalista y el mantenimiento de la vida en el Centro, y agudiza de manera profunda la crisis de los cuidados, entre otras crisis, en los países del Sur (Ezquerra, 2010b: 39). Citando diversas fuentes (Fulleros y Lee, 1989; Chang, 2000; Ezquerra 2007a), la autora asegura que estas mujeres de países como Bolivia, Ecuador, México o Filipinas subvencionan a los estados poderosos resolviendo en situaciones de precariedad máxima las labores de cuidados que ellos no atienden, al tiempo que también resuelven la situación económica de sus estados de origen enviando remesas que constituyen un alto porcentaje del PIB de sus propios países. El problema, sin 7 embargo, no hace más que comenzar en este punto y para enfatizarlo Ezquerra (210b) se basa en Peñeras (2001, 2005) para afirmar que: […] mientras que estas mujeres preparan nuestras cenas, hacen nuestras camas, cuidan a nuestros hijos y acompañan a nuestros ancianos, sus hijas se crían solas durante años, hasta que acaban viniendo a sustituir a sus madres, dejando, ellas también, a sus familias atrás (Ezquerra, 2010b: 3940). De esta forma -afirma la autora- la “cadena internacional de los cuidados” se convierte en un círculo vicioso que garantiza la supervivencia del sistema capitalista y patriarcal. En cambio, la manera en que se intenta “solucionar” este complejo problema es mediante la “privatización de la solución” que exime al Estado, a la empresa privada y a los hombres de su responsabilidad en las labores de cuidado. Asimismo, este delegar en otras mujeres las labores reproductivas por parte de las mujeres autóctonas no sólo provoca el mantenimiento de relaciones de subordinación -en este caso atravesadas por las diferencias nacionales y de clase-, sino que además mantiene las relaciones desiguales de género y la típica división sexual del trabajo. Frente a tal panorama, a nuestro entender de gran relevancia social, la motivación principal de este trabajo ha sido la de abordar el problema desde los núcleos afectados. Ha sido, pues, una investigación enclavada en el ámbito de la psicología social que centra la mirada en les condiciones subjetivas de los individuos de diferentes colectivos involucrados en el cuidado y el trabajo doméstico. Nos interesaba, particularmente, la dimensión simbólica de la realidad, es decir, el significado y el valor que atribuimos a los objetos. Por tanto, desde la perspectiva psicosocial que asumimos, son tanto las prácticas domésticas y del cuidado como los significados de dichas practicas lo que posibilita la interacción, el orden y/o las transformaciones sociales, por ello hemos procurado aproximarnos a las percepciones e ideas que los diferentes agentes involucrados en el trabajo doméstico y familiar elaboran sobre este espacio y sus vivencias en él. Es así que la principal motivación de este estudio era conocer a los/las distintos/as protagonistas del trabajo doméstico. En concreto, el propósito ha sido explorar y comprender qué factores psicosociales (significados, vivencias, percepciones y valoraciones) hacen inteligibles las transformaciones y reproducciones de las prácticas 8 que se realizan en el ámbito doméstico a través del análisis de las construcciones discursivas generadas de forma colectiva por diversos agentes y profesionales de las tareas domésticas y del cuidado. Para tal efecto, hemos empleado una metodología cualitativa a través de la realización de 6 grupos de discusión de personas con diferentes roles en las responsabilidades domésticas (amas de casa, personas activas en el mercado de trabajo que se definen a sí mismas como responsables de las tareas domésticas y del cuidado, profesionales del trabajo doméstico y del cuidado, así como personas que dentro del hogar no se consideran a sí mismas como responsables de las tareas domésticas). No obstante, para efectos de la presente comunicación sólo haremos la comparación de dos de ellos: el grupo de amas de casa y el de profesionales del trabajo doméstico y del cuidado. La aproximación cualitativa nos permite analizar precisamente esas construcciones discursivas que nos interesaba analizar, pues nos deja acceder directamente a la información sobre las formas de explicar el mundo que emplean las 12 personas que estuvieron involucradas en ambos grupos. Ello nos ha permitido profundizar comprensiva e interpretativamente sobre los datos recogidos. Así, al interpretar estos discursos producidos en los contextos de grupos de discusión, podemos decir que la metodología concreta ha sido lo que se llama método lingüístico, el cual permite elaborar de manera conjunta un discurso, mostrando acuerdos o desacuerdos, con base en un guión que tocó a nostras elaborar de antemano y luego encuadrar en la situación grupal de entrevista. El guión era abierto y se centraba en las principales temáticas y aspectos que habíamos idos desmenuzando de las lecturas previas sobre el tema. Ello estuvo agrupado en los siguientes bloques: 1) Necesidades del ámbito doméstico de acuerdo con el que se desarrolla: tareas, competencias, vivencias, valoraciones y otras cuestiones que hacen específico cada rol; 2) Organización y vivencia del tiempo; 3) Procesos de transformación y cambio percibidos (de hábitos, tecnológicos, ideológicos, etc.); y 4) Identidad de rol. En nuestro caso, los informantes potenciales que nos han permitido llevar a cabo los grupos han sido o bien contactos personales (amigos, conocidos, vecinos, etc.) o bien institucionales. En cuanto al segundo tipo, las asociaciones o entidades que han participado desinteresadamente en nuestra investigación han sido: Anem per Feina, una entidad sin ánimo de lucro que acompaña en el proceso de búsqueda o mejora de trabajo de persones que encuentran especiales dificultades para acceder o reinsertarse en el 9 mercado de trabajo, por lo que ofrecen un servicio de intermediación laboral a las empresas o particulares que buscan contratar a alguien para el servicio doméstico o para la atención a las personas desde una opción inclusiva y justa; el Grup de Dones de Font de la Guatlla, un grup de promoción sociocultural de las mujeres del barrio, y la AAVV de Font de la Guatlla del Districte de Sants i Montjuic, ambas entidades nos ayudaron a conformar los grupos de amas de casa. A continuación, describiremos los puntos más destacables que hallamos en cada uno de los grupos. 2. El grupo de amas de casa Este grupo se conformó por 5 personas que, al menos durante los 10 últimos años de su vida, se habían dedicado íntegramente al trabajo del hogar, lo que permitió tener un grupo bastante compacto y homogéneo en términos generacionales. Asimismo, era notoria una vivencia común a nivel sociohistórico: habían atravesado el periodo franquista y la llamada transición a la democracia. a) El quehacer doméstico y sus tareas generales y concretas, siempre marcada por la constante organización y planeación. Tareas evidentes (comprar, limpiar, encargarse de la ropa y de los alimentos, etc.); tareas menos evidentes como trasladarse para hacer compañía a familiares. En todos los casos el cuidado de personas dependientes marcó la vida de las participantes. b) Las cualidades específicas del trabajo doméstico y sus efectos, algunos de ellos corporales (por la dureza de las labores), otros nerviosos o emocionales como el estrés de cargar con semejantes responsabilidades, aunque ellas no lo recuerdan así sino en positivo. c) Cambios y/o mantenimiento: percepciones del grupo sobre lo que supone hoy en día el trabajo doméstico y familiar. En sus discursos hay una valoración ambivalente del tiempo actual en comparación con el pasado. Por un lado, perciben hoy mejores condiciones para sus propias hijas y mejor reparto de las labores domésticas, aunque miran al pasado con nostalgia por la pérdida de un tejido sociocomunitario importante. Ves a sus hijas y nueras más libres, pero también más estresadas. 10 3. El grupo de profesionales del trabajo doméstico y del cuidado familia En líneas generales, este grupo de 7 personas -representado en su mayoría por trabajadoras domésticas inmigrantes- evidencia y remarca la centralidad de las condiciones económicas, legales e interpersonales en el bienestar o el malestar, el sentir reconocimiento y valor o, por el contrario, sentirse objeto de la utilización y el abuso por parte de otros/as. a) La diferenciación ellos/ nosotros, diferenciación se muestra en diferentes concreciones: 1) un sentido laboral: ellos contratantes/nosotros contratados; 2 un sentido cultural ellos de aquí/nosotros de fuera; y 3) un uso diferencial de la tecnología doméstica para ellos de la casa/nosotras trabajadoras domésticas. b) Relaciones laborales y vulnerabilidad. Para entender las percepciones y las vivencias de bienestar o malestar de este colectivo la situación de desregularización del trabajo doméstico y sus condiciones laborales son los factores más destacados y constantemente nombrados. No perciben un espacio de negociación y reivindicación de las condiciones económicas. Se sienten incapaces de responder frente a los abusos por parte de las personas contratantes. c) Expresiones interpersonales de desvaloración, de infravaloración. Constantemente denuncian una falta de reconocimiento a su trabajo a ellas mismas como personas. No se las valora, no se reconocen sus necesidades básicas (de salir, de alimentación, etc.), hay una distancia/diferenciación física entre contratantes y contratadas, viven constantemente experiencias donde afloran los prejuicios y reciben tratos de infravaloración. d) Gestos que producen bienestar. Deseos/necesidades/peticiones. Echan en falta un “¿cómo estás?”, “¿quieres tomar alguna cosa?” Desearían recibir una valoración por su trabajo y tener una reciprocidad. Desearían una equidad interpersonal (racial) e intergrupal (que los hombres “latinos” también trabajen). Desearían, por supuesto, una regularización de las condiciones de trabajo. e) La esperanza-la educación. Notan que las nuevas generaciones están más abierta; discriminan menos. Es a través de la educación –piensan ellas- que esto puede transformarse. 11 4. A manera de puente: un diálogo entre los dos grupos El trabajo doméstico y el cuidado, tradicionalmente asociados a lo femenino a través de la división sexual del trabajo, son un marco de estudio feminista que sigue siendo vigente, pues parece ser que como sociedad no hemos hallado una solución para su equitativo reparto. Pensamos que una de las ventajas que ofrece nuestro estudio es el hecho de haber podido encontrar tantos discursos del mismo tema. Nuestra inquietud era abordar el problema desde los núcleos afectados. Es así que llevamos a cabo distintos grupos de discusión. Para el caso de esta ponencia hemos presentado muy brevemente los puntos que destacamos de dos grupos: amas de casa y profesionales del trabajo doméstico y del cuidado. ¿Por qué nos interesaba poner a dialogar a estos dos grupos? Por un lado, porque -como empezamos diciendo en este apartado- tanto el trabajo doméstico como el cuidado han sido labores asociadas al rol femenino tradicionalmente encarnado por las amas de casa. Por otra parte y como nosotras mismas pudimos corroborar, el rol de amas de casa fue ocupado por muchas mujeres durante todo el franquismo. Así, en el Estado español podemos encontrar un gran número de mujeres de cierta cohorte que sólo han trabajado en su propio hogar. Para algunas de estas mujeres, el salto lo han dado sus hijas que, con más estudios, trabajan fuera del hogar, aunque muchas de ellas también lo hacen en casa. Un fenómeno que las teóricas feministas denominan doble jornada o doble presencia. Pues bien, las mujeres que participaron en el grupo de discusión de amas de casa representaron esta experiencia. Todas ellas mujeres mayores con hijas que trabajaban dentro y fuera de casa. Y -como mencionamos más arriba- les daba gusto ver que sus hijas ganaban en autonomía al ser dueñas de su propio dinero, pero también había constantes voces que señalaban el estrés que observaban en estas mujeres aparentemente liberadas. Pero aún no terminamos de responder a la pregunta de por qué ponerlos a dialogar, pues bien, para ir concretando, podríamos decir que el trabajo doméstico y el cuidado se asociaban al rol de ama de casa, pero ¿qué pasa cuando algunas mujeres trabajan fuera de casa y no pueden hacer frente a estas labores? Como acabamos de decir, muchas mujeres simplemente asumen las dos jornadas, la de adentro y la de afuera de casa. Sin embargo, otras, que cuentan con los medios suficientes, delegan este trabajo en otras personas (la mayoría de las veces mujeres también) que hacen estas labores a cambio de una remuneración. Aparece aquí una vertiente más del fenómeno. 12 No es que el trabajo doméstico remunerado no existiera antes. Las clases altas siempre han tenido servidumbre. Sin embargo, para las capas medias de la población sí que empezó a ser una práctica más extendida en la medida en que las mujeres se incorporaron al mercado de trabajo. De esta forma, el otro grupo, el de las profesionales del trabajo doméstico y del cuidado, aunque no coincide en edades, sí que realiza en principio el mismo tipo de labores en hogares catalanes de hoy en día. Pero, ¿se vive igual? Parece ser que no, que las personas de este segundo grupo lo viven como un trabajo, con malas condiciones en términos de derechos y, además, como un trabajo que hace muy evidente las diferencias tanto de clases como de etnia, pues la mayoría de las personas que participaron en el grupo eran inmigrantes. De esta manera, se nos hizo absolutamente evidente la necesidad de incluir una mirada interseccional para ver más allá del género. Es decir, si hablamos sólo en términos de las diferencias entre hombres y mujeres que hemos construido de manera social, encontraríamos que el trabajo doméstico y del cuidado sigue siendo hoy, en pleno siglo XXI, una labor femenina. Ya sea que la hagan algunas amas de casa (que todavía hay), ya sea que la hagan las propias mujeres (además de sus otras labores fuera de casa) o que las lleven a cabo mujeres a cambio de una remuneración. Son muy pocos los casos en los que ésta labores se reparten de manera equitativa. Sin embargo -y ahí intentamos complejizar el análisis sumando la clase y la etnia al género-, acaso porque sigue siendo un trabajo femenino, para el que se considera que se necesita poca calificación, suele ser un trabajo mal pagado, para el cual no se firma un contrato y no se reconocen derechos. Frente a este panorama, suelen ser mujeres inmigrantes (muchas de ellas sin papeles) las que están dispuestas a trabajar por muy poca remuneración en estas condiciones. Sin embargo, las voces de este grupo no apuntaban tanto al análisis de género, como sí pasaba en el otro grupo, donde el rol era asociado completamente a lo femenino. Las voces pasaban más por la denuncia de los vestigios coloniales en el trato con sus propios jefes/as (españolas o catalanes). Eran evidentes constantes alusiones al ellos/nosotros, tratos indignos, entre otras cuestiones que no hacen sino complejizar el fenómeno. No fue de extrañar asimismo, el hecho de que hubiesen aparecido como protagonistas de este grupo profesionales del trabajo doméstico y del cuidado las mujeres inmigrantes, pues ya habíamos encontrado en la literatura menciones sobre la crisis de los cuidados. Reflexiones que apuntaban en el sentido de visibilizar a cientos 13 de mujeres que migran desde países del sur global hacia los países del norte geopolítico en busca de mejores condiciones para su familia. Muchas de estas mujeres se encargan de cuidar los hogares de otras mujeres mientras dejan a sus hijos e hijas en sus propios países. Vuelve a aparecer un conflicto que parece no tener una solución. Por su parte, las mujeres del grupo de amas de casa estaban satisfechas con su propia labor de cuidado hacia sus seres queridos, aunque les pesaba no haber tenido reconocimiento frente a un sinnúmero de tareas que realizaron cotidianamente y no fueron percibidas. Se alegran hoy en día por la autonomía que han ganado sus hijas, aunque parecen sentir nostalgia por un tiempo idílico en el que todo el mundo convivía con más proximidad. 5. Para pensar juntas: algunas conclusiones para una agenda feminista vigente Ésta es sólo una parte de un trabajo más amplio, que -como ya hemos mencionadointentó recoger distintas vertientes de un mismo fenómeno: el trabajo doméstico y del cuidado. Un trabajo que sigue siendo asociado y ejecutado la mayoría de las veces por mujeres. Es cierto que en algunos hogares (no hablamos de estos grupos aquí) las tareas se repartes entre hombres y mujeres. Sin embargo, la responsabilidad suele recaer sobre las mujeres. Por tanto, parece ser que muy pocas cosas han cambiado. Nos vienen así, una serie de preguntas que nos gustaría compartir en este congreso. Son preguntas para pensar juntas. ¿Qué soluciones vemos para resolver las tensiones de género en lo relativo a las tareas domésticas y del cuidado hoy en día? ¿Al delegar el trabajo doméstico y del cuidado, se resuelven diferencias de género? En dicho ejercicio, ¿podemos escapar de la reproducción de desigualdades? ¿Realmente se puede desvincular el cuidado del ámbito doméstico? ¿Es la profesionalización del trabajo doméstico y del cuidado una forma de visibilizar o dar valor a estas tareas? En una sociedad utópica, ¿qué papel jugarían el trabajo doméstico y el cuidado? Y nos quedamos con la utopía o al menos con las ganas de cerrar insistiendo en que el trabajo doméstico y el cuidado hacen posible nada más y nada menos que la vida. Se trato de un trabajo de incalculable valor. Hasta que no seamos capaces de reconocerlo, nos parece que encontraremos una buena solución, es decir, ¿quién se encarga de él? ¿El Estado?, ¿otras mujeres a cambio de una remuneración?, ¿las mismas mujeres?, ¿entre hombres y mujeres?, ¿combinaciones de todas éstas? Sea cual sea la solución, está claro que sigue siendo un tema vigente y que debería estar presente en 14 una agenda feminista. Es un problema frente al que, sin duda, deberíamos ofrecer una solución colectiva. 6. Referencias Bettio, F., Simonazzi, A., Solinas, G., y Villa, P. (2004) “The “care drain” in the Mediterranean: notes of the Italian Experience”, 25th Conference of theInternational Working Party Labour Market Segmentation, 21-24. Ezquerra, S. (2010). La crisis de los cuidados, orígenes, falsas soluciones y posibles oportunidades. Viento Sur, 108: 37-42. Izquierdo, M. (2004). Del sexismo y la mercantilización del cuidado a su socialización: hacia una política democrática del cuidado. A Congreso Internacional SARE, “Cuidar cuesta: costes y beneficios del cuidado”. Barcelona: Emakunde/Instituto Vasco de la mujer, pp. 1-30. Torns, T. (2008). El trabajo y el cuidado: cuestiones teórico-metodológicas desde la perspectiva de género. Empiria: Revista de metodología de ciencias sociales, 15:52-73. 15