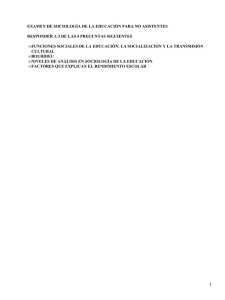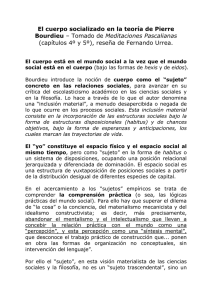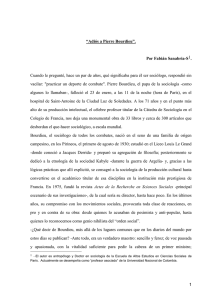CAPITAL SOCIAL INDIVIDUAL Y CLASE SOCIAL EN ESPAÑA
Anuncio

CAPITAL SOCIAL INDIVIDUAL Y CLASE SOCIAL EN ESPAÑA José Antonio López Rey Universidade da Coruña (UdC), [email protected] Abstract/Resumen: El objeto de este trabajo es mostrar la relación existente entre estructura social y capital social individual. Para ello se ofrece un repaso sobre las diversas formas de definir el capital social que, en la medida que derivaban de la definición estructural original de Bourdieu a la cultural de Putnam, ganaban en popularidad lo que perdían en capacidad operativa y analítica. En concreto, este trabajo aporta evidencia acerca de que la distribución de capital social se corresponde con la desigualdad social de clase. En tres sentidos: a) el capital social será mayor cuanto más alta sea la clase social de los individuos; b) a igualdad de clase, el volumen de capital social será mayor en aquellos individuos cuya clase social adscrita sea más alta; c) ejerce un efecto multiplicador en el capital propio, en consecuencia, y a igualdad de clase social, los mayores niveles de renta se verán acompañados de mayores niveles de capital social. Se presentan los datos de una encuesta realizada a la población española mayor de 18 años y que contó con un tamaño muestral de 3.400 casos (p=q, nivel de confianza del 95,5%, error del 1,7%). Las técnicas de análisis son las habituales: correlaciones, ANOVA, chi-cuadrado. Se contrastan las hipótesis antes referidas, y para ello se emplean tanto los indicadores clásicos en la literatura sociológica, económica y polítológica de confianza general y pertenencia a asociaciones (propios de la definición cultural del capital social) como otros de tipo estructural creados a partir de la obra de Lin, pero adaptados a la realidad española. Un objetivo secundario de este trabajo es dilucidar la mejor manera de medir el capital social individual y se comprueba cómo funcionan los indicadores derivados de las definiciones de Bourdieu y Lin con los de Coleman y Putnam. Se concluye que para estudios que se preocupen de cómo el capital social opera en el nivel individual es necesario recurrir a enfoques como el de Bourdieu. Desde su concepción del capital social se demuestra que es un recurso que se hereda y que en los procesos de movilidad social proporciona más recursos a quienes descienden de clase social en relación a quienes mantienen la clase social de origen. También se apunta la posibilidad de que no sea solamente el volumen del capital social lo que se hereda, sino también los usos que se hacen de él. El aprovechamiento más intensivo de los recursos proporcionados por las redes sociales por parte de las clases más bajas puede explicar que los individuos que han adquirido una clase superior a la adscrita obtengan unos niveles de capital social ligeramente superiores a los propios de la clase a la que acceden. Por otro lado, los indicadores de tipo estructural se han mostrado más sólidos que los de tipo cultural para relacionar el capital social con otros recursos individuales, como el capital económico. Palabras clave: capital social, indicadores, clase social, desigualdad, España. INTRODUCCIÓN El capital social ha sido durante las tres últimas décadas en ciencias sociales lo que en el mundo de Twitter se denominaría trending topic, lo cual no está nada mal para un concepto que se planteó académicamente por vez primera en 1977 (Loury 1977). Ya antes Granovetter (1973) había llamado la atención sobre la importancia de "los lazos débiles" y, poco después y en un sentido contrario, Lin (1981) demostró que las "redes densas" constituían un importante recurso social; pero ninguno de ellos había empleado el concepto que haría fortuna. Fue operativizado por Bourdieu (1981), matizado posteriormente por Coleman (1988) y triunfó con Putnam (1993a). Gittell y Vidal (1998) establecieron la diferencia entre bonding (el capital social intracomunitario, que une) y el bridging (el extracomunitario, que tiende puentes), diferencia que Woolcock y Narayan generalizaron al nivel macro y que les sirvió para clasificar países en funcionales y disfuncionales (Woolcock y Narayan 2000, 237). Estos dos últimos autores eran asesores del Banco Mundial (el artículo citado fue publicado por esta institución) y el concepto ya había pasado para entonces a formar parte de la terminología habitual en las políticas de desarrollo económico, junto con el de sociedad civil (desde 1996 existe una “Iniciativa para el Capital Social” dependiente del Departamento de Desarrollo Social; Rodríguez 2006). Autores como Pena y Sánchez, en este sentido, y analizando un estudio de caso, hallaron que el capital social y las redes de relaciones eran determinantes del nivel de bienestar (Pena y Sánchez, 2010). En este viaje del mundo académico al de las instituciones financieras multilaterales, y al económico y político en general, tuvo mucho que ver el propio Putnam, quien ya desde el inicio estableció el vínculo entre el capital social y el desarrollo económico y buen gobierno político (Putnam 1993b). Habida cuenta del enorme volumen de literatura que se ha escrito sobre el capital social desde entonces, cabría pensar que el concepto es una herramienta útil proporcionada por las ciencias sociales al acervo común de conocimiento y que sirve para describir, analizar, explicar e incluso prever algunos comportamientos sociales. La realidad es bastante diferente. Es cierto que existe una producción científica de gran calidad sobre este tema (Herreros y de Francisco, 2001, hacen un detallado repaso de la misma tras dos décadas de vigencia del concepto) pero lo cierto es que el término se muestra “ambiguo, conceptualmente equívoco, imprecisamente definido, conducente a razonamientos circulares, dudosamente operacionalizable, polisémico…” (Hintze 2004:147). Una de las razones que explican esto es que el concepto fue adquiriendo cada vez mayor ambigüedad e imprecisión según era redefinido por distintos autores. Ya en 1999 Portes decía que “estamos llegando a un punto en el que el capital social llega a aplicarse a tantos hechos y en tantos contextos diferentes que pierde cualquier sentido distintivo que pudiera tener” (Portes 1999, 243). En este trabajo nos proponemos clarificar el concepto de capital social y aplicarlo a un caso concreto testando algunos de los indicadores que habitualmente se emplean para su medición. Para ello se adapta a la realidad española un instrumento de medida que ya ha sido probado con éxito en otras investigaciones (Lin y otros 2001). Antes se ofrece un somero repaso, en modo alguno exhaustivo, de las definiciones más relevantes en la literatura académica sobre el capital social. Dicho repaso se hace en orden cronológico inverso con el objetivo de evidenciar parte de las carencias que crecieron parejas a la popularización del término. Posteriormente se plantean las hipótesis del trabajo, la metodología seguida para contrastarla y se aporta evidencia empírica sobre el capital social en España. CAPITAL SOCIAL: UN ÚNICO CONCEPTO, DOS PERSPECTIVAS, VARIAS DEFINICIONES Existen varias definiciones de capital social, destacando especialmente las de Bourdieu (1980 y 1984), la de Coleman (1988) y la de Putnam (1993a y 1993b); pero básicamente dos perspectivas diferentes que las sustentan (Herreros y de Francisco, 2001). Putnam realiza una definición de capital social desde una perspectiva cultural y lo entiende como algo subjetivo, formado por valores y actitudes, que determina la manera en la que los individuos se relacionan con los demás y que acaba teniendo efectos en el nivel macro. En esta perspectiva la pieza clave es la confianza social, esto es, la confianza que se tiene en los demás y de manera general, cuando aun no se dispone de información acerca de cómo son las otras personas porque todavía no se ha interactuado con ellas (la confianza que ocurre en este caso, de haberla, es de tipo particularizado). Esta definición de capital social está muy relacionada con el concepto de cultura política. Los indicadores más empleados para medir el capital social desde esta perspectiva son los relativos a la confianza social y la pertenencia a asociaciones (también la lectura de prensa, el voto a candidatos independientes, aunque en menor medida). El capital social se entiende como variable independiente que explica una amplia variedad de fenómenos, desde la eficacia institucional al desarrollo económico, pasando por la acción colectiva. Coleman adopta una definición estructural y afirma que el capital social se define por su función. El capital social “no es una entidad singular, sino una entidad de variedades distintas con dos elementos en común: todas ellas contienen alguna dimensión de las estructuras sociales, y todas ellas facilitan ciertas acciones de los actores (bien personas, bien actores corporativos) dentro de la estructura” (Coleman 2001, 51). Las personas adquieren capital social al participar en redes sociales, y las formas que puede adquirir son diversas: obligaciones, información y normas (Coleman, 2001: 79). El capital social es productivo y no completamente fungible; es inherente a la estructura de relaciones entre los actores, pero no se halla en ellos ni en sus instrumentos físicos. Y puede adquirir forma de bien público. Bourdieu también mantiene una definición de tipo estructural: es “el conjunto de los recursos actuales o potenciales vinculados a la (…) pertenencia a un grupo, en tanto en cuanto que conjunto de agentes que poseen no solo propiedades comunes (…) sino que están también unidos por vínculos permanentes y útiles”. Pero si bien Coleman pone el acento en la manera en que las relaciones entre individuos afectan la acumulación de capital social y presta poca atención al modo en que las relaciones entre diferentes clases, estratos y grupos afectan a estas relaciones entre individuos, este es, en cambio, el punto central en Bourdieu (Hintze 2004, 150). Bourdieu ubica los recursos de capital social en el individuo y hace posible su medición, puesto que “el volumen de capital social que posee un agente social depende de la extensión de la red de vínculos que pueda movilizar efectivamente así como del volumen del capital económico, cultural o simbólico que cada uno de aquellos a los que está vinculado posee en propiedad” (Bourdieu 1980-2001, 84). El capital social es irreductible al capital económico y cultural, pero nunca es completamente independiente de ellos. De hecho, ejerce un efecto multiplicador en el capital propio. Los beneficios que proporciona la pertenencia a un grupo están en la base de la solidaridad que los hace posible (aunque esto no significa que sean la razón consciente de que se desee formar parte de ese grupo). Para Bourdieu, la red de vínculos no es algo natural ni tampoco algo “dado socialmente”. Por el contrario, “es producto de estrategias de inversión social destinadas de modo consciente o inconsciente (…) a la transformación de relaciones contingentes (como las relaciones de vecindad, trabajo o incluso parentesco) en relaciones necesarias y electivas al mismo tiempo, que implican obligaciones duraderas…” (Bourdieu, 1980-2001, 85). Pero la diferencia radical entre Bourdieu y los otros autores es que su concepto de capital social está integrado en una teoría más amplia, compleja y coherente acerca del capital. El capital tiene tres dimensiones: volumen, historia y estructura o composición. Dentro de esta última es donde Bourdieu desarrolla las cuatro formas de capital: junto al capital social se encuentran también el económico, el cultural y el simbólico, con los que está relacionado. Pero cuando Bourdieu habla de capital, numerosos autores dicen que a lo que en realidad se refiere es al poder (Ansart, 1990; Brubaker 1993; Calhoun 1993, entre otros). Capital es todo tipo de recurso que da poder o que permite la dominación (Martínez García 2003, 92). Esta puede ser una razón que explica el escaso "éxito" de la definición bourdiana frente a las propuestas por Coleman y Putnam que, no obstante, adolecen de mayores carencias a la hora de operativizar el concepto. Bourdieu se ocupa pormenorizadamente de cómo ocurre y cómo se reproduce la jerarquización y la dominación, tanto en el plano macro como en el micro. En esta teoría el capital social es residual en términos relativos; los dos tipos de capital más importantes son el económico y el cultural, puesto que son los que jerarquizan la estructura social de las sociedades de capitalismo avanzado. No obstante, puede ser relevante también el capital social. El capital es el eje de la estratificación en el nivel macro, pero también en el nivel micro puesto que es capaz de explicar las prácticas sociales concretas (Martínez García 2003, 101): los individuos actúan porque quieren maximizar su capital. En cualquier caso, el capital jerarquiza. Esa es su función. También la del capital social. Y a igualdad de volumen de capital (a igualdad de clase) “la composición de capital marca las diferencias entre fracciones de la misma clase” (Bourdieu 1991, 114). Y en el caso de que coincidan en un grupo, las diferencias habrá que encontrarlas en el diferente nivel de capital social poseído. HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA: La teoría bourdiana afirma que el capital económico es fácilmente convertible en capital social, pues solo se precisa de tiempo. En consecuencia, el capital social será mayor cuanto más alta sea la condición social de los individuos (hipótesis 1). Si el volumen de capital social que posee un individuo depende del volumen del capital económico, cultural o simbólico que tiene cada uno de aquellos a quienes está vinculado, el capital social es un recurso que se puede heredar. En consecuencia, y a igualdad de clase, los hijos de padres de clases más altas deberán mostrar mayores niveles de capital social que los que tienen la misma clase de origen (hipótesis 2). El capital social es irreductible al capital económico y cultural, pero nunca es completamente independiente de ellos hasta el punto, según Bourdieu de que ejerce un efecto multiplicador en el capital propio. En consecuencia, y a igualdad de condición social, los mayores niveles de renta se verán acompañados de mayores niveles de capital social (hipótesis 3). Para ello se analizan los datos de una encuesta realizada a la población española mayor de 18 años y que contó con un tamaño muestral de 3.400 casos (p=q, nivel de confianza del 95,5%, error del 1,7%). Esta encuesta se cita como "OSIM1 Encuesta sobre capital social en España. 2011". Las hipótesis 1 y 2 se pueden contrastar con los indicadores de confianza y participación en asociaciones que habitualmente se utilizan en la literatura sobre capital social deudora de las obras de Coleman y Putnam. Para medir la confianza generalizada se empleó la pregunta estándar, tal y como se emplea en la World Values Survey (WVS). La participación en asociaciones es similar a la empleada en la WVS en sus oleadas de 1995 y 2007 en cuanto a las opciones de respuesta, pero mejora la formulación de la pregunta para evitar un sesgo que aumentaba la respuesta positiva. En este caso las categorías de respuesta fueron “no pertenece”, “pertenece” y “participa activamente”. Se conformó un índice que prima la participación activa sobre la mera pertenencia, bajo el supuesto de que la participación real proporciona más capital social que el mero pago de una cuota. Pero también se crearon otros dos indicadores de capital social, basados esta vez en la definición de Bourdieu, y tomando como referencia el generador de posiciones de Lin et OSIM: Grupo de Investigación en Organizaciones Sociales, Instituciones y Mercados de la Universidade da Coruña (http://osimudc.es). 1 al. (2001) pero con modificaciones. Se plantearon dos baterías de 14 variables cada una; la primera, encaminada a determinar la amplitud de los contactos sociales, se asemeja a la de Lin; pero si bien este autor mantiene la misma relación para indagar acerca de la utilidad de esa red en caso de ser necesario, se prefirió ofrecer otra tanda de 14 posibilidades de obtener ayuda de contactos concretos en distintas cuestiones de la vida cotidiana (desde asesorías en temas fiscales al cuidado de ancianos o personas dependientes, pasando por la obtención de un puesto de trabajo). Ambas baterías se resumen en sendos índices aditivos simples de “tamaño de red” y “recursos de red”, que adquieren valores de entre 0 y 14 y medias de 4,94 y 8,70 y desviaciones típicas de 3,683 y 3,914 respectivamente (el de tamaño de red se obtuvo a partir de 3.260 casos y el de recursos de 3.209). A partir de estas dos medidas se pudo obtener otro índice que mide la eficiencia de la red individual (recursos/tamaño), también con un rango de 15 posiciones, una media de 2,4032, una desviación típica de 2,14538 y aplicable a 2.732 casos. Para determinar la posición social se emplea la ocupación según la categorización neoweberiana de Goldthorpe (realizada por García Docampo, 2001), que permite agrupar las diferentes posiciones en las conocidas categorías clase de servicio, clases intermedias y clase trabajadora. A continuación contrastaremos las hipótesis anteriores empleando los indicadores ya comentados. Un objetivo secundario de este trabajo es dilucidar la mejor manera de medir el capital social. Obviamente, cada indicador responde a una concepción determinada de lo que constituye capital social y, en función de cuál sea la que se adopte en cada caso concreto, unos indicadores serán más adecuados que otros. No obstante esto, creo que resultará interesante comprobar cómo funcionan los indicadores derivados de las definiciones de Bourdieu y Lin con los de Coleman y Putnam. EL CAPITAL SOCIAL EN ESPAÑA Paul K. Piff es un psicólogo de la Universidad de Berkeley que está despertando una gran controversia al afirmar que cuanto más se asciende en la escala social mayores son los comportamientos antisociales, mientras que en las condiciones socioeconómicas más bajas es donde se pueden encontrar los comportamientos más pro-sociales. En 2010 publicó un artículo en coautoría (Piff y otros, 2010), en el que se concluía que los individuos pertenecientes a estratos sociales bajos eran más generosos, caritativos, compasivos y confiados que los de estratos sociales superiores. Su trabajo ha trascendido el campo de las ciencias sociales y ha inspirado investigaciones en el campo de la genética, desde donde se afirma que es posible que algunas disposiciones prosociales posean una base genética (Kogan y otros, 2011). Sin entrar a valorar el fondo de dichas ideas, debo decir que la evidencia empírica de nuestro trabajo no permite corroborar esas afirmaciones. Es posible que ello se deba a las diferentes metodologías o los diversos tipos de muestreo (Piff y sus colaboradores realizaron diversos experimentos con cuatro muestras, fuertemente sesgadas en materia de sexo y nivel de estudios, que oscilaban entre los 81 y 155 casos). Pero también es posible que la razón estribe en que Piff pone a los individuos sujetos del experimento en situación de tomar decisiones, mientras que nuestros datos provienen de medidas estándar empleadas ampliamente como indicadores tipo en encuestas. En cualquier caso, a la luz de los datos mostrados en la Tabla 1, se puede comprobar que la confianza generalizada está condicionada socialmente, pero en sentido contrario al que afirma Piff. Un 7,9% más de clases intermedias que de clase trabajadora dice ser más confiado; y un 16,5% más de la clase de servicio sobre las clases intermedias (un 24,4% más que la clase trabajadora). Además, la pertenencia y la participación activa son claros comportamientos pro-sociales cuyos comportamientos también indican lo contrario de lo afirmado por Piff. Los indicadores de tamaño de red tienen la ventaja de que son fácilmente interpretables, puesto que los valores enteros se refieren a contactos personales que tienen los individuos. Así, los individuos que pertenecen a la clase intermedia tienen de promedio un contacto más que los que pertenecen a la clase trabajadora, y los de la clase de servicio 1,77 más que la intermedia y 2,83 más que la trabajadora. Esto significa que, pese a que podemos pensar que las clases menos pudientes pueden tener más contactos porque relacionarse no cuesta, en la realidad ocurre lo contrario y, como decía Bourdieu, las clases más altas disponen de más recursos (tiempo o dinero) para invertir en hacer contactos, para relacionarse, que las clases más bajas. El indicador permite además conocer la composición de la red (si está formada por familiares, por amigos o por conocidos). Analizando los datos de la Tabla 1 se comprueba que pese a que la diferencia en cuanto al tamaño de las redes familiares no es muy grande (como cabría esperar), aumenta en el caso de las redes de amigos. Tabla 1. Valores medios de distintos indicadores de capital social según clase social2. Clase Clases Clase de intermedi trabajador Total servici as a o 1,81 1,05 0,72 1,20 45,8 59,3% 42,8% 34,9% % 6,66 4,90 3,83 5,17 3,23 2,90 2,47 2,92 4,11 3,26 3,00 3,53 2,69 2,84 2,67 2,74 10,07 8,64 7,56 8,80 N Índice de asociacionismo 2667 Se puede confiar en la mayoría de la 2643 gente Tamaño de red 2640 Tamaño de red familiar 2003 Tamaño de red de amigos 1523 Tamaño de red de conocidos (*) 1042 Recursos de la red 2604 Recursos de red útiles de tipo 2,62 2,07 1,53 2,10 2685 experto Recursos de red útiles de tipo 2,70 2,16 1,87 2,26 2684 institucional Recursos de red útiles de tipo no 4,74 4,39 4,15 4,44 2667 experto Recursos de red familiar 7,09 6,44 6,01 6,54 2601 Recursos de red de amigos 3,61 3,21 2,61 3,22 1606 Recursos de red de conocidos (*) 2,35 2,26 2,06 2,23 732 Eficiencia de la red 2,04 2,35 2,49 2,28 2231 Eficiencia de la red familiar (*) 3,14 3,29 3,46 3,27 1958 Eficiencia de la red de amigos (*) 1,28 1,35 1,36 1,32 1167 Eficiencia de la red de conocidos 1,22 1,03 0,92 1,06 442 Fuente: OSIM Encuesta sobre capital social en España. 2011. Elaboración propia. Los indicadores de recursos de red se refieren a los contactos útiles, esto es, disponibles como recursos, de los que se puede hacer uso para una determinada variedad de situaciones. Se pueden interpretar como los anteriores. Por ejemplo, si la media total de tamaño de red es de 5,17 y la de recursos de red de 8,8, un individuo promedio tiene a algo más de 5 contactos red (de una batería de 14 posiciones) y puede hacer uso en casi 9 (8,8 en realidad, de un máximo de 14) ocasiones diferentes para diversas actividades o necesidades de la vida cotidiana. Las 14 situaciones de este indicador se referían a ayuda para temas expertos (como asesorías en temas laborales, financieros, fiscales o legales), para temas no expertos (ayudar en una mudanza, en la compra cuando se está Las variables marcadas con (*) no ofrecieron una relación estadísticamente significativa (pese a ello se decidió incluirlas en la tabla para informar de su comportamiento). El resto sí están estadísticamente relacionadas con la clase social. 2 enfermo, dejar un sitio para vivir mientras no se encuentra una vivienda, cuidar de los niños, cuidar de ancianos u otras personas dependientes y préstamo de una importante suma de dinero) y a temas institucionales (encontrar trabajo, dar buenas referencias para un empleo, asesoramiento en temas educativos y también en temas de salud), por lo que se pudo subdividir en estos tres tipos de recursos. Si atendemos a los datos de la Tabla 1, las clases medias obtienen de sus redes un recurso más de media que las trabajadoras, y las de servicio 1,4 más que las intermedias (2,5 más que las trabajadoras). Esta relación ocurre también en los indicadores recursos de red expertos, no expertos e institucionales, siendo la diferencia mayor en el tipo de recursos expertos. Analizando el tipo de red de la que se obtienen recursos, las clases intermedias obtienen 0,43 recursos de media más que la clase trabajadora en su red familiar y la de servicios 0,65 más que la intermedia (1,08 más que la clase trabajadora). Con la red de amigos ocurre un comportamiento semejante. Estos datos confirman la hipótesis 1. El capital social aumenta conforme aumenta la clase social a la que pertenecen los individuos. Ya se entienda este como recurso individual (o tipo de poder, desde la teoría bourdiana), ya se entienda como un rasgo social rastreable en las actitudes individuales como la confianza o en los comportamientos como la pertenencia a asociaciones, cualquier tipo de indicador de capital social ofrece valores más altos según se asciende en la escala social. Dicho esto, se procedió a calcular un indicador de la eficiencia de la red (recursos/tamaño) y se comprobó que las clases trabajadoras son más eficientes que las intermedias y éstas a su vez que la de servicio en lo que se refiere a obtener recursos útiles de su red según el tamaño de la misma. Este hecho cabe interpretarlo como que a la fuerza ahorcan: en términos de capital social, y cuando la necesidad obliga, los recursos se acaban obteniendo y para ello, si es preciso, se exprime la red por pequeña que sea. En el mismo sentido, las clases más altas no se ven tan impelidas a recurrir a sus contactos para obtener algo que pueden obtener pagando su precio en el mercado, ya se trate esta de ayuda experta, no experta o institucional. De ser esto cierto, las redes de las clases más altas tendrían un carácter de tipo más expresivo, ocioso o relacional, más que instrumental. Pero no es cierto, o no al menos en lo que se refiere a la red de conocidos, más eficiente conforme se asciende en la categoría social. Las clases más altas obtienen más recursos de sus conocidos que las más bajas, con lo que utilidad de los lazos débiles se cumpliría más en unas categorías que en otras. Para contrastar la hipótesis 2 se elaboró una variable que resume la condición social de los entrevistados y la de su familia de origen (en este caso el padre). El resultado es un indicador con nueve categorías: clase de servicio, intermedia o trabajadora a las que puede pertenecer el entrevistado, subdivididas cada una a su vez en las tres a las que pertenece o pertenecía su padre. Atendiendo al índice de asociacionismo, si se observa la Tabla 2, se puede comprobar que existen diferencias intra-clase en función del origen social. Sea cual sea la clase social del individuo, si el padre pertenecía a la clase de servicio, ofrecerá puntuaciones mayores en el índice de asociacionismo que sus iguales de condición. Esta diferencia es más acusada en la clase de servicio que en los pertenecientes a la clase intermedia y en esta con respecto a los de clase trabajadora. Que la clase social adscrita sea la intermedia no es tan importante ya que, si bien en la clase de servicio aumenta ligeramente el índice de asociacionismo con respecto a los hijos de padres de clase trabajadora, en la clase intermedia esta diferencia se anula y en la clase trabajadora se invierte. En conjunto, cabe resaltar el grupo de clase de servicio cuyos padres pertenecían a la misma condición social, puesto que ofrecen una puntuación media en el índice de 2,16, casi tres veces más que los miembros de la clase trabajadora con padres de misma condición social. En lo que se refiere a la confianza generalizada, y contrariamente a las tesis de Piff y colaboradores, el 66% de los pertenecientes a la clase de servicio cuyos padres pertenecían a la misma clase confían de manera generalizada en los demás, lo que los define como el colectivo más confiado; el porcentaje de confiados desciende si los padres eran de clase intermedia al 57,1%, y al 52,6% si eran de clase trabajadora. En las clases intermedias quienes tenían padres de clase de servicio confiaban un 47,8%, más que si tenían padres de clases medias (42,8%) y padres de clase trabajadora (39,6%). Los pertenecientes a la clase trabajadora son los menos confiados, alrededor del 35%, siendo las diferencias según clase social adscrita despreciables (no alcanza el 1%). Este indicador ofrece una tendencia similar para las clases intermedia y de servicio, la de mayor porcentaje de confianza en quienes cuentan con padres de clase más alta, menor si los padres pertenecían a la clase intermedia y más baja si eran de clase trabajadora, lo que sumado a que la clase de servicio en su conjunto confía más que la intermedia, ofrece para las seis primeras categorías un comportamiento casi lineal. El indicador de tamaño de red vuelve a informar, en líneas generales, de mayores niveles de capital social para quienes provienen de clases más altas, aunque si se analiza el comportamiento intra-clase aparecen los matices. En el caso de las clases de servicio y trabajadora, se vuelve a cumplir la tendencia comentada en el indicador anterior: con padres pertenecientes a la clase de servicio las puntuaciones medias son mayores que si los padres son de clase intermedia y en estos mayores que si son de clase trabajadora. Sin embargo, entre quienes pertenecen a la clase intermedia, la procedencia de familias de distinto origen social parece proporcionar unas redes ligeramente mayores. Tabla 2. Valores medios de distintos indicadores de capital social según clase social adquirida y adscrita3 Se puede Índ. de confiar en asocia- la cionism mayoría o de la gente De servici o Entvdo/a Padre Interclase de clase: media servicio Trabajadora De servici Entvdo/a o clase Padre Interinter- clase: media media Trabajadora De servici Entvdo/a o clase Padre Intertrabaja- clase: media dora Trabajadora Total N 3 EfiTama Recu Efi- cienci Eficiencia -ño r-sos cienc a de de red de de de la ia de red conocidos Red red red famili ar 2,16 65,90% 7,09 10,33 1,91 3,08 1,45 1,64 57,10% 6,55 2,02 3,22 1,03 1,51 52,60% 6,22 10,12 2,36 3,12 1,19 1,2 47,80% 6,18 9,86 2 2,88 1,66 1,02 42,80% 4,62 8,47 2,39 3,46 0,99 1,01 39,60% 4,77 8,52 2,41 3,26 0,9 0,82 35,30% 5,36 9,07 2,09 2,79 1,04 0,67 35,80% 3,74 7,64 2,54 3,82 1,01 0,76 34,90% 3,54 7,16 2,58 3,28 0,83 1,21 2573 46,20% 2554 5,22 8,87 2,26 2549 2516 2162 3,27 1901 1,07 428 9,9 Todas las variables están estadísticamente relacionadas con la clase social adscrita y adquirida. Fuente: OSIM Encuesta sobre capital social en España. 2011. Elaboración propia. En el indicador de recursos de red se repite este fenómeno, pero esta vez también en la clase de servicio además de en la intermedia: en ambas, quienes tienen padres de clase intermedia obtienen menos recursos de sus redes que quienes proceden de la clase superior o de la inferior (los hijos de clases trabajadoras poseen niveles de capital social similares o ligeramente superiores en términos de tamaño y recursos de red, y en la clase de servicio los hijos de clases trabajadoras obtienen ligeramente más recursos). Solo entre quienes pertenecen a la clase trabajadora se cumple la tendencia de mayor capital social según es mayor la clase social de origen. Quizás la explicación a este fenómeno se encuentre en la mayor eficiencia demostrada por las clases trabajadoras a la hora de obtener recursos de sus redes en conjunto (véanse indicadores de eficiencia en Tabla 1 y Tabla 2). Acostumbrados a optimizar los recursos en redes pequeñas, cuando éstas se amplían al ocurrir la movilidad social ascendente, la primera generación que asciende de clase mantiene cierta inercia a aprovechar los contactos, de la misma manera que se hace en la clase de origen. Fuente: OSIM Encuesta sobre capital social en España. 2011. Elaboración propia. Por todo esto creo que la hipótesis 2 se contrasta sobradamente: A igualdad de clase, los individuos cuyo origen es la clase de servicio siempre ofrecen mayores niveles de capital social, tanto en tamaño como en recursos de red; a igualdad de clase trabajadora, los hijos de clases intermedias ofrecen mayores niveles de capital social tanto en extensión como en recursos. No obstante, el fenómeno descrito en el párrafo anterior sugiere un fenómeno que se puede definir de la siguiente forma: cuando ocurre un proceso de movilidad social ascendente, el aprovechamiento intensivo de las redes en términos de utilidad característico de las clases más bajas puede compensar el déficit heredado de capital social. Para concluir la parte expositiva, se abordará a continuación la cuestión del efecto multiplicador del capital social. Se decía antes que el capital social, siendo irreductible al capital económico y cultural, no es independiente de ellos; de hecho, según Bourdieu, el capital social ejerce un efecto multiplicador en el capital propio. Entonces, y a igualdad de condición social, los mayores niveles de renta se verán acompañados de mayores niveles de capital social. Para contrastar esta hipótesis se compararon las medias de los indicadores de tamaño y recursos de la red social según el nivel de ingresos, controlando la edad y la clase social4. El Gráfico 2 ofrece información de la relación entre capital social y nivel de ingresos, a igualdad de clase, para el grupo de edad de entre 35 y 44 años. Sólo aparecen las clases intermedia y trabajadora porque fueron las que mostraron resultados estadísticamente significativos. En él se puede comprobar que efectivamente, entre los individuos que pertenecen a la clase trabajadora y comparten el mismo grupo de edad, los mayores niveles de renta se ven acompañados de mayores puntuaciones en los indicadores de capital social, tanto en lo que se refiere a la amplitud de los contactos como a los recursos útiles que se pueden obtener de ellos. Lo mismo ocurre en la clase intermedia. Para comprobar que los resultados no fueran resultado del azar, se procedió a realizar la comparación de las medias de los indicadores referidos antes para las tres condiciones sociales y todos los grupos de edad. El resultado se ofrece en la Tabla 3. En todos los casos en los que existe relación estadística la tendencia es idéntica a la que ejemplificamos en el Gráfico 2: a igualdad de condición social y de edad, los mayores niveles de ingresos se ven acompañados de mayores tamaños de la red social y de El indicador de ingresos corresponde al del conjunto del hogar recodificado en cuatro categorías: sin ingresos; menos de 1.000 €; entre 1.000 y 1.999 €; más de 2.000 €. La edad fue recodificada en seis tramos: 18 a 24 años; entre 25 y 34 años; entre 35 y 44 años; entre 45 y 54 años; entre 55 y 64 años; 65 años y más. Para la clase se mantuvo la clasificación en tres categorías de clase de servicio, intermedia y trabajadora. 4 recursos útiles. En aquellos casos en los que no se dio la significación estadística (que en la tabla aparecen con un -) la tendencia era la misma, aunque no tan fuerte o bien con un número muy reducido de casos en alguna categoría que sesgaba el análisis. Tan solo en una ocasión la tendencia fue diferente, en la clase de servicio y grupo de edad de entre 25 y 34 años. Gráfico 25. Fuente: OSIM Encuesta sobre capital social en España. 2011. Elaboración propia. Resulta interesante observar el comportamiento de otros indicadores que habitualmente se emplean para medir el capital social, como el de confianza generalizada y el de pertenencia a asociaciones. En la Tabla 4 se muestran los resultados del análisis de la varianza realizado para el índice de asociacionismo según ingresos y para los test de Chi-cuadrado calculados para las tablas de contingencia que relacionan la confianza generalizada con los ingresos. Todos ellos se realizaron controlando siempre la edad y la clase social. Los otros indicadores de capital social habitualmente empleados en la literatura no se muestran igual de potentes. Bajo las mismas condiciones, (controlando la clase y el grupo de edad), para medir la significatividad de la confianza generalizada en su relación con el nivel de ingresos de la persona con mayores ingresos del hogar se realizaron tres pruebas chi-cuadrado para los tres grupos de clase; sólo se mostró significativo el de la clase intermedia con un chi-cuadrado de valor 12,078, con 3 g.l. y sig. asindótica bilateral de ,007. Para medir la significatividad de la diferencia en las puntuaciones medias del índice de asociacionismo para cada categoría de ingresos se realizaron tres análisis de la varianza para cada grupo de clase; ninguna relación se mostró significativa. 5 Tabla 3. ANOVA de las medias de tamaño y recursos de red que se demostraron estadísticamente significativas a un nivel de 0,05 según ingresos Clase de servicio Clase intermedia Clase trabajadora Tamaño Recurso Tamaño Recurso Tamaño Recurso 18-24 años Sí Sí 25-34 años No Sí Sí Sí 35-44 años Sí Sí Sí Sí 45-54 años Sí Sí Sí Sí 55-64 años Sí Sí 65 años y más Sí Sí Fuente: OSIM Encuesta sobre capital social en España. 2011. Elaboración propia. El indicador de confianza generalizada mostró una relación estadísticamente significativa con los recursos en cinco de las dieciocho situaciones, pero de estas en dos de ellas no se podría confirmar la hipótesis 3 con claridad (bien porque hay un porcentaje importante de confiados en categorías de pocos ingresos, bien porque en las de más ingresos no aumenta de manera inequívoca el porcentaje de confiados). En lo que se refiere al indicador de asociacionismo, también se mostraron significativas estadísticamente las diferencias de medias en cinco ocasiones de las dieciocho, pero como en el caso anterior y por las mismas razones, en dos de ellas no se da la relación clara entre niveles de ingresos y capital social. Tabla 4. ANOVA y de las medias del índice de asociacionismo y Chi-cuadrado de confianza generalizada que se demostraron estadísticamente significativas a un nivel de 0,05 según ingresos 18-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años 65 años y más Clase de servicio Clase intermedia Clase trabajadora Asociacion. Confianza Asociacion. Confianza Asociacion. Confianza Sí - - Sí - Sí Sí Sí Sí - Sí - - - - Sí Sí - - - - - - - - Sí Fuente: OSIM Encuesta sobre capital social en España. 2011. Elaboración propia. Creo que esto no impide considerar contrastada la hipótesis 3. Por el contrario, lo que confirma es la ambigüedad del concepto de capital social y la mayor adecuación de la perspectiva estructural, en concreto la de Bourdieu, para medirlo. Se podría objetar que las hipótesis que han guiado este trabajo se basan en la definición bourdiana de capital social, que responde a una teoría en la que éste aparece fuertemente relacionado con el capital económico, mientras que Putnam, que utiliza ampliamente los indicadores de confianza generalizada y pertenencia a asociaciones, se ubica en posiciones teóricas alejadas de las de Bourdieu. Creo que esta objeción es legítima, pero no se sostiene. La misma idea de Bourdieu operativizada como hipótesis 3, fue planteada también por Putnam en “La Comunidad Próspera”, donde afirmaba que “el capital social aumenta los beneficios de la inversión en capital físico y humano” (Putnam 1993b-2001, 36). Es cierto que Putnam establece los efectos beneficiosos del capital social (medidos en términos de confianza generalizada y pertenencia a asociaciones) sobre la economía en el nivel macro, pero no deja de sorprender que no exista una mejor correlación con indicadores económicos obtenidos a nivel micro. En cualquier caso, hay que confirmar que existe relación entre los indicadores de Coleman y Putnam y los de Bourdieu. En las Tablas 5 y 6 se ofrecen los resultados de realizar correlaciones entre los indicadores métricos (tamaño de red, recursos útiles de red e índice de asociacionismo) y del ANOVA de sus medias según las categorías de la confianza generalizada estándar. Tabla 5. Relación entre tamaño de red, recursos útiles de red y asociacionismo Tamaño de la red Recursos de la red Índice de Correlaciones Tamaño de la red Correlación de 1 Pearson Sig. (bilateral) N 3.260 Correlación de ,549(**) Pearson Sig. (bilateral) 0,000 N 3.129 Correlación de ,336(**) Recursos Índice de de la red asociacionismo ,549(**) ,336(**) 0,000 3.129 0,000 3.193 1 ,226(**) 3.209 ,226(**) 0,000 3.143 1 asociacionismo Pearson Sig. (bilateral) 0,000 0,000 N 3.193 3.143 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 3.279 Tabla 6. ANOVA de tamaño de red, recursos útiles de red y asociacionismo según confianza generalizada ANOVA Suma de cuadrados gl Tamaño de la red Intergrupos Intragrupos Total Recursos de la Interred grupos Intragrupos Total Índice de Interasociacionismo grupos Intragrupos Total 890,519 Media cuadrática 1 41.398,300 3.115 F Sig. 890,519 67,007 0,000 13,290 42.288,819 3.116 972,459 1 45.652,809 3.066 972,459 65,309 0,000 14,890 46.625,269 3.067 201,977 1 7.930,863 3.131 201,977 79,738 0,000 2,533 8.132,840 3.132 CONCLUSIONES Si el capital social adolece de un problema como concepto operativo hoy en día es el de la carga semántica que conlleva. Hay muchos significados que diferentes autores de distintas corrientes encuentran en el mismo término. La dimensión subyacente está clara, puesto que se refiere a la propia relacionalidad social, de la cual se derivan externalidades de todo tipo. Pero entiendo que es una cuestión básica diferenciar los elementos que intervienen en este proceso por el cual las externalidades se convierten en recursos con objeto de no confundirlos. La confianza generalizada es un indicador que se ha mostrado útil en diferentes estudios a nivel macro y, aunque no tanto, la pertenencia se reconoce como un indicador válido de capital social. Y pese a que resulta obvio que una sociedad con un fuerte tejido asociativo es más fuerte en todos los sentidos que una sociedad atomizada, después de casi treinta años se siguen formulando en las encuestas preguntas en las que se obtiene el mismo valor siendo socio del Celta de Vigo o gestionando un club de atletismo (o liderando un grupo vecinal, etc.). Es necesario profundizar en las dimensiones del concepto de capital social, algo para lo que el trabajo de Bourdieu se presenta como una herramienta muy útil. Sin embargo, gran parte de los estudiosos del tema parecen ser renuentes a adoptar la definición del autor francés. Es cierto que Bourdieu propone un concepto inserto en una teoría determinada, pero también lo es que los conceptos pueden y deben ser apropiados, desmembrados, utilizados y modificados según se considere conveniente y en función de las necesidades de la investigación (Lizardo 2008). La de Bourdieu gana en precisión (y en riqueza) a cualquiera de las definiciones que se hicieron después y se debe aprovechar su trabajo, como en su día hizo Di Maggio con el concepto de capital cultural. En el presente trabajo se ha presentado evidencia empírica que mide el capital social en España, y lo hace aplicando los indicadores habituales en la literatura académica deudora de las obras de Coleman y Putnam pero también otros extraídos de una perspectiva puramente estructural como la de Bourdieu, elaborados a partir del trabajo empírico de Lin. Estos indicadores, a diferencia de los anteriores, profundizan en la relacionalidad social y son capaces de discriminar entre elementos básicos de la misma, como la extensión de las redes sociales y la obtención en ellas de recursos útiles, y permiten a su vez la elaboración de otros indicadores más precisos de enorme potencialidad. Indicadores como la confianza o la pertenencia a las asociaciones sirven perfectamente para demostrar que existen diferencias de capital social asociadas a las clases sociales, de manera que a mayor condición social, mayor nivel de capital social. Esto se cumple para todos los indicadores, lo que muestra una imagen de la sociedad española en la que los estratos sociales más bajos no lo son solamente en términos económicos y de educación (o capital cultural) sino también social. Esto incluye tamaños de redes familiares y de amistad menores y menos recursos de tipo experto e institucional, además de menor participación asociativa y confianza generalizada. La validez de los indicadores estándar comentados, sin embargo, no son válidos para abordar la perspectiva de la desigualdad o que se preocupe de cómo el capital social tiene efectos en el nivel individual, como plantea la hipótesis 2 de este trabajo. Es necesario en este caso recurrir a otros enfoques como el de Bourdieu. Desde esta concepción del capital social se ha demostrado que es un recurso que se hereda y que en los procesos de movilidad social proporciona más recursos a quienes descienden de clase social en relación a quienes mantienen la clase social de origen. También se ha apuntado la posibilidad de que no sea solamente el volumen del capital social (en lo relativo al tamaño y a la profundidad de la red) lo que se hereda, sino también los usos que se hacen de él; el aprovechamiento más intensivo de los recursos proporcionados por las redes sociales por parte de las clases más bajas puede explicar que los individuos que han adquirido una clase superior a la adscrita obtengan unos niveles de capital social ligeramente superiores a los propios de la clase a la que acceden. Por otro lado, los indicadores de tipo estructural se han mostrado más sólidos que los de confianza y pertenencia a asociaciones para relacionar el capital social con otros recursos individuales, como el capital económico, con el cual mantiene una estrecha relación. Bibliografía: Ansart, Pierre (1993): Las sociologías contemporáneas. Buenos Aires: Amorrortu. Bourdieu, Pierre (1980): Le capital social. Notes provisoires”, Actes de la Recherche en Sciencies Sociales 3. Esta obra está traducida al español y publicada en 2001 en el monográfico de Zona Abierta 94/95, pp. 83-87. Bourdieu, Pierre (1985): “The forms of capital” en J.G. Richardson (comp) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Nueva York, Greenwood, pp. 241-258 Bourdieu, Pierre (1991): La distinción, Madrid, Taurus. Bourdieu, Pierre (1994): Razones prácticas, Barcelona, Anagrama. Brubaker, Rogers (1993): "Social Theory as Habitus" en Craig Calhoun, E. Lipuma y M. Postones (eds.) Bourdieu: Critical Perspectives. Oxford: Polity Press. Calhoun, Craig (1993): "Critical Social Theory" en en Craig Calhoun, E. Lipuma y M. Postones (eds.) Bourdieu: Critical Perspectives. Oxford: Polity Press. Coleman, James (1988): “Social Capital in the Creation of Human Capital” en American Journal of Sociology 94, 95-120. Esta obra está traducida al español y publicada en 2001 en el monográfico de Zona Abierta 94/95, 47-81 Gittell, Ross y Vidal, Avis (1998): Community Organizing: Building Social Capital as a Development Strategy. Newbury Park, Calif.: Sage Publications. Granovetter, Mark S. (1974): Getting a Job: A Study of Contracts and Careers, Cambridge, Harvard University Press. Herreros, Francisco y de Francisco, Andrés (2001): “Introducción al capital social como programa de investigación”, en Zona Abierta 94/95, 1-46. Hintze, Susana (2004): “Capital social y estrategias de supervivencia. Reflexiones sobre el ́capital social de los pobres`” (mimeo). Disponible online URL http://www.riless.ungs.edu.ar/documentos/67_Hintze- _Capital_Social.pdf Kogan, Aleksandr, y otros (2011): “Thin-slicing study of the oxytocin receptor (OXTR) gene and the evaluation and expression of the prosocial disposition” en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Lin, Nan, Ensel, Walter M. y Vaughn, John C. (1981): “Social resources and strength of ties: structural factors in occupational attainment” en American Sociological Review 46, 393-405. Lin, Nan, Fu, Yang-chih y Hsung, Ray-May (2001): “The Position Generator: measurement techniques for social capital” en Lin, N.; Cook, K.; Burt, R.S. (eds.) Social capital: theory and research, New York, Aldine De Gruyter. Loury, Glen (1977): “A Dynamic Theory of Racial Income Differences” en P.A. Wallace y A. Le Munds (eds.), Women, Minorities and Employment Discrimination, Lexington, Lexington Books. Martínez García, José Saturnino (2003): "Capital y clase social: Una crítica analítica" en Javier Noya (ed.) Cultura, desigualdad y reflexividad. La sociología de Pierre Bourdieu. Madrid: La Catarata, pp. 87-116. Pena, J. Atilano y Sánchez Santos, José (2010): “Felicidad, bienestar subjetivo y satisfacción en la sociedad gallega” en J.L. Veira Veira (Coord.), La evolución de los valores sociales en Galicia, A Coruña, Netbiblo, pp. 301-339. Piff PK, Kraus MW, Côté S, Cheng BH, Keltner D (2010): “Having less, giving more: The influence of social class on prosocial behavior”, en J Pers Soc Psychol 99, pp. 771– 778. Portes, Alejandro (1999): “Capital social: sus orígenes y aplicaciones en la sociología moderna”. En Carpio-Novacovsky (compiladores): De igual a igual. El desafío del Estado ante los nuevos problemas sociales. FCE/SIEMPRO/FLACSO, Buenos Aires. Putnam, Robert (1993a): Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. Princeton. Princeton University Press. Putnam, Robert (1993b): “The Prosperous Community. Social Capital and Public Life” en The American Prospect 13, pp. 35-42. Esta obra está traducida al español y publicada en 2001 en el monográfico de Zona Abierta 94/95, pp. 89-104. Rodríguez, Gustavo P. (2006): “Sentidos y usos de la noción de capital social en relación con la sociedad civil “ en e-l@tina,Vol. 5, 7, 49-66 [Disponible el 3/08/2012 en http://es.scribd.com/doc/96074892/elatina17#outer_page_51] Woolcock, Michael and Deepa Narayan (2000) “Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy”, en World Bank Research Observer 15 (2), 225-249.