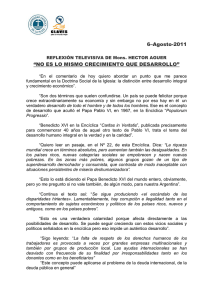Num006 007
Anuncio

José Luis Pinillos “Laborem exercens”: Los trabajos y los días del hombre de hoy Por más que hayan cambiado las cosas en el mundo y en el seno de la Iglesia Católica —y no pocas ni leves han sido las mudanzas de los últimos tiempos—, para un hombre de mi generación sigue sin ser fácil decidirse a opinar públicamente sobre una Encíclica. La permisividad en estas materias le llega a uno algo tarde, y en el trasfondo del alma probablemente quedan siempre rescoldos de la prudencia reverencial, llamémosla así, con que los seglares de antes percibíamos estas solemnes declaraciones papales. Esta es la verdad, al menos en mi caso, y malo sería omitirla como un primer encuadre de las presentes reflexiones. Hay algo, sin embargo, en la Encíclica de Juan Pablo II sobre el trabajo humano, algo profundamente entrañable y acogedor para el común de los hombres, que contrarresta semejante prevención y predispone al comentario espontáneo. Quizá en mi caso esta especie de connaturalidad con la Laborem exercens proceda de que viví mi infancia y mi adolescencia en un pueblo de obreros y de que en mi casa —mi padre era empleado de unos astilleros— los problemas del trabajo llegaban a la postre siempre desde el lado de los más débiles, desde la margen izquierda de la ría bilbaína, y no desde la perspectiva de los poderosos. DuranCuenta y Razón, n.° 6 Primavera 1982 te la guerra, bien es verdad que a la fuerza, trabajé algunos meses como peón y luego en una fábrica de material de guerra; más tarde ejercí de maestro algún tiempo en una escuela pública de un barrio obrero y posteriormente tuve un largo contacto con empresas españolas como psicólogo industrial. Todo esto, repito, me sensibilizó a un tipo de cuestiones muy parecidas a las que recoge la Encíclica del Papa Juan Pablo II, y con las que no encuentro dificultad para identificarme. Más aún, allá por los años cincuenta mis actividades como psicólogo social me llevaron a interesarme por autores como Laski, y hubo una etapa de mi vida en que pensé y defendí públicamente, no sin percances, unas tesis sobre el trabajo humano no demasiado distantes de las que hoy, con muchísima más sabiduría y autoridad, defiende Juan Pablo II en la Laborem exercens. A saber: que la humanización del trabajo pasa inexorablemente por un proceso de socialización, afín en muchos aspectos al socialismo. Por último, la circunstancia de que el Papa cuide en todo momento de que la persona humana, sus derechos esenciales y su libertad no queden mermados en lo más mínimo por ninguno de los ismos políticos que se disputan su manejo y control, es sin duda otro de los factores que a un seglar independiente como yo pueden animarle a terciar en la delicada empresa de comentar el pensamiento pontificio. En cualquier caso, mi comentario será breve y ceñido a cuatro puntos, no más, de los innumerables a que ciertamente ese notable documento papal es de suyo acreedor. 1. La religiosidad radical de la Encíclica Coincido plenamente con Monseñor Benavent, que aquí mismo lo señalaba hace unos días, en que esta nueva Encíclica de Juan Pablo II es ante todo un documento profundísimamente religioso, esto es, no político ni económico, aunque sus implicaciones afecten de lleno a la vida sociopolítica y económica del mundo actual, y muy especialmente a los regímenes y partidos que la dirigen. El Pontífice acepta, desde luego, que el problema del trabajo humano incluye un sinnúmero de aspectos técnicos que cabría calificar de «profanos», si se me permite la expresión, en el sentido de que no son de competencia de la Iglesia; en todo momento deja Juan Pablo II bien claro que al César es preciso darle lo que le pertenece. Sólo que como la dignidad de la vida humana es asunto del que la Iglesia no puede desentenderse, tampoco puede dejar a un lado su pensamiento sobre aquella actividad humana, el trabajo, que es justamente la más esencial de todas las que conducen a la dignificación de la vida del hombre sobre la tierra. Precisamente por ello, la Iglesia se ve obligada a proclamar con toda la energía que exigen las circunstancias presentes, su doctrina religiosa al respecto. No se trata, pues, de que el Papa proponga una fórmula alternativa a las del socialismo y el capitalismo, una fórmula sociopolítica, se entiende; su propósito, mucho más básico, es recordar a todos, proyectar sobre todas las doctrinas seculares el mensaje dignificador del trabajo humano que contiene la palabra de la Iglesia. Se trata, en suma, de una defensa religiosa de los trabajos y los días de los hombres, y especialmente de aquellos más humildes que sufren en su carne el drama de la pobreza y la opresión. La Iglesia, declara el Papa, está convencida de que el trabajo es un elemento fijo, tanto de la vida social como de las enseñanzas de la propia Iglesia; y ello ahora y siempre. Para la Iglesia predicada y edificada entre los pobres por Cristo, el trabajo representa una dimensión fundamental de la existencia humana, cuya exaltación y valoración religiosa es consustancial a la naturaleza misma de la fe cristiana. En esta dramática hora del mundo, en que tantos conflictos, fatigas y crisis afectan a los hombres del trabajo —escasez y paro, automación, desigualdades no ya sólo entre las clases sociales, sino entre continentes enteros—, el Papa ha creído necesario estimular desde la fe cristiana una revisión y reorganización de la economía actual, aunque de ello se deriven algunas desventajas y sacrificios para los países más avanzados. Indirectamente, se está aludiendo con esto, así creo entenderlo, a la insuficiencia de unos planteamientos de enfrentamiento de clases en el seno de unas sociedades avanzadas donde, al fin y al cabo, nadie se muere de hambre y de sed, de enfermedades y miserias hace tiempo desterradas de Occidente. La palabra religiosa de Juan Pablo II trasciende, pues, los planteamientos partidistas de todas las ideologías, e incita a la denuncia, análisis y transformación de las estructuras injustas en una dimensión más universal que la que habitualmente se contempla. Acaso sea ésta la razón por la que esta admirable Encíclica ha pasado tan desapercibida, deliberadamente desapercibida, por aquellos que, al menos en teoría, mayor eco debieran haberse hecho de ella. Semejante desvío representa, por lo demás, la prueba más fuerte de su condición radicalmente religiosa y, eo ipso, incómoda para todas las idolatrías, o simplemente para todos los Césares. 2. La concepción humana del trabajo La tesis fundamental de la Laboretn exercens hunde sus raíces y se nutre intelectualmente de una concepción del trabajo que, en una primera aproximación, cabría calificar de humanista, o acaso de personalista. Por descontado, Juan Pablo II no desconoce el significado objetivo del trabajo, ni lo minimiza. El trabajo lo entiende, ciertamente, como una actividad transitiva, que se dirige desde el sujeto humano hacia una realidad externa, cuya transformación y dominio pretende. El dominio del hombre sobre la tierra se realiza en el trabajo, y de ahí, naturalmente, el significado objetivo de éste. Significado que el Papa no niega ni devalúa, pero sí subordina a su significado subjetivo. Porque, a la postre, lo mismo en las épocas más remotas que hoy, el sujeto propio del trabajo continúa siendo el hombre: el único ser viviente que en realidad trabaja y se realiza como persona trabajando. Significa esto, claro está, que las fuentes éticas de la dignidad del trabajo, su valor supremo, deben buscarse prioritariamente en su dimensión subjetiva, en el hecho radical y fundante de que quien lo ejecuta es una persona, un ser subjetivo capaz de obrar racionalmente, de disponer de sí y de decidir conforme a fines propios e in- alienables. En otras palabras: el fundamento último del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto, y no el tipo de trabajo objetivamente realizado. En esta concepción humanista del trabajo se atenúan, pues, hasta hacerse casi borrosas, las fronteras sociales establecidas por virtud de las diferencias objetivas en el trabajo realizado. No se pretende afirmar con ello, comenta el propio Papa, que el trabajo humano no pueda o no deba valorarse y cualificarse objetivamente de algún modo, sino que tales valoraciones y cualificaciones estén atemperadas siempre por su inserción en unas coordenadas humanísticas, según las cuales el metro de toda operación valorativa del trabajo sea a última hora la dignidad humana del trabajador. A la postre, la finalidad del trabajo, por corriente y simple que sea éste, es siempre el hombre mismo. Las implicaciones de este principio para la organización del trabajo en una sociedad industrial son obvias y delicadas. En efecto, mientras los hombres no seamos capaces de trabajar por motivos exclusivamente altruistas, la valoración objetiva de los puestos de trabajo, lo que en el argot industrial se llama Job Evaluation, constituye uno de los temas capitales de la vida económica, en el que no es nada sencillo lograr un equilibrio entre el valor objetivo del trabajo y las aspiraciones o merecimientos subjetivos del trabajador. Los movimientos obreros y, en general, el socialismo han propendido siempre a ponderar más los componentes subjetivos del trabajo, mientras que el capitalismo y los empresarios encargados de que las empresas sean rentables han tendido a poner en primer plano los elementos objetivos del trabaio, según su grado de relevancia y repercusión en la eficacia del proceso productivo. Brevemente, unos propenden a igualar las remuneraciones en función de que el valor subjetivo del trabajo es común a todos los seres humanos, por el hecho de ser hombres, mientras otros, en cambio, se inclinan por establecer una proporcionalidad notable entre las remuneraciones y el valor objetivo del trabajo logrado. Ciertamente, desde la óptica religiosa de la Encíclica se resalta el valor del polo subjetivo del trabajo, sin excluir, por supuesto, las indispensables referencias al valor objetivo del mismo. Lo cual, naturalmente, tiene diferentes lecturas según el contexto en que el principio se aplique. Pienso, por ejemplo, que cuando un mecánico de Iberia gana igual o quizá más que un catedrático de Universidad, la interpretación concreta del principio no debe ser la misma que cuando se refiera a los trabajadores agrícolas de El Salvador, cuya desigualdad respecto de los profesionales titulados de su país acaso sea mayor que aquí. De otra parte, el desarrollo de los socialismos reales ha puesto bien de relieve las consecuencias desfavorables para la rentabilidad de las empresas y, en definitiva, para la producción de riqueza que acarrea el excesivo acortamiento de las distancias remunerativas entre los distintos niveles objetivos del trabajo. En última instancia, la elevación del nivel de vida de los más humildes depende inexorablemente no sólo de que se repartan mejor los bienes, sino de que existan en la cuantía necesaria. Como dijo una vez Indalecio Prieto, no se puede repartir la miseria. Para repartir hay que producir, y para producir es menester motivar de alguna manera la mejor ejecución de los trabajos objetivamente más rentables. Sería deseable que semejante motivación diferencial fuese innecesaria; pero de hecho no ocurre así. De hecho ocurre que el mundo, para afrontar el incremento demográfico que se espera de aquí al año 2000, necesita más que nunca innovar sus fuentes de produc- ción, aumentar la rentabilidad de sus empresas y, por supuesto, tomar una creciente conciencia de la solidaridad que hermana a todos los hombres. Quiero decir, en definitiva, y así lo entiende, por supuesto, el Papa, que la aplicación del espíritu fraternal que anima la Encíclica no puede desvincularse del contexto en que vaya a aplicarse, ni de la experiencia acumulada por las ciencias sociales de Occidente en torno al equilibrio que deben guardar entre sí las concepciones subjetivas y objetivas del trabajo. Sin duda, la universalidad de la concepción pontificia se refracta de formas distintas en el complejo tapiz de pueblos que componen la tierra. La Encíclica señala una doctrina ideal en la concepción del trabajo humano, bien a sabiendas de que la realización de toda utopía se mide en términos de amplios períodos históricos y tiene siempre un carácter de interminable aproximación asintótica a una perfección que trasciende al hombre. Es en esa sabia clave de prudencia política como, a mi juicio, hay que leer el pensamiento pontificio sobre la condición personal del trabajo humano. Siendo inequívocamente humanista en su intención, es a la par moderada en sus implicaciones políticas. 3. Lo social y el socialismo Con todo, una primera lectura de la Encíclica hace patente que ésta carga la responsabilidad histórica de la deshumanización del trabajo en el capitalismo liberal del siglo xvm y en sus secuelas. Es asimismo cierto que las fórmulas humanizadoras propuestas por Juan Pablo II comportan una innegable socialización del trabajo, y en este sentido entiendo que agradarán al profesor Zapatero, cuya actitud comparto en este punto. Considero, no obstante, imprescindi- ble hacer algunas aclaraciones que puntualicen mi conformidad. Entiendo, por lo pronto, que el Papa generaliza sus reparos al capitalismo en todas sus formas, incluido el capitalismo de Estado y la colectivización de los medios de producción, incluido, en suma, cualquier sistema que equipare el hombre a los medios materiales de producción, lo trate como un instrumento y no según la verdadera dignidad del trabajó, esto es, como sujeto, autor y término del mismo, como verdadero fin del sistema productivo. Por capitalismo no entiende, pues, Juan Pablo II tan sólo el sistema político y económico que se opone al socialismo y al comunismo, sino algo bastante más general y profundo que se opone también a estas dos opciones. De hecho, aun cuando el Papa subraya, y con razón, la responsabilidad histórica del liberalismo económico en la inversión valorativa del trabajo, incluye también en sus críticas al materialismo dialéctico^ vaya por caso, en el cual tampoco es el hombre sujeto auténtico del trabajo, «sino que es entendido y tratado como dependiendo de lo que es material, como una especie de resultante de las relaciones económicas y de producción predominantes en una determinada época». El argumento fundamental de la Iglesia, subraya el Papa, es que no se puede poseer contra el trabajo; y este argumento religioso y moral vale tanto para el capitalismo liberal como para cualquier sistema que prescinda de que el capital, esto es, el conjunto de los medios de producción, es fruto del patrimonio histórico del trabajo humano y pertenece a la humanidad, no a una élite, a un Estado o a un «aparato», ni a los miembros de una Nomenklafura. Esta es la cuestión decisiva, en torno a la cual merece la pena meditar un poco más. A tal efecto conviene tener muy pre- sente que el Papa no condena la propiedad privada, ni siquiera la de los medios de producción —a cuya socialización tampoco se opone, por lo demás, en determinadas circunstancias y modos— siempre y cuando no se interprete que ese derecho es absoluto e intocable, siempre y cuando se acepte que ese derecho de propiedad está subordinado al derecho de uso común y al destino universal de los bienes. No hay, por tanto, en la Encíclica una oposición doctrinaria al capital —elemento indispensable del trabajo humano—, sino al capitalismo, al abuso del capital, y ello por igual en sus formas liberales o estatales. Rechazar de plano el capital y sus formas productivas de uso sería tanto como desconocer que el mundo moderno se asienta sobre una ingente acumulación de capital, que el trabajo humano actual debe continuar acrecentando para su legítimo disfrute por la humanidad futura. El acento de la Encíclica recae sobre el uso humanizador del capital, no sobre su pase al Estado, ni sobre el rechazo frontal de la propiedad privada de los medios de producción. Porque la mera transferencia de los medios de producción al Estado no equivale ciertamente a la «socialización» de tal propiedad: «Se puede hablar de socialización únicamente —nos dice Juan Pablo II— cuando quede asegurada la subjetividad de la sociedad, es decir, cuando toda persona, basándose en su propio trabajo, tenga pleno título a considerarse al mismo tiempo 'copropietario' de esa especie de gran taller del trabajo en que se compromete con todos.» Como caminos posibles para asociar el trabajo a la propiedad del capital propone el Papa diversos caminos, tendentes todos ellos a dar vida a una gama de cuerpos intermedios que gocen de autonomía respecto de los poderes públicos, y de otras grandes fórmulas de poder económico cual pueden ser las multinacionales. Pero esto queda solamente indicado y sujeto, naturalmente, al veredicto de la experiencia. Las aplicaciones concretas de los grandes principios están siempre sometidas a circunstancias muy complejas, nada fáciles de anticipar, y que en última instancia no afectan al espíritu humanizador y cristiano que, en este caso concreto, anima la Encíclica que comentamos. Su mensaje es bien claro para todo aquel que quiera entenderlo: la finalidad del capital es dignificar al hombre, poseyendo a su favor, no contra él. Y de este mandato no se excluye a nadie, ni al capitalismo ni al socialismo. 4. Trabajo y progreso El mensaje de la Laborem exercens posee una vertiente socioeconómica y política y otra más bien tecnológica, menos marcada, pero en modo alguno ausente. Ambas dimanan, ya lo hemos dicho, de un planteamiento radicalmente religioso y antropológico, pero inciden sobre planos distintos de la realidad. Se refiere el Papa a la tecnología moderna como la gran aliada del hombre y también como su posible adversaria. La técnica, en efecto, facilita el trabajo, lo perfecciona, lo acelera y lo potencia. Incluso cabría pensar que a la larga —el Papa no lo dice— liberará al hombre del mandato bíblico de ganarse el pan con el sudor del trabajo. Pero lo que en realidad y de verdad acontece en nuestro mundo no es precisamente eso. Hoy por hoy lo que falta a muchos hombres es precisamente trabajo, y a la prometida sociedad del ocio está sucediendo, de hecho, la sociedad del paro y del hambre para millones y millones de seres humanos. En este explosivo contraste consiste, sin duda, el tremendo escándalo de nuestro tiempo, que la Encíclica de Juan Pablo II señala y trata de reconducir desde una profunda reflexión religiosa de marcado carácter antropológico. Insiste el Papa —dejando a un lado nuestras reflexiones sobre el futurible de una posible sociedad sin trabajo trabajoso— en que la complejidad de la sociedad tecnológica, su mecanización y burocratización, los cambios y reajustes incesantes de las profesiones, el rápido envejecimiento de los saberes, la sobrecarga de información, la deshumanización de las relaciones interpersonales, la disolución de la vida comunitaria, la alteración del puesto de la mujer en la sociedad y en la familia, etc., son otros tantos factores de alto riesgo para la condición del hombre en general y, muy particularmente, para la del trabajador. También por este costado, el de la deshumanización del trabajo humano, advierte el Papa una amenaza grave, sobre la cual la Iglesia debe pronunciarse desde el plano antropológico y religioso que le compete. Aunque menos desarrollada que las partes anteriores, esta dimensión del trabajo humano recibe asimismo una iluminación doctrinal apropiada. Una tecnología que se desconecte de los altos valores espirituales de la vida humana puede convertirse en un nuevo factor de alienación que suplante al hombre y le desposea de sí mismo. De igual modo que no se debe poseer contra el hombre, tampoco es lícito progresar contra el hombre. Y de este nuevo pecado contra la subjetividad del trabajo, ninguna sociedad avanzada se encuentra en principio inmune: ni las sociedades capitalistas ni las socialistas que alcancen un alto grado de desarrollo. Es verdad que en este último punto las sugerencias concretas de la Encíclica son mínimas y difíciles de llevar a cabo. Lo que cuenta, sin embargo, tan- to en este aspecto como en los anteriores, no son las soluciones técnicas, sino el esfuerzo por iluminar el entendimiento y reconducir la voluntad de los hombres en el modo de concebir y practicar el trabajo sobre la tierra. Contempladas sólo desde una perspectiva mundana, es posible que muchas de las propuestas papales parezcan irrealizables; me atrevería a decir que tan contrarias a la evidencia cotidiana como la promesa de la resurrección de los muertos. Pero es dudoso, pienso, que esa condición ideal sea un demérito. Porque la Encíclica de Juan Pablo II es, ante todo, un mensaje religioso, cristiano hasta la médula. Y si hay algo verdaderamente propio de la convicción cristiana es el imperativo de releer constantemente la experiencia a la luz de la esperanza. Y la esperanza refulge con inusitado vigor en todas las páginas de esta gran Encíclica que la Iglesia ofrece hoy a todos los hombres, creyentes y no creyentes, con el ánimo de suavizar sus aflicciones y ayudarles a realizarse como seres humanos. 1919. Catedrático de Psicología en la Universidad Complutense. J. L. P."