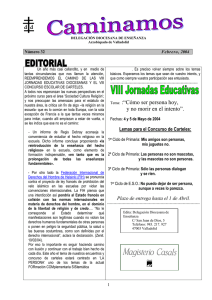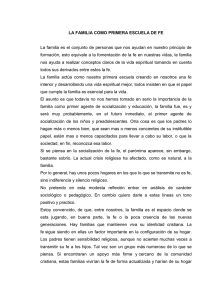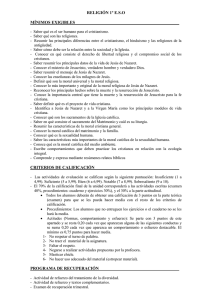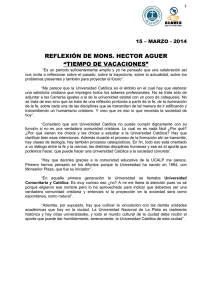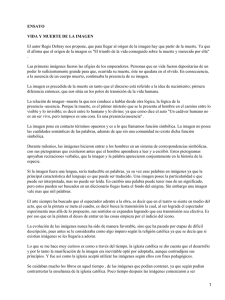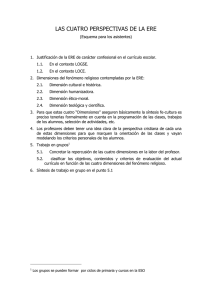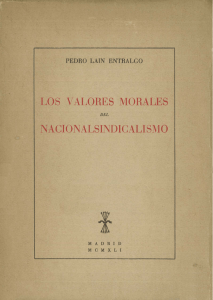Num002 004
Anuncio

José María Martín Patino Preocupaciones de un católico en la España de hoy La vida, como decía Ortega, es hacer, y la fe cristiana, si no inspira ese hacer, no merece el nombre de tal fe. «Quiérase o no, la vida humana es constante ocupación con algo futuro. Desde el instante actual nos ocupamos del que sobreviene. Por eso vivir es siempre, siempre, sin pausa ni descanso, hacer. ¿Por qué no se ha reparado en que hacer, todo hacer, significa realizar un futuro?» (Ortega y Gasset). Por esta misma razón, las «ocupaciones», si son humanas, es decir, conscientes y libres, llevan dentro de sí un proyecto, una meta. Son, en realidad, también «pre-ocupaciones». No trato, como es natural, de hacer ningún pronóstico. Me basta preguntarme la razón de lo que estoy haciendo. Todo aquello que no tiene objeto no debería ocuparme, no merece que invierta mi esfuerzo en algo que no me lleva a ninguna parte. En el pronóstico me limito a mirar al futuro. No es malo hacer pronósticos. Lo malo es quedarse en los pronósticos y pensar que se puede vivir de ellos, esperando a que se realicen por sí mismos como un destino inexorable. El mal de nuestra sociedad consiste en que casi todo el mundo se interesa mucho más por «lo que va a pasar» que «por lo que tiene que hacer». Se dedica mucho espacio al «horóscopo» y poco al análisis de los acontecimientos diarios. Pretendo, eso sí, que mis preocupaciones no sean las estrictamente personales. Es muy difícil ser honesto en una sociedad de picaros o veraz en el mundo de la mentira. «La libertad no es sólo un derecho que se reclama para uno mismo, es un deber que se asume respecto a los otros» í. Quiero hablar de preocupaciones que yo considero objetivas, porque conciernen a la conciencia objetiva de los católicos en esta hora crítica del catolicismo español. Su catalogación y orden de prioridad, naturalmente, responden al campo de visión que yo logro iluminar, como un simple espectador, desde mi circunstancia cristiana. Normalmente nos dejamos absorber por los cambios externos más sensacionales. Contemplamos la realidad dominados por nuestras propias «ideas». 1 Juan Pablo II, Mensaje de la Paz, 1981, núm. 7. Cuenta y Razón, n.° 2 Primavera 1981 Con ellas intentamos defendernos del caos en el que andamos perdidos. Las cosas nos parecen tan «claras» que nos incapacitamos para comprender su complejidad. Los cambios políticos de los últimos años ocultan sin duda otros procesos más profundos y determinantes del futuro de nuestra convivencia. Dentro del área religiosa sucede otro tanto. Hemos pasado en el corto espacio de unos años de un Estado confesional, en su sentido más tradicional, a una Constitución «no confesional». Los modelos de Estado que hemos experimentado en España, en lo religioso, no coinciden con lo que ahora necesitamos. Los católicos españoles estábamos acostumbrados a una de dos: o que el Estado tuviera «como timbre de gloria» inspirar todas sus leyes en la doctrina de la Iglesia o que ese mismo Estado ignorara e incluso persiguiera a las instituciones eclesiásticas; o que la moral del Estado se identificara con la moral católica o que dicha moral no fuera en absoluto tenida en cuenta en los procesos legislativos. Estas dos actitudes extremas absorben todo el interés y desencadenan batallas religiosas que impiden situar problemas, como la escuela y el divorcio, en su propio terreno de la ética civil, de la cultura o de la política. Se sustraen las verdaderas cuestiones a los debates cuando los interlocutores se dedican a descalificarse mutuamente o a minar la credibilidad del adversario. La Iglesia tiene una deuda con la España moderna: la de orientar la conciencia cristiana de manera que la libertad, el progreso y la justicia no sean objetivos que hay que perseguir a costa de la fe cristiana o frente a las reacciones de los mismos factores. El hecho de que no corresponda a ella dictar a la sociedad civil el régimen de su existencia colectiva no puede convertirse en pretexto para desistir de formular juicios y directrices fundamentales que ayuden a buscar soluciones a nuestra conflictiva convivencia. Sabemos de qué manera nos tienta el espíritu arcaizante. Esa especie de manía de vivir el pasado como presente, resucitando personajes que han muerto para siempre y renunciando a cualquier análisis que pueda llevarnos a síntesis más estimulantes y creadoras. Importaría mucho que supiéramos distinguir bien los dogmas de los dogmáticos. Una cosa son las realidades, los objetos del conocimiento, y otra muy distinta las actitudes, la manera de ver y de comportarnos ante esa realidad. Todos sentimos la necesidad de ordenar nuestros conocimientos, aunque no sea más que para hacer frente al caos de estímulos al que estamos sometidos. Pero el dogmático organiza su sistema como una tupida malla de defensa. Merece la pena que intentemos traspasar esos telones fantasmagóricos que nos impiden descubrir algunos de nuestros principales problemas. A veces dudamos de si es primero y más importante dedicar nuestro esfuerzo a cambiar las estructuras, especialmente las económicas y políticas, o intentar antes regenerar el corazón de cada hombre. La primera comunidad del Evangelio no se planteó este dilema. No esperaron a tener las condiciones ideales para el cambio de la sociedad. Se pusieron a trabajar en la tarea que tenían delante, dedicándose a convertir a cada hombre concreto. Esta preocupación por el hombre concreto preside hoy la conciencia de la Iglesia. Y a través de ella descubrimos otras preocupaciones por la familia y por la sociedad. Preocuparse es enfrentarse con la realidad del presente, en cuanto ésta encierra dentro de sí las soluciones del futuro que hay que preparar e incluso anticipar, sin esperar a que nos sorprenda. I. La preocupación por el «hombre» concreto Debemos dar preferencia a esta cuestión fundamental. Es la pregunta que está en la base de todas las preguntas que se ha hecho la humanidad. El hombre ha sido objeto de estudio desde los mismos umbrales de la ciencia filosófica: «Conócete a ti mismo» era la meta de la filosofía socrática. Todos los grandes pensadores han intentado descifrar el misterio del hombre. Pero nuestra época presume de no haberse quedado de brazos cruzados en una mera contemplación del ser humano. Los humanismos se han convertido en programa político. En la plataforma de ideologías opuestas sobre la concepción del mundo se iza la bandera del hombre. Ondea en todos los foros internacionales, en todos los laboratorios de los científicos y en todas las empresas del desarrollo tecnológico. Juan Pablo II parece haber elegido el tema del hombre como cuestión fundamental de todos sus discursos. Lucha incansablemente para que todos esos nobles esfuerzos de la humanidad converjan en una consideración más amplia que descubra lo que podemos llamar con Trasmontant la «antropología integral»: el hombre, no sólo bajo esta o aquella dimensión, sino tal como fue diseñado en el momento de la creación y tal como es revelado y rehabilitado en los misterios de la Encarnación y Redención. «No se trata solamente —nos dice— de dar una respuesta abstracta a la pregunta: quién es el hombre, sino que se trata de todo el dinamismo de la vida y de la civilización» 2. La consideración del futuro de la humanidad está urgiendo ya en las actitudes y en los comportamientos presentes. El «deber ser» no puede desentenderse de lo que concretamente sentimos y experimentamos en el hombre concreto como expectativa y como condicionante de aquello que estamos llamados a ser. Y, por tanto, hay que enfrentarse con el sentido y las iniciativas de la vida cotidiana, con todo lo que es premisa y presupuesto de los proyectos de civilización, programas políticos, económicos, sociales, estatales y otros muchos. «Se trata, por tanto, del hombre en toda su verdad, en su plena dimensión. No se trata del hombre abstracto, sino real, del hombre concreto, histórico..., el Hombre tal como ha sido querido por Dios, tal como El lo ha elegido eternamente, llamado, destinado a la gracia y a la gloria, tal es precisamente cada hombre, el hombre más concreto, el más real, éste es el hombre en toda la plenitud del misterio, del que se ha hecho partícipe en Jesucristo, misterio del cual se hace partícipe cada uno de los cuatro mil millones Juan Pablo II, El Redentor del Hombre, núm. 16, Ed. Paulinas, pág. 44. de hombres vivientes sobre nuestro planeta desde el momento en que se es concebido en el seno de la madre... El hombre en la plena verdad de su existencia, de su ser personal y, a la vez, de su ser comunitario y social —en el ámbito de la propia familia, en el ámbito de la propia nación o pueblo, en el ámbito de toda la humanidad—, este hombre es el primer camino que la Iglesia debe recorrer en el establecimiento de su misión, él es el camino primero y fundamental de la Iglesia»3. En términos cinematográficos, podríamos decir que el progreso humano hay que contemplarlo y decidirlo a través de un primer plano, el hombre contemplado en toda su grandeza, es decir, tal como se nos ha revelado a los hombres a través de Jesucristo. No es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. El principio evangélico vale para discernir en la utilización de los avances tecnológicos, para dominar la naturaleza, para juzgar a las organizaciones económicas y políticas. No se puede llamar sin más «progreso humano» a la evolución ciega de la historia. El futuro está abierto al progreso y a la degradación, es decir, a la responsabilidad de elegir individual y colectivamente. A la altura de nuestro tiempo existen ya suficientes experiencias para poder afirmar que la ética debe prevalecer sobre la técnica, la persona sobre las cosas y el espíritu sobre la materia. De ahí la pregunta que, según el Papa, «deben hacerse los cristianos»: «Si el hombre, en cuanto hombre, en el contexto de este progreso, se hace de veras mejor, es decir, más maduro espiritualmente, más consciente de la dignidad de su humanidad, más responsable, más abierto a los demás, particularmente a los más necesitados y a los más débiles, más disponibles a dar y prestar ayuda a todos» 4. Fruto de esta experiencia milenaria es la proclamación, a nivel planetario, de los derechos humanos. Pero es necesario seguir atentamente todas las fases del proceso actual, aunque muchas veces sea llamado de liberación. No se puede vivir por más tiempo en la seducción de los mitos del crecimiento y de la revolución. El desarrollo capitalista impone graves costos humanos. En muchos países del Tercer Mundo estos costos son prohibitivos. Las revoluciones socialistas han impuesto, con otra serie de aparentes justificaciones, costos humanos irreparables. No se puede seguir embaucando al hombre de hoy con la abundancia de mañana, ni justificar el terror de hoy con la promesa de un orden futuro. Brasil, como experimento capitalista, y China, como proyecto socialista, suelen ser considerados como polos opuestos entre los modelos de desarrollo y, por consiguiente, como alternativas decisivas para el futuro. Sin embargo, la más elemental consideración de la ética política nos dice que ambos modelos se basan en la disposición a sacrificar al menos una generación en aras de las supuestas metas del experimento. De estas pirámides del sacrificio está ahita nuestra geografía política contemporánea. Dentro de esta consideración del «hombre concreto» es necesario descender a comprobaciones más inmediatas. El hombre se ha vuelto escéptico de 3 4 Juan Pablo II, El Redentor del Hombre, núms. 13-14. Juan Pablo II, El Redentor del Hombre, núm. 15, pág. 41. teorías y se sumerge en el placer del momento; ofrece, además, una gran resistencia a aplazar las gratificaciones. La ilusión prometeica asentada sobre el progreso y lo que se creía posibilidad de autarquismo, va siendo sustituida por lo que se ha dado en llamar cultura narcisista. Prometeo se ocupaba del futuro de todos. Narciso no piensa más que en su propio y particular bienestar. «Desencanto» y «pasotismo» son los términos más utilizados para levantar acta de defunción de las antiguas vanguardias y militancias. En estas condiciones, resulta casi un milagro suscitar lo que podríamos llamar sentimiento de vergüenza y de repudio de la «indignidad moral». Solzenitzyn es el que ha logrado dar forma artística a la experiencia con-centracionaria. Aquellos que, durante largos años en los campos de exterminio, gastaron su vida para nada, que llevaron sobre su espalda un número de registro, que después de haberse extenuado en el trabajo eran arrastrados a la celda de castigo, son los que, desde el fondo de aquella fosa moral, pueden hablarnos de un nuevo humanismo. El «no» al Zek (el preso soviético) es ante todo un enderezamiento del alma, la victoria sobre el aislamiento y el anonimato, la comunidad recuperada, la alegría liberadora. Camus expresó en su novela La peste el suceso de una ciudad obligada a reorientar su futuro, en la que unos protagonistas reclaman la fuerza de inaugurar una existencia más auténtica ante la evidencia de su ser para la muerte. Muchos comienzan ya a sentir la necesidad de sumarse a esta nueva «disidencia». No hace falta mucha intuición para sentir muerta a una sociedad o a una nación que se desintegra bajo el impulso del odio, de la violencia, de la desconfianza, de la ambición o de tantas otras quimeras de la vida. Y tampoco necesitamos mucho esfuerzo para reconocer que un cristianismo que pierde su capacidad de relacionar y de unir, que agoniza en antagonismos irreconciliables, que prefiere no dialogar para no contaminarse, que teme compartir su historia con la de todos los hombres, está prácticamente moribundo. La fe no puede vivir aislada, separada, dentro de nosotros mismos. Las formas históricas y las actitudes actuales del cristianismo español deben ser contempladas también a través de ese primer plano del hombre. El cristiano concreto, histórico, que acude a nuestras celebraciones litúrgicas, que da forma a la familia, que actúa en la empresa o interviene en la política, es de hecho el retrato de nuestro catolicismo. Ya Ortega y Gasset observaba que los defectos de la Iglesia española no había que atribuirlos al cristianismo universal, sino a la manera particular de interpretarlo nuestra comunidad histórica. «La Iglesia española fue grande mientras se nutrió de la cultura de las grandes universidades del siglo xvi, cuya decadencia determina la de la misma Iglesia. Frailes ignorantes y tercos dirigen la resistencia a toda medida progresiva durante el siglo xix», observa Salvador de Madariaga 5. No creo que fuera difícil probar que una de las características de nuestro catolicismo es el individualismo intransigente. El católico español salta sín 5 Salvador de Madariaga, La Iglesia y el clericalismo en España. Ensayos, Madrid, 1978, pág. 125, término medio del yo a lo universal. Permanece solo, pero se siente unido a una institución fuerte y poderosa en un país en que las instituciones son escasas y débiles. Defendemos con pasión los principios y los dogmas, pero nos cuesta entender la relación social como virtud evangélica. Amamos la seguridad y la claridad más que la verdad, que suele ser siempre compleja. Oscilamos entre la religión de autoridad y la del individuo solitario, entre la religión de la certeza absoluta y la de la elucubración personal. Aunque a primera vista parezca lo contrario, los procesos de «anomía» que han tenido lugar en los últimos quince años, y no sólo por el impulso reformista del Concilio, confirman en gran parte esa lucha entre la seguridad institucional y la búsqueda individual. No ha habido una resistencia organizada al cambio. Lo que ha faltado es rigor intelectual y, consecuentemente, capacidad de crítica. La guerra civil no fue sólo una gran tragedia nacional. Significó además nuestra impotencia para el diálogo. Todavía no hemos sido capaces de organizar un debate público en las grandes cuestiones que nos enfrentan tanto entre los estamentos y sectores de la Iglesia como entre ésta y los movimientos políticos o sociales de los no creyentes. Y como esta carencia se acusa también en la vida civil a todos los niveles, se puede pensar que las actitudes dogmáticas no son propiedad exclusiva de los creyentes, sino la tendencia natural a los radicalismos que protagonizan nuestra historia. El argumento ad hominem, la descalificación del adversario, las campañas de descrédito, son las formas más usuales de Discutir en el patio de vecindad, en la tertulia, en la prensa y hasta en el Parlamento. Es sencillamente el método menos civilizado para imponer actitudes, sin que éstas sean debidamente analizadas, sopesadas, tamizadas, admitidas o rechazadas. Los procesos de polarización y radicalizacíón que nos han llevado al enfrentamiento religioso o político, e incluso a la lucha armada, han comenzado siempre por una etapa de cristalización psicológica. Nos dejamos seducir por una especie de daltonismo progresivo, según el cual vamos perdiendo la facultad de percibir colores intermedios hasta el punto de no ver diferencias entre los diversos grupos que tenemos enfrente. Es el momento en que instintivamente convertimos al adversario en enemigo. Dejamos de atender a las ideas y nos fijamos únicamente en los hombres que las encarnan. Incluso aquellas mismas ideas comienzan a ser buenas o malas, según sea la «óptica de situación» del individuo o grupo que las percibe como ideas, actitudes o comportamientos del otro grupo al que se enfrenta. En el terreno de los poblemas morales, el diálogo es imprescindible. Cuestiones como la sexualidad, el divorcio, el control de la natalidad y el aborto exigen previamente un reencuentro de bases y premisas que pertenecen a la ética civil. Esta tarea legítima e imprescindible es una de las más urgentes en una sociedad manumitida como la nuestra, que necesita reconstruirse a sí misma con la colaboración de todas las fuerzas sociales que la integran. Hay que coincidir en un fondo común de ideales, valores y metas que sean capaces de iluminar la existencia de todos y que a la vez dejen ámbito sufi- cíente para realizaciones concretas de los grupos creyentes o no creyentes en su especificidad. Dentro de la misma comunidad católica hay que aprender también a hablar y a escuchar, a dar y a recibir, a transmitir y a compartir. Las relaciones no pueden estar exclusivamente impulsadas por la autoridad y el magisterio. Existen indudablemente ciertas materias y ciertos valores espirituales en los cuales no cabe transación, pero difícilmente serán asimilados sin unos márgenes de aceptación crítica y libre. El hombre concreto y las leyes psicológicas del diálogo deben ser tenidas en cuenta para integrar a los obispos y a los teólogos, al párroco y a los feligreses y las diversas tendencias que operan en la comunidad cristiana. A esta impreparación para el debate se suma la dificultad que experimenta el español para percibir la proximidad. Los dos polos de su psicología son el individuo y el universo. Presume de afirmar su personalidad a fuerza de rechazar influencias. Prefiere percibir directamente la libertad, la justicia, los conceptos políticos, económicos y sociales saltando las zonas intermedias en las que precisamente se hallan y viven las colectividades social y política. Somos, naturalmente, anticooperativistas. Sentimos más intensamente los impulsos verticales que los horizontales. Pactamos más fácilmente con los distantes que con los de nuestro mismo grupo. La labor de equipo se opone a nuestro instinto de conservación de la propia libertad. La dictadura y el separatismo son nuestras permanentes tentaciones. Todo esto puede estar sustentado por un fondo religioso de trascendencia, de infinitud y de eternidad, pero contradice frontalmente la práctica del amor evangélico. Las manifestaciones más extremas de esta insatisfacción que nos produce la proximidad es la violencia, el desprecio de la vida, el desinterés por la cosa pública y el personalismo o fulanismo que golpea ahora tan cruelmente nuestra convivencia. Eugenio d'Ors decía que el pueblo español padece «una especie de incapacidad para el ejercicio de la amistad». Y Ortega escribió más ásperamente: «Sospecho que, merced a causas desconocidas, la morada íntima de los españoles fue tomada hace tiempo por el odio que permanece allí artillado, moviendo guerra al mundo.» «La amistad es el primer grado de parentesco», solía decir Marañón. Crea de verdad una relación más íntima y firme que la misma consanguinidad. Los mismos lazos carnales sirven de muy poco si no están sellados con la sangre de la verdadera amistad. En la lucha política o en la reivindicación sindical es fácil llegar a la camaradería, pero eso no quiere decir que exista auténtica amistad. Los camaradas se hacen en las trincheras de combate; los amigos, en cambio, no necesitan ir contra nadie para serlo. Tratan de destruir el odio, que es fuente constante de nuevas fronteras. El marxismo desafía ahora con sus agresivas camaraderías la solidaridad del amor. Y muchos cristianos se dejan seducir por esa pretendida eficacia. Carlos Marx ridiculizaba la fraternidad cristiana como «una joroba» o protuberancia que deforma al hombre. Y J.-P. Sartre estimaba que «la caridad de los cristianos» no es más que «una relación abstracta y universal». Ahí se sitúa precisamente la actualidad del mensaje de Juan Pablo II en su preocupación por el hombre concreto: «El hombre no puede vivir sin amor. El permanece para sí mismo un ser incomprensible; su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experi menta y lo hace propio, si no participa en él vivamente 6. II. Preocupación por la familia La familia está en el ojo del huracán. Algunos describen su crisis como la de un castillo asediado al que se está atacando en todas las torres de sus murallas. El hecho es que la mayoría de los consejos que damos a los casados y los modelos de familia cristiana que les proponemos están propiciando una situación de exilio. No basta hablar de la familia como célula de la sociedad sin insistir en el tejido social en el que vitalmente se inserta y del que depende su misma configuración y funcionamiento interno. Me resisto a creer que el crecimiento alarmante del divorcio en el mundo, el desamor en el que conviven muchas parejas, el deterioro de las relaciones entre padres é hijos y tantos desastres familiares que alcanzan a millones de personas precisamente en los países más adelantados se deba exclusivamente a causas personales. Nadie se enamora para fracasar en su unión. Nadie que esté en el uso normal de sus facultades funda un hogar para vivir separado de aquellos seres que son fruto del amor. Parece demasiado simple atribuir en exclusiva la responsabilidad de la quiebra familiar a los mercaderes de la obscenidad, a ciertas maneras de entender la feminidad, al hedonismo reinante y a la confusión del amor con la pura atracción sexual y al cacareado enfrentamiento generacional. Todos ésos son síntomas de una enfermedad estructural de la misma sociedad. Por eso, la manera más inteligente de luchar contra el divorcio me parece que es tratar de reducir las causas que lo producen. Un camino sería contemplar la «familia nuclear», que ahora queremos defender, en la perspectiva histórica de los cambios sociales, económicos y jurídicos que la dieron a luz. No creo que alguien pretenda ahora volver a la familia patriarcal que regía antes de las sucesivas revoluciones industriales. Pero aquel modelo familiar, por su agrupación multigeneracional, por su régimen interno de autoridad sacral y por su misma estructura económica, era indudablemente una comunidad de relaciones más ricas, estables y polivalentes tanto en su vida interna como con su contexto social. No existía frontera definida entre lo público y lo privado; las actuaciones familiares eran a la vez públicas y transparentes. Aquella organización social sí que estaba centrada en la familia y gravitaban sobre ella todas las instituciones económicas, culturales y religiosas. * Juan Pablo II, El Redentor del Hombre, núm. 10, pág. 25. Hoy, en cambio, la «familia nuclear» es la cristalización de la esfera privada de la existencia, el único refugio en el que el individuo se puede sustraer al control inmediato de las instituciones públicas, económicas y políticas, el espacio propiamente libre de autorrealización de la persona. El Estado y su inmenso aparato burocrático, así como las grandes empresas de producción y de distribución, amenazan al simple ciudadano como un gran gigante extraño y anónimo. Los procesos de industrialización y sus consecuencias ins-titucionalizadoras convierten al hombre en una pieza anónima e intercambiable de esa gigantesca maquinaria. Todos estos cambios estructurales repercutieron en la organización familiar. A medida que se va distanciando el productor del consumidor, como observa Alvin Toffler, se hacen más profundos los cambios en las relaciones familiares. La fábrica impone el desplazamiento del hogar y la concentración humana. El trabajador no realiza un esfuerzo para construir un producto que va a consumir él mismo, sino pura y simplemente para obtener un salario. Y como hay que liberar manos para la fábrica y para ganar más, se impone la reducción de las tareas del hogar: la educación de los hijos se encomienda a la escuela y los ancianos se llevan a una residencia de la tercera edad. La misma concentración urbana impuesta por la fábrica y la nueva organización de servicios obliga a emigrar, al desarraigo y, en definitiva, a reducir el espacio de la vivienda familiar. El programa de la escuela lleva también el sello de la eficacia productiva y del industrialismo. Se aprende para producir y se educa para someterse a una civilización fabril. La obediencia patriarcal se cambia por esquemas más racionales y jurídicos de la organización tecnológica. Sólo razones prácticas obligan a mantener una cierta disciplina en el hogar. La sincronización del esposo y de los hijos con los horarios públicos y escolares reduce hasta límites inverosímiles el tiempo de las relaciones conyugales y paternas. La misma potente cuña que separó al productor del consumidor penetró también en el hogar. Mientras el marido salía, por regla general, a rendir en un trabajo económico, la esposa permanecía en casa para realizar otro trabajo, cuyo fruto se consumía en la misma familia. De esta manera, el varón asumía un tipo de ocupaciones históricamente más avanzadas y de mayor prestigio, mientras la mujer se quedaba atrás para ocuparse, a la antigua, de sus labores domésticas. La oficina, la profesión liberal y la fábrica eran ocupaciones públicas, mientras los trabajos hogareños seguían perteneciendo al ámbito privado. El ama de casa, en comparación con el hombre, retrocedió en su valoración y aislamiento social, aunque en nuestros días haya reaccionado contra este ostracismo. Este distanciamiento funcional, típico de la familia burguesa o nuclear, tiene una importancia extraordinaria. No es extraño que las estadísticas decanten tasas más elevadas de divorcio allí donde los cónyuges no tienen apenas ocasión de encontrarse y tratarse entre sí. No es justo identificar la doctrina de la Iglesia con un determinado modelo histórico de la familia que pudo encarnarse en una cultura. Ni siquiera con el tipo patriarcal. Defender la primacía autoritaria del varón y la dedica- ción exclusiva de la mujer a la casa tiene el peligro de identificarse con otras tendencias arcaizantes. Se diría además, con razón, que no se daba en ella el clima de responsabilidad y libertad necesario para el desarrollo armónico y maduro de la personalidad. Cuando los obispos defienden ahora la estabilidad de la unión conyugal y el carácter institucional del matrimonio, deben explicar más claramente lo que piden, y no solamente en términos jurídicos. Porque existe el peligro evidente de que sus esquemas se identifiquen con modelos anticuados. La tradición es lo contrario del arcaísmo. Mucho menos podemos canonizar esta «familia nuclear», regida por el cálculo, el control y la preocupación económica, artillada frente a las instituciones públicas e incapaz de integrar socialmente al hombre. Su expresión en la familia burguesa es un índice de la facilidad con que esta «célula social» se desinteresa del bien común y de la cosa pública. Todos los alumbramientos humanos son dolorosos, pero éste de la familia del futuro es especialmente irrenunciable. Nadie que esté en su sano juicio podría oponerse a una descentralización y desurbanización de la producción. Porque existen motivos para pensar que no es una utopía intentar que los avances tecnológicos hagan posible devolver millones de puestos de trabajo de las fábricas y de las oficinas a la convivencia plena del hogar de donde fueron desplazados por el industrialismo. Hace trescientos años, pocos podrían pensar que las masas de campesinos que segaban en el campo se apiñarían en torno a las fábricas y malvivirían en las jaulas de cemento de nuestros inhumanos suburbios. Hoy se requiere valor para anunciar una sociedad de futuro centrada en el hogar, más permeable a su entorno social. La electrónica y la informática moderna, a juicio de los entendidos, va a aumentar la posibilidad de que maridos y esposas, y quizá incluso hijos, trabajen juntos como un grupo más integrado. Desde Durkeim para acá es un lugar común de la sociología de la familia decir que el matrimonio protege al individuo contra la «anomía». Si hoy se habla tanto de situaciones anómicas, podemos dar la vuelta a la moneda y tratar de descubrir dónde funcionan y tienen más eficacia los procesos «nómicos». Es decir, dónde el hombre moderno, preso de la incertidumbre y de la inseguridad, puede asentar los cimientos de su propia existencia. Cuando el ser humano pierde el sentido de lo que es «normal» y, consecuentemente, de lo que es «anormal», se convierte en un náufrago, perdido en el caos de los cambios que para él carecen de sentido. La realidad social, el entorno al que se aferra desesperadamente, constituye su única tabla de salvación. Pero esa balsa flotante no le conduce a ningún puerto, incluso aumenta su desesperación. Necesita otear la tierra firme de la realidad objetiva. Pero ¿cómo hacerlo si desconfía de las normas tradicionales y de los esquemas tipificadores que antes le orientaban y daban sentido a su vida? El matrimonio estable es un instrumento creador de «nomos». Esta aportación de la sociología del conocimiento no ha sido valorada suficientemente. Los sociólogos del conocimiento dan una importancia extraordinaria a lo que puede llamarse «situación cara a cara». En ella se produce la experiencia más importante que un ser humano puede tener de los otros. En nuestro caso, el hombre y la mujer comparten un mismo presente vivido; la subjetividad de uno es accesible al otro mediante un máximo de síntomas. Los esquemas tipificadores y ordenadores del conocimiento, que se imponen desde fuera, desde la cultura social, desde las instituciones y aun desde el mismo lenguaje, no pueden soportar la evidencia masiva desde la subjetividad del otro, que se nos impone en la situación «cara a cara». Ese «tú» llega a ser para mí completamente real, firme y terso, como la superficie de un espejo que va reflejando sobre mi consciente todo lo más importante de la realidad cotidiana. Como la mayoría de las acciones de cada uno de la pareja no pueden ser comprendidas sin las del otro, la definición de la realidad de uno tiene que someterse al careo de las definiciones del otro. Unas y otras forman parte del horizonte de la conducta cotidiana. Ambos llegan a construir un «sub-mundo» común, que cristaliza en lo que vulgarmente hoy se llama la «esfera privada»: la única zona compartida y al mismo tiempo protegida contra poderosas influencias. Tanto que en ella el hombre o la mujer recobran verdaderamente su poder creador de sentidos y referencias en la realidad que les circunda. El ser humano se encuentra a sí mismo en un mundo claramente inteligible, dentro del cual él es señor y maestro. Es una esfera privada, pero no individual, aunque ciertamente reducida a la pareja y a los hijos. Los etnólogos nos recuerdan constantemente que la familia en nuestra sociedad es de tipo conyugal y que la relación central o nuclear en la misma es la relación matrimonial. Ahora bien: la comunidad más amplia de la familia patriarcal era la matriz fundamental y orientadora de sentidos de las relaciones sociales. La misma vida social recibía su impulso de ese corazón robusto que era el hogar. No había barreras, como comprobamos hoy en la «familia nuclear», entre el individuo y la sociedad, entre la esfera privada y la vida social o pública. Hoy, en cambio, la sociedad es una yuxtaposición de «sub-mundos» aislados, comunicados entre sí por una red de relaciones, la mayoría de las veces abstractas o anónimas. Y éste es uno de los dramas del hombre-masa, insatisfecho siempre de sí mismo y, por qué no decirlo, desinteresado del bien de los otros. ¿Podrá afirmarse, como algunos hacen rotundamente, que la debilitación de los vínculos conyugales y familiares y las leyes que favorecen esa desintegración constituyen un elemento de progreso y de liberación para el hombre moderno? Una vez más la preocupación por el hombre y, consecuentemente, por la familia, como posibilidad de acrecentar el ejercicio de la libertad y de la autorrealización creadora, introduce correcciones fundamentales en las actuales tendencias ordenadoras y controladoras del Estado y de las instituciones públicas. III. La preocupación por el Estado y su ordenamiento jurídico He afirmado más de una vez que uno de los obstáculos para la normalización de muchas cosas en España reside en la manera de entender los políticos y también los eclesiásticos los actuales cambios políticos con categorías de «transición» y no de «transformación». Cada partido o grupo social vislumbraba como cercana su «tierra prometida». Se ha insistido poco en el hecho de que la democracia es un procedimiento o instrumento para transformar la sociedad, y no un fin en sí ni una estación de término. Los obispos españoles no constituyen una excepción. El esquema de Estado con el que se encuentra ahora y las demandas que hace a la Iglesia esta sociedad no coinciden con sus previsiones. El hecho de que la izquierda política no reconozca el espacio de libertad que necesita la comunidad católica, sus instituciones y organizaciones, desconcierta a la jerarquía eclesiástica hasta tal punto que corremos el riesgo de volver a los viejos enfrentamientos que caracterizaron los siglos xix y xx. Los hechos están demostrando que la comunidad católica y la sociedad civil en España no han logrado liquidar las causas de sus antiguos pleitos. El debate sobre la escuela y la universidad, la discusión en el Parlamento y en el seno de algunos partidos sobre el divorcio, los ámbitos de presencia de la Iglesia en la vida pública y en los órganos de opinión y hasta los símbolos religiosos han vuelto a desenterrar el hacha de la guerra religiosa que tantas veces ha enfrentado a los españoles. Cualquier católico responsable tiene que ser consciente de la gravedad de estos procesos periódicos y trágicos de nuestra comunidad histórica. La reconciliación de los vencidos y de los vencedores que alentaba las revueltas universitarias de los años cincuenta y que llegó a ser proclamada como el primer objetivo nacional por la Junta Democrática de la oposición, y aun por el mismo episcopado, unos años antes de la muerte del general Franco no parece presidir ya las actitudes fundamentales de los políticos y aun de los mismos eclesiásticos. No resulta fácil comprender cómo la acción colectiva de los católicos no es capaz de mostrar inequívocamente la trascendencia de las reivindicaciones cristianas por encima de los desiderata particulares de sus instituciones. Los intereses particulares no son defendibles —sean de las comunidades políticas diferenciadas, sean de la comunidad cristiana— más que si son resituados y jerarquizados en el interior del esfuerzo colectivo por una sociedad más justa y, por tanto, necesaria. Este ejercicio de ascesis colectiva resulta cada vez más difícil. Las demandas más justas se hacen inviables por el hecho de mantenerlas a ultranza sin la posibilidad de jerarquizarlas o negociar su contenido y su ritmo de solución. Aquí no tenemos más experiencia que la del Estado confesional de corte tradicional con los intervalos cortos y dramáticos del Estado laicista. Ninguna de estas dos experiencias es hoy deseable. Las reglas de juego democrático tendrían que servirnos para crear un modelo nuevo de Estado también en lo que respecta a sus relaciones con las confesiones religiosas, y concretamente con la Iglesia católica. No se puede negar que hemos avanzado en los planteamientos. Lo que ahora se discute son los derechos humanos y civiles de la libertad religiosa en una sociedad libre y democrática. Pero los debates en curso demuestran que no hemos logrado salir del círculo diabólico del todo o el nada en la función social y pública de la comunidad católica; o nos empeñamos en identificar las leyes civiles con los principios de la moral católica, o pretendemos negar cualquier relación de las mismas con un orden ético objetivo que no sea el puramente sociológico; o concebimos el «Estado-no-confesional» como un disfraz de la tradicional confesionalidad, o nos artillamos en él contra toda influencia confesional. Seguimos oscilando entre el dogmatismo político-religioso, un tanto teórico, y el relativismo moral sin fronteras. Se invoca la «aconfesionalidad» del Estado para retirar el crucifijo de un despacho oficial, para suprimir un espacio religioso de los medios de comunicación estatales, para intentar una especie de censura previa a la publicación de las declaraciones episcopales, para combatir incluso la escuela y la universidad privadas y para negar cualquier subsidio público a las actividades culturales de instituciones eclesiásticas que forman parte de la presencia de España en Roma o en Jerusalén. Se pretende que el Estado se haga ciego y sordo a las realidades religiosas de nuestra sociedad. Pero resulta «difícil de aceptar, incluso desde un punto de vista puramente humano, una postura según la cual sólo el ateísmo tiene derecho de ciudadanía en la vida pública y social, mientras los hombres creyentes, casi por principio, son apenas tolerados o también tratados como ciudadanos de categoría inferior»"1. Esa ignorancia respecto de las creencias que se exigiría a los gobernantes es violenta y discriminatoria. La concepción cristiana de la neutralidad confesional del Estado niega a éste la competencia para hacer juicios de valor religioso, pero al mismo tiempo le responsabiliza de tutelar la real libertad de los grupos o confesiones religiosas. El «Estado-no-confesional» no privilegia a ningún grupo religioso, pero, como es lógico, tampoco se desentiende de la vida de ninguno de ellos. Tiene obligación de hacer posible incluso con su ayuda el real ejercicio de la libertad religiosa de los individuos y de las comunidades. Esta doctrina conciliar sobre la libertad religiosa apenas ha sido difundida, examinada o discutida, y mucho menos aplicada seriamente a nuestra situación española. Pero al mismo tiempo debemos hacer un esfuerzo para desconfesionalizar los debates políticos o sociales. Es evidente que cualquier proyecto de ley contiene aspectos éticos que pueden y deben ser enjuiciados por los representantes de las distintas creencias desde su punto de vista religioso. La Iglesia en concreto considera como propio de su misión enseñar su doctrina sobre la sociedad y «dar su juicio moral incluso sobre materias referentes al orden político»8. No es justo hablar por este simple hecho de injerencia política: 7 8 Juan Pablo II, El Redentor del Hombre, núm. 17, pág. 54. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, núm. 76. «La vida pública —como dijo Ortega— no es sólo política, sino, a la par y aún antes, intelectual, moral, económica, religiosa» 9. La moral pública es previa a la política,, pertenece a su «ambiente» o matriz nutricia. Cuando discutimos sobre la enseñanza, es claro que estamos en un tema social o cultural. Las decisiones políticas que hayan de adoptarse en uno u otro sentido presuponen la realidad tal como es, y no como nosotros quisiéramos que fuese. Tienen que respetar los datos que nos proporciona la pedagogía, la sociología, la economía, la historia y la manera de pensar y de creer los ciudadanos para los que se legisla. Los datos pertenecen a la realidad, no a la política. Algo semejante ocurre cuando intentamos poner remedio a un mal social, como es el de los matrimonios rotos con una ley de divorcio. Discutimos sobre algo que pertenece estrictamente al tejido social. No se enfrenta una opinión estrictamente religiosa con otra estrictamente secular. No se discute la estructura o la significación del sacramento del matrimonio católico. Hablamos de esa realidad humana y natural que puede o no ser asumida por la fe de los creyentes en el sacramento y que es previa al mismo. Pero sobre ella, como sobre cualquier otra realidad humana, tiene derecho a pronunciarse la Iglesia y como tal Iglesia. Nada tiene de extraño que los legisladores tengan distintas visiones de la realidad y que en esa diversa comprensión de la sociedad influyan las creencias como lo hacen tantas otras circunstancias que subraya la sociología del conocimiento. La soberanía del Parlamento no se pone en peligro por la diversidad de opiniones, incluso opuestas. Podría cuestionarse, en cambio, su legitimidad y, consecuentemente, su soberanía si se intentara hacer callar alguna voz, incluso religiosa, de quienes han elegido a sus representantes como pueblo soberano. Advertencia final Pocas veces como ahora habrán concurrido en España tantas circunstancias propicias para encontrar soluciones a los problemas de nuestra conflicti-va convivencia. El religioso no es el menos grave ni el menos necesitado de análisis profundo y matizado. Asombra, sin embargo, que sea uno de los más encubiertos por la irracionalidad. Apenas se estudia y se discute serenamente. La religión sigue siendo un tabú para los políticos y para gran parte de los intelectuales españoles. El que escribe estas líneas es consciente de otras muchas preocupaciones que se refieren a la vida interna de la comunidad católica, a sus organizaciones y a su modo de evangelizar a la altura de nuestro tiempo. Las que aquí quedan apuntadas no son siquiera las más fundamentales. No hace muchas semanas llegó a mis manos la reedición de España como preocupación, de Dolores Franco, antología de textos literarios que recogen el sentir de 9 José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, Espasa-Calpe, S. A., 1979, pág. 65. España en nuestros mejores escritores y pensadores contemporáneos. Alguien podrá pensar que en mis inquietudes palpita con más fuerza la preocupación por el futuro de nuestra convivencia que por el de nuestra santa religión católica. Nada más inexacto. Cuando un católico se preocupa por España, lo que en realidad se está preguntando es qué significa ser católico en esta hora de España. Y ésa sí que es una cuestión estrictamente religiosa. J. M. M. P.* * 1925. Provicario General de la Diócesis de Madrid-Alcalá.