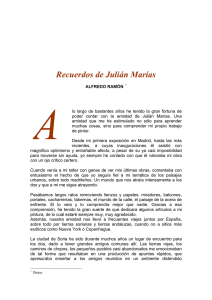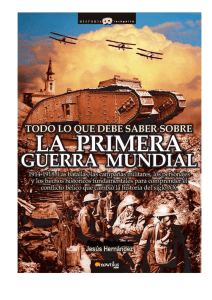Num021 004
Anuncio

Domingo García Sabell Carta a Julián Marías Querido amigo Julián: Me pides para «Cuenta y Razón» un texto sobre mi experiencia personal en aquella época -la de la guerra civil española- y la forma en que la veo en el momento presente. La incitación me resulta enormemente sugestiva. Me alancea con su propósito: el de revivir, con honestidad y rigor simultáneos, lo que «aquello» significó en mi vida. Y en la de tantos españoles -tú entre ellos- que, por unos u otros motivos, experimentamos con dureza inusitada la represión y la vuelta atrás de algo que creíamos definitivamente desvanecido. Sí. Fue una dura experiencia. Algo que, a mí, me dejó atónito, desorientado y enormemente frustrado. No deseo entrar en dramáticos, en trágicos detalles concretos. No. Deseo olvidar. Y tú, con tu conducta, con tu hombría en los momentos difíciles, fuiste un ejemplo valiosísimo. Ejemplo no tanto por lo que sufriste, que no fue poco, sino por el tono, por el talante con que atinaste a eliminar el rencor, el odio, la humillación y la marginación. En mi medida, y sin que entonces nos fuese posible comunicarnos, yo hice lo mismo. Aguanté el tipo, como suele decirse en el argot taurino. Yo era apenas un mozo que ya ingresaba en la madurez. Veintitantos años. Un título universitario en el bolsillo. El contacto directo con Europa, sobre todo con Alemania. La Alemania de finales de los veinte y comienzos de los treinta. Una Alemania que estaba a la cabeza de la investigación en Medicina. Una Alemania superculta y refinada, brújula de cualesquier inquietud intelectual. Una Alemania ya con amenazantes nubarrones, pero todavía vivible, todavía, como tú dirías, «inteligible». Desde ella todo podía ser entendido. Desde ella, todo podía ser aceptado. Desde ella, para un mozo inquieto y curioso, toda era lección de rigor y de hondura espiritual. Con ese prisma, a su través, uno observaba nuestro país. Uno veía las cátedras colmadas de magníficos maestros. La prensa, imbuida de severo sentido de la responsabilidad. Los hombres del 98 aleccionándonos con su magisterio. Un magisterio que manaba no sólo Cuenta y Ra:ón. núm. 21 Septiembre-Diciembre 1985 de sus obras, tan extraordinarias, sino además, de su presencia física. De su bulto humano, profundamente humano, singular, acusado. Eran fuertes personalidades que, por modo consciente, o por modo inconsciente, uno trataba de imitar. No de copiar, claro está. Lo que yo, y otros tantos, buscábamos en el trato con ellos era la ejemplaridad. La energía creadora no puede conseguirse así, sin más ni más. Pero la convivencial, la de la persona valedora de todos los derechos y reclamadora de todos los deberes, esa sí que constituía nuestro norte. Tuve la fortuna de trabar amistad con casi todos ellos. Y eso lo considero como una de las más hermosas regalías que a uno puede concederle la vida. Ellos nos enseñaron, me enseñaron, a no ceder ante nada que no fuese verdadero, que no fuese auténtico. Tú alcanzaste la fortuna de colaborar íntimamente con D. José Ortega y Gasset. Pienso que mucho de lo que sabes -con saber vital, evidentemente- te viene de ese contacto. Desde esa superficie comunicante, de la que has ido luego arrancando tus propias ideas, tus propios anhelos y tus más inéditas realizaciones. Estábamos, pues, situados en una posición magnífica para dar continuidad generacional -cada uno en su específica medida- al difuso ambiente de modernidad y de valoración estricta de España. De acceder a otorgarle la consolidación en lo que entonces más que esbozo era, ya, una gozosa objetividad. Pues bien, todo eso, para mí se vino abajo. Ingresé en una etapa de oscuridad, de ne-gativismo social, de barbarie disfrazada de otra cosa. ¿Cuál? La demencia del Imperio, la de la intolerancia, la del fanatismo. Me encontré, portante, sumergido en un mundo irreal, despiadado, vociferante y analfabeto. España se revolvía contra sí misma y negaba su verdadera sustancia para sustituirla por una corteza tosca y repelente. Tú sabes mejor que yo cómo, de siempre, D. José Ortega reclamaba, en público y en privado, el primado de la autenticidad. Y comenzó la duda. ¿Eramos nosotros, en verdad, los auténticos, o aquello que estaba sucediendo era, en último término, lo auténtico? ¿Nos habríamos equivocado al mirar para Europa, al nutrirnos a los pechos de Europa? Porque Europa ya entonces me semejaba rendida, paralítica, sin pulso. Husserl había dicho que el peligro de Europa estaba en la fatiga. El gran peligro. Frente a una Europa cansada, mortalmente cansada, ¿qué nos esperaba a nosotros, qué me esperaba a mí, a mis estudios, a mis libros tan amados, a mis incipientes escritos, en suma, a toda mi formación espiritual? Pero, como te digo, aguanté el tipo. No sin antes echar mano de alguna maniobra estratégica. La primera de todas, el no renunciar a mis posesiones culturales, a seguir cultivándolas en la medida de lo posible. A no claudicar. Inicial-mente, además, a resistir el miedo -el miedo físico- sin bajar la cabeza. Más tarde, andando el tiempo, y cuando la barbarie fue cediendo el terreno a la estupidez, procurando dar fe de vida, todo lo tímidamente que sea imaginable, pero avanzando a mínimos pasos en el camino de la auto-realización. De vez en cuando me llegaba algún libro de fuera. O alguno desde Madrid o Barcelona. Recuerdo tu «La filosofía del P. Pratry» que, si no me equivoco, constituyó tu tesis doctoral rechazada inicialmente por los energúmenos. Voy a hacerte una confesión. Aquel rechazo me indignó pero, ai tiempo, me consoló. No era sólo en «la provincia» -como se decía entonces- sino en los Madriles, donde el rostro hosco e impermeable de la reacción mostraba su ridículo perfil. Ridículo, sí, pero también deletéreo. Tú, al parecer, no podías ser doctor. Nada tenía de extraño, pues, que yo, en mi ambiente, no pudiese publicar, ni dar conferencias. Tu fracaso me apoyaba. Tu marginación justificaba la mía. Ya comprendes, querido Julián, sé que lo comprendes perfectamente, que con esto yo no pretendo dármelas de mártir, ni siquiera de perseguido. Siempre me pareció de muy mal gusto el presentar factura de lo que uno padeció a partir del comienzo de la guerra civil. Si te hago estas consideraciones es para subrayar el desfondamiento de todos los valores vigentes hasta entonces que la atroz contienda produjo en el alma de un joven, y que podía ser esquematizado en las siguientes líneas de fuerza: asombro, perplejidad, enquistamiento. Como ves, todos factores negativos. No sé lo que pudo pasar por tu cabeza en aquellos largos años. Me imagino que algo parecido. Lo que acontece, es que tú con tu admirable optimismo, con tu sempiterno decirle sí a la vida, quizá hayas soportado todo más alegremente. Repito, no lo sé. Tú y yo hemos hablado largo y tendido, en numerosas ocasiones, de muchas cosas, algunas de ellas ceñidamente personales e íntimas. Pero nunca tuvimos sazón para penetrar juntos en los andurriales de nuestra historia más o menos reciente. Estoy, por ende, dándote a conocer lo por mí experimentado. Que, sin duda, me llevó a replantearme el sentido y la significación últimas de la historia de España. Y en esto sí que conozco tus pensamientos. Últimamente los has diseñado con gran lujo de detalles en tu España inteligible. (Y pienso en el necesario análisis crítico de libro tan vivaz, tan sugerente y tan polémico). Con todo, debo decir que yo pasé por una fase de profundo escepticismo. De atroz desconsuelo. Dejé de creer en España. Y desde luego, en la España que hacía posible la aberración en la que todos vivíamos. Considero que esto, esta especie de desgana fue primero, en mí, como una protesta frente a la realidad circundante. Una protesta de tipo emocional que me costó años superar. Me horripilaba la historia -cualquier historia- y muy en primer plano, la historia de nuestra patria. Lo de la «eternal Spain» que tanto irritaba a Ortega era para mí, sin embargo, una verdad inconclusa. Poco a poco, esa inhibición cedió el paso a la esperanza. Al principio, la esperanza era como una leve luz que permitía adivinar el perfil de «lo auténtico». Pero que no lo iluminaba lo suficiente como para permitir la sospecha de una salida. Después, y al compás de los sucesos europeos, el brillo titubeante se convirtió en resplandor verdadero. Algún día nos sería dado el placer de la contemplación plenaria, quiero decir, del reconocimiento y la vigencia para determinados valores -aquellos que habían conformado mi existencia- por los que ya valía la pena abrirse paso en la comunidad, integrarse en ella y con-vivirla. Así, pues, en un vaivén que ahora describo fríamente, pero que entonces significó una odisea del espíritu, pasé de la negación y la frustración, a la aceptación. ¿Qué aceptación? Sencillamente, la que las circunstancias permitían. Poco a poco, con cautela, era menester llevar a cabo una obra de restauración. De edificar sobre ruinas. De recomenzar. Un gran escritor gallego, D. Ramón Otero Pedrayo, había afirmado, con harta razón, que en Galicia se tiene la impresión de que siempre se está comenzando de nuevo. Pues bien, esa misma sensación -¿sensación, o realidad?- se da con España. Quiero afirmar que en toda España ocurre exactamente lo mismo. Una y otra vez caemos en idénticos errores y una y otra vez necesitamos remediarlos. Pero siempre -y esto es lo terrible- arrancando de cero. Esa sensación de inminente vacío que la dinámica colectiva de España nos ofrece casi, casi, como una constante histórica. ¡Arrancar de cero! En puridad, y a pesar de todos los pesares, no arrancábamos de cero. Teníamos un fundamento. ¿Cuál? Las objetividades culturales que no se habían liquidado. Que yacían en libros todavía vigentes, y en las cabezas de algunas personas con clara mirada hacia el porvenir. Una de esas miradas, querido amigo, fue la tuya. No construíamos en el desierto. Construíamos asentando lo nuestro, nuestra íntima libertad, nuestra escondida libertad, en los perpiaños que los antecesores habían aportado y que, virtuales, nada habían perdido de su estabilizadora, ejemplar energía propiciadora. Pero no se trataba, claro está, de una aceptación indiscriminada. Otro proceso era menester cumplir. Nada menos que el de evitar la contaminación. Pues una cosa era volver a lo andado -un glorioso camino- y otra muy distinta apoyar la ignominia. Creo que nuestra labor surgió, y tomó forma, teñida de precauciones que hoy se nos antojan inconcebibles y conmovedoras. Y ello dio estilo intelectual a lo entonces realizado. Era la mía -y hablo de mí porque a mí me preguntas- era la mía, digo, una escritura forjada con parsimonia para que la ausencia de prisa permitiese mirarla con lupa, no fuese a dar motivo para el ardid interpretativo favorable al sistema. Y no creas, pero liberarme de esa atención auto-crítica quizá haya esterilizado algún texto mío que jamás vio la luz y que hoy, contemplado con distancia temporal suficiente, se me aparece como absoluta tristeza. En suma, uno deseaba añadir a la limpieza moral la limpieza intelectual. Así, de esa forma, entré yo en el área de otro campo escriturario, de otro campo de producción escrituraria. Después del asombro, de la perplejidad y del enquistamiento, atravesé una época de desconfianza. Y no tanto hacia los demás -los demás eran «los otros»- sino de desconfianza hacia mí mismo. ¿Era aquello, por mí escrito, «auténtico»? ¿Poseía, en realidad, interés? ¿Se me había colado por algún intersticio algo que pudiera sonar a elogio, o a conformidad con el régimen? Cuando se escribe con ese talante, la pluma se enlentece y lo que primero sufre es la espontaneidad. Muchos folios llevo yo destruidos. Esto es grave, no porque con lo que yo produjese y que permaneció inédito fuese a sufrir merma alguna el acervo cultural del país, ni por asomo, sino por lo que ello implicaba de desvalimiento personal, de básica duda, de permanente alerta de la conducta. Y he aquí, según yo lo veo, otro de los feroces daños que la contienda civil originó. Porque, en el fondo, lo que esto entrañaba era la perma- nencia de los negativos vectores que antes te señalé, y muy en primer término, el del enquistamiento. Y así, hubo un momento -un largo momento- en el que nuestra vida, esto es, la vida colectiva de España, estuvo constituida por un abigarrado y difuso conjunto de individualidades metidas en sí mismas. Aisladas. Incomunicadas. Pero este cerrarse sobre sí alcanzó dimensiones más duras, si cabe -y al decir más duras quiero decir más inexplicables- en mi caso personal y en el de tantos y tantos jóvenes de aquel entonces. Sabes muy bien que aquí, en Galicia, somos bilingües. Y sabes igualmente que la lengua materna es, para la inmensa mayoría del pueblo, la que tiene máxima vigencia comunicativa. Tampoco ignoras que a su través ha ido forjándose una cultura propia. Yo estimo -y de eso sí que ya hablamos repetidas veces- que la lengua, unida a una determinada tabla de valores, es lo que da por resultado una cultura. La lengua y el sistema axiológi-co se interpretan, realizan una osmosis constante, merced a la cual el idioma fecunda las preferencias y los rechazos y estos, a su vez, dan hijos a la lengua. Pues bien, yo -como muchos otros- nací en un hogar gallegohablante. En él me crié. Y en él maduré. Era la lengua de mis padres, y la de mis abuelos, y la de los que ya se desvanecían en los recodos del tiempo histórico. Es, por fin, la lengua de mis hijos, de mis nietos. Con ella nos entendemos. Con ella nos transmitimos emociones casi inefables. En ella, pues, vivimos y morimos. Sí, en ella morimos, es decir, con ella decimos adiós a los nuestros. No se trata, pues, de un capricho, ni de una arbitrariedad de intelectual ocioso, o con deseos de originalidad. Se trata, querido Julián, de una forma de vida-sé que esto para tí es esencial- que ahí está, que ahí estuvo, que ahí estará. Que es ineluctable, porque constituye la médula misma de nuestra existencia. De nuestra realización. Que es una realidad palpable, algo existente, algo con lo que hay que contar. Quizá luego vengan los ideólogos y a esa realidad le pongan nombres diversos, unos viables y otros utópicos, pero eso no sustrae nada a la sólida objetividad del innegable hecho. Pues bien, esa lengua fue inexorablemente perseguida. Se nos prohibió escribirla. Aún más: se nos prohibió hablarla. Y yo recuerdo el reparto por las rúas composte lanas de unos papelitos que decían: «No hable gallego. Hable Vd. en cristiano». Esta tosquedad tuvo consecuencias trágicas. Porque antes del papelito ya muchos habían sido asesinados por escribir y hablar gallego. Se pretendía anular, insisto, una forma de vida. Y durante interminables años, el uso del gallego, de la lengua materna, quedó clausurado entre las cuatro paredes del hogar. O lo que es lo mismo: quedó, a su vez, enquistado. Reconquistar la presencia pública del idioma requirió mucho tiempo. Un tiempo que se alarga hasta casi nuestra actualidad. Esta es, a grandes rasgos, mi experiencia personal de la guerra civil. Rehuyo todo patetismo. Lo que yo procuro, al contestar a tu inquisición, es formular un diagnóstico riguroso, objetivo y, si me apuras, desapasionado. Por de pronto, eso sí, nada unilateral. Sé lo que se sufrió en la otra zona. Pero yo no lo he vivido. Y lo que cuenta es lo que se vive. Lo que se interioriza en lo más recóndito de la carne y del espíritu. Tú has indagado repetidas veces sobre este radical problema de la vida como razón suprema, como titularidad que acoge en su horizonte todas las imaginables titularidades menores. Tú vas a la raíz de las dificultades. Permíteme, pues, que yo ponga las mías al descubierto. A tí y a mí nos tocó estar en el bando de los perdedores. Últimamente, Pedro Laín ha compulsado la nómina de los que vencieron y de los que fuimos vencidos. En esta última figuramos tú y yo. No hace falta seguir, puesto que ahora ya no tiene, afortunadamente, sentido aquella puntual separación. Ya todos somos uno. Y así debe ser. Pero tú me preguntas, asimismo, sobre «la forma» en que veo la guerra civil «en el momento presente». ¿Cómo la veo? ¿Cómo la veo? Bajo dos aspectos. Uno, el del recuerdo. Otro, el de la objetividad histórica. Vayamos con el segundo por razones de prioridad evidente, a saber, para dar lugar a que se enfríe en mi alma la vibración de mi propio pasado. Ten presente que te estoy escribiendo sobre la marcha, sin pausas para la posible circunspección. Quizá, en el fondo, lo que estoy llevando a cabo no sea otra cosa que la compensación, enormemente tardía, de las precauciones pretéritas. Y, además, porque por primera vez en mi vida, estoy entregándote algunos núcleos de confidencias nonatas. De una manera muy simple -simple no quiere decir sencilla- yo veo ahora la lucha fratricida de entonces como la resistencia de las clases pudientes -iluminador calificativo- del país a ceder en sus derechos. Y la de la Iglesia a ceder en los suyos. En último término, como un conflicto de tipo económico y de tipo creencial -si es que a aquellas formas de religiosidad se les puede llamar creenciales-. Por algo el enfrentamiento civil se denominó de dos maneras distintas. Una, «La Cruzada». Otra, «el Movimiento». La una era la caricatura de la transcendencia. Recuerda si no tu «Ortega y tres antípodas». La otra, el simulacro de una ideología liberadora para saltar sobre ella y largarle la coraza del totalitarismo. En el fondo, resistencia. O lo que es igual: reacción. De ahí el aire retrógrado de las gentes con poder. Y ese poder sí que era «auténtico». Auténtico por la desmesura de su acción, por su aire montaraz, pero inauténtico por la ilegitimidad de su origen: una sublevación. Del otro lado también se dieron las ferocidades y las alucinaciones correspondientes. Pero yo te estoy hablando -insisto- de lo que viví directamente. Creo, estoy convencido de ello, que ya va siendo factible meterle al absurdo acontecimiento el diente analítico. Que ya hay alguna puerta por la que debe accederse al recinto, hasta hace poco impermeable, de la historia pasada. Dicho de otro modo: ya el tiempo transcurrido es suficiente para contemplar la contienda fratricida como un todo dotado de sentido y de significación clara. Es, ya, como una «Gestalt» que permite entenderla si se la considera en su conjunto y no sólo en los detalles más o menos anecdóticos. La guerra civil fue una suma de determinados factores, de ciertas categorías de causas y fue, al tiempo, algo-más-que-la-suma de todos esos factores. Fue, en definitiva, una expresión de vida. De vida anómala, patológica, pero vida al fin y al cabo. Ahora, pónle tú el armazón histérico-conceptual que estimes necesario. (Estoy pensando en tu «España inteligible»). Y justo porque fue vida -algo extramuros del folletín, aunque en él degenerara- es por lo que necesitamos, muy en primer término, abordar el acontecimiento bélico colectivo con instancias de la propia vida. De la de hoy. Porque yo vengo observando al leer textos en torno a la guerra civil -y conste que leo poquísimos- un hecho notable. Este: se estudia y se desmenuza la contienda con criterios beligerantes. En uno u otro sentido, pero beligerantes. Que es legítimo el tomar posición a favor o en contra, no puede ponerse en duda. (Yo mismo, ahora mismo, lo hago en esta carta). ¿Por qué? Pues porque lo que yo pretendí comunicarte no era otra cosa que mi estado de ánimo en los atroces momentos de la represión. Mas en estos instantes, y al contrario, si lo que intento es enjuiciar lo pasado como historia, no tengo más remedio que valorarlo desde mi vida de hoy. Desde mi actual vida. Yo ya no soy el protagonista de una humana fracción, localizada, de la guerra civil. Yo soy ahora el espectador de unos acaeceres que ya no me conciernen directamente, aun cuando directamente, en tiempos, me hayan perturbado. Y como resulta que lo primero que yo tengo, en tanto que criatura humana, es fe en mí mismo, desde esa apoyatura habré de inclinarme ante el propio pretérito para extraerle el jugo racional que pueda albergar. Se trata, pues, de entender desde la creencia en la específica personalidad. Desde esa afirmación de la identidad, del «selbst» de la Psicología profunda, del sí mismo inalienable e ineluctable que es cada cual. Dándole una vuelta, quizá irreverente, a San Anselmo, yo me atrevo a afirmar que «si no creyera, no entendería». Quiero decir que si no creyera en mi propia firmeza, ^&n lo que en mí es constante a través de todos los cambios, «ser el mismo, no siendo lo mismo», según fórmula atinadísima de Zubiri, yo no entendería, a buen seguro, nada de lo acontecido. Y por eso, al comienzo de esta carta, te subrayaba los factores negativos que la contienda civil puso en mi alma. ¿Por qué? Pues porque esos factores negativos estuvieron a punto de destruir definitivamente mi persona, es decir, lo que yo tengo de libre, de decidiente y de antropológicamente único. Fíjate, querido Julián, mi persona, esto es, la persona de toda una generación que, confiada e ilusionada, se asomaba a los dinteles de la participación en la historia. Y esto, a pesar de que una cosa es la historia -el gran misterio- y otra bien distinta la tarea historiográfica. La primera es la pesadilla de la que Stephen, el héroe del «Ulises» joyceano, trataba de despertarse. La segunda, tan difícil y tan problemática, ya no es una pesadilla, o en todo caso, lo es en el orden intelectual, pues consiste en un revoltijo multiforme, difuso, sujeto a infinitas interpretaciones y oscuramente palpable. El tejer y destejer de lo histórico -la Pené-lope, de Antero de Quental- apenas sí ofrece asidero condigno para aplicarle el entendimiento y contornearle los límites. Frente a nuestra guerra civil -gran acontecimiento historiable- sólo es hacedero aplicarle la meditación rigurosa, la meditación estricta. Tú la llevas a cabo. La Historia como filosofía en ejemplos, que definía Dionisio de Halicar- naso, es todo lo que yo admito como último fruto especulativo del revuelto pasado hispánico. Y, desde esa perspectiva, eres tú quien tiene la palabra. Lo que yo pudiera añadir serían únicamente datos complementarios a tus propias ideaciones. Como tales deseo que consideres todo lo que queda escrito. Y, ya, metámonos en la imagen de la guerra civil en tanto que recuerdo. Como algo que se mete de nuevo en el corazón. Pues bien, en las entretelas del corazón llevo yo anclada la vivencia pretérita. Quisiera hablarte sin rencor y, por supuesto, sin odio alguno. No son esas mis negatividades. Ni lo fueron, gracias a Dios, nunca. El olvido puede ser «a su modo, una limpieza», como dejó escrito Jorge Guillen. Desde esa limpieza quisiera yo, ahora, hablarte, querido Julián. Dejemos a un lado pretéritos agravios. Ya nosotros mismos no somos los agraviados de entonces. Dejemos de lado la opresión. Ya somos, gozosamente, libres. Dejemos arrumbada la ignorancia. Ya nos es dado, felizmente, el saber. Poseemos, por tanto, comodidad de movimientos. Holgura en la conducta. Confianza en nostros mismos. Confianza en los demás, que ya dejaron de definirse como «los otros». Ya constituimos, como deseaba el viejo sociólogo, además de una Sociedad, una Comunidad. Que algo pueda unirnos dentro de nuestras diferencias es lo deseable. Pero que nuestras específicas peculiaridades sean respetadas. Yo no sé si tu tesis de que la Hispania germanizada constituyó «el primer ensayo logrado de lo que iba a ser Europa» es aceptable. En todo caso, por ahí, por esas raíces, es por las que es menester investigar nuestro ser profundo. Una investigación que, afortunadamente, no concede espacio para los desahogos personales. Ni para las iras, o las inhibiciones. La «empresa común», «la invención de las formas posibles de proyección circunstancial, con escrupulosa fidelidad a lo que efectivamente es el mundo en que habría que realizarla», esa empresa común -y las palabras entrecomilladas son tuyas, en la «España inteligible»-, parece que debiera retomar el camino que, en tiempos se llamó Reconquista y, después, constitución de las Españas. Las Españas. Incluso las Españas que están dentro de España y que la enriquecen. Y con ellas, sus lenguas, las que aprendió Felipe IV. Con lo cual, semeja que no nos apartaríamos un ápice de la tradición. De la tradición entendida en sentido recto. Y despejaríamos el horizonte histórico de la fobia a las novedades, tan propia de los españoles. Ya sé, sí, ya sé lo que escribes en defensa de la idea contraria. Pero a mi mente vuelve una y otra vez lo ya casi tópico, es decir, la definición dada por Sebastián de Covarrubias en su «Tesoro de la Lengua Castellana o Española», al frente de la voz «Novedad»: «Cosa nueva y no acostumbrada. Suele ser peligrosa por traer consigo mudanga de uso antiguo». Ahora, al estructurar en forma original a España, ya no inauguramos «cosa nueva», ni «peligrosa», pues todo indica que nuestra originalidad no porta consigo «mudanga de uso antiguo». Esto, este juvenil ímpetu renovador, es lo que, a final de cuentas, se destila del olvido de nuestra contienda. Es lo que, en verdad, la anula. Y, en consecuencia, lo que borra virtuales violencias y futuros enfrentamientos. Lo que torna realidad la vocación histórica. Lo demás es palabrería. Hueca palabrería, y nada más que hueca palabrería. Pero vuelvo a la vivencia pretérita. Ya quedó, como ves, neutralizada. Con todo, hay algo a lo que no deseo renunciar. Vamos a ver si soy capaz de darle forma de manera que se entienda en sus presupuestos mentales. La no renuncia alcanza a dos esferas de mi personal modo de valorar la historia. En primer lugar, yo no confío demasiado en la última y definitiva objetividad de la tarea his-toriográfica. Se me antoja que bajo el manto de los sistemas, por complicados y sutiles que sean, siempre, indefectiblemente, yace una dimensión opinable, en muchas sazones con alto grado de inverosimilitud. Se hace de la historia materia calificable, cuestión disputada, urna de cristal en la que reposan los restos de lo que, en tiempos, fue vida palpitante y contradictoria. El relato histórico, y su interpretación, aparecen como manchados por el pecado original de las ideologías. En una palabra, y permíteme este exceso, la historia es, para mí, casi de continuo, la gran alcahueta. Ahí está ella, dispuesta, para coser todos los rotos, para zurcir falsas virginidades -¿no fue Quevedo, nuestro inmenso Quevedo, quien dijo algo semejante?- para encampanar la voz y soltarnos sentencias tro-nitruantes que, al menos a mí, me dejan indiferente, cuando no indignado. La realidad, la realidad real es una cosa. Lo que de ella se predica con timbre de falsete es, sencillamente, «flatus vocis» y, en consecuencia, tiempo perdido. Yo entiendo que todo eso no es ni más ni menos que una especie de catarsis personal y, a lo mejor, expediente perecedero. Mas lo que quizá le falte de rigor -y habría que demostrar que así es-, lo que le falte de rigor, repito, lo posee de cualificación íntima, de mostración decidida y sin retoques de lo que acontece en los recovecos de mi alma y de mi inteligencia. Como lo que escrito queda es una carta, me parece que mis licencias y mis demasías andan justificadas por la sinceridad en la que flotan. Y la sinceridad es el primer paso hacia el vial de la autenticidad. Tú bien lo conoces, bien lo experimentas, y bien lo llevas sufrido. Y hay una última renuncia en torno a la historia que no estoy, de ningún modo, dispuesto a practicar. Me refiero al borrón y cuenta nueva. Pero caminemos con cuidado. A mí me parece bien eso del borrón y cuenta nueva en un solo sentido, a saber, en la necesidad de dejar a un lado todo lo que fue guerra, represión y desmesura, todo lo que fue paso atrás y proceso esclerosante de la vida colectiva. No podemos pasarnos la existencia mirando hacia atrás -una querencia muy hispánica-. No. Debemos abrir el perímetro de nuestro horizonte vivencial y atacar, con ánimo decidido, las vertientes prometedoras del futuro inmediato. Nada, pues, de melancolías. Nada, pues, de memorias lacrimógenas. Sigamos avanzando con el ritmo marcado por los proyectos comunitarios que a todos nos tonifican el espíritu y nos dan fuerzas para encararlo. Vivamos ya en libertad. Buscamos la más amplia y cómoda convivencia. Aspiramos -y ya se está llevando a cabo- a la dignificación del individuo. A su ennoblecimiento como ciudadano consciente. Sí. Sin duda. Mas, con todo, esto no impide que yo -mi yo más irrenunciable porque es el yo de la emoción y la memoria cordial- que ese mi yo, digo, dé la espalda a todo lo que, en el pasado, fue fiel compañía, lo que fue «camaradería itinerante», para emplear -ampliándola- una calificación del médico von Weizsácker, la de los amigos desvanecidos. Y con ella, la de sus angustias y sus anhelos que hoy, por modo extraño, perviven en mí como inquietudes y anhelos propios. Y también como acicate y fundamento último de mi conducta. No. Que no me arrebaten esto. Porque si lo hacen, corroen mi persona, la amputan de una esencial parte vivificadora y ejemplarizadora. Y hasta ahí podíamos llegar. Yo tengo metido en el corazón -como re-cordación- lo más sutil e inaprensible de todos aquellos seres. Así, pues, y por descontado, nada de exhibiciones mortuorias. En ello estoy de acuerdo. Pero tampoco nada de anulaciones gratuitas. Los míos, en mí permanecen. Y desde esa permanencia me dictan sus juicios y facilitan mis entusiasmos. Los entusiasmos actuales que, en el fondo, son los de ellos. Los que ellos cultivaban cuando sobre nuestra tierra ellos constituían formas movedizas, dinamizadoras de los movimientos de los demás. intento significar con esto que no es posible una visión del futuro de España si no la condicionamos a la visión futura -futuriza dirías tú- de los desaparecidos. Lo cual no equivale, ni por asomo, a establecer las formas concretas y detalladas de sus aspiraciones. Equivale, más bien, a situarse en el altozano desde el que ellos mismos atisbaban los lejos de la historia. Unos lejos nada encubridores, unos lejos despojados de innobles tercerías. Nuestra óptica, es evidente, va más allá que la suya, pero en igual dirección. Digamos una y otra vez lo mismo: es necesario no partir de cero. Y yo no veo manera de escabullimos de esa nega-tividad absoluta si no es asentando los programas de vida colectiva en el sedimento firme de los que nos precedieron. Lo contrario supondría anihiíar, por segunda vez, lo antes destruido. Edifiquemos la mansión de la libertad con el deseo de que se constituya en constante histórica. No dibujemos en el agua. Así fue imaginado por Keats su epitafio, pero lo que de él perdura es la obra, algo más consistente que el fugaz rizo de las aguas muertas. Visto desde otro ángulo esto equivale a dejar bien sentada la obligatoriedad de reafirmar la dimensión ética de la vida comunitaria. Pero no hay ética si no hay reconocimiento de los valores morales que nos aleccionaron y nos obligaron. La ética, o se realiza, o no es ética. O asienta en una base sólida y operativa, o no es cosa de sustancia. El gran problema de España, el que está por encima de cualesquier otro, el que abarca todo, es el problema moral. Los de antes, los sacrificados, los escarnecidos, los marginados, los del destierro -del bando que sea- son, hoy, nuestro mejor signo de titularidad moral. Que no nos lo quiten. Termino, querido Julián. Estoy seguro que tú entiendes a la perfección todo lo que te digo. Y también estoy seguro de tu honesta interpretación. De tu clarividente interpretación. En definitiva, yo aspiro a ver claro. (Una ilusión que, en todos los terrenos, ha mecido mi alma). En un soneto de Alberti se lee: «... quienes me llamaban ya se han ido». Yo necesito -creo que tú también- que los que se han ido sigan llamándome. Sigan llamándonos. Eso es el destino. Nuestro destino. Un abrazo. D.G.H.* * Delegado del Gobierno en Galicia.