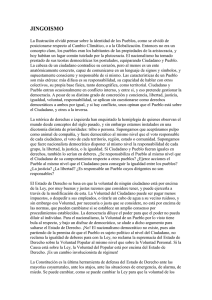26 tarso genro
Anuncio

Una agenda para la izquierda sólo puede ser mundial Por Tarso Genro. Actual Gobernador del Estado de Río Grande do Sul (Brasil). Fue tres veces ministro del ex presidente Lula (Justicia, Relaciones Institucionales y Educación), Presidente Interino del PT (2005) y varias veces intendente de Porto Alegre. Concebir la obtención de conquistas reales dentro del régimen capitalista en estas condiciones de salvajismo financiero, implica considerar que el capitalismo mismo puede ser política y económicamente más democrático. Eso supone aceptar que también puede salir de la "trampa" en la que se encuentra - sin que haya una revolución – de una manera todavía más fuerte, más agresiva y más autoritaria que en el presente. Y que, consecuentemente, esa salida puede y debe ser disputada, aunque no haya una ruptura, pues de ella pueden resultar cosas peores, o mejores, para la humanidad. En esta última hipótesis, para perspectivas de menos guerras, menos injusticias y desigualdades, con la creación de un ambiente mundial política y culturalmente más favorable a los ideales democráticos del socialismo: o sea, crear condiciones afuera de la antítesis de "cuanto peor, mejor", pues la vida viene demostrando que "cuanto peor, peor". Para estar de acuerdo con este análisis sumario es necesario considerar que su base histórica es la siguiente: se parte del presupuesto que hoy la disputa es entre salidas neoliberales para la crisis, por un lado, y salidas neo-socialdemócratas, por otro. No, infelizmente, entre salidas capitalistas y salidas socialistas "strictu sensu". Esta última posibilidad, salida socialista, implicaría concebir que estuviéramos "nuevamente" al borde de la crisis general del sistema, tanto de su poder político como militar. Como no es posible suponer eso, es razonable entender que la disputa, en realidad, es sobre cuál será la próxima correlación de fuerzas en el período subsecuente a la crisis, así como las influencias que dejará sobre las democracias políticas del occidente. La presente nota no tiene el propósito de presentar una agenda “unitaria” para la izquierda mundial, sino que busca llamar la atención sobre la necesidad de construirla (a partir de las fuerzas políticas de “adentro” de cada país). Este “adentro” contiene “en sí”, el “afuera”, el mundo globalizado por entero, en su política y en su economía. La represión, la imposición, la represión de “adentro”, en el propio sistema democrático, contiene el “afuera” sistémicamente. El “adentro” y el “afuera” integran la misma totalidad. Lo que implica decir que no existen más estrategias políticas “contra el afuera”, como en el período de formación de los estados nacionales, sino solamente estrategias “con el afuera”, o sea, la transformación nacional e internacional está contenida en el mismo proceso transformador. La internacionalización radical de la política otorgada por la teoría al proletariado universal fue realizada por el anti-humanismo universal del capital financiero, que capturó los Estados y suprimió soberanías. Sin embargo, cuando se habla de agenda "unitaria" en términos globales no se quiere decir "cerrada", totalizadora, hasta el punto de crear la ilusión de que los movimientos "izquierdistas", en aquel sentido ya clásico de la jerga leninista, puedan - por ejemplo - valorizar elecciones y gobiernos, conquistas dentro del orden e integración entre luchas sociales y acciones de gobierno: políticas concretas de reducción de las desigualdades, reformas educacionales dentro de la democracia política y crecimiento económico, con inclusión social y productiva. La reestructuración productiva del capital cambió el perfil del mundo del trabajo y reorganizó las formas de compra de la fuerza de trabajo en las regiones más desarrolladas del sistema capitalista global. Tal proceso cambió la realidad con la cual la izquierda debe tratar, porque las revoluciones productivas también vienen modificando el modo de vida y la subjetividad del conjunto de grupos y fracciones de clases, de todos los sectores asalariados y no asalariados. A los excluidos, en general, designados como ejércitos de reserva de la producción industrial, se suman -en los días de hoy- los excluidos del conocimiento, de los nuevos estándares tecnológicos y de las técnicas de acceso al conocimiento. La vanguardia del trabajo productivo y socialmente útil está sometida, también, a un embudo de pasaje cada vez más estrecha y con diferenciaciones salariales internas cada vez más alarmantes. Inclusive ya apoyadas en nuevos tipos de sub-empleos, precariedades e intermitencias. Me refiero en este análisis a la situación del mundo del trabajo, no solamente asalariado, de los países que forman el núcleo y la periferia industrializada del sistema-mundo. Son los lugares donde existen posibilidades de que se produzcan los movimientos políticos y las luchas más agudas, con alguna capacidad de intervenir en la situación caótica del mundo globalizado. En este cuadro, los "mensajes", las "palabras-de-orden" tradicionales y los análisis clásicos de la izquierda, cimentados en lo que fue conformado por el marxismo dominante (como ideología del proletariado clásico), ya no se reportan más a los verdaderos dramas del mundo del trabajo. Está exprimido por el desempleo tradicional, en las nuevas formas "libres" de prestación de servicios, en la desvalorización del trabajo mecánico de la fábrica moderna y en el imperio del trabajo inmaterial en las redes. La predominancia de la ética de la descartabilidad viene liquidando la vieja ética del trabajo fabril, que llamaba a las conciencias para lo público y no para la privatización de las emociones. En los territorios del occidente en que esto sucede, los cambios expresivos en la producción material e inmaterial también ya pasaron a no respetar integralmente las fronteras entre tiempo de trabajo y tiempo privado: entre vida cotidiana y procesos del trabajo, entre ocio y trabajo. La dependencia jurídica (y la sumisión política en el interior de la fábrica moderna), si es verdad que viene liberando de la tutela patronal directa a los trabajadores de la vanguardia productiva (los prendidos a los "bits", a la info-digitabilidad y a la información, por ejemplo) y creando al lado de ellos legiones de excluidos y bajo asalariados, viene también intensificando las formas más duras de expropiación del trabajo inmaterial. Sus métodos de dominación impulsan la adhesión a nuevas "formas de vida", cuya sociabilidad se inclina a reproducir, en tiempo integral, la explotación de la fuerza de trabajo inmaterial. Las nuevas formas de producción también vienen reduciendo la responsabilidad social de las empresas - cada vez más ajenas a la preservación de una reserva mínima de trabajadores comunes cualificados – e incluso aumentando el control por el resultado y la fragmentación de tareas, tanto en la concepción como en la realización. Así queda más reducida la subordinación directa contractual: se reduce la integración del trabajador en la vida colectiva de la empresa y también la responsabilidad empresarial sobre los contratos, pero aumenta la subordinación general, de clase, pues los movimientos colectivos de los trabajadores quedan más fragilizados. En esta hipótesis existe una trascendencia de la dominación tradicional de la subordinación fabril hacia una dominación completa de la vida por entero. Tal contexto abarca la naturaleza del consumo, la reducción del espacio público para la satisfacción libre, la uniformización de una indumentaria que integra, por la apariencia, los sectores asalariados con los estándares de las clases privilegiadas. Es notorio incluso que, cada vez más, el propio ocio es "producido" como ocio mercantil, dictado y ocupado totalmente por la acumulación. Los mega espectáculos de los mega artistas, con mega públicos y mega costos, constituyen los mega espacios "rebeldes", donde rebelión, mercadería y consumo, dominación y libertades formales, yerguen los nuevos templos culturales globales. Éstas ya iconizadas en un espacio en donde todo es aparente identidad colectiva, pero para cada uno de los individuos allí presentes todo es expresión de su concreta singularidad. Lukács decía, para justificar la pasividad de los operarios alemanes, frente a las propuestas revolucionarias, que todavía "tenían enanitos en los jardines" para atraer a la "suerte" y espantar al "mal", lo que sería el símbolo de su atraso. Eso correspondería hoy a decir que los potenciales de rebelión de la mayoría de los jóvenes de todos los sectores asalariados de renta media y baja, contra las injusticias, están temporariamente suspendidos por las luces feéricas de los conciertos de Elton John y por los recuerdos de las hermosas canciones de Fred Mercury, a pesar de que estos artistas no hayan generado su arte para esta finalidad. Es ocio, cultura, artes visuales con nuevas tecnologías, subjetividades pulsantes, más drogas y alcohol, no como libre opción existencial, sino como decurso de la lógica del mercado: modo de vida capturado para el anonimato en la búsqueda de un sentido. Los nuevos y antiguos movimientos sociales que están en el centro de la cuestión democrática, los "sin" techo, tierra, protección social, los huéspedes de las plazas, los rebeldes de las redes sociales, los que no caben en el sistema, los indignados, quieren sus derechos y su parte en el sistema. Parte de estos sectores, originarios de la clase media fragmentada, ni se imagina que sus demandas integrales por inclusión no puedan ser acogidas en el sistema, pues la transición hacia la "cima", aisladamente, en los mejores puestos de trabajo, solo puede ser molecular. Sin embargo, pueden comprender que es posible una transición de parte de ellos - de algunos grupos que están "afuera", hacia "adentro" del sistema, abriendo hendiduras en su osamenta férrea. En este caso, logrando generar nuevos mecanismos democráticos de gestión en el sistema, ensanchando la influencia de la acción política para la resolución de la crisis que los expulsó. Por lo tanto, es el capítulo de la disputa por la hegemonía, para instituir políticas de desarrollo y políticas públicas de cohesión social, que apunten a un nuevo Contrato Social cuyas bases no son solamente las instituciones republicanas clásicas, sino las combinaciones de estas instituciones con las formas de democracia directa, presenciales y virtuales. El sistema actual es limitadamente democrático y centralizador al natural, y su unicidad supranacional está determinada por la fuerza coercitiva del capital financiero globalizado. La participación directa en la gestión pública es, por su naturaleza, democrática y abierta. Su unidad global es demandada por la democracia política que repele, dentro de los cuadros de la constitución política, el autoritarismo y la centralización burocrática inherentes al sistema. Sólo la democracia política ejercida de forma plena, sobre la gestión del Estado y en la definición de sus políticas globales, es capaz de exponer la inhumanidad de las contradicciones que separan cada vez más, régimen democrático y capitalismo. El desequilibrio entre el régimen de acumulación, forzado por la especulación, y la necesidad de toma de decisiones públicas en el ámbito de la democracia, sugerida por la política limitada por la representación, instituye desigualdades cada vez más graves entre las clases sociales, internamente, y los estados nacionales en la geoeconomía global. Estas desigualdades también ocurren en la escala salarial interna de las empresas y en la estructura de salarios del funcionalismo estatal. Sin contar los diferenciales de renta que también son apropiados - a partir de las "sobras para ahorro" de los altos salarios - para fortalecer los lazos del capital financiero con esta nueva masa de "rentistas". Ella hace fluir parte de sus recursos hacia el juego del lucro financiero. Las formas y los medios por los cuales las crisis serán solucionadas – ya sean las soluciones engendradas por la soberanía estatal o por las agencias de riesgo- es que determinarán la correlación de fuerzas en el próximo período. Sólo con la recuperación de la fuerza normativa y de la legitimidad política del Estado se puede generar un centro aglutinador de poder para enfrentar, en la esfera de la política y de la economía, una nueva salida neoliberal, todavía más autoritaria y elitista, para la crisis del capital, que seguramente va a extenderse, por lo menos, cinco años más. La crisis enganchó la victoria del tatcherismo sobre la izquierda europea con el fin de la U.R.S.S.; la crisis del "sub-prime" con el "euro"; la ocupación de Irak con el fracaso del Presidente Obama; la emergencia de Brasil en el escenario mundial con la "flexibilización" de la social-democracia europea. En este contexto, lo que puede unificar distintos matices de la "nueva" y de la "vieja" izquierda - contra las políticas de descomposición de las funciones públicas del Estado - es el ejercicio, por el Estado, de políticas antagónicas a las dictadas por las agencias privadas, que hoy orientan las políticas de Estado y son responsables por la crisis. Los leninistas clásicos necesitan comprender que la clase obrera es vanguardia apenas para defender sus derechos en el empleo, lo que es potencialmente transformador; los socialdemócratas tradicionales necesitan comprender que ya se hundieron demasiado en el liberalismo economicista (tanto como el régimen soviético), y que el rescate de los ideales socialdemócratas sólo es posible con más democracia, no con menos; los radicales del corporativismo necesitan comprender que ni revolución ni cirugía pueden ser "permanentes" (de lo contrario, gangrenan). Si las salidas de la crisis actual se diesen en los marcos de la rendición griega, más distantes estaremos todos de cualquier utopía. Se trata de un período no revolucionario y de reacción política; de falencia, tanto de los modelos socialistas llamados marxistas, como de los modelos de la socialdemocracia clásica: el neoliberalismo está con su hegemonía agrietada pero todavía no sucumbió. Las demandas por derechos de los movimientos sociales que luchan por el agua, por la defensa de sus culturas, de sus tierras, del ambiente natural protegido ante la lógica mercantil; las luchas por la inclusión educacional, por el derecho al trabajo productivo o improductivo (éste dirigido hacia la recuperación de la naturaleza depredada), para el cuidado de los viejos y de los niños; las luchas para mejorar las prestaciones sociales del Estado, las luchas de los trabajadores por sus derechos, las luchas democráticas por la transparencia y por la ética pública, no tendrán resultados prácticos ni estimularán demandas más complejas si no presentan resultados en el cotidiano de las personas, que está subyugado por la ideología del mercado. Para que el resultado pueda ocurrir, todavía es necesario sacar al Estado de la tutela del capital financiero, que crecientemente agota su capacidad de financiar políticas públicas de dignificación de la vida común. Eso ciertamente no sucederá fuera de la política, sea ella procesada en la sociedad civil, para intervenir sobre la gestión del Estado, sea ella intra-estatal, a saber, la que se procesa entre las instituciones y agencias políticas, administrativas y financieras del propio Estado. Por lo tanto, la integración de las "luchas sociales" con las "luchas políticas" tradicionales, promovidas por las izquierdas modernas y posmodernas, puede estar basada en una agenda común, que se refiera a la recuperación de las funciones públicas del Estado. Por lo pronto no surtirá efecto sin una confrontación que tenga diversos orígenes en el escenario global, ya sea a través de eventos como el Foro Social Mundial, de manifestaciones puntuales (aunque impotentes hasta ahora, como los indignados españoles o los rebeldes de Wall Street), o las reformas del neo constitucionalismo boliviano, con su ardua tarea de compatibilizar modos de vida secularmente arraigados y "arcaicos" - tanto del punto de vista del capitalismo como del socialismo por razones diferentes - con la república, la modernización productiva y la agregación de valor. En otro lugar de estas luchas, pero mirando hacia una misma dirección, están las elecciones periódicas en las democracias capitalistas más avanzadas, como las que ocurrirán brevemente en Francia. Hasta ahora son ellas las que vienen potenciando el desarrollo de contrapuntos fuertes al neoliberalismo. Los gobiernos nacionales, regionales y locales que se oponen a la "tutela griega" pueden ser, juntamente con los movimientos sociales y los partidos de izquierda y del centro democrático, los referentes del próximo período de luchas, como Brasil hizo en Sudamérica. Aunque nuestro país haya comenzado un nuevo modelo económico y desarrollado una política de articulación global para reducir los efectos de la dominación de los bancos y de las agencias privadas sobre nuestra economía, sabemos que el desenlace de este proceso no es, nunca, un desenlace exclusivamente nacional. Su desenlace, o se hace victorioso también en el espacio político global o será derrotado. La extorsión permanente de nuestro trabajo y del desarrollo industrial y comercial del país sigue siendo procesada por el drenaje de riquezas a través de los intereses y servicios de la deuda, que ayudan al sistema especulativo global a mantenerse fuerte. La "confianza" de los inversores en Brasil –me refiero a los inversores de la especulación financiera- es la confianza del “señor” sobre el “esclavo”, pues el “señor” sabe que el “esclavo” no tiene otra salida, por ahora, que no sea la de continuar sometido. Si los partidos de izquierda no suben sus tasas de pragmatismo y no se unifican en una agenda política avanzada, inclusive en términos de reforma política, en esta etapa estratégica (que deberá ser enfrentada por nuestro Estado Democrático y sus instituciones políticas), todo lo que obtuvimos hasta ahora podrá ser perdido. El fortalecimiento democrático, financiero, político y militar del Estado brasileño (combinado con osadas políticas de combate a las desigualdades sociales y regionales), es la gran contribución que Brasil puede dar al mundo para una salida de la crisis por afuera de la tragedia griega. Las elecciones municipales de este año en Brasil y las elecciones nacionales en Francia, constituyen una modesta preliminar de este nuevo enredo en dirección al 2014 y a los próximos diez años, para formatear la próxima correlación de fuerzas en escala política globalizada. No es sin motivo que la esfera de la política es tan derechosamente atacada por los principales medios que siempre apoyaron las reformas neoliberales, y también tan atacada por los pequeños partidos izquierdistas con el mismo corte moralista. Unos y otros descartan el fortalecimiento del Estado público. Los primeros porque eso hace mal al neoliberalismo. Los segundos, porque el fortalecimiento democrático del Estado descarta la ilusión revolucionaria, que alimenta sus escasos adeptos que esperan la “crisis general”. Ahora sí, sin salida.