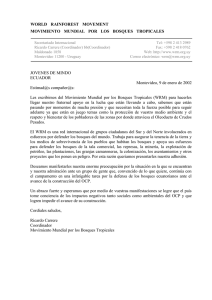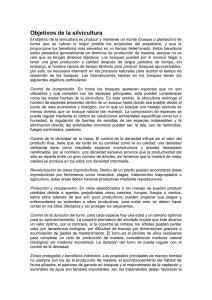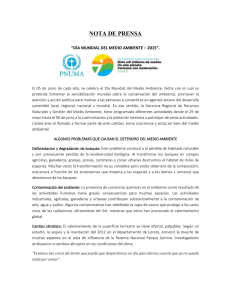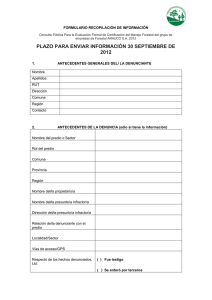WORLD RAINFOREST MOVEMENT MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES TROPICALES Secretariado Internacional
Anuncio

WORLD RAINFOREST MOVEMENT MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES TROPICALES Secretariado Internacional Ricardo Carrere (Coordinador) Maldonado 1858 11200 Montevideo - Uruguay Tel: +598 2 413 2989 Fax: +598 2 418 0762 Email: [email protected] http://www.wrm.org.uy BOLETIN 58 del WRM Mayo , 2002 (edición en castellano) Deseamos expresar nuestro más profundo agradecimiento a tod@s quienes respondieron al cuestionario sobre el boletín. Sus respuestas constituyen un muy valioso aporte para evaluar nuestro trabajo y serán tomadas en cuenta para mejorar el boletín en el futuro. ¡Muchas gracias! En este número: * NUESTRA OPINION - El camino a Johannesburgo 2 * LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS AMERICA DEL SUR - Argentina: empresa forestal invade tierras de comunidades guaraníes de Misiones - Bolivia: marcha de campesinos e indígenas por derecho a recursos naturales - Brasil: Aracruz Celulose enfrenta problemas en dos estados - Ecuador: enfrentamientos entre grupo indígena y madereros en la Amazonía 2 3 5 6 AMERICA CENTRAL - Guatemala: oposición a proyecto de carretera que amenaza zona selvática 7 AFRICA - Africa Central: talando una de las regiones de bosques primarios más grandes del mundo - Kenia: la degradación de los bosques y el futuro de los esfuerzos de conservación - Liberia: la larga cadena de responsabilidad por la destrucción de los bosques - Tanzania: el manejo comunitario de bosques, un modelo promisorio con miras a la conservación 8 9 10 11 ASIA - La industria internacional de celulosa y papel en la región del Mekong - Filipinas: lecciones sobre género en el manejo comunitario de bosques - Malasia: la larga lucha de los Penan de Sarawak en defensa de su bosques - Sri Lanka: la clase dirigente forestal todavía no comprende qué es un bosque 12 14 15 16 OCEANIA - Aotearoa/Nueva Zelanda: Carter Holt Harvey elegida como la peor empresa transnacional - Samoa: ¿una vacuna para los eucaliptos contra el virus maderero? 17 18 * CAMPAÑA PLANTACIONES - Los "ejércitos de árboles" vistos por Eduardo Galeano - Los que juegan a ser Dios con los árboles, por dinero 19 20 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 NUESTRA OPINION - El camino a Johannesburgo La última conferencia preparatoria de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable (o Río+10) se está realizando en estos momentos en Bali, Indonesia. En todo el mundo crece el interés y la preocupación por este proceso, que plantea interrogantes sobre la importancia de la próxima cumbre de Johannesburgo para resolver los problemas que enfrenta la humanidad. Esas interrogantes son el resultado de lo que (no) ha sucedido en los últimos diez años posteriores a la Cumbre de la Tierra de 1992, cuando los gobiernos acordaron aplicar una gran cantidad de medidas en respuesta a los problemas ambientales del planeta. Triste es reconocer que, aparte de celebrar numerosas reuniones internacionales y firmar gran cantidad de acuerdos, muy poco se ha hecho. El “desarrollo sustentable” parece haberse convertido simplemente en una palabra de moda, vacía de significado, que esgrimen gobiernos y empresas con la intención de engañar a la opinión pública. Pero no es tan fácil esconder la realidad. Los artículos de éste y de cada uno de los boletines del WRM muestran un patrón de pérdida de los bosques --y de resistencia de los pueblos locales-- resultante del modelo económico socialmente injusto y ambientalmente destructivo que el Norte ha impuesto al Sur. Eso no significa que los gobiernos del Sur no tengan responsabilidad en el problema --que ciertamente la tienen-sino que implica que esa responsabilidad en gran medida está compartida por los gobiernos del Norte y sus empresas transnacionales que, asistidos por las instituciones financieras multilaterales, son quienes más se benefician de la situación predominante. Dentro de ese contexto, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable corre el peligro de transitar por un camino de realidad virtual más que por la realidad tangible. Por ejemplo, nada más ni nada menos que Shell y Rio Tinto --ambas empresas notorias por la destrucción global y local que provocan con sus actividades-auspician una “Exhibición virtual” que “llevará el mundo a Johannesburgo –y presentará Johannesburgo al mundo”. En la página web http://www.virtualexhibit.net declaran modestamente que “si desea ser parte de la cumbre de Johannesburgo, ha encontrado el vehículo perfecto”. ¿Funcionará con combustible de la Shell y estará fabricado con materiales extraídos de las minas de Rio Tinto? ¡No sería de extrañar que pronto estén hablando de desarrollo sustentable virtual! Pero a pesar de los intentos de las empresas, el hecho es que la realidad es muy real en el mundo cotidiano, en el que numerosos pueblos luchan afanosamente por proteger sus bosques contra la codicia de esas y otras empresas. Estos son los ejemplos que necesitamos llevar a Johannesburgo. Es necesario denunciar los cuentos de hadas de las empresas sobre sus códigos voluntarios de conducta. Para que Johannesburgo sirva realmente de punto de partida, es necesario impedir que el camino que conduce hasta allí esté empedrado de realidad virtual. Si desea ser parte de la cumbre de Johannesburgo, entonces, por favor, ¡súbase a otro vehículo! inicio LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS AMERICA DEL SUR - Argentina: empresa forestal invade tierras de comunidades guaraníes de Misiones Hace muchos años que las comunidades indígenas Mbyá Guaraní de las aldeas Tekoa Yma y Capií Yvaté, del Pepirí Guazú, habitan tierras ubicadas en El Soberbio, en el municipio de San Pedro, provincia de Misiones, donde el río Uruguay desciende por los saltos del Moconá. 2 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 Como guaraníes, su destino es el de eternos caminantes de la selva, en busca del Mbaporendá, la tierra sin mal, donde reina el árbol del pan, no existe la mentira y la vida resplandece. Además de su hogar y su destino, la selva es el lugar de sus ancestros, la sala de castigo para quienes los traicionan, y también es su templo. Tampoco creen que la tierra pueda ser de alguien. El ser humano está de paso ¿cómo puede ser dueño? Un día, en el año 1999, la empresa Moconá S.A. Explotación Forestal comenzó a arrasar la selva con maquinarias y vehículos pesados, abriendo picadas, construyendo viviendas y ejerciendo una ocupación ilegal de las tierras que pertenecen al territorio ancestral de las comunidades indígenas guaraníes, para explotar los bosques nativos. La empresa ofreció a las comunidades 30 hectáreas para que se conformaran. Las comunidades guaraníes rechazaron la posibilidad de que esa tierra tuviera un dueño y que les ofrecieran 30 hectáreas de las tierras comunales en las que antes habían vivido sus ancestros y en las que han vivido y viven tomándolas prestadas de sus hijos. Luego la oferta se amplió a 200 hectáreas. La empresa seguía sin entender la esencia de la cultura guaraní. La situación ha generado acciones penales y civiles ante los tribunales de la provincia de Misiones, pero que no han logrado frenar la explotación irracional de los bosques nativos y la invasión del territorio de las comunidades indígenas. La justicia ha fallado a favor de los poderosos y hay en marcha una apelación por parte de los abogados de las comunidades. Estas, a su vez, impulsan una campaña de adhesión por la defensa del territorio indígena de estos pueblos originarios y para que se cumpla con la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17 y con el Convenio 169 de la OIT, que tratan sobre los derechos de los pueblos indígenas, e invitan a quien quiera sumarse y colaborar con esta campaña a enviar una carta de apoyo a las comunidades indígenas Tekoa Ymá y Capií Yvaté, del Pueblo Mbyá Guaraní. En la siguiente dirección: http://www.wrm.org.uy/alerts/may02.html encontrarán una carta modelo y las direcciones de las autoridades a las que las comunidades guaraníes invitan a enviarla. Artículo basado en información obtenida de: Comunicado de Prensa de ENDEPA, “Empresa Forestal invade Tierras Indígenas en Misiones”, enviado por Ecos Rioplatenses, correo electrónico: [email protected] ; “Donde vive Dios”, Tabaré de Pompeya, http://www.cta.org.ar/prensa/conexion/con123.html inicio - Bolivia: marcha de campesinos e indígenas por derecho a recursos naturales Desde diversos puntos de Bolivia se vienen desarrollando marchas de campesinos e indígenas por el derecho a la tierra y los recursos naturales, que convergerán en la ciudad de La Paz en los próximos días. A pesar de los esfuerzos recientes por aclarar la situación de la tenencia de la tierra y de los bosques, sigue existiendo una superposición entre áreas protegidas, territorios indígenas, concesiones madereras, propiedades agropecuarias, concesiones mineras y áreas usadas por productores informales de madera y recolectores de castaña y palmito. La tasa de deforestación en el país es de 168.000 hectáreas anuales. Los pobladores locales, al ver que sus derechos de propiedad comunitarios no eran reconocidos, en tanto que grandes terratenientes ocupaban más y más tierras amenazando la persistencia de sus medios de vida, pasaron de la resistencia local a la coordinación con otras regiones del país para lograr beneficios a nivel nacional. Es así que hoy mujeres y hombres, gentes de tierras altas y de tierras bajas, vienen uniendo fuerzas desde unos años atrás, manifestando su descontento e intentando ser tomados en cuenta en la toma de decisiones políticas sobre los temas por los que van a ser directamente afectados y que redundan en beneficios para hacendados ganaderos, empresas madereras y petroleras que se apropian de sus tierras. 3 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 Los objetivos de la lucha en curso son: el establecimiento de una Asamblea Constituyente con participación de todos los sectores sociales, el archivo definitivo de la Ley de Desarrollo Sostenible y de Reforma a la Ley Forestal, y el compromiso público y escrito del Poder Ejecutivo de no aprobar las normas proyectadas en el denominado "Paquete Agrario". Los manifestantes denuncian que este "Paquete Agrario" consiste en instrumentos legales, que beneficia a los sectores más poderosos del agro: madereros, ganaderos, latifundistas. Mediante una Resolución Administrativa se incrementa el riesgo de que los procesos de titulación de tierras culminen en favor de los grandes terratenientes; hay disposiciones que establecen que las empresas que realizan actividades petroleras, mineras o de electrificación, que cuentan ya con concesiones para la explotación de recursos naturales, pueden además obtener derechos propietarios sobre las tierras en las que están asentadas, presentando documentos de adquisición o posesión que son muy fáciles de obtener en las áreas rurales. La legislación vigente, plantea que los campesinos colonizadores que en forma individual son poseedores legales de tierras --viven y trabajan en ellas desde hace años pero no tienen títulos agrarios-- podrán consolidarlas en su favor a valores concesionales mucho menores a los valores de mercado, en consideración a su carácter de pequeños productores sin mayor patrimonio ni heredad. El decreto modificatorio borra esto, disponiendo que esos labriegos compren sus tierras al Estado a valores de mercado fijados por la Superintendencia Agraria. Además, en la actualidad la ley fija en 500 hectáreas la unidad mínima de dotación por familia en comunidades campesinas e indígenas dedicadas a la extracción de productos no maderables (castaña, almendra) en la zona norte amazónica de Bolivia. El decreto modificatorio convierte esa unidad mínima en máxima, algo así como convertir el suelo en techo. En cuanto al tema forestal, la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible y de Reforma a la Ley Forestal implica la disminución del monto de la patente forestal que se debe pagar anualmente al Estado. Esto únicamente beneficiará a los grandes concesionarios madereros que de ahora en adelante pagarán la patente en base al área anual de aprovechamiento, ya no sobre toda la superficie aprovechable de la concesión forestal. Para dar un ejemplo: una empresa maderera que tiene una concesión de 150.000 hectáreas, pagará al fisco sobre las 50.000 hectáreas aprovechadas en el año, pero manteniendo sus derechos sobre las otras 100.000 hectáreas. Además, los mismos madereros que obtendrían estos beneficios son los que adeudan grandes sumas de dinero al Estado por el no pago de las patentes. Las presiones se han hecho sentir. A pesar de que indígenas y campesinos vienen realizando una marcha pacífica, denunciaron que han sentido un permanente acoso con el sobrevuelo de helicópteros militares y el pasaje intimidante, durante partes del trayecto, de camiones cargados de militares armados y amenazantes. En el transcurso de la marcha se concretó el primer logro: la caída del Proyecto de Reforma Constitucional, como resultado de la movilización. De todas maneras, los dirigentes indígenas advirtieron que no detendrán su caminata mientras no se convoque a la Asamblea Constituyente en la que se analicen las Reformas a la Constitución Política del Estado con participación de los pueblos indígenas, campesinos y otros sectores de la sociedad civil. A casi un mes de las próximas elecciones y luego de haber logrado el fracaso de la Reforma y el retiro del Proyecto de "Ley de Desarrollo Sostenible y de Reforma a la Ley Forestal", continúan la lucha para que no se aprueben las normas proyectadas en el "Paquete Agrario" y por el derecho de indígenas y campesinos a la tierra, el territorio y los recursos naturales. Artículo basado en información obtenida de: Fobomade (Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo), correo electrónico: [email protected] , http://www.megalink.com/fobomade ; "Un paquete agrario viene en camino" de Alfredo Rada Vélez en Pulso digital, http://www.pulsobolivia.com/edicion/020503/opinion/opinionhoja3.htm inicio 4 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 - Brasil: Aracruz Celulose enfrenta problemas en dos estados Después de cinco semanas de funcionamiento, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), creada para investigar las irregularidades relacionadas con las actividades de Aracruz en el estado de Espirito Santo, ha revelado una gran cantidad de demandas a la multinacional, así como irregularidades y actividades ilegales de dicha empresa en los últimos 30 años. João Batista Marré, representante del Movimiento de Pequeños Agricultores y la primera persona en declarar como testigo, denunció que el año pasado más de 100 agricultores de la municipalidad de Vila Valério fueron expulsados de sus tierras por Aracruz Celulose, y sus casas fueron destruidas para plantar eucaliptos en esas tierras agrícolas sumamente fértiles. También entregó un expediente de 500 páginas que demuestra que aproximadamente 22.000 hectáreas de tierra actualmente en posesión de Aracruz, fueron “compradas” por 29 (ex) empleados de la compañía entre 1974 y 1975. Esas personas nunca vivieron en las tierras, tan solo fueron el instrumento para que la empresa las comprara. En su mayor parte eran tierras cubiertas por bosque nativo, habitadas principalmente por comunidades tradicionales afrobrasileñas. Pero estas comunidades no tenían títulos de propiedad sobre las tierras. La empresa utilizó a algunas personas, incluso personal militar (en un momento en que había una dictadura militar en el país), para desalojarlas de sus tierras. Uno de esos 29 (ex)empleados de Aracruz, Oreildo Antônio Bertolini, fue interrogado durante la última reunión de la CPI y confirmó que compró 600 hectáreas de tierra para Aracruz sin saber siquiera dónde estaban ubicadas esas tierras y sin recibir un centavo por ello. Esas 600 hectáreas, sin títulos de propiedad, eran propiedad del Estado de Espirito Santo y solo podían ser solicitadas para cultivo agrícola por personas individuales (y no por empresas como Aracruz) a través del pago de un precio simbólico. El Sr. Oreildo también confirmó que fue a Aracruz un día antes de la compra de la tierra para que los abogados de la firma le indicaran cómo realizar la operación. El Sr. Luciano Lisbão, el único representante de la compañía interrogado hasta ahora por la CPI, (acompañado por tres abogados) retiró sus afirmaciones de que las ONG que forman parte del Movimiento Alerta contra el Desierto Verde eran financiadas por competidores comerciales de Aracruz. Esta afirmación falsa, al igual que muchas otras, la realizó en una emisora de radio local. Fabio Villas, del Conselho Indigenista Missionário, acusó a Aracruz de ocupar ilegalmente unas 10.500 hectáreas de territorios indígenas ya identificados por estudios oficiales del gobierno. También presentó fotografías aéreas del período 1965 - 1975, que demuestran que durante ese período miles de hectáreas de bosques nativos de los indígenas fueron sustituidos por plantaciones de eucalipto. Sin embargo, llama la atención que la prensa local no publique ninguna noticia sobre los procedimientos de la CPI y que por el contrario realice una importante propaganda sobre Aracruz Celulose. Esto demuestra la influencia que tiene esta empresa sobre los medios, que ha quedado especialmente de relieve con la publicación de una carta a una página titulada "¡Dejen que el estado crezca!” totalmente favorable a Aracruz Celulose, que ha sido publicada en los dos diarios más importantes de Espirito Santo con un costo de cerca de 15 mil dólares. Entre las organizaciones que firman la carta figuran los Departamentos de Agricultura de las 75 municipalidades que conforman el Estado, si bien posteriormente, varios de ellos declararon que no sabían nada sobre esa carta. Y la pregunta es: ¿quién pagó los 15 mil dólares por ese anuncio a una página? En consecuencia, la CPI decidió enviar cartas a todos los secretarios de agricultura preguntándoles si habían sido consultados sobre la firma de esa carta Las cosas tampoco van bien para Aracruz en el estado vecino de Espirito Santo. En función de la prohibición de plantar eucaliptos en Espirito Santo, la compañía intenta ahora conseguir la aprobación del gobierno estatal de Rio de Janeiro para plantar 42.000 hectáreas en ese estado. Para lograr este objetivo firmó un contrato con el gobierno estatal, que no fue discutido con la sociedad civil. Ésa fue una de las razones que condujeron a la creación de un Movimiento contra el Desierto Verde en Rio de Janeiro, en el que participan 5 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 movimientos de trabajadores rurales, sindicatos y organizaciones ambientales. En el Parlamento estatal de Rio de Janeiro se está analizando una ley similar a la aprobada recientemente en Espirito Santo, que propone la prohibición de plantaciones de eucalipto hasta tanto se realice un ordenamiento territorial con criterios agroecológicos. Además, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) ha apoyado públicamente al movimiento de resistencia contra las plantaciones de Aracruz, afirmando que los planes de expansión de la compañía hacen imposible instrumentar ningún tipo de reforma agraria en Rio de Janeiro. Actualmente, la oposición a Aracruz aumenta en Rio de Janeiro y, a diferencia de lo que sucede en Espirito Santo, la prensa está siguiendo y difundiendo el debate. Artículo basado en información obtenida de: Newsletter 2002/01 de Movimiento Alerta contra el Desierto Verde, Vitória, 14/05/2002, correo electrónico: [email protected] inicio - Ecuador: enfrentamientos entre grupo indígena y madereros en la Amazonía Hechos trágicos han ocurrido recientemente en la desembocadura del río Babataro en el Tiguino, en la tupida cuenca amazónica de Pastaza, resultando en la muerte de un indígena y de tres madereros. De acuerdo con lo expresado por Luis Awa, ex presidente de la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonia Ecuatoriana, el problema se originó con el ingreso de trabajadores madereros al territorio de los Tagaeris. Awa aseguró que el sonido permanente de las motosierras en la tala de los bosques molestó a los indígenas, que no tienen ningún contacto con la sociedad mestiza. Por esa razón, finalmente atacaron a los madereros, que a su vez repelieron el ataque con sus armas de fuego. Como consecuencia del enfrentamiento, murió uno de los integrantes de la familia Tagae. Luego de este enfrentamiento los madereros reanudaron su trabajo. Pocos días más tarde, los madereros fueron atacados y abatidos por las letales y pesadas lanzas de chonta de los tagaeris. Awa expresó que el hecho tuvo un desenlace trágico como producto "de la falta de respeto hacia ese pueblo" por parte de los madereros. Awa aseguró que en un encuentro de su padre con los tagaeris, éstos le trasmitieron su inquietud por la constante presencia de madereros en la zona y por el excesivo ruido en su hábitat selvático. "Varias veces les hemos dicho a los madereros que podrían encontrarse con los tagaeris y tener problemas; lamentablemente no hicieron caso", dijo Awa. Más tarde se supo que los madereros ingresan por la vía al Auca, desde Coca. Siguen tres horas aguas abajo en canoa o balsas, hasta la desembocadura del Babataro, donde explotan la madera. Ese recorrido es parte de la ruta al Parque Nacional Yasuní y cruza por el santuario de los tagaeris. Las autoridades civiles y militares habían sido informadas acerca de la invasión de madereros y petroleros a zonas prohibidas. Estas se encuentran habitadas por los herederos de Tagae, un líder muerto por trabajadores petroleros en el Tiputini en 1981. Reciben el nombre de tagaeris (que significa pies colorados) porque se pintan los pies de ese color. La ministra del Ambiente, Lourdes Luque, dijo que esa Secretaría de Estado trabaja con dirigentes indígenas en un sistema de manejo territorial. Sobre el hecho comentó que los tagaeris son "tremendamente celosos de su territorialidad y son de lo más radicales. Es una imprudencia haber intervenido en zonas que son de ellos". Carlos Borja y Borja, defensor del pueblo-Pastaza, dijo que en Pastaza viven seis culturas y que entre ellas están los huaoranis, a la que pertenecen etnológicamente los tagaeris. Para la costumbre ancestral y consuetudinaria de esta cultura, todo aquel que viole su territorio, que es su casa, y que no se compadezca con sus prácticas autóctonas es sancionado. A veces con la muerte. Este tipo de enfrentamientos --y muertes por ambas partes-- deben y pueden evitarse. Para ello, es imprescindible el establecimiento de relaciones de respeto entre distintas culturas y el reconocimiento --legal y práctico-- de los derechos territoriales de los pueblos indígenas que habitan los bosques. En el caso concreto de la Amazonía, debe partirse de la base de que la mayoría de sus pueblos ya habitaban esa región mucho antes de que se crearan los actuales estados nacionales. Es más, muchos de ellos recién se enteraron en la 6 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 segunda mitad del siglo XX que eran considerados, por ejemplo, o ecuatorianos, o brasileños o peruanos, por países cuya misma existencia desconocían. Corresponde a los pueblos de esos y demás países amazónicos hallar una solución justa a un problema que no debe ser ya más "resuelto" --como en tantos otros casos-- por la ley del más fuerte a costa de los derechos de los más débiles. En este caso los tagaeris sin duda son --pese a su violenta reacción-- claramente los más débiles. Artículo elaborado en base a información obtenida de: "Los tagaeris se enfrentan a un grupo de madereros", El Comercio, 20/3/02 ( http://www.elcomercio.com ), enviado por: Osvaldo Pimpignano, correo electrónico: [email protected] inicio AMERICA CENTRAL - Guatemala: oposición a proyecto de carretera que amenaza zona selvática En Guatemala los procesos de deforestación se aceleran rápidamente; año a año se pierden alrededor de 90.000 hectáreas de bosques y queda menos del veinte por ciento de la cobertura boscosa original. El departamento de El Quiché, en el occidente del país, ha sido uno de los más afectados por la deforestación. Sin embargo, al norte de éste, en los municipios de Chajul, Uspantán y Chicamán, se encuentra un gran remanente de bosque de tipo nuboso relativamente bien conservado. Las 45.000 hectáreas de bosques municipales de Chajul fueron declaradas protegidas en el año 1997 con el nombre y categoría de Reserva de la Biosfera Ixil Visis Cabá. La otra zona boscosa, de casi 20.000 hectáreas, se encuentra justo al lado de Visis, entre los municipios de Chicamán y Uspantán y está catalogada como una zona de selva tropical lluviosa, llamada montañas de La May o El Amay. A partir de 1992 la municipalidad de Chicamán inició el proceso de proteción legal de estas montañas y es en ese año cuando se emite un acuerdo municipal y se las declara como Parque Nacional. A pesar de esto, no se completaron los requisitos legales, por lo que el área no fue reconocida dentro del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas -SIGAP-. Chicamán presenta un alto índice de deforestación, de casi 402 hectáreas por año, lo cual pone en grave riesgo la integridad de estos bosques. Sin embargo, la principal amenaza es un proyecto presentado por la Municipalidad de Uspantán, que plantea la construcción de una carretera de 24 kilómetros de largo desde la aldea Lajchimel a la aldea Lancetillo, que partiría en dos los sistemas montañosos de "La May". Este proyecto tiene un antecedente importante. El año pasado fue presentada la misma iniciativa en el Ministerio de Ambiente por medio de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Ésta no fue aprobada, argumentando que los impactos negativos al ambiente eran mayores que los positivos. A pesar de haberse desaprobado, la Municipalidad de Uspantán insiste en realizar el proyecto y presenta una nueva Evaluación de Impacto Ambiental en abril de este año. La Evaluación es un documento poco técnico, contradictorio, deficiente y con muchos vacíos en temas que debieron ser incluidos; es una réplica modificada del documento anterior. Según la legislación guatemalteca, luego de presentarse una EIA, se deben dar 20 días hábiles para recibir comentarios y observaciones. La Corporación Municipal de Chicamán, interesada en proteger el área, presentó un memorial oponiéndose a este proyecto, argumentando la violación del territorio chicamanense y la destrucción inevitable de la selva. Además, agregan que existe ya una carretera que bordea la montaña y que comunica al mismo lugar donde se planea construir la nueva. Desde MadreSelva hemos seguido este caso, acompañando a la municipalidad de Chicamán en el proceso de declaratoria de la reserva y de oposición al proyecto carretero, pues consideramos que los daños a los ecosistemas serán irreversibles y que con ello se perdería una muestra significativa y de gran importancia del patrimonio natural guatemalteco. Actualmente el Ministerio de Ambiente ya recibió las observaciones de la Municipalidad de Chicamán y de MadreSelva, así como un expediente con 5.000 firmas de los mismos vecinos de Uspantán quienes se 7 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 oponen al proyecto. Se otorgaron 20 días más de plazo a la empresa que realizó la evaluación, para efectuar algunos cambios en ella. En este tiempo nos hemos comunicado con gente del ministerio para ver el rumbo y la decisión que se tome en este caso. En caso de que fuera aprobado, estaremos implementando acciones legales para impugnar el proceso. Se puede enviar cartas de oposición a la carretera y apoyo a la declaratoria de las montañas de la May como área protegida al: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 10a. Calle 6-81 zona 1, edificio 7 & 10 4to piso, Oficina de Gestión Ambiental Fax. 220-44-77, con copia al Colectivo MadreSelva al siguiente correo electrónico: [email protected] Por: Carlos Salvatierra, Colectivo MadreSelva, correo electrónico: [email protected] inicio AFRICA - Africa Central: talando una de las regiones de bosques primarios más grandes del mundo Seis países de Africa Central --Guinea Ecuatorial, Gabón, República del Congo (Brazzaville), la República Democrática de Congo (ex Zaire), Camerún y la República Centroafricana-- comparten el ecosistema de bosque tropical de la cuenca del Congo, donde se encuentra uno de los bloques contiguos de bosque tropical más grande del mundo, el segundo después de la cuenca del Amazonas en América del Sur en términos de superficie de bosque no fragmentada. Son bien conocidos los servicios que brinda esa región a los ecosistemas: protección de cuencas, mantenimiento de la calidad y suministro de agua, regulación de los patrones climáticos locales y conservación de la diversidad biológica. Por otro lado, alberga una gran diversidad de pueblos con distintas culturas, que dependen de estos bosques para obtener alimento, refugio y medicinas. Los bosques tropicales de Africa Central también han cobrado importancia notoria a partir de la destrucción de los bosques tropicales vecinos de Africa Occidental por el madereo y la fragmentación y tala realizadas para dar lugar a la agricultura. Sin embargo, y a pesar de lo preocupante de la situación, los gobiernos de Africa Central, presionados por los acreedores multilaterales y bilaterales, recorren un camino similar al de Africa Occidental, promoviendo la explotación industrial de madera según las políticas de ajuste estructural y liberalización. Mientras tanto, los pueblos locales han sido excluidos de los procesos de toma de decisiones, que no toman en cuenta sus necesidades y llevan a la destrucción de sus hogares y formas de sustento. En Africa Central, el madereo comercial ha erosionado por más de 40 años los bosques costeros de más fácil acceso, y ahora se extiende a los bosques interiores remotos de la cuenca del Congo. Según los datos disponibles, la cobertura boscosa de Africa Central es de 1.863.000 km2, de los cuales el 68% está ubicado en grandes bloques contiguos no interrumpidos por carreteras públicas. Pero es importante destacar que la situación está empeorando rápidamente ya que el 41% de esas áreas primitivas fueron asignadas a concesiones de madereo comercial, que van desde 33% en el Congo (Zaire) a 68% en Guinea Ecuatorial. Aunque el madereo se centra en las especies de mayor valor comercial, implica operaciones a gran escala y ha sido identificado como una de las causas primarias de la deforestación mundial, principalmente porque implica la construcción de carreteras para acceder a los bosques y transportar los troncos cortados. La expansión del madereo comercial abre una red de rutas de acceso en zonas que antes eran remotas, con impactos ecológicos negativos (deforestación, fragmentación de bosques, cambios de microclimas, pérdida de diversidad biológica, cambios en la calidad y cantidad de la hidrología local), impactos sociales (expropiación de tierras de pobladores locales, pérdida de formas de sustento, abusos de los derechos humanos) y actividades económicas no sustentables como la tala de bosques para agricultura a gran escala y la caza de animales con fines comerciales. En todas las regiones, el madereo comercial es la primera etapa 8 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 de los procesos de deforestación. Durante la década de los 90, las exportaciones de madera (troncos, madera aserrada, laminada y terciada) de Africa Central aumentó en forma constante, siendo Europa el importador más importante desde 1993 a 1999, si bien fue superado en los años 1996-97 por los países asiáticos. Debido a la magnitud de los recursos financieros y logísticos necesarios para realizar operaciones en gran escala y a largo plazo, la mayoría de las actividades de madereo están en manos de grupos multinacionales extranjeros que trabajan con una compleja red de compañías subsidiarias, que abarca a compañías locales y extranjeras. Las políticas nacionales promueven en realidad el mismo modelo de explotación forestal aplicado anteriormente por las potencias coloniales para explotar los bosques como fuente de suministro de madera bajo el régimen de concesiones de madereo. Esta pesada herencia, junto con normas y prácticas de manejo forestal mínimas, y reglamentaciones, controles y capacidad de aplicación efectiva de éstos sumamente débiles, han convertido a los gobiernos de Africa Central en presa fácil de la avaricia de las empresas transnacionales, que ven facilitado su camino a las concesiones gracias a los condicionamientos impuestos a los gobiernos por las instituciones financieras multinacionales y la Organización Mundial del Comercio. En el modelo de bosques para la exportación no hay lugar para los cazadores-recolectores, los pequeños agricultores y los pescadores, ni para la conservación de la diversidad biológica. No hay espacio para las identidades espirituales y culturales de los pueblos de los bosques, ni para los beneficios a largo plazo compartidos en forma equitativa por las poblaciones locales. Ya es hora de que las potencias económicas y los gobiernos dejen al menos de decir mentiras, cuando argumentan que la producción industrial de madera contribuye a la mitigación de la pobreza. Es ampliamente conocido y está bien documentado que la explotación de los bosques provoca aumento de la pobreza, y que el desarrollo de la explotación forestal y la deforestación a menudo van de la mano, conjuntamente con una forma de redistribución de la riqueza que beneficia a una minoría (élites nacionales y compañías extranjeras), aumentando las diferencias existentes entre ricos y pobres. La comunidad internacional ha reconocido el papel clave de los bosques y se ha comprometido a conservarlos a través de procesos mundiales como la Convención sobre Diversidad Biológica. La comunidad internacional obviamente incluye a los gobiernos de los seis países de la región, pero también a los gobiernos europeos, asiáticos y de otros países donde se consume la mayor parte de la madera extraída, y también a los países de origen de las compañías madereras que hoy talan y fragmentan este ecosistema de bosque único. En este caso, el cumplimiento de los compromisos implica claramente el reconocimiento de que las acciones para proteger a estos bosques deben prevalecer sobre las acciones que los destruyen, y que es necesario un esfuerzo concertado de la comunidad internacional para lograr ese fin. Artículo basado en información obtenida de: “An Analysis of Access into Central Africa’s Rainforests”, Susan Minnemeyer, World Resources Institute (WRI), http://www.wri.org/pdf/gfw_centralafrica_full.pdf ; “Sold down the river”, por Forests Monitor, marzo de 2001, http://www.forestsmonitor.org/reports/solddownriver/cover.htm inicio - Kenia: la degradación de los bosques y el futuro de los esfuerzos de conservación La degradación ambiental ha cobrado un triste saldo en Kenya. Doce personas murieron debido a un deslizamiento de tierra en Kanyakine, en el Distrito Central de Meru, donde la deforestación ha dejado desnudas las pendientes montañosas donde antes los árboles cumplían la función de mantener el suelo cohesionado. Ésa y otras preocupaciones relacionadas con la degradación ambiental han llevado a que el tema de la conservación de los bosques pase a ser uno de los temas más candentes del orden del día nacional. La deforestación ha sido tan intensa que algunas personas creen que la estimación de que actualmente solo resta un 10% de la cobertura boscosa original del país, es un cálculo optimista. 9 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 Paralelamente, se designó al General Peter Ikenye para tratar el tema de la conservación de los bosques, en lo que parece ser una medida orientada a apaciguar la preocupación pública. Ikenye deberá tratar, por un lado, con la poderosa camarilla involucrada en el madereo legal e ilegal que ha llevado a la destrucción de los bosques keniatas, y por el otro con cientos de miles de pobladores de los bosques desplazados, así como con ocupantes ilegales, colonos y personas sin tierra que se han visto forzados a entrar al bosque escapando de condiciones de vida de extrema pobreza. Sin embargo, el obstáculo mayor para la conservación de los bosques parece ser la falta de voluntad política para salvar los bosques de Kenia, y la explicación es simplemente que las personas más poderosas del país son también los peores enemigos de sus bosques (ver Boletín N° 55 del WRM). Dentro de este contexto, el gobierno de Kenia deberá identificar nuevos mecanismos para proteger los bosques --si es que cuenta con la voluntad política de hacerlo--. Esos nuevos mecanismos implican necesariamente algún tipo de relación simbiótica entre los bosques y las comunidades vecinas. Por cierto que ya existen antecedentes de comunidades locales que realizan un manejo sustentable de bosques. Los Ogiek son un buen ejemplo de eso. Al mismo tiempo, muchas zonas de bosques deben ser restauradas, y en este sentido un periodista apunta en la dirección correcta al decir que “no tiene sentido llenar nuestro país exclusivamente con árboles exóticos”, a la vez que exhorta al ministro de Medio Ambiente, Joseph Kamotho, a orientar el país a la creación de viveros de árboles indígenas y su posterior plantación. La pregunta es: ¿aplicará el gobierno de Kenia el modelo predominante de plantación en gran escala de monocultivos de árboles exóticos, que tanto defienden los grupos económicos empresariales? ¿O tomará una decisión valiente y promoverá un programa de reforestación genuino con árboles nativos, en sociedad con las comunidades locales? Artículo basado en información obtenida de: “Can Our Forests Breathe At Last?”, Mutuma Mathiu, The Nation (Nairobi), 5 de mayo de 2002; Project Report, Community Awareness on Indigenous Forests and Their Value; The Mau Forest Project, Forest Action Network (FAN), http://www.ftpp.or.ke/docs/mauproj.doc inicio - Liberia: la larga cadena de responsabilidad por la destrucción de los bosques Liberia es un país rico en biodiversidad, con acantilados rocosos y lagunas que dan al océano Atlántico, con planicies cubiertas por bosques y sabanas, y bosques tropicales en las montañas cruzadas por rápidos y cascadas, lugares que constituyen el hogar de los pueblos Kpelle, Bassa, Gio, Kru, Grebo, Mano, Krahn, Gola, Gbandi, Loma, Kissi, Vai, y Bella. Los bosques perennes y semicaducos de Liberia también son refugio de numerosas especies de flora y fauna, muchas de ellas raras y únicas. A pesar de toda su riqueza, Liberia es un país empobrecido, ahogado por el peso de una abultada deuda externa. Por esas razones se ha visto obligado a seguir el mismo camino de tantos otros países del sur: vender sus recursos. La Naturaleza se convirtió en una mercancía y como tal se hace uso y abuso de ella, según los dictados del mercado: los bosques actualmente son la segunda fuente de divisas extranjeras de Liberia. La tala de bosques con tractores oruga y máquinas excavadoras para “preparar” el terreno para plantaciones de cacao, café, caucho y palma aceitera; la extracción de oro, diamantes o hierro utilizando generalmente métodos contaminantes de minería a cielo abierto; la construcción de carreteras para acceder a las especies de árboles con valor comercial; el madereo y la deforestación, son las actividades que se están llevando a cabo para cumplir las demandas consumistas de los mercados en especial de Europa y EE.UU., donde el alto nivel de vida permite a las personas entregarse a caprichos lujosos. Las grandes empresas a través de concesiones e incluso de invasiones, ejecutan la destrucción. 10 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 Recientemente, una acción de Greenpeace puso sobre la mesa el tema de Liberia, acusando a la compañía Greek Shelman de ser una de las puertas a la Unión Europea para la importación de madera de Africa Occidental. Los activistas de Greenpeace abordaron el barco de la compañía y encontraron troncos sospechosos de provenir de la conocida empresa malaya Oriental Timber Company (OTC), que controla el puerto liberiano de Buchanan. OTC está acusada de corrupción, madereo ilegal y participación en el tráfico transfronterizo de armas que ha alimentado la guerra civil en el vecino país de Sierra Leona. La Shelman presume en su página web de ser “líder mundial en productos de madera africana” para pisos de madera dura fabricados con especies valiosas como caoba, iroko, aniegre y limba. La empresa negó deliberadamente la compra de madera a la OTC, pero no quiso hacer comentarios sobre la acusación de Greenpeace. Los bosques liberianos están siendo destruidos y hay más de un responsable por esa situación. No son sólo los gobiernos buscando dinero en efectivo, sino también quienes están al final de la cadena (los consumidores del norte) y en el medio, las compañías comerciales y las entidades financieras que proporcionan fondos para la totalidad del proceso. Cuando hablen de la conservación de los bosques en las conferencias internacionales, ¿asumirán todos los países involucrados (desde Liberia y Sierra Leona hasta Europa y EE.UU.) su cuota de responsabilidad y tomarán las medidas necesarias para resolver el problema? Artículo basado en información obtenida de: “Greece is latest gateway for rape of Africa's rainforests”, The Independent - United Kingdom, 2 de mayo de 2002, by Daniel Howden; Investigative Report on Oriental Timber Corporation - Special To The Perspective - The Perspective, 20 de marzo de 2000; http://www.theperspective.org/otc.html ; Greenpeace Exposes Greek Links to Liberian Ancient Forest Crimes, 22 de marzo de 2002; http://www.greenpeace.org/pressreleases/forests/2002mar22.html inicio - Tanzania: el manejo comunitario de bosques, un modelo promisorio con miras a la conservación Los variados ecosistemas africanos ricos en diversidad biológica, en especial los bosques tropicales de las regiones central y occidental, fueron perturbados cuando las potencias europeas desembarcaron en esos territorios y los invadieron. La alteración que sufrieron los ecosistemas se extendió a las estructuras sociales tradicionales que quedaron subordinadas a una estructura de poder centralizada en lo referente a la reglamentación y el manejo de la explotación de los recursos naturales. Posteriormente, los procesos de independencia de numerosos países africanos no modificaron ese modelo centralizado impuesto por los europeos. Tanzania es una excepción. En la década del 70, durante el período posterior a la independencia, el gobierno comenzó a devolver el poder y el control sobre los recursos naturales a las autoridades locales para promover un desarrollo comunitario. A través de ese proceso, el poder administrativo fue conferido a los gobiernos locales de los poblados, elegidos por la comunidad. La ley de Poblados y Poblados Ujamaa de1975, con el posterior apoyo de la Ley de Gobierno Local de 1982, reglamentó el sistema de los poblados para el manejo comunitario de los recursos naturales, promoviendo la propiedad comunitaria como una forma legal de propiedad. De acuerdo a datos de 1988, de una población de 30 millones de personas, 25 millones viven en alguno de los 9.000 poblados registrados. Cada poblado tiene una base legal e institucional, un límite perimetrario definido y un concejo local electo, que actúa como Fideicomisario o “Administrador de Tierras” de las tierras comunales del poblado, y es la autoridad que controla las decisiones sobre manejo de los recursos hídricos, de las tierras de pastoreo y de los bosques. Las Reservas de Bosque de los Poblados cubren más de 19 millones de hectáreas. Varios Bosques Públicos y Reservas Nacionales de Bosque están siendo transferidos a las comunidades para que éstas los manejen. La Política Nacional de Bosques de 1998 promueve las Reservas de Bosque de los Poblados y los sistemas 11 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 de manejo interjurisdiccional en colaboración, entre las comunidades locales; el proyecto de ley 2000 va más allá incluso y delega la autoridad “al nivel de manejo local más bajo posible”, empoderando aún más a la comunidad. La nueva ley establece tres tipos de manejo comunitario de bosques: - Reservas de Bosque de los Poblados: la propiedad del bosque reside en toda la comunidad del poblado. - Reservas de Bosque Comunitarias: la propiedad y el manejo de los bosques está a cargo de un subgrupo de la comunidad del poblado, y - Zonas de Manejo de Bosques de los Poblados: zonas de reservas estatales en las cuales se aplica manejo comunitario, pero sin derecho de propiedad. Dentro de este modelo, el poblado es el “administrador” del bosque, en tanto el gobierno central proporciona el asesoramiento técnico, los vínculos entre el gobierno local y el central, y la mediación en las controversias entre los administradores de los bosques de los poblados, actuando como vigilante de los avances del modelo. La restauración de la deteriorada Reserva de Bosque nacional Duru Haitemba, es un ejemplo del éxito del modelo de Tanzania de manejo comunitario de bosques: el Departamento de Bosques del estado acordó trabajar con ocho comunidades vecinas que comenzaron a manejar ellas mismas sus bosques, en zonas específicas regidas por estatutos locales. Las comunidades han supervisado y aplicado exitosamente estas normas y han conseguido un visible mejoramiento del bosque. La experiencia de Tanzania señala un camino promisorio para generar un modelo de conservación que tome en cuenta las relaciones de poder y control sobre la tierra -- abarcando la descentralización del manejo, la reglamentación y el control—y a la vez aumentando la participación ciudadana a escala de la comunidad. Artículo basado en información obtenida de: “When there’s a Way, there’s a Will”, Report 2: Models of Community-Based Natural Resource Management, de Brian Egan, Lisa Ambus, POLIS project on Ecological Governance, Universidad de Victoria, Canadá, e International Network of Forests and Communities, 2001. Por mayor información consultar http://www.polisproject.org y http://www.forestsandcommunities.org inicio ASIA - La industria internacional de celulosa y papel en la región del Mekong En la última década, la superficie de plantaciones de árboles de crecimiento rápido en la región de Mekong se ha expandido drásticamente. Las aldeas de la región han visto cómo sus bosques, praderas y tierras de pastoreo fueron reemplazados con monocultivos de eucaliptos, acacia y pino. El nuevo informe del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), escrito por Chris Lang -- “The Pulp Invasion: The international pulp and paper industry in the Mekong Region" (La invasión de la celulosa: La industria internacional de celulosa y papel en la Región del Mekong)--, da una visión general de la industria, los perfiles, los actores involucrados, y documenta la resistencia a la expansión de las plantaciones. El informe investiga los planes actuales de ampliar las plantaciones en la región. En Tailandia, un proyecto chino-tailandés de US$ 1.000 millones pretende crear una industria de celulosa y papel de 700.000 toneladas anuales, con 96.000 hectáreas de plantaciones. La industria de celulosa y papel de Phoenix está a la búsqueda de préstamos baratos del gobierno finlandés y sueco para financiar sus planes de duplicar la capacidad de su fábrica. En Camboya, la joint venture taiwanesa-camboyana Pheapimex, planea construir una fábrica de celulosa y papel de US$ 70 millones, con 300.000 hectáreas de plantaciones. En Laos, BGA Lao Plantation Forestry planta actualmente 50.000 hectáreas de plantaciones principalmente de eucaliptos 12 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 para alimentar una fábrica de astillas de madera (“chips”), para exportación a Japón. En Vietnam, la agencia sueca de ayuda, Sida, con el apoyo de la Corporación Sueca de Crédito a la Exportación, financia la expansión de la fábrica de celulosa y papel Bai Bang. El gobierno vietnamita ha anunciado recientemente sus planes de un nuevo proyecto de construcción de una fábrica de celulosa en la provincia de Kontum. Los propulsores de las plantaciones interponen diversos argumentos a fin de justificar la expansión de las plantaciones industriales para alimentar la industria de celulosa y papel. Dependiendo de la situación, y de la audiencia, describen a las plantaciones como una forma de prevenir la erosión del suelo, de proteger las cuencas, de reducir la presión sobre los bosques nativos, de absorber carbono, de mitigar el problema de la pobreza, de reforestación o forestación. Las plantaciones han sido promovidas como una fuente de abastecimiento de leña para combustible, como una alternativa al método de “roza y quema” o como un medio de “sedentarizar” a las comunidades locales. Casi invariablemente, sin embargo, el motivo real para la expansión de las plantaciones industriales es la explotación de tierras y mano de obra baratas, suelos ricos, clima templado y subsidios fácilmente disponibles, que a toda costa desean mantener los grupos vinculados a la industria de celulosa y papel. Por ejemplo, la fábrica de celulosa y papel de Phoenix en Tailandia declara tener el suministro más barato de eucalipto en el mundo. Detrás de estas aseveraciones hay préstamos baratos bajo la forma de “ayuda” de los gobiernos finlandés, sueco y austríaco, y una exoneración de impuestos por ocho años por parte del gobierno Tailandés. La Corporación Europea para el Desarrollo de Ultramar (EODC por sus siglas en inglés), la compañía que dio origen a Phoenix, fue creada específicamente para beneficiarse de proyectos financiados a través de créditos europeos a la exportación. Una amplia variedad de organizaciones promueve y financia la expansión de plantaciones industriales y de la industria de celulosa y papel, en especial agencias de “ayuda”, organismos que brindan créditos a la exportación, firmas consultoras forestales, proveedores de maquinaria para la fabricación de celulosa y papel, asociaciones industriales de celulosa y papel, establecimientos de educación forestal, instituciones de investigación, e incluso ONGs. A modo de ejemplo: El Banco de Desarrollo Asiático (ADB por sus siglas en inglés) financió un proyecto de Plantaciones industriales de árboles de US$ 12 millones en Laos, y coordina actualmente el Programa de Reforestación de cinco millones de hectáreas en Vietnam (un millón de hectáreas de los cinco millones propuestos son para abastecer a la industria de celulosa y papel). En la década de los 90, tres nuevas fábricas comenzaron a funcionar en Tailandia. Las tres utilizan eucalipto como materia prima y todas utilizan tecnología y maquinaria del Norte para producir celulosa. Firmas consultoras como Jaakko Poyry proporcionan asesoramiento “experimentado” a estos proyectos. Poyry ha ganado la consultoría de aproximadamente dos tercios de todas las operaciones nuevas de celulosa en el sudeste asiático desde 1981. En la región de Mekong, Poyry se ha beneficiado de un amplia gama de proyectos de celulosa y papel basados en financiación externa. Entre las consultorías de Poyry puede citarse el proyecto de Plantaciones Industriales de Árboles, del ADB, en Laos y el Plan Maestro del Sector Forestal de Tailandia, consultorías para Phoenix, Advance Agro, Siam Pulp and Paper en Tailandia, y (tal vez el caso más notorio) la fábrica Bai Bang de celulosa y papel en Vietnam, financiada por la agencia sueca Sida. En 1998, Sida publicó un librillo celebrando los 30 años de ayuda sueca en Vietnam. En el mismo, Sida explica quién se beneficia con su apoyo: “Suecia ha obtenido importantes beneficios de la cooperación para el desarrollo brindada a Vietnam. La ayuda para el desarrollo ha abierto camino a las compañías suecas. El proyecto Bai Bang, con todas sus ramificaciones, ha generado numerosos efectos de ida y vuelta”. 13 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 Entre 1974 y 1991, Sida aportó US$ 1.000 millones al proyecto de la fábrica Bai Bang de 55.000 toneladas de producción anuales. De ese monto, el 40 por ciento fue para los trabajadores suecos en el sitio del proyecto y para las oficinas de consultoría en Suecia. Alrededor del 80 por ciento de los bienes y servicios para Bai Bang fueron comprados en Suecia. Sin embargo, a pesar (o tal vez como resultado) del apoyo sueco, el costo del papel producido en la fábrica es entre un 10 a un 20 por ciento superior al precio internacional del papel. En un intento por promover el debate sobre los temas que rodean a la industria de celulosa y papel y la expansión asociada de las plantaciones, el nuevo informe del WRM analiza el apoyo gubernamental e internacional a la industria y describe las principales compañías y firmas consultoras que actúan en la región. El informe “The Pulp Invasion: The international pulp and paper industry in the Mekong Region” está disponible en el sitio web del WRM en: http://www.wrm.org.uy/countries/Asia/mekong.html . Los informes individuales por países (Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam) además están disponibles en las secciones referentes a los mismos en el sitio web. inicio - Filipinas: lecciones sobre género en el manejo comunitario de bosques En Filipinas se están implementando numerosos proyectos de manejo comunitario de bosques, que apuntan a aumentar la participación de la comunidad en el manejo del bosque, y a proporcionar empleo y sustento. Si bien hay muchos ejemplos de casos exitosos, hemos elegido un caso menos positivo para demostrar cómo la exclusión de las mujeres o la falta de conciencia de género pueden llevar al aumento de la desigualdad de género, tanto dentro de la comunidad como dentro del hogar. Una evaluación de un proyecto de manejo comunitario en Pagkalinawan, Jala-Jala, en marcha desde 1972, muestra que a pesar de varios impactos positivos sobre las formas de sustento de los pobladores, el proyecto tuvo efectos negativos para las mujeres. Su falla se originó en el hecho de no reconocer el conocimiento de las mujeres y las divisiones de género del trabajo en la comunidad y en el hogar. El proyecto emitió certificados de uso de la tierra y títulos de propiedad (para mejorar la situación de la tenencia de la tierra) sólo a los hombres, quienes de esta forma se convirtieron en los únicos en tener acceso a los recursos y al control de los mismos. El proyecto tuvo el efecto insidioso de reforzar la estructura patriarcal e instalar la desigualdad de género en la comunidad: - Los hombres tuvieron más posibilidades de convertirse en representantes de la comunidad, de dirigir las actividades comerciales y de convertirse en líderes con poder en Pagkalinawan. - Los hombres, y no las mujeres, tuvieron conexiones con los organismos externos (por ejemplo, los mercados) a través de las líneas de crédito del proyecto. - Los hombres y no las mujeres, tuvieron vínculos con otras posibilidades económicas y educativas. La instrumentación de un modelo de privatización de recursos socavó los derechos comunitarios consuetudinarios y el uso y la distribución de la tierra. El desequilibrio de género se vinculó de esta forma a un modelo jerárquico y masculino originado en el dominio y control de la naturaleza, siguiendo los dictados del objetivo de “desarrollo” de la globalización. Esta experiencia muestra claramente que para que un proyecto de manejo comunitario de bosques tenga éxito, es absolutamente necesario incorporar la dimensión de género, basada en el reconocimiento de las opiniones, la participación y el conocimiento de las mujeres. Artículo basado en información obtenida de: “Seeing the Forest for the People. A Handbook on Gender, Forestry and Rural Livelihoods”, Vanessa Griffen, APDC (Asian and Pacific Development Centre), 2001. inicio 14 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 - Malasia: la larga lucha de los Penan de Sarawak en defensa de su bosques A mediados de los años 80, la difícil situación de los pueblos indígenas de Sarawak cobró notoriedad cuando protagonizaron protestas pacíficas contra la destrucción de su hogar, el bosque, por las actividades madereras o las plantaciones agroindustriales para beneficio de grupos comerciales. Entre los grupos que habitan el bosque de Sarawak, los Penan son los últimos cazadores- recolectores nómades de Borneo. Su población se acerca a los 10.000 habitantes, de los cuales 5.000 están concentrados en Baram (División de Miri), más 1.500 en Belaga (División Kapit), cerca de 1.000 y 700 en Mulu y Bintulu respectivamente y 200 en Limbang. Aproximadamente el 21% de ellos actualmente está asentado en forma permanente mientras que otro 75% se considera semiasentado, es decir que cada tanto abandonan sus hogares permanentes para ir al bosque. El resto de la población, cerca de 5%, sigue siendo nómade. Han sufrido dificultades indecibles cuando comenzó a desaparecer la caza, la pesca, los árboles frutales y las palmas de sago silvestres, que constituyen su alimento básico. Ngot Laing, de 53 años, Jefe de Long Lilim, en Río Patah, recuerda: “Antes nuestra vida era pacífica, era muy fácil obtener comida. Incluso podíamos pescar peces con nuestras propias manos, sólo teníamos que mirar entre las piedras y rocas y en algunos escondites del río.” Muchos años después de las promesas que les hizo el gobierno, sus vidas no han mejorado. Están más hambrientos, enfermos y pobres que antes. Urin Ajang, de 23 años, de Long Sayan, en Río Apoh, dice: “En el pasado no nos enfermábamos, no teníamos sarna, el agua era limpia. No teníamos todos esos charcos donde se crían mosquitos.” Según palabras de Ngot: “La gente ahora se enferma con frecuencia. Tiene hambre. Sufre toda clase de dolores de estómago. Tiene dolores de cabeza. Los niños lloran por hambre. Muchas personas, incluso niños, también sufren de enfermedades de la piel, por la contaminación del río. El tramo superior del Río Patah solía estar muy limpio, y ahora el agua es como Milo (bebida marrón), a veces incluso se ven derrames de petróleo flotando río abajo.” Incluso para las comunidades asentadas, el suministro de alimentos no es constante porque la agricultura es una invención reciente que han estado intentando dominar sin ayuda ni recursos técnicos adecuados. La productividad agrícola es baja, el acceso a las semillas es limitado, y los intentos de plantar cultivos tales como verduras, con frecuencia fallan. Lep Selai, nómade del Río Limbang dice: “Vivir una vida sedentaria no es nuestra forma. Estamos acostumbrados al bosque. Además, yo no sé cómo cultivar la tierra.” La falla radica en la concepción verticalista de los proyectos. Se desconoce la importancia de la participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones, entonces no se toma en cuenta su reclamo principal, que es el cese de las operaciones de madereo en sus territorios. Johnny Lalang, de 37 años, de Long Lunyim, en Río Pelutan, dice: “El taukeh (jefe) nos habla como si fuéramos niños. Nos habla con superioridad como si fuéramos estúpidos. Nos dice: ‘¿por qué me hacen esas preguntas a mí? Vayan y pregunten al gobierno por esas cosas. No estoy aquí para solucionar sus problemas.’ No tienen el más mínimo respeto por nosotros. Traten de ponerse en nuestro lugar sentir lo que hemos sentido durante 16 años.” Se presiona a los Penan a que se establezcan, como un signo de progreso. Pero ellos conocen los intereses creados que se ocultan detrás de esos planteos. Peng Megut, nómade del Río Magoh, dice: “Sabemos que si aceptamos asentarnos en los hechos estaríamos transando a cambio de entregar nuestro bosque. El gobierno nos pide que nos asentemos para después poder hacerle cualquier cosa a nuestro bosque.” Ellos, los guardianes de los bosques, son privados de sus tierras. Ayan Jelawing, de 64 años, de Long Beluk, dice: “Fuimos los primeros pobladores de esta zona del Apoh. En ese momento las aguas no tenían nombre, hasta que les dimos nombre en nuestro idioma. Primero nos asentamos e intentamos cultivar después de que el gobierno nos pidió que lo hiciéramos. Nos mudamos a Sungai Jemalin en los años 1950. Allí fue cuando Malasia entró por primera vez en nuestro territorio y cuando tuve mi cédula de identidad. Las compañías 15 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 madereras entraron primero en el área del Apoh en los años 1980. Cuando las comunidades de Penan fueron a reunirse con los gerentes de las compañías, éstos se limitaron a decirnos que los Penan no teníamos ningún derecho sobre esos territorios. ¿Cómo puede ser?”. Ajang Kiew, de 50 años, de Long Sayan, dice: “Pedimos reservas de bosques. Pedimos una escuela para el pueblo. Pedimos clínicas de salud. En vez de eso nos dieron compañías madereras. Ahora vienen las plantaciones de palma aceitera. Vamos a terminar vendiendo nuestra fuerza de trabajo. Las ganancias solamente van a servir para hacer ricos a otros. Pero la tierra en la que trabajan es tierra que pertenece a los Penan.” Después de años de espera, las comunidades han respondido tomando los caminos de las compañías forestales en cuatro localidades distintas y bloqueándolos con estructuras de madera y barricadas humanas, para exigir a las poderosas compañías madereras que dejen de saquear sus tierras. Nyagung Malin, nómade del Río Puak, exige: “Estamos acostumbrados a vivir en el bosque. Y la vida no era difícil. Si necesitábamos construir nuestras chozas podíamos encontrar hojas con facilidad en el bosque. Si lo que quieren realmente es darnos desarrollo, entonces no se metan en nuestro bosque.” Artículo basado en información obtenida de: “Baram’s Penan community -hungry, poor and sick”; serie de entrevistas con representantes de nueve comunidades Penan en Baram, División Miri, publicadas en el Utusan Konsumer, edición de mayo de 2002, enviada por Shamila Ariffin, correo electrónico: [email protected] inicio - Sri Lanka: la clase dirigente forestal todavía no comprende qué es un bosque Junto con muchas otras organizaciones, hemos insistido una y otra vez sobre la necesidad de eliminar las plantaciones de árboles de la definición de bosques, por la sencilla razón de que las plantaciones no son bosques. Pero una y otra vez el sector forestal oficial ha insistido en incluirlas como “bosques plantados” para adecuar la definición a sus intereses, sin tomar en cuenta que constituye un absurdo científico. Los siguientes fragmentos de un artículo reciente de Ranil Senanayake aportan nuevos elementos sobre el tema (es posible obtener el artículo completo en inglés en la siguiente dirección: http://www.wrm.org.uy/countries/SriLanka/loans.html ) "Una de las razones de la catástrofe actual puede tener su origen en el hecho de que el sector oficial “forestal” no comprende qué es un bosque. Un bosque, como lo demuestran todas las tendencias de la investigación moderna, es un ecosistema en el que los árboles apenas constituyen un 1% de la diversidad biológica total. Sin embargo, toda la acción forestal en este país todavía se centra en cortar árboles o en plantarlos. En tanto las instituciones forestales aceptan alegremente todo el dinero y la responsabilidad de cumplir con nuestras obligaciones nacionales conforme a Convenio de Diversidad Biológica (CDB), el reconocimiento de que un bosque comprende mucho más que árboles todavía está muy lejos de hacerse realidad” La respuesta internacional ante la pérdida de ecosistemas de bosque es similar y puede constatarse en la masiva inversión mundial en explotación forestal. Sin embargo, la gran mayoría de esos programas de plantación en todo el mundo no proporcionan un medio ambiente favorable para sustentar la biodiversidad local, situación causada por prescindir del potencial del conocimiento local y las especies locales. Esa prescindencia permitió que la actividad forestal institucional se centrara solamente en monocultivos de árboles de crecimiento rápido, en bloques de la misma edad. Esto plantea algunas preguntas interesantes, ¿qué es un bosque?, ¿cuáles deben ser sus atributos sociales y ecológicos? Parece ser que la palabra bosque significa cosas diferentes para diferentes personas. Muy temprano en la historia, Gautama Bud (250 A.C.) dio un significado fascinante al término cuando afirmó que: "Un bosque es el más bondadoso de todos los seres, entrega generosamente todos los procesos vitales. Incluso se da el lujo de dar sombra al leñador que lo hará caer”. Esta referencia al bosque como entidad 16 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 refleja la visión actual de bosque como sistema de integración compleja. O la visión del medio ambiente mundial como un sistema organizado y autoregulado. Muy diferente de los modelos económicos actuales, que lo ven sólo como una fuente de ingresos. En sentido económico los bosques son conjuntos de árboles con madera de valor variable. Esta percepción restringida ha permitido la aplicación del modelo de monocultivos, incluso de plantaciones con bloques de árboles de la misma edad, para satisfacer la mayor parte de las necesidades mundiales de los intereses forestales." Fragmentos de: "Trees, Energy and Loans", por Ranil Senanayake, Sri Lanka, The Island National Newspaper, 23.03.2002 inicio OCEANIA - Aotearoa/Nueva Zelanda: Carter Holt Harvey elegida como la peor empresa transnacional En el mes de abril tuvo lugar la quinta edición del Premio Roger. Esta distinción se entrega a la peor empresa transnacional que realiza actividades en Aotearoa/Nueva Zelanda, y es organizado por la Campaña contra el Control Extranjero de Aotearoa (CAFCA, por su sigla en inglés) y GATT Watchdog, dos organizaciones locales de activismo y campañas. Si bien cuenta con un presupuesto pequeño, el premio ha atraído la atención de organizadores de otros países que también se enfrentan al poder y el control de las transnacionales. Es una forma muy concreta de elevar el nivel de conciencia sobre un problema mundial, al concentrarse en el impacto que tienen las actividades de las empresas transnacionales sobre las comunidades locales y el medio ambiente. El premio se entrega a la empresa transnacional con actividades en Nueva Zelanda que produzca los impactos más negativos sobre alguno o todos los temas siguiente: desempleo, monopolio, ganancias excesivas, abuso de los trabajadores o las condiciones laborales, injerencia política, perjuicio ambiental, imperialismo cultural, impacto sobre los pueblos indígenas Maoríes, cruzadas ideológicas, salud y seguridad laboral y pública, e impacto sobre las mujeres. La ganadora de este año fue la empresa Carter Holt Harvey (CHH). Antiguamente era una de las transnacionales propiamente neozelandesas, pero hace algunos años fue adquirida por el titán estadounidense de la madera, International Paper, que ahora posee el 50% de sus acciones. Además de en Nueva Zelanda, la CHH actúa en Australia y las Islas Fiji y es una de las productoras más grandes de productos de madera y papel del hemisferio sur. Al igual que su compañía matriz, se opone en forma virulenta a los intereses de los trabajadores y sus sindicatos, y a pesar de los intentos de promover una imagen ecologista, es una amenaza para el medio ambiente. Posee aproximadamente 330.000 hectáreas de plantaciones en Nueva Zelanda en las que predomina el pino radiata. Existen numerosas razones por las que esta compañía merece el premio. Hay mucho para decir sobre el historial de CHH en relación con los derechos y condiciones laborales de los trabajadores. Por un lado, ha intentado siempre mantenerlos en condiciones de trabajo precarias, también ha sido multada por no proporcionar equipos de seguridad a los obreros. Por otro lado, los jueces del Premio Roger han detectado que las únicas fábricas de celulosa y papel de Nueva Zelanda que todavía utilizan procesos de blanqueado con cloro --productor de dioxina, una sustancia probadamente cancerígena-- son las de CHH. Cuando fue una compañía de propiedad nacional, Carter Holt Harvey tenía inversiones en Chile en época de Pinochet, y antes de la desreglamentación radical del mercado laboral que se produjo en 1991, su presidente, Richard Carter, defendió la creación de leyes laborales al estilo de Chile para Nueva Zelanda. Luego de haber sido adquirida por International Paper, la subsidiaria chilena de CHH, Bosques Arauco, ha ignorado y pisoteado los derechos de los pueblos mapuches. 17 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 El informe del Premio Roger también resaltó el papel de CHH en una joint venture dedicada a la producción de pinos modificados genéticamente en ubicaciones secretas, a los que se les ha dado el nombre de "Frankenpine" (“pinos Frankestein”). Por otra parte, junto a otros agentes poderosos del sector forestal, CHH ha presionado al gobierno de Nueva Zelanda para que no ratifique el Protocolo de Kioto. En un comunicado de prensa del 5 de noviembre de 2001, su director general Jay Goodenbour afirmó que “evaluaciones independientes” recientes sugieren que la instrumentación del Protocolo de Kioto "perjudicará nuestra capacidad para exportar y aumentará los costos en general y los costos laborales." "La única responsabilidad asumida por Carter Holt Harvey ha sido la de generar, o más precisamente, intentar generar, ganancias para sus accionistas”, afirmaron los jueces en su declaración. El informe completo -en inglés- se puede obtener en: http://canterbury.cyberplace.co.nz/community/CAFCA/publications/Roger/Roger2001.pdf Artículo basado en información obtenida de: Aziz Choudry enviado por Brad Hash, Action for Social and Ecological Justice, correo electrónico: [email protected] , http://www.gaaget.org inicio - Samoa: ¿una vacuna para los eucaliptos contra el virus maderero? Samoa, país del océano Pacífico, incluye las islas Savai'i, Upolu, Apolina y Manono, siendo las dos primeras las más grandes y más pobladas. Como en muchos otros países, los bosques se están reduciendo y según un estudio realizado por Groome y Poury en 1995, aproximadamente un tercio (23.885 hectáreas) de los bosques del país fueron talados entre 1977 y 1990. El índice de tala de bosques durante ese período, 3% anual, fue uno de los más altos del mundo. Mientras que el índice de tala de Upolu fue de 50 hectáreas por año, para Savai'i se estimó en 1.000 hectáreas por año, una cifra claramente no sustentable. Según el Subdirector del Departamento Forestal, Afamasaga Sami Lemalu "de continuar el ritmo actual de forestación, los bosques con valor comercial terminarán siendo totalmente talados" y añadió que "es necesario detener esta situación crítica y aprobar políticas que aseguren que tendremos reservas forestales para el futuro." Como sucede en otros lugares, hay enfoques diferentes sobre los bosques en los diferentes departamentos gubernamentales. Mientras que el Ministerio de Medio Ambiente exige la conservación del medio ambiente natural, el Departamento Forestal no se propone suspender la industria maderera y trabaja bajo la premisa de que “los bosques son un recurso renovable y creemos que deben ser explotados para generar ingresos importantes para nuestra economía, siempre y cuando sean utilizados en forma sustentable." Desde el punto de vista del Departamento Forestal, hay “demasiados” aserraderos en Savai'i y la forma en que se talan los árboles deja mucho que desear. "Las máquinas taladoras usadas en Savai'i no utilizan la totalidad del potencial comercial de los árboles. Se desperdician demasiados troncos". Hay cuatro compañías madereras en Savai'i: Bluebird Lumber en A'opo y Gataivai, Strickland Brothers en Taga, TVC en Letui y Savai'i Saw Miller en Pu'apu'a. Los poblados reciben apenas 22 centavos por pie cúbico de las compañías madereras como pago de los derechos de extracción, mientras que un tercio de las regalías se pagan al gobierno como impuestos forestales. El Departamento Forestal está presionando para que se legisle el cobro de un impuesto de reforestación a las compañías madereras. Según afirma Afamasaga, en este momento “las compañías simplemente cortan los árboles sin ayudar a replantar la tierra árida que dejan detrás. Los aserraderos también deberían colaborar 18 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 con el Departamento Forestal en sus esfuerzos por replantar los árboles eliminados” . Sin embargo (como sucede siempre en todos lados) el Departamento Forestal parece confundir árboles con bosques y ha introducido otras especies de árboles exóticos, como caoba y eucalipto, para compensar la pérdida de árboles nativos. A pesar de que hay una elevada demanda de madera nativa como ifilele (Intsia bijuga) y tava (Pometia pinnata) y de que la madera de ifilele figura como especie de flora amenazada en las listas del Ministerio de Medio Ambiente, parecería que no hay ningún problema si se sustituyen esas especies por eucalipto o caoba, porque igualmente sigue habiendo “cubierta boscosa”. Sin embargo, hay que destacar que probablemente el árbol con valor comercial más amenazado de Samoa es el ifilele, un árbol de madera dura que se usa tradicionalmente para tallar artesanías como tanoa (recipientes de kava) y bastones. Este árbol es utilizado con fines similares en Fiji (donde se lo denomina vesi) y en Tonga (fehi). Se considera que el ifilele tiene la madera más fina de Samoa debido a su dureza, a su rica fibra marrón dorado y a su alta durabilidad. Resulta obviamente absurdo pretender que se puede “compensar” este tipo de árbol plantando especies exóticas, y es incluso más absurdo promover la sustitución de los distintos bosques de Samoa por plantaciones de monocultivos de árboles. No todas las “cubiertas boscosas” son iguales, y los monocultivos de árboles definitivamente no son bosques. Artículo basado en información obtenida de: "Forestry boss calls for 'sustainable logging", by Terry Tavita, Samoa Observer Online, 20 de febrero de 2002, http://www.samoaobserver.ws/news/local/ln0202/2002ln004.htm ; "Sustainable Management of Ifilele in Uafato Conservation Area, Samoa", por James Atherton, Francois Martel & Associates, Apia, Samoa, Casolink, 7 de enero de 1998 http://202.4.49.28/newsletter/casolink/nlca07/09_.htm inicio CAMPAÑA PLANTACIONES - Los "ejércitos de árboles" vistos por Eduardo Galeano Eduardo Galeano, uno de los escritores más profundos y comprometidos con la realidad de América Latina y de sus pueblos, es ampliamente conocido dentro y fuera del continente por su obra clásica "Las venas abiertas de América Latina", editada hace ya más de 25 años. Sin embargo, esa obra no fue una culminación, sino más bien el punto de partida de una actividad sin descanso ni claudicaciones por una América Latina libre y equitativa, que se refleja en los muchos otros trabajos publicados desde entonces. Entre ellos se cuenta el libro "Úselo y tírelo", del que extractamos su visión crítica acerca de los monocultivos forestales. Dice Galeano: "El mundo está siendo desollado de su piel vegetal y la tierra ya no puede absorber y almacenar las lluvias. Se multiplican las sequías y las inundaciones mientras sucumben las selvas tropicales, devoradas por las explotaciones ganaderas y los cultivos de exportación que el mercado exige y los banqueros aplauden. Cada hamburguesa cuesta nueve metros cuadrados de selva centroamericana. Y cuando uno se entera de que el mundo estará calvo más temprano que tarde, con algunos restos de selva en Zaire y Brasil, y que los bosques de México se han reducido a la mitad en menos de medio siglo, uno se pregunta: ¿Quiénes son peligrosos? ¿Los indígenas que se han alzado en armas en la selva Lacandona, o las empresas ganaderas y madereras que están liquidando esa selva y dejan a los indios sin casa y a México sin árboles? ¿Y los banqueros que imponen esta política, identificando progreso con máxima rentabilidad y modernización con devastación? Pero resulta que los banqueros han abandonado la usura para consagrarse a la ecología, y la prueba está: el Banco Mundial otorga generosos créditos para forestación. El Banco planta árboles y cosecha prestigio en un mundo escandalizado por el arrasamiento de sus bosques. Conmovedora historia, digna de ser llevada a la televisión: el destripador distribuye miembros ortopédicos entre las víctimas de sus mutilaciones. 19 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 En estas nuevas plantaciones madereras, no cantan los pájaros. Nada tienen que ver los bosques naturales aniquilados, que eran pueblos de árboles diferentes abrazados a su modo y manera, fuentes de vida diversa que sabiamente se multiplicaba a si misma, con estos ejércitos de árboles todos iguales, plantados como soldaditos en fila y destinados al servicio industrial. Las plantaciones madereras de exportación no resuelven problemas ecológicos, sino que los crean, y los crean en los cuatro puntos cardinales del mundo. Un par de ejemplos: en la región de Madhya Pradesh, en el centro de la India, que había sido célebre por la abundancia de sus manantiales, la tala de los bosques naturales y las plantaciones extensivas de eucaliptos han actuado como un implacable papel secante que ha acabado con todas las aguas; en Chile, al sur de Concepción, las plantaciones de pinos proporcionan madera a los japoneses y proporcionan sequía a toda la región. El presidente del Uruguay hincha el pecho de orgullo: los finlandeses están produciendo madera en nuestro país. Vender árboles a Finlandia país maderero, es una proeza, como vender hielo a los esquimales. Pero ocurre que los finlandeses plantan en el Uruguay los bosques artificiales que en Finlandia están prohibidos por las leyes de protección a la naturaleza". Tomado de: "Uselo y tírelo. El mundo del fin del milenio visto desde una ecología latinoamericana", por Eduardo Galeano. Buenos Aires, Planeta, 1994 inicio - Los que juegan a ser Dios con los árboles, por dinero El 20 de julio de 1999, Biogenetic S.A., una joint venture entre Fundación Chile (Santiago, Chile) e InterLink biotechnologies (Princeton, NJ), anunció la creación de una nueva empresa para el desarrollo de especies “mejoradas” de árboles: GenFor S.A. La idea concuerda con lo que las empresas de biotecnología ya están haciendo con el maíz, la papa y los porotos de soja. Los investigadores de Genfor en Chile afirman que, mediante el uso del Bacillus thuringiensis o Bt --una bacteria que existe naturalmente en el suelo y mata plagas si se la introduce en las plantas en crecimiento-- están en camino de producir un árbol manipulado genéticamente que tendrá viabilidad comercial. Las razones que llevan a esto son varias, pero todas están vinculadas con un modelo forestal insustentable tanto desde el punto de vista social como ambiental, basado en monocultivos a gran escala de árboles de crecimiento rápido. El ochenta por ciento de las plantaciones de árboles de Chile se compone de una única especie de pino --y además exótico--: el pino radiata. Estas plantaciones fueron infectadas por la polilla del brote europea (Rhyacionia buoliana), y por ser monocultivos se han convertido en una gran fuente de suministro de alimento para este pequeño insecto. Las larvas de la polilla horadan el tallo principal y las ramas secundarias del pino Radiata y secan los brotes y las hojas, con lo cual el árbol se va deformando hasta convertirse en un arbusto atrofiado. Según la National Forestry Corp. de Chile, la polilla del brote arruina cerca del 30% de las cosechas cuando no se las trata, y 10% incluso con tratamiento. Las compañías forestales de Chile gastan actualmente US$ 3 millones por año en el control de las polillas soltando avispas que se alimentan de sus larvas. Genfor afirma que ha implantado con éxito plántulas con proteína Bt, que mata a las larvas de la polilla antes de que lleguen a provocar daños. La compañía prevé que esos tipos de pinos resistentes a insectos estarán listos para ser comercializados en 2008. Pero la resistencia a los insectos no es el único objetivo de Genfor. Más importantes aún son los esfuerzos conjuntos de Genfor y la compañía de biotecnología canadiense Cellfor para elevar el componente de celulosa y modificar la lignina en el pino radiata y el pino de incienso (Pinus taeda), características claves de la gran producción de celulosa de Chile. Para conseguir la celulosa como materia prima es necesario 20 BOLETIN 58 del WRM Mayo 2002 separarla de la lignina, y esa es la parte más cara del proceso de producción de celulosa. Por esa razón la industria recibiría de buen grado un tipo de materia prima con mayor contenido de celulosa. La investigación conjunta en el laboratorio canadiense de Cellfor logró un aumento del 20% de celulosa en álamos y ahora procura transferir esa experiencia a las especies de pinos. Se esperan resultados concretos para fines de 2003. Dado que el pino de incienso se planta en forma extensiva en Argentina y Brasil (y también en el sur de EE.UU.), el proyecto será la entrada de Genfor en el mayor mercado identificado como una de sus metas en América del Sur. En resumen, todo se trata de dinero y poder para los que ya son ricos y poderosos. Si se permite el uso de estos árboles modificados genéticamente, sólo se logrará exacerbar los impactos sociales y ambientales actuales que causan los monocultivos de árboles en Chile y otros lugares. A menos que se haga algo para evitar su liberación en el medio ambiente, las futuras generaciones de pueblos, animales y vegetales serán quienes sufran sus impactos todavía desconocidos. Si se permite que las empresas jueguen a ser Dios, entonces ¡Dios salve a la humanidad! Artículo basado en información obtenida de: "Here Come the Super Trees", LatinTrade, 29 de abril de 2002, http://www.latintrade.com/newsite/content/archives.cfm?StoryID=1669 ; Global Alliance Against GE Trees. The Players: GenFor, http://www.gaaget.org/players/genfor.html inicio 21