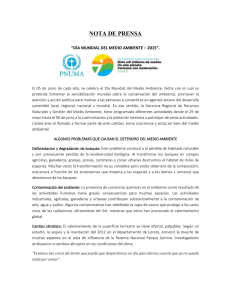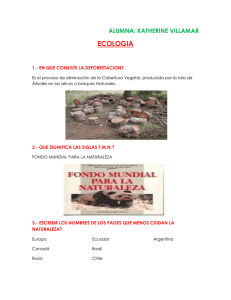WORLD RAINFOREST MOVEMENT
Anuncio

WORLD RAINFOREST MOVEMENT MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES TROPICALES Secretariado Internacional Ricardo Carrere (Coordinador) Maldonado 1858; CP 11200 Montevideo - Uruguay Tel: +598 2 413 2989 Fax: +598 2 418 0762 E-mail: [email protected] Sitio web: http://www.wrm.org.uy Boletín 66 del WRM Enero 2003 (edición en castellano) En este número: * NUESTRA OPINION - Los bosques en el Foro Social Mundial 2 * LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS AMERICA DEL SUR - Argentina: los “bosques del silencio” o las plantaciones de pinos en las Yungas - Brasil: nace una esperanza para pueblos y bosques - Chile: organización ambientalista cuestiona estándares del FSC en plantaciones - Ecuador: palma africana y madereras en la Bio-región del Chocó AMERICA CENTRAL - Honduras: camaronero como "delegado oficial" ante Ramsar CARIBE - Puerto Rico: la poesía que salvó un bosque 3 4 5 7 8 10 AFRICA - África: participación de la sociedad civil en el proceso de Aplicación de Leyes sobre Bosques y Gobernabilidad - Chad/Camerún: promesas y realidades de un proyecto petrolero financiado por el Banco Mundial - Kenia: luces y sombras de la postura del nuevo gobierno con relación a los bosques - Madagascar: el colonialismo como causa histórica fundamental de la deforestación ASIA - Bangladesh: objetan Proyecto de Conservación de la Biodiversidad de los Sunderbans - India: recolectores de agua pluvial y protectores de bosques de montañas Aravalli - Indonesia: informe del WWF vincula plantaciones de palma aceitera con deforestación a gran escala - Indonesia: informe sobre violaciones de derechos humanos cometidas por la industria papelera - Vietnam: se suspende construcción de planta de celulosa y papel en Kontum OCEANIA - Papúa Nueva Guinea: el aserrío en pequeña escala es una buena opción 11 13 14 16 17 18 21 22 24 25 * GENERAL - Investigación sobre certificación de plantaciones por el FSC en Brasil - Boletín del WRM en portugués 26 26 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 NUESTRA OPINION - Los bosques en el Foro Social Mundial La ideología predominante ha tendido a divorciar lo social de lo ambiental e incluso a volverlos antagónicos. Tal es el caso del tema bosques donde, al tiempo que los gobiernos reconocen sus valores ambientales, a menudo los presentan como un obstáculo para el "desarrollo" y se utiliza a "la pobreza" como excusa para deforestar áreas de bosques cada vez más amplias, con el supuesto objetivo de mejorar las condiciones de vida de la gente. Sin embargo, el resultado de la aplicación de ese enfoque ha sido el inverso al supuestamente buscado: la destrucción de bosques no sólo no ha resuelto temas graves como la pobreza y el hambre, sino que ha incrementado grandemente el número de pobres y hambrientos, al privar a los habitantes de los bosques de sus medios de supervivencia. Y se trata de cientos de millones de personas. Pese a la experiencia acumulada, se insiste en falsos análisis, que culpan a "la pobreza" por la destrucción de los bosques, para esconder que es en realidad "la riqueza" la que expulsa a los campesinos de las áreas agrícolas, obligándolos a abrir bosques para sobrevivir; la riqueza es la que está representada en las grandes empresas que construyen carreteras o grandes represas hidroeléctricas, que realizan operaciones de madereo a gran escala, que explotan las riquezas mineras y petroleras, que sustituyen bosques por monocultivos agrícolas y forestales. Es esa riqueza la que está destruyendo los bosques. Es importante enfatizar que todos los impactos ambientales generados por ese modelo impulsado por "la riqueza" --en su propio y exclusivo beneficio-- resultan en impactos sociales. Es por ende un modelo insustentable en todo sentido. Más importante aún, hay que destacar que no es el único modelo posible, como pretenden presentarlo sus beneficiarios. Hay otras formas de encarar la producción, con máximos beneficios socioeconómicos y mínimos impactos ambientales, tal como lo ejemplificamos en este boletín en varios artículos, en particular los de la India y Papúa Nueva Guinea. Del modelo industrial a gran escala que beneficia a las grandes empresas en detrimento de las poblaciones locales, es necesario y posible pasar a un modelo participativo, con base en las comunidades y a pequeña escala. El uso sustentable de los bosques es compatible con el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, siempre y cuando se base en este último enfoque. Esto es por supuesto no sólo aplicable a los bosques, sino a actividades productivas de todo tipo, y el lugar ideal para discutir el tema es obviamente el Foro Social Mundial, que a fines de enero se reunirá por tercera vez en la ciudad brasileña de Porto Alegre. El Foro Social Mundial, con el lema de “otro mundo es posible”, surgió a partir de la idea de algunas organizaciones brasileñas, como forma de construir un espacio propositivo, de búsqueda concreta de respuestas a los desafíos de construcción de "otro mundo", en que la economía estuviese al servicio del ser humano y no al revés. Surge como oposición y simbólicamente realizado en la misma fecha que el Foro Económico Mundial en Davos, pequeña y lujosa estación de esquí en Suiza, donde se reúnen anualmente (con financiamiento aportado por las 1000 principales empresas del mundo), los que se han adueñado del mundo, para teorizar y avanzar sobre su sistema de dominación. A esta tercera reunión se espera la concurrencia de más de 50.000 personas de todo el mundo, abarcando el más amplio espectro de organizaciones (sindicales, políticas, indígenas, de género, ambientalistas, etc.). Se trata sin duda de un ámbito único y plural, con una enorme diversidad de visiones e intereses, pero con un objetivo común: crear las condiciones para "otro mundo posible". El Foro ha adquirido vida propia y Davos ha pasado, merecidamente, a un segundo plano. En el marco del Foro, hasta ahora el tema bosques ha ocupado un espacio relativamente marginal, reducido en todo caso a la Amazonía y la Mata Atlántica. Sin dejar de reconocer la importancia enorme de estas dos formaciones boscosas, es claro que el tema es mucho más amplio y que la degradación de bosques en todos los 2 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 continentes afecta no sólo a sus poblaciones locales (que, insistimos, se cuentan por cientos de millones de personas), sino también al planeta en su conjunto. La responsabilidad por esta relativa marginalidad corresponde por supuesto a quienes desarrollamos tareas en esta área y que no hemos puesto el suficiente énfasis para incorporar el tema a los debates del Foro. Es por ello que el WRM está convocando a dos reuniones en Porto Alegre, una destinada a generar espacios de coordinación y cooperación con quienes estén interesad@s en el tema y otra para abordar específicamente el problema creciente de los monocultivos forestales a gran escala, que resultan en graves impactos socioambientales. Pero sobre todo, intentaremos establecer los vínculos horizontales que hagan posible incorporar la cuestión de los bosques a los distintos temas específicos (desde la tenencia de la tierra por el campesinado hasta el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas; desde el tema de género hasta la pérdida de biodiversidad; desde los derechos de los trabajadores madereros a los derechos humanos en general). De esa forma esperamos poder modestamente hacer, desde la perspectiva de los bosques, un aporte a la lucha común por ese "otro mundo posible". Que lo es. inicio LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS AMERICA DEL SUR - Argentina: los “bosques del silencio” o las plantaciones de pinos en las Yungas La región fitogeográfica de las Yungas, o selva nublada, consiste en un bosque húmedo que se presenta en sectores montañosos vinculados a la cordillera de los Andes. Desde Venezuela se extiende en forma discontinua por Ecuador y pasa a través de Perú y Bolivia hasta el noroeste de Argentina, donde sus extremos relictuales se manifiestan en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. En general, la conservación de esta zona está concebida en régimen de Parques Nacionales: Baritú y el Rey en la provincia de Salta, Calilegua en la provincia de Jujuy y Campo Los Alisos en la provincia de Tucumán. Las Yungas es uno de los ambientes con más alta biodiversidad de Argentina, y también está entre los ecosistemas más amenazados del mundo, principalmente por su rápida fragmentación y destrucción. Con una altitud que va de 300 metros a más de 4000 metros, las Yungas pueden dividirse en cuatro zonas de pisos altitudinales: Selva Pedemontana (selva al pie de la montaña), de transición y de tipo subtropical, que alberga el 30 % de toda la biodiversidad de este valioso ecosistema; Selva Montana, Bosque Montano o Bosque de Aliso (estas dos zonas han sido bastante devastadas por la tala selectiva de sus especies maderables autóctonas) y Pastizales de Altura o Pradera Montana, relativamente conservada por su difícil acceso. Se estima que un 67% de la superficie original de la selva pedemontana argentina ha desaparecido y el resto ha sido modificado. La actividad agrícola que acompañaba las concentraciones urbanas en esta zona hasta principios del siglo XX, y que comenzó a reemplazar la selva, se caracterizaba por la diversidad de la producción --cultivos de yerba, té, chirimoyas, mangos, café-- para el abastecimiento de las necesidades locales. Pero a partir de la primera década del siglo XX, con la inauguración del tendido del ferrocarril y el establecimiento de ingenios tabacaleros y azucareros --como el Ingenio Ledesma, en Jujuy--, hay un cambio de modelo y el país ingresa a una economía de escala con características comerciales e industriales. Vastos sectores de la selva pedemontana son reemplazados por extensas plantaciones de monocultivos intensivos (caña de azúcar, banana, citrus) destinados a la exportación. Este proceso implicó la concentración de la propiedad de la tierra en manos de poderosos grupos económicos, en algunos casos multinacionales y en otros capitales nacionales y provinciales en forma de sociedades anónimas o bajo el dominio de familias representantes del capital agroindustrial del noroeste argentino (ingenios, aserraderos, productores de fruta y hortalizas). Esa apropiación se realizó en desmedro de la población local, provocando marginación, emigración rural y desempleo y desconociendo los derechos de las comunidades nativas, como los Kollas, quienes han habitado esas tierras 3 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 desde hace siglos y desempeñan un papel protagónico en la defensa de las Yungas (ver Boletín Nº 18 del WRM). En los últimos años, la alteración de las Yungas se ha agravado por un nuevo factor de destrucción: las plantaciones en gran escala de monocultivos de árboles, centradas en especies exóticas de rápido crecimiento (pino, eucalipto, grevillea, paraíso gigante). Este tipo de plantaciones han sido promovidas y financiadas por organismos multilaterales como el Banco Mundial, para abastecer primordialmente a la poderosa industria de celulosa y papel y satisfacer el consumo desmedido que exige el empaquetado de mercancías dentro del modelo actual de globalización de los mercados. Últimamente los monocultivos de árboles también se presentan como “la solución” al cambio climático en tanto actuarían como sumideros de carbono. ¡Y para eso se talan bosques autóctonos! (ver boletines 38, 39 y 52 del WRM). Jorge Baldo, Biólogo Maestro en Vertebrados, Francisco Cornell, Técnico en Turismo, y Freddy Burgos, Guardaparque, están unidos por su pasión por las aves y el convencimiento de que si no hacen algo al respecto para protegerlas, dentro de poco no va a quedar nada. Los tres viven en el barrio Los Perales de la ciudad argentina de San Salvador de Jujuy, enclavada en el paisaje bellísimo de la selva Montana, entre los 1200 y 1500 metros. Hasta la fecha han identificado 240 especies de aves, algunas endémicas de la región de las Yungas --como Grallaria albigula--, otras visitantes del hemisferio norte --como Hirundo rustica, Riparia riparia, Elanoides forficatus, Ictinia mississipensis, Vireo olivaceus--. Son también testigos del peligro y denuncian los resultados de un censo que dio 189 especies de aves en un bosque contra 23 en una plantación de pinos de igual superficie. En esas plantaciones no hay lugar para la biodiversidad. Son “desiertos verdes” que han perdido la multifuncionalidad de un ecosistema, y los lugareños han percibido bien esa realidad cuando los han bautizado como los “bosques del silencio”. ¿Hasta dónde se impondrá el silencio sobre los pueblos y los bosques? Artículo basado en información obtenida de: material enviado por Freddy Burgos, correo electrónico [email protected] ; “Las Yungas, informe completo”, Ing. Martín M. Herrán, Biol. Pablo G. Perovic, Dra. Patricia Marconi, Geol. Néstor Aguilera, http://www.jaguares.com.ar/yungas/informe.html ; “La biodiversidad, los bosques y la gente. Casos de Argentina , Brasil y Colombia”, Ecoportal.net, http://www.ecoportal.com.ar/noti/notas452.htm inicio - Brasil: nace una esperanza para pueblos y bosques En el 2002 la esperanza venció al miedo. En el 2003 la esperanza se podrá concretar en un acuerdo político entre los electores de clase media, que asolados por el desempleo y empobrecidos por la política económica les perdieron miedo a los cambios, y los electores populares, que acosados por la pobreza y la violencia ya no temen ser felices. Intrínsecamente vinculada a las expectativas de cambio de la deteriorada situación social está la posibilidad de dar un giro a la política ambiental. Según declaraciones del hoy presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva: “Es claro que hoy día la principal presión sobre los recursos naturales la causa la situación de miseria que afecta a una parte de la población más pobre. El Partido de los Trabajadores (PT) no ve la protección del medio ambiente desvinculada de otras políticas estructurales de combate a la pobreza, como la reforma agraria, la política agrícola, la recuperación de los ríos y manantiales, la política nacional de saneamiento ambiental. Sin duda, se evitarían muchas situaciones de riesgo ecológico y humano en nuestro país si la gente que se ve obligada a emigrar a la periferia de las ciudades o a las zonas de protección ambiental pudiera permanecer en su lugar de origen, amparada por políticas públicas adecuadas. Por eso nuestras propuestas apuntan a conciliar la protección ambiental con la generación de empleo, teniendo como base muchas experiencias que han sido desarrolladas por asociaciones y cooperativas de productores, gobiernos municipales y estaduales, movimientos sociales y ONGs. Incluso es necesario realizar un relevamiento 4 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 socioambiental por zonas en Brasil que permita identificar la solución más adecuada para cada ecosistema y sector social. En general, como es sabido, la población más pobre vive en zonas de riesgo y para sobrevivir termina causando más impactos sobre el medio ambiente. Para estos casos tendremos programas de recuperación ambiental que den ocupación a dichas personas. Con respecto a la Amazonia, patrimonio natural, cultural, económico y social estratégico para Brasil y el planeta, es importante aclarar que vamos a cambiar las políticas de asentamiento y también las agrícolas, que han sido devastadoras y no generan empleos ni ingresos para la población local. La Amazonia es vista como una frontera en la que buscar lucros rápidos y fáciles, sin pensar en las consecuencias en el medio ambiente y las comunidades. Cuando se habla de “ocupación de la Amazonia”, a menudo prevalece la idea errónea de que se trata de un vacío demográfico, una especie de tierra de nadie. En realidad, en la región viven nada menos que 20 millones de brasileños, aparte de haber muchas experiencias que concilian protección ambiental, objetivos sociales, innovaciones tecnológicas e institucionales y beneficios económicos significativos”. Como una primera medida que da señales promisorias, el nuevo gobierno designó a la senadora Marina Silva como ministra de Medio Ambiente. Según la ministra, su llegada al ministerio es el resultado de un proceso histórico que pasa por la experiencia del ambientalista y ex líder cauchero Chico Mendes, asesinado en 1988, y por los gobiernos del PT en el estado de Acre. La ministra convivió con el ambientalista de los 17 a los 28 años y participó en todas las acciones en contra de la devastación de la Amazonia que él organizó, como asimismo en defensa de los caucheros de Acre. “Lo que hoy está ocurriendo es sólo una demostración de que el sueño de Chico Mendes no fue en vano y que las semillas que él plantó con seguridad dieron muchos frutos”, declaró. Marina Silva promete seguir una política de realizaciones en el sector. Ha dicho que el nuevo gobierno no puede atarse a “la lógica de lo posible”, sino que debe adoptar otra postura frente a los desafíos. “Necesitamos concluir la etapa del no se puede y pasar a la del cómo podemos hacerlo”, afirmó. Con respecto a su designación, considera que es “una señal de que en el gobierno Lula el tema ambiental desempeñará un papel estratégico por ser un país sobremanera diverso y, por eso, es necesario que haya una relación ética entre quienes tienen tecnología y dinero y los que tienen conocimientos tradicionales y recursos naturales”. De acuerdo con Marina, las prioridades del ministerio que está a su cargo son la Amazonia, la preservación de los recursos hídricos, el combate a la deforestación y el problema de los asentamientos urbanos. “En primer lugar, queremos lograr que la política ambiental actúe conjuntamente con las demás acciones del gobierno y, en segundo lugar, tenemos que tener una política ambiental que privilegie el desarrollo sustentable”, dijo la ministra. La petista subrayó la importancia de la participación de la sociedad en las decisiones sobre política ambiental y criticó la falta de control para hacer cumplir las leyes del sector. Según Marina, es necesario “potenciar las instituciones para que puedan hacer cumplir la ley”. Artículo basado en información obtenida de: “Em defesa do meio ambiente”, Luiz Inácio Lula da Silva, Linha Aberta. Brasil, 11 de junio, http://www.lainsignia.org/2002/junio/ecol_007.htm ; “2003 promete ser um ano “quente”, Correio da Cidadania, http://www.correiocidadania.com.br/ed327/editorial.htm ; “Para Marina, Lula mandou recado para Bush com anúncio de ministério”, Ricardo Mignone, Folha Online, http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u43391.shtml inicio - Chile: organización ambientalista cuestiona estándares del FSC en plantaciones De acuerdo con la información disponible en la página web del FSC, siete empresas tienen sus "bosques" certificados en Chile, abarcando una superficie total de 262.168 hectáreas. Sin embargo, sólo una de esas empresas (Las Cruces S.A.) está realmente manejando un bosque, de una extensión de tan sólo 3.588 hectáreas. Todas las demás (258.580 hectáreas) son monocultivos de árboles, que lamentablemente siguen siendo considerados como "bosques" por el FSC. 5 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 En su propia página web (en la sección "why do we do it" - "por qué lo hacemos") el FSC establece su objetivo de "proporcionar un esquema de etiquetado realmente independiente, internacional y creíble en materia de madera y productos madereros. Esto proporcionará al consumidor una garantía de que el producto proviene de un bosque, que ha sido evaluado y certificado como siendo manejado de acuerdo con estándares sociales, económicos y ambientales previamente acordados". Esta aseveración es claramente falsa en el caso de Chile, por la sencilla razón de que el FSC no puede dar ninguna garantía al consumidor de que el producto que adquiere proviene de un "bosque" bien manejado, dado que el propio bosque no existe; a menos que los monocultivos de árboles exóticos sean considerados como bosques. Es importante resaltar que el FSC promueve el establecimiento de estándares nacionales para la certificación, acordes con sus principios y criterios generales. Chile es uno de los países donde existe una "iniciativa nacional" (que incluye a empresarios forestales y ONGs) que apunta a ese objetivo. Sin embargo, la adopción de estándares nacionales no es una tarea sencilla, tal como se desprende de los párrafos siguientes, escritos por una activista chilena defensora de los bosques (Malú Sierra), quien ha estado profundamente involucrada en ese proceso. Malú hace la descripción de una visita realizada a una de las plantaciones certificadas (Predio El Guanaco: 4,138 hectáreas), perteneciente a la empresa Forestal Millalemu (del Grupo Terranova), en la Comuna de Quirihue en el sur de Chile, vinculando sus percepciones a los problemas de la certificación de plantaciones: "Después de muchos meses --en verdad han sido años-- de discusiones en la mesa de trabajo, con papeles y transparencias proyectadas, siempre en las ciudades del sur o en Santiago, Forestal Millalemu (con más de 120.000 hectáreas de plantaciones certificadas en Chile) nos invitó a terreno a conocer una de sus plantaciones, certificada por el FSC. El caballeroso gerente en Chile, Jorge López, sacrificó sus hermosos mapas para que el grupo del Comité de Plantaciones supiera donde estábamos, exactamente. La lluvia no nos dio tregua; cada vez que bajábamos de los vehículos todo terreno, en pleno noviembre, exactamente el día 7, el fenómeno de El Niño regalaba con lluvia a esa zona de secano interior. Y nos empapaba a nosotros, no del todo preparados. Tampoco estábamos preparados para ver la imagen de los cerros afeitados de árboles en la Cordillera de Quirihue. Forestal Millalemu tiene como su principal propietario al empresario suizo Stephan Shmidheiny --uno de los primeros en adherirse al concepto de desarrollo sustentable-- y sus plantaciones en Chile se supone que son la máxima expresión del concepto de sustentabilidad, tanto económica como social y ambiental. Se supone ... El sello verde FSC asegura que Millalemu no sustituye bosque nativo por plantaciones, pero no le exige que, allí donde retoñe el bosque, lo deje crecer, haciendo un trabajo de cosecha más cuidadoso de sus plantaciones. Vimos el renoval de roble bajo los pinos plantados hace 20 años, listos para la cosecha. Con ella se irán los robles que atestiguan que allí, mucho antes de 1994, hubo sustitución de bosques por plantaciones. El sello del FSC les exige también realizar medidas de mitigación en el suelo: ya no queman los desechos después de la cosecha --lo que es un avance-- sino que los muelen y los dejan en el suelo para que, al cabo de ocho a diez años, se vuelvan a convertir en tierra. El FSC pone también condiciones sociales, y vemos pasar viejas micros (buses), que transportan a los obreros de regreso de las faenas. Antes se hacía en camiones descubiertos. En esta zona no hay comunidades indígenas, por lo que la empresa no tiene problemas en materia de reivindicación de tierras por parte de sus propietarios originales. Pero sí los tienen con los Mapuche en otros de sus predios, por lo que esas plantaciones no han podido ser certificadas. Lo que el FSC no recomienda, hasta el momento, es el método de cosecha. Y el método usado en las plantaciones en Chile es el de la tala rasa, lo mismo que en Estados Unidos, de donde viene además, el árbol exótico más usado hasta ahora en las plantaciones chilenas: el pino insigne o pino de Monterrey (Pinus radiata). Entre sus principios, el FSC fija criterios generales que deben ser desarrollados en cada país para adaptarlos a cada realidad. Y en Chile aún no se han definido, debido justamente a la posición de los empresarios forestales ya certificados, algunos de los cuales postulan que no debe haber límites ni siquiera a las dimensiones de las talas rasas. Una de las justificaciones es que las grandes empresas, como Mininco (que no está certificada), cosechan hasta 2.000 hectáreas continuas. 6 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 Es importante señalar que Chile es un país montañoso y que por lo tanto las cosechas a tala rasa, que siempre impactan negativamente los suelos, aquí son doblemente graves, porque la inmensa mayoría de las plantaciones están instaladas sobre pendientes superiores a los 35 grados. De hecho, es precisamente por ello que está prohibida por ley la tala rasa de bosque nativo. En consecuencia, es claro que desde el punto de vista ambiental, el método de cosecha a tala rasa no puede ser aceptable en ninguna plantación y menos aún en una certificada. En Chile las discusiones pueden durar todavía un buen tiempo, pero Defensores del Bosque Chileno renunció en el Comité Técnico de Plantaciones a su participación en el proceso, aunque no al directorio de ICEFI (Iniciativa Chilena de Certificación Forestal Independiente), ni tampoco al FSC. Si van a ser cincuenta hectáreas o quinientas, cosechadas a tala rasa, ya es irrelevante. No estamos de acuerdo en lo absoluto con la tala rasa, y no vemos avances significativos en las reuniones. Y lo más grave es que se pasa por alto --se deja para futuras precisiones-- el cómo deben instalarse las nuevas plantaciones forestales que deseen certificarse ambientalmente, de manera de no dejar nunca los suelos descubiertos, especialmente en zonas de pendiente donde, pese a todas las mitigaciones, se sigue produciendo erosión. El consumidor que pone su confianza en el sello FSC no querría ver estas imágenes. Lamentablemente, yo las vi y todavía las retengo en mis pupilas". Artículo basado en informe de Malú Sierra, Defensores del Bosque Chileno: "Visita al Predio El Guanaco, Forestal Millalemu, Comuna de Quirihue", correo electrónico: [email protected] inicio - Ecuador: palma africana y madereras en la Bio-región del Chocó En el Ecuador, los bosques de Esmeraldas, forman parte del último reducto de bosques tropicales de la costa del Pacífico en América. Estos bosques hacen parte de la región biogeográfica del Chocó, uno de los 10 “Hot spots” del planeta, que se extiende desde el Sur de Panamá hasta el Norte de Esmeraldas. En esta zona hay unas 10.000 especies de plantas de las cuáles unas 2.500 son endémicas. Este es el hogar de los pueblos Awá, Chachi y Tsachila, así como de comunidades afro ecuatorianas que mantienen formas de vida tradicional. Sin embargo, estos bosques están siendo destruidos a un ritmo impresionante, debido a la deforestación provocada por el monocultivo de palma africana y la industria maderera, que han contado hasta ahora con la complicidad del gobierno nacional. El 8 de agosto del 2002 el Presidente ecuatoriano Gustavo Noboa emite el decreto ejecutivo 2691, elaborado conjuntamente entre los ministerios del Ambiente, Agricultura y Relaciones Exteriores. Este decreto designa para uso agrícola, un polígono de 50.000 hectáreas. en el Cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas. De esta superficie 5.000 hás. son de Patrimonio Forestal del Estado ecuatoriano, más de 5.000 hás. son tierras ancestrales afro americanas, y más de 1.000 hás. son tierras indígenas Awá. Constitucional y legalmente, las tierras comunitarias son indivisibles e intransferibles. Este decreto tiene como objetivo no declarado legitimar la sistemática expropiación de tierras ancestrales y Patrimonio Forestal del Estado que desde hace algunos años vienen realizando las empresas palmicultoras en el norte de Esmeraldas. Las palmicultoras han ido arrebatando la tierra de las comunidades mediante compras ilegales y desplazamientos forzosos de las familias ancestrales. Este decreto va dedicado específicamente a los empresarios palmicultores, entre los cuales se encuentran familiares del presidente saliente Gustavo Noboa Bejarano. Dentro de esta política de despojo se está aprovechando la coyuntura generada por el Plan Colombia en la frontera norte del país. Para mitigar los efectos del conflicto se crea la Unidad de Desarrollo del Norte (UDENOR), con fondos para apoyar a las comunidades ubicadas cerca de la frontera con Colombia. Estos fondos, sin embargo, al amparo del decreto mencionado, están siendo usurpados por los mismos empresarios palmicultores y no por las comunidades afectadas. 7 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 La constitucionalidad de este decreto ha sido cuestionada por la CONAIE, Acción Ecológica y otras organizaciones locales y ambientales mediante la interposición de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Por otro lado, el Ministerio del Ambiente no ha cumplido con su responsabilidad de controlar el proceso de deforestación en Patrimonio Forestal del Estado, y la adjudicación ilegal de estas tierras, por parte del INDA (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario) a las empresas madereras ENDESA y BOTROSA, parte del grupo Peña Durini, uno de los más poderosos del país. En investigaciones realizadas en el predio el Pambilar dentro del Bloque 10 de Patrimonio Forestal del Estado (uno de los muchos predios cuestionados) por el Ministerio del Ambiente en el año 2000, se identificó y comprobó que las 2.800 hás. del predio en cuestión fueron ilegalmente adjudicadas, por parte del INDA a la empresa BOTROSA. A partir de este caso, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción demostró que por lo menos otras 18.000 hás. de bosques fueron ilegalmente adjudicadas. El informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción provocó la intervención de la Contraloría General del Estado que, en julio del 2002, inició un examen especial al Ministerio del Ambiente y al INDA para identificar el estado de las adjudicaciones de los predios ubicados en Patrimonio Forestal, y establecer las responsabilidades administrativas civiles e indicios de responsabilidad penal, cometidos tanto por los funcionarios como por los actores directamente involucrados. En este proceso la ministra del Ambiente, Lourdes Luque, también familiar del Presidente Noboa, se ha hecho de la vista gorda, y ha actuado a paso de tortuga beneficiando así a las empresas palmicultoras y madereras. En octubre del 2002 el Tribunal Constitucional emite un fallo a favor de un amparo constitucional presentado por campesinos de la zona que fueron despojados de sus tierras, y demanda la sanción de los funcionarios involucrados en estas adjudicaciones ilegales, así como la devolución de las tierras e indemnización de los afectados por parte de las madereras ENDESA Y BOTROSA. El bosque tropical ecuatoriano, albergue de una enorme diversidad cultural y biológica está a punto de desaparecer. No cabe en este proceso el concepto de explotación forestal certificada, como lo pretenden las empresas madereras ENDESA Y BOTROSA, que han presentado ante SMARTWOOD y el FSC una solicitud para certificar su explotación. Tampoco cabe creer que plantaciones o proyectos de reforestación pueden sustituir el bosque primario original. En este escenario el gobierno entrante del Coronel Lucio Gutiérrez enfrenta un gran desafío para conservar lo poco que queda aún de bosque primario. Quizás lo único que pueda salvar el bosque es la declaración de una moratoria indefinida a la explotación comercial del bosque. Por: Ivonne Ramos, Acción Ecológica, correo electrónico: [email protected] inicio AMERICA CENTRAL - Honduras: camaronero como "delegado oficial" ante Ramsar El 23 de noviembre de 2002, en la 8ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar para la conservación de los humedales, realizada en Valencia, España, la organización ambientalista hondureña CODDEFFAGOLF (Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca) denunció serias irregularidades que involucran a la representación oficial de su país, desprestigian a la Convención Ramsar y socavan los intentos de conservar los bosques de mangle, lagunas y otros humedales costeros. El biólogo y ambientalista Jorge Varela, Director Ejecutivo de CODDEFFAGOLF, denunció públicamente en Valencia que "el Gobierno del empresario Ricardo Maduro, Presidente de Honduras, accionista importante de la empresa criadora de camarón conocida como Granjas Marinas San Bernardo (GMSB), no se detuvo a pensar en el desprestigio internacional a que expondría a su país, cuando cometió el atrevimiento de enviar a la 8 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 Convención Internacional Ramsar, a un empleado de la muy cuestionada finca camaronera GMSB y permitir que éste presentara ante el Grupo de Trabajo sobre Manglares un Proyecto de Resolución de País, que no ha sido consensuado con la sociedad civil ni aprobado por el mismo Gobierno". Después Varela denunció este suceso en su país y un medio escrito, preguntó al Presidente si era cierta tal denuncia, a lo que no contestó. Sin embargo, la Asociación de Camaroneros de Honduras (ANDAH), se tomó la atribución de contestar, liberando de responsabilidad al Sr. Presidente de la República, a la ANDAH y a la misma GMSB. Por lo tanto la responsabilidad le queda al "Delegado Oficial de Honduras" y a la misma Secretaría de Ramsar, particularmente a la Sra. Margarita Astralaga quien desde el principio de la convención se dio cuenta de la denuncia de Varela. Varela afirma que se ha comprobado que "el único 'Delegado Oficial' enviado por Honduras carece de experiencia y conocimiento en conservación de humedales y no trabaja con el Gobierno, lo cual representa una ofensa para la burocracia estatal de este país, por cuanto es lógico suponer que en la misma se encuentran funcionarios que sí cuentan con los atributos necesarios para ofrecer una digna representación, siendo ignorados y marginados de un proceso sumamente importante para la conservación de los ecosistemas de manglar, lagunas, arrecifes, pastos marinos etc. Aún más, el 'Delegado Oficial' de Honduras, Héctor Motiño, ha presentado ante un Grupo de Trabajo, un 'Proyecto de Resolución de País' el cual en esencia busca beneficiar a la desprestigiada industria camaronera de Honduras, proponiendo políticas y solicitando fondos que van orientados por la comunidad internacional a la conservación de los humedales y a la búsqueda de su uso racional". Las denuncias señalan que el referido "Proyecto de Resolución de País" "no ha sido preparado públicamente ni por el Gobierno ni por la sociedad civil ni por las ONGs de Honduras, sino que seguramente ha sido realizado a escondidas por consultores contratados para ello, quienes en su 'Proyecto' sólo se refieren a los ecosistemas de manglar y a las 'industrias' establecidas en ellos, ignorando que Honduras tiene diferentes e importantes ecosistemas de humedales". Los impactos de la acuicultura del camarón sobre los manglares son conocidos y consentidos por el gobierno de Honduras y, según acusa Varela, "por el mismo Secretariado de la Convención Ramsar cuya funcionaria, Margarita Astralaga ya ha expresado anteriormente sus simpatías por la industria y particularmente por GMSB. Además se viola la Resolución de la Séptima Conferencia de las Partes de 1999 que instruye a los Gobiernos a que hagan un alto a la expansión camaronera sobre los humedales hasta tanto se realicen los estudios que recomienden las medidas de mitigación que neutralicen los impactos negativos sobre las comunidades locales y el ambiente". La respuesta a estas denuncias ha sido igualmente turbia. La Asociación de Camaroneros de Honduras (ANDAH) ha lanzado insultos, difamaciones y amenazas en contra de Varela y de la Personalidad Jurídica del CODDEFFAGOLF, reflotado viejas acusaciones contra sus autoridades, las cuales publican cuando existen este tipo de situaciones, pero nunca llevan a los juzgados competentes pues por su falsedad su único fin es desprestigiar. ¿Pretenden con eso distraer la atención sobre las irregularidades que llevaron a que la industria camaronera tuviera voz y voto en la Convención de Ramsar y asumiera --como gobierno de Honduras-- una posición que contribuyó a que no se aprobara una verdadera Resolución a favor de la conservación de los bosques de mangle, lagunas y otros humedales costeros, tal como lo solicitaban las ONGs que luchan en todo el mundo contra la expansión de las granjas camaroneras en esos ecosistemas? La falta de respuesta de las autoridades lleva a la sociedad hondureña a preguntar: "¿Será cierta esta acusación de CODDEFFAGOLF, señor Presidente Maduro?" Quedan pendientes también otras preguntas claves que hace CODDEFFAGOLF y que deberán responder tanto las autoridades hondureñas como los funcionarios de Ramsar si quieren que la Convención mantenga su credibilidad: "¿Quién acreditó al empleado de GMSB como Delegado Oficial del Gobierno de Honduras ante la Convención Internacional Ramsar, y con que garantía éste se atrevió a presentar un Proyecto de Resolución de País sin haber sido aprobado por el Gobierno?" 9 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 Mientras tanto, continúa la acuicultura industrial e insustentable del camarón que implica la tala de los manglares, destrucción de lagunas y otros humedales para la construcción de estanques de cultivo, contaminación de estuarios. Mientras para las comunidades locales la instalación de camaroneras acarrea la pérdida de acceso a sus fuentes tradicionales de alimento, leña e ingresos así como irrespeto a los derechos humanos, lo cual se contabiliza con 12 asesinatos impunes de pescadores y varios heridos de bala en eventos relacionados con los vigilantes de las fincas camaroneras. Para el ambiente, esta incontrolable industria presenta entre otros impactos: la pérdida de bosques tropicales que durante todo el año absorben gases de invernadero lo cual contribuye a disminuir el cambio climático global; la pérdida de hábitat de aves nativas, migratorias; supone la pérdida de un ecosistema que protege las costas de la erosión y de las tormentas tropicales, captura sedimentos contribuyendo al mantenimiento de los arrecifes de coral y es fundamental para la diversidad biológica local, pues es el lugar de desove de una gran mayoría de peces y alberga plantas y animales exclusivas de los ecosistemas de manglares. Artículo elaborado en base a información obtenida de: "¿Será cierto presidente Maduro?, Ramón W. Nuila, La Tribuna, Honduras, 12 de diciembre de 2002; "Vergüenza internacional", Convención Ramsar, COP 8, CODDEFFAGOLF, Valencia, España, 23 de Noviembre de 2002, http://www.redmanglar.org/noticia28.htm ; "¿Corrupción en la Convención Ramsar?", carta abierta de Jorge Varela Márquez, Director ejecutivo de CODDEFFAGOLF, a colegas, socios, amigos, simpatizantes y miembros de la Convención Ramsar, enviada por el autor, correo electrónico: [email protected] inicio CARIBE - Puerto Rico: la poesía que salvó un bosque Desde mucho antes de existir evidencia científica de la destrucción del ambiente ya los grandes artistas y poetas estaban señalando el fenómeno a través del ensayo, la canción y la poesía. En Puerto Rico autores como Enrique Laguerre, Abelardo Díaz Alfaro y Luis Llorens Torres denunciaron la destrucción de nuestros hermosos paisajes y valiosos recursos naturales a nombre del llamado progreso. Y también el célebre poeta Juan Antonio Corretjer observó con gran dolor el avance arrollador del concreto y el uso de químicos venenosos en la agricultura puertorriqueña. En sus últimos años de vida terrenal solía entretenerse viajando a caballo por la ribera del río Encantado en el pueblo de Ciales. El río Encantado, a pesar de no ser muy conocido, es una de las grandes maravillas naturales de Puerto Rico. En su trayecto hay majestuosas cascadas y pozas que sirvieron de inspiración para varias de las más conocidas y celebradas obras de Corretjer. En 1984, en uno de sus últimos recorridos a caballo por el río, el caficultor Tato Rodríguez le preguntó cómo veía la finca, a lo cual el poeta contestó "Está muy bonita, pero no hay sombra". Efectivamente, habían arrasado los frondosos árboles y exuberante vegetación para sembrar un monocultivo de café, que mantenían productivo a fuerza de insecticidas y fertilizantes sintéticos. Con el pasar de los años Don Tato y varios de sus colegas cogieron conciencia de lo dañina que es esa agricultura, descrita por algunos como "moderna". "Las poblaciones de pájaros se redujeron debido a la deforestación y el uso de químicos. Desaparecieron después las mariposas y hasta vi morir lagartijos por los insecticidas. Eso me fue creando conciencia: si eso le pasa a ese animalito a mí también me tiene que estar haciendo daño". Usando la poesía de Corretjer en combinación con los más avanzados conceptos de agricultura ecológica y protección ambiental, Don Tato junto con compueblanos cialeños y ciudadanos de todo Puerto Rico establecieron el Bosque Corretjer. Se trata precisamente de la antigua finca cafetalera de Don Tato donde Corretjer solía montar a caballo. El Bosque, que ofrece a sus visitantes una vista espectacular de formaciones geológicas casi verticales, consiste de unas 160 cuerdas (aproximadamente 62 hectáreas). 10 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 El cafetal invadido por maleza es poco a poco reforestado y repoblado con árboles mencionados en la poesía de Corretjer, al igual que numerosas especies autóctonas. "Plantamos árboles frutales, maderables y leguminosos", nos informó Don Tato. "Sembramos capá prieto, guaba, guamá, moca, caimito, maricao, cítricos, maga, teca, ausubo, cedro, palma real, moralón y carbonero". No es una simple plantación de árboles sino la creación de todo un ecosistema complejo, saludable y productivo, que provea empleos y alimentos y que sirva de recurso ecoturístico. Desde que han emprendido el proyecto de reforestación y desistido de usar químicos han vuelto al bosque los pájaros e insectos polinizadores que habían desaparecido. "Ya volvieron las abejas cantáreas, que hace tiempo no veíamos", dijo Don Tato. "Los sanpedritos, que son como papagayos en miniatura y sólo viven en cuevas, se habían ido. Pero desde que dejamos de usar químicos están de regreso. Y también estamos oyendo de nuevo los múcaros por la noche". El Bosque es un proyecto primordialmente educativo. Desde el año pasado cientos de niños de escuelas de diferentes pueblos lo han visitado para sembrar árboles y aprender de la protección ambiental y de la poesía de Corretjer. Todos los árboles son sembrados por niños. "Nosotros preparamos unos módulos educativos inspirados en Don Juan Antonio y el paisaje cialeño que lo motivó a escribir esos poemas", explicó Marta Núñez, esposa de Don Tato. "Esto se hace con el aval de los superintendentes y los directores. Llevamos los módulos a las escuelas, los estudian niños entre kinder y quinto grado, y después los llevamos de excursión al Bosque para sembrar árboles". "Es hermoso ver nenes y nenas de primer grado con la ternura que siembran, esa mirada sana, limpia, que todavía no ha sido contaminada, y cómo ellos van tocando esas raíces". "Los niños siembran árboles y yo siembro guineo, que ayuda a controlar yerbajos y mejora el suelo", dijo Don Tato. "Se les habla de los árboles y para qué sirve cada uno. Por ejemplo el capá prieto, se le explica qué es, cómo florece y para qué sirve su madera". Núñez enfatizó la importancia del componente cultural del Bosque. "Vamos recogiendo nuestro folclore que se va perdiendo y no se enseña en las escuelas. Tan hermosa es la experiencia que cuando los maestros se despiden nos dicen que 'por favor, invítennos el año que viene". Por: Carmelo Ruiz Marrero, correo electrónico: [email protected], versión adaptada por el autor del artículo publicado en Claridad el 29 de noviembre de 2002. inicio AFRICA - Africa: participación de la sociedad civil en el proceso de Aplicación de Leyes sobre Bosques y Gobernabilidad La Conferencia ministerial del proceso de Aplicación de Leyes sobre Bosques y Gobernabilidad (FLEG, por su sigla en inglés) de África se realizará desde el 1° al 4 de abril de 2003 en Brazzaville, Congo. Se espera la participación de delegados gubernamentales y también de representantes de la industria maderera, de agencias multilaterales y bilaterales y de la sociedad civil en esta reunión, donde se redactará una Declaración ministerial. Este artículo presenta brevemente el proceso de FLEG y después aborda la participación de la sociedad civil en la próxima conferencia ministerial. El proceso de FLEG es resultado de varias consultas, conferencias e iniciativas nacionales organizadas por instituciones multilaterales y bilaterales con el objetivo de combatir la amenaza que supone para los bosques el madereo y comercio ilegales, la corrupción y la caza furtiva. El Grupo de los Ocho países industrializados inició en 1998 un Programa de Acción sobre Bosques, lo que motivó una asociación entre el Banco Mundial, el 11 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y el Departamento de Estado de EE.UU. que centró su acción en la aplicación de leyes sobre bosques en el este asiático y posteriormente en África. La Conferencia ministerial del FLEG del Este Asiático tuvo lugar en Bali, Indonesia en setiembre de 2002. La conferencia reunió a aproximadamente 150 participantes de 20 países. Asistieron representantes gubernamentales de Camboya, China, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam, y también asistieron representantes de EE.UU., Reino Unido, Ghana, Japón y la República del Congo. Entre las varias organizaciones internacionales y ONGs que también tomaron parte se incluyen FAO, ITTO, CIFOR, World Resources Institute, Global Witness, Environmental Investigation Agency y WWF. También participaron ONG nacionales de Indonesia como AMAN, Telapak y WALHI. La declaración resultante de la Conferencia Ministerial incluyó varios compromisos para abordar el problema del madereo ilegal, y fue recibida con entusiasmo por muchos. El impulso producido por la declaración de Bali estimuló el inicio de un proceso de FLEG en África (AFLEG), coordinado por el Banco Mundial y auspiciado por los gobiernos del Reino Unido, Francia y EE.UU. Según los organizadores, el proceso de AFLEG se diferenciará de su predecesor asiático en varios aspectos. En primer lugar, el proceso de AFLEG no ha tenido el mismo tipo de acumulación previa que tuvo el proceso en el este de Asia. En segundo lugar, la cantidad de países involucrados en el proceso será mayor (se invitará a todos los gobiernos africanos), lo que ampliará la gama de temas del orden del día. Para asegurar la credibilidad y efectividad del proceso de AFLEG, debe existir participación importante de la sociedad civil. En el proceso asiático participó un número reducido de ONGs indonesias, y si bien eso contribuyó a la declaración positiva que se obtuvo, las propias ONGs indonesias consideraron que el tema de la participación no tuvo el tratamiento adecuado y que su incorporación al proceso se produjo en una etapa bastante avanzada . Además, faltó la participación de organizaciones de la sociedad civil de Vietnam y Tailandia, por ejemplo. Es esencial que las ONGs africanas participen en el proceso de AFLEG para compartir sus conocimientos de las distintas realidades sobre el terreno, especialmente en relación al impacto que produce el madereo ilegal y no sustentable sobre el sustento de los pueblos que dependen de los bosques. Desgraciadamente hubo poco tiempo antes de la reunión preparatoria realizada del 18 al 20 de junio en Brazzaville, y las ONGs recibieron escasa información sobre el proceso de AFLEG, en especial las africanas. Se espera que la sociedad civil cuente con mayor acceso a la información en estos meses que faltan para la Conferencia ministerial. La participación de la sociedad civil debe ser importante, y se espera que los anfitriones de la conferencia ministerial brinden a los representantes de la sociedad civil la posibilidad de influir y tener injerencia directa en la elaboración de la Declaración ministerial, que será el resultado más importante de la reunión. Existen dos iniciativas en proceso para promover y facilitar la participación de la sociedad civil en el proceso de AFLEG. La ONG Forests Monitor está trabajando para facilitar un nivel mayor de participación en la Conferencia ministerial, y para ello unió esfuerzos con la Rainforest Foundation del Reino Unido y el Centre pour l’Environnement et Developpement (Camerún). Un taller preparatorio reunirá a 18 representantes de la sociedad civil de Congo Brazzaville, República Democrática del Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Camerún y la República Centroafricana para discutir el proceso de AFLEG, y para seleccionar 8 representantes que asistirán a la Conferencia ministerial. Los grupos tendrán tiempo para discutir los termas principales en relación a la aplicación de leyes sobre bosques y gobernabilidad, y también para preparar estrategias de lobby para la reunión ministerial. El resultado del proceso de autoselección, así como los documentos resultantes del taller se podrán obtener en la sección AFLEG del sitio web de Forests Monitor (http://www.forestsmonitor.org). La IUCN acaba de recibir una subvención para realizar un proyecto de facilitación similar para organizar la participación de grupos de la sociedad civil del oeste, este y sur de África en el proceso de AFLEG. La IUCN organizará talleres regionales, donde se realizará un proceso de autoselección para asistir a la Conferencia 12 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 ministerial en abril. Los grupos del oeste, este y sur de África que estén interesados en participar deberán ponerse en contacto con la oficina regional correspondiente de la IUCN o con Forests Monitor, que reenviará todas las muestras de interés recibidas a los organizadores de la IUCN. Por: Forests Monitor, correo electrónico: [email protected] . Visite el sitio web de Forests Monitor para obtener más información sobre el proceso de AFLEG y la participación de la sociedad civil en este proceso. Allí también encontrará vínculos con otros sitios pertinentes. inicio - Chad/Camerún: promesas y realidades de un proyecto petrolero financiado por el Banco Mundial El Proyecto de Explotación Petrolera y Oleoducto de Chad/Camerún (ver Boletines del WRM N° 45, 41, 35, 14 y 2) está ingresando en un momento clave. La finalización de la mayoría de las actividades de construcción está programada para julio de 2003 y las ventas iniciales de petróleo podrían realizarse ya en noviembre de 2003. Como resultado, la finalización de la construcción se producirá más de un año antes de lo previsto; la fecha original de finalización era fines de 2004. La velocidad de los trabajos de construcción plantea un marcado contraste con el retraso importante en la instrumentación de las medidas dirigidas a asegurar el bienestar de los pobladores locales y la protección del medio ambiente, algunas de las cuales quizás nunca lleguen a ponerse en práctica. Otra fuerte contradicción del proyecto es el nivel de “comodidad” que logró obtener el Banco Mundial para sí mismo y otros prestamistas para garantizar el repago de los préstamos por parte de Chad y Camerún, y la falta de protección para las poblaciones vulnerables y empobrecidas que habitan en las regiones afectadas por el proyecto. La participación del Grupo del Banco Mundial en el proyecto fue la condición previa para que el consorcio dirigido por la Exxon siguiera adelante con este proyecto de 3,7 mil millones de dólares. El sector privado insistió en la cofinanciación del Grupo del Banco Mundial por dos razones. En primer lugar, porque representa un seguro de riesgo político en una región políticamente volátil, y segundo porque le permitió obtener financiación adicional para el proyecto proveniente del Banco Europeo de Inversiones, agencias de crédito a la exportación de EE.UU. y Francia, un conjunto de prestamistas comerciales y de la venta de bonos. El Banco protege sus préstamos mediante el establecimiento de una cuenta de garantía extraterritorial para Chad en la cual se depositarán todos los ingresos provenientes de las ventas de petróleo, y de la cual se repagarán los préstamos antes de que el saldo de fondos se traspase al gobierno de Chad. En el caso de Camerún, el Banco cobra al país una prima extraordinaria de 10% sobre el monto del préstamo para protegerse de problemas potenciales. Por otro lado, los pobladores locales asumen los riesgos más importantes. Están sufriendo amenazas graves a la salud pública debido a la contaminación y las enfermedades. Además, la inflación inducida por el proyecto ha deteriorado aún más sus ya escasos ingresos y, con la duplicación del precio de los granos, existe el riesgo de una hambruna en la región productora de petróleo. El Documento de Evaluación del Proyecto (PAD, por sus siglas en inglés) de abril de 2000, que debería proporcionar información objetiva según la cual la Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial pueda tomar una decisión informada, contiene las promesas del proyecto para mitigar la pobreza en Chad y promover el desarrollo en Camerún, así como las medidas a tomar para abordar posibles riesgos del proyecto. Pero no es mucho más que un mecanismo de marketing. Contiene afirmaciones cuestionables (por ejemplo: “Chad ha logrado exitosamente establecer instituciones políticas democráticas” [PAD, Pág.121]), quita importancia a los riesgos, y describe los beneficios del proyecto de una forma que en el mejor de los casos se podría describir como ingenuidad deliberada. El ultimo informe realizado por el Grupo Asesor Internacional (IAG, por sus siglas en inglés) sobre su misión en Chad y Camerún del 15 de octubre al 4 de noviembre de 2002, así como el informe del Grupo Externo de Control de Cumplimiento (ambos organismos trabajan para el Grupo del Banco Mundial), documentan estos problemas 13 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 con cierto detalle. Pero el IAG carece de poder para lograr la instrumentación de sus recomendaciones y está en gran medida limitado a exhortar al Banco Mundial, a los gobiernos y al consorcio petrolero a que tomen con urgencia medidas fundamentales que son absolutamente esenciales “si se pretende instrumentar el potencial de desarrollo creado por el proyecto”. El IAG reconoce indirectamente sus propias limitaciones al solicitar informes detallados y planes de acción para abordar los numerosos impactos ambientales y sociales del proyecto ahora que las actividades de construcción en Camerún están llegando a su fin. El objetivo original de la creación del IAG fue que sus propios informes pudieran mitigar riesgos y producir medidas correctivas y acciones de generación de capacidad. Ahora esa tarea se está trasladando a algún emprendimiento a llevarse a cabo en el futuro. Además, el informe de Investigación del Panel de Inspección del Banco Mundial del 23 de Julio de 2002, resultado de la investigación del Panel sobre las reclamaciones de ciudadanos chadianos que afirmaron que estaban siendo lesionados como resultado de una instrumentación deficiente de las políticas de salvaguardia del Banco Mundial, revela intimidación y acoso en el proceso de consulta, lo que imposibilita la “consulta completa e informada”, incumplimiento de la administración del Banco en lo referente a la Directriz Operativa sobre Evaluación Ambiental del propio Banco, falta de generación de capacidad a nivel nacional con la amenaza de poner en riesgo la meta de reducción de la pobreza en las últimas etapas de construcción y en las primeras etapas de funcionamiento del oleoducto, y revela también que no se han tomado medidas para solucionar fluctuaciones y grandes excedentes en el flujo de ingresos, lo que representa riesgos macroeconómicos graves que pueden poner en peligro los objetivos de reducción de la pobreza. En el caso de Camerún, el Panel de Inspección del Banco Mundial está investigando actualmente una reclamación de ciudadanos y ONGs cameruneses, que denuncia que un Plan para los Pueblos Indígenas (PPI) que debía hacerse en forma participativa, fue realizado sin consulta y no incluye medidas para asegurar los derechos a la tierra de los pueblos indígenas. La mayor parte de las actividades para asegurar beneficios de desarrollo y proteger el medio ambiente hubieran debido realizarse antes o durante las actividades de construcción. Sin embargo, en enero de 2003, ya casi está finalizando la construcción y la mayoría de esas actividades están en sus primeras etapas de preparación, si es que en realidad están avanzando. Resumen de “The Chad/Cameroon Oil & Pipeline Project - Reaching a Critical Milestone” (El informe completo –en inglés- está disponible en http://www.wrm.org.uy/countries/Cameroon/Horta.html), por Korinna Horta, Environmental Defense, enero de 2003, correo electrónico: [email protected] inicio - Kenia: luces y sombras de la postura del nuevo gobierno con relación a los bosques El recientemente electo presidente de Kenia, Mwai Kibaki, ha designado al Dr. Newton Kulundu como Ministro de Medio Ambiente y a la reconocida ambientalista Prof. Wangari Mathai como viceministra. El nuevo ministro ya ha realizado una serie de declaraciones públicas con relación a los bosques que parecen indicar que las cosas podrían estar cambiando --al fin-- en la dirección correcta. No obstante, sus declaraciones dejan en la sombra ciertos temas cruciales. En las entrevistas realizadas por los medios de difusión, el ministro ha declarado que “pronto quedarán revocadas en el país las concesiones irregulares de tierras de bosques otorgadas a agentes comerciales privados” y que “se tomarán medidas disciplinarias contra todos los funcionarios del gobierno que se descubra que han vendido tierras de bosques a individuos con influencia política”. Además, expresó que su Ministerio se vincularía con los departamentos gubernamentales competentes a efectos de anular las concesiones y devolver las tierras al Estado. Todo eso son buenas noticias. Sin embargo, el ministro no profundiza en el análisis de las causas subyacentes de la deforestación, y se centra en el hecho (real) de que los bosques de Kenia han sido devastados por “individuos egoístas”. Deja de lado temas por lo menos igualmente importantes, como los modelos de tenencia 14 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 de la tierra y las políticas macroeconómicas que también están en la raíz de la deforestación y la degradación de los bosques. Los ambientalistas estiman que en los últimos 150 años, los colonialistas británicos y los agricultores de Kenia talaron aproximadamente tres cuartas partes de los bosques, dejando alrededor de un dos por ciento de la superficie del país con cubierta forestal. El hecho de que sería fácil encontrar detrás de esos procesos a “individuos egoístas” resultaría por cierto insuficiente para comprender y abordar los resultados de ese histórico proceso de destrucción de los bosques, que se prolonga hasta el día de hoy. A menos que se identifiquen las causas subyacentes de la pérdida de los bosques y se adopten medidas para resolverlas, centrarse exclusivamente en la corrupción no dará solución al problema. El otro aspecto importante de la postura del nuevo ministro con relación a los bosques es el de aumentar la cubierta forestal. El objetivo del Dr. Kulundu es aumentar la cubierta forestal a un 10% en los próximos cinco años, pero no ha dado detalles acerca de dónde y cómo ese plan sería llevado a la práctica, ni tampoco qué entiende por “aumentar la cubierta forestal”. Es de esperar que se refiera a la restauración de los bosques nativos por las comunidades locales y para su beneficio o a proyectos de agrosilvicultura a pequeña escala y con base en la comunidad. Pero también podría implicar la plantación a gran escala de monocultivos de árboles exóticos, que podrían afectar aún más a los ecosistemas nativos y particularmente a los menguantes recursos de agua ya perjudicados por la pérdida generalizada de bosques. Tenemos la firme esperanza de que el proyecto de Ley de Política de Manejo Forestal, actualmente en elaboración y que el ministro dijo estará “dirigido a aumentar la cubierta forestal del país”, tomará en cuenta lo que el periodista de Kenia Mutuma Mathiu aconsejó en mayo de 2002 al entonces Conservador de los Bosques, Mayor General Peter Ikenye, que finalizaba diciendo: “¿Y cuál es exactamente el mandato del General Ikenye? Decir que estará a cargo de los esfuerzos de conservación sería una suerte de contradicción: no hay conservación. Tal y como están las cosas, parecería que el trabajo es triple. La tarea más urgente es definir los bosques. Las partes de tierras de bosque que han sido criminalmente desafectadas de su condición de reserva, ¿todavía son parte del bosque? ¿Pueden volver a ser afectadas como reserva? También falta definir la situación final de los ocupantes precarios, los colonos y quienes se han apropiado de tierras en zonas de bosque. Una gran cantidad de ocupantes precarios son familias muy pobres. No pueden ser arrojadas a las calles sin un paracaídas. Crear ese paracaídas requerirá mucho dinero, trabajo, ingenio y liderazgo. En segundo lugar está el tema de la protección. Una vez que se hayan definido los bosques, será necesario crear nuevos mecanismos sustentables para protegerlos. Lo más probable es que esto implique cierto tipo de relación simbiótica entre los bosques y las comunidades vecinas. Por último está el tema de recuperar aquellas partes que han sido destruidas. De nada sirve llenar nuestro país exclusivamente con árboles exóticos. Creo que el ministro de Medio Ambiente, Joseph Kamotho, que asimiló admirablemente sus reveses políticos, debería ahora encaminar el país a establecer viveros de árboles indígenas y plantarlos”. ¿Hace falta pedir más? Artículo basado en información obtenida de: “Can Our Forests Breathe At Last?”, Mutuma Mathiu, The Nation (Nairobi), 5 de mayo de 2002, http://forests.org/articles/reader.asp?linkid=10735); “Govt to Act On Forest Grabbers, Says Kulundu”, Hilton Otenyo, The East African Standard (Nairobi), January 6, 2003, http://allafrica.com/stories/200301060630.html inicio 15 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 - Madagascar: el colonialismo como causa histórica fundamental de la deforestación El problema histórico de la deforestación en Madagascar se vincula con las políticas perjudiciales del estado colonial en relación al uso de la tierra y la agricultura. El problema de la deforestación en Madagascar comenzó en 1896 cuando la isla fue anexada como colonia francesa. El período posterior a la anexión se caracterizó por un clima político incierto y el hambre, y muchos de los malgaches huyeron a los bosques para sobrevivir. Estos productores comenzaron a practicar el método de cultivo migratorio como medio de supervivencia. Desde el principio de la época colonial, la economía nacional de Madagascar ha estado orientada a la promoción de la exportación. El producto de exportación básico es el café, pero también se venden al exterior arroz y carne vacuna. En una primera etapa se plantó café sólo en la costa este, pero su cultivo se expandió a toda la isla cuando se tornó evidente que los productores podían obtener grandes ganancias. Debido a la expansión del café, la economía de la isla se desarrolló en forma desigual. Ya en 1911 se produjeron períodos de escasez de arroz debido a la demanda excesiva de mano de obra en el sector del café, y la “seguridad alimentaria” de la nación comenzó a deteriorarse. El arroz resultaba también más vulnerable a los cambios climáticos y los ciclones, que agravaban los períodos de escasez. Campesinos que antes cultivaban arroz se trasladaron a regiones donde podían cultivar café, cobrando mejores salarios. Esos campesinos entonces desmontaban tierras adicionales para poder practicar cultivos migratorios y generar alimentos suficientes para subsistir. En respuesta al aumento de los cultivos migratorios, el Gobernador General prohibió su práctica en 1909. Con esta prohibición el estado pretendía intentar salvar lo que quedaba de bosques en el país, y también imponer un “manejo racional de los recursos del bosque”. Pero la tierra apartada por el estado para el cultivo de arroz no era adecuada debido a problemas del suelo, y por lo tanto esta política no logró resolver el problema de producción de arroz en Madagascar. El gobierno también pensó que la prohibición le daría más posibilidades de cobrar impuestos porque sería más fácil localizar a los ciudadanos si se veían forzados a permanecer en un lugar. Los malgaches interpretaron la prohibición en forma prácticamente opuesta a las intenciones del estado. Consideraban el trabajo asalariado como equivalente a la esclavitud, y se produjeron numerosos levantamientos. Los malgaches no solo ignoraron la prohibición, sino que quemaron ilegalmente muchas hectáreas de bosques como protesta. “La prohibición convirtió la práctica del cultivo migratorio en un símbolo de independencia y libertad del dominio colonial”. Los malgaches consideraban el cultivo migratorio como un medio sagrado de supervivencia aprendido de sus ancestros. El problema de la degradación de los bosques se agravó todavía más cuando en 1921 el estado decidió abrir los bosques de la isla a las concesiones madereras. Muchos consideraron irónico que el estado permitiera la tala masiva en las concesiones mientras aún estaba vigente la prohibición de los cultivos migratorios. Pero se arruinaron más tierras que las reclamadas, porque muchos propietarios desmontaron zonas más allá de los límites de sus concesiones. El Servicio de Bosques no logró reglamentar las concesiones debido a la escasez de mano de obra y a la “falta de voluntad política”. Gran parte de la tala ilegal de árboles fue completamente ignorada por las autoridades y las multas cobradas por violación de los permisos eran mucho menores que los daños reales. La combinación de estas políticas gubernamentales perjudiciales significó “la destrucción de aproximadamente el 70% de los bosques primarios en los 30 años transcurridos entre 1895 y 1925”. Es interesante destacar que el tan publicitado tema del “crecimiento de la población” no se convirtió en un factor de degradación de bosques en Madagascar hasta 1940, con la introducción de vacunas que redujeron la tasa de mortalidad. Durante los 40 años siguientes la población aumentó rápidamente de 4,2 millones a 9,2 millones, y se desmontaron aproximadamente 4 millones de hectáreas de bosques durante este período de 40 años, en comparación con las entre 3 y 7 millones de hectáreas desmontadas durante el período de 40 años entre 1900 y 1940. Gran parte de esa deforestación, sin embargo, seguía estando vinculada a las concesiones, la promoción de las exportaciones y la falta de seguridad en la tenencia de la tierra, más que al crecimiento de la población en sí mismo. 16 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 Y lo que resulta más interesante aún es que gran parte del proceso descrito previamente se puede comparar fácilmente con lo sucedido en muchas ex colonias europeas en toda la región tropical, donde las causas históricas fundamentales de la deforestación están claramente vinculadas a la expropiación y explotación de los recursos naturales en beneficio de las potencias coloniales. La mayoría de esas colonias ahora son formalmente independientes, pero no parecen haberse producido muchos cambios en el modelo económico insustentable heredado del régimen colonial, que sigue produciendo materias primas baratas y abundantes a expensas de los pueblos y su medio ambiente, en beneficio del norte. Artículo basado en información obtenida de: History and Current Crisis of Deforestation (Madagascar)", revisado por Alane O'Connor, Colby College, 1996 (http://www.colby.edu/personal/t/thtieten/defor-mad.html) inicio ASIA - Bangladesh: objetan Proyecto de Conservación de la Biodiversidad de los Sunderbans La organización ambiental SBCP Watch Group está conformada por cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG) locales –Actionaid Bangladesh, Rupantar, JJS y Lokaj-- y fue creada en el año 2000 con la finalidad de controlar las actividades realizadas por el llamado Proyecto de Conservación de la Biodiversidad de los Sunderbans. Este proyecto de 77,5 millones de dólares está financiado por el Banco de Desarrollo Asiático (BDA), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Fondo de Desarrollo Nórdico (FDN), y su autoproclamado propósito es el de recuperar el ecosistema original de la mayor superficie continua de manglares que existe actualmente en el planeta (ver Boletín 44 del WRM). El grupo cívico considera que de no hacer una evaluación en serio del proyecto, éste tendrá resultados negativos. El Proyecto de Conservación de la Biodiversidad de los Sunderbans no ha identificado correctamente las causas estructurales de la pobreza y de la destrucción de la biodiversidad de los Sunderbans, y por el contrario ha responsabilizado de ello a la población local. Aún cuando uno de los componentes del proyecto es la erradicación de la pobreza de quienes habitan la “Zona de Impacto” o “Zona de Amortiguación” adyacente al bosque de mangles, básicamente no fueron consultados a la hora de diseñar el proyecto, recuerda la ONG. El proyecto, entre otras cosas, no tuvo en cuenta la cría industrial del camarón realizada en el área contigua a los Sunderbans, actividad que la organización califica de “nueva maldición para las comunidades locales”. Las granjas camaroneras han desplazado a ocupaciones tradicionales como las de aparceros, trabajadores rurales, agricultores en pequeña escala o pescadores artesanales quienes, expulsados por las empresas camaroneras, han recurrido al bosque en busca de fuentes de sustento alternativas, aumentando así la presión sobre los menguados recursos del ecosistema. Una investigación realizada por ONGs reveló que la única ocupación que se lleva a cabo durante todo el año en los Sunderbans es la colecta de alevines de camarón (camarón recién salido del huevo). En la medida en que se han ido cerrando todas las fuentes de trabajo, una gran cantidad de desocupados se han visto forzados a juntar alevines de camarón, cangrejos y almejas, de una manera que hasta los propios recolectores consideran insustentable. La población local considera que si el gobierno prohibiera la cría industrial del camarón en la región, los agricultores pobres y marginales se verían beneficiados pues se generarían numerosas oportunidades de empleo en la agricultura y otras actividades relacionadas, produciendo cultivos y variedades locales de pescado para abastecer las necesidades locales. La cría industrial del camarón ha generado un movimiento popular de resistencia que tiene ya varios años y ha cobrado una víctima en Koronamoyee Sardar, quien para los sin tierra de Bangladesh se ha convertido en símbolo de la lucha por el derecho a la tierra y en contra de las empresas camaroneras (ver Boletín 51 del WRM). Según la investigación de las ONG, la cría industrial del camarón ha provocado también varios otros impactos. Como resultado de la disminución de las actividades agrícolas hay menos paja de arroz, materia prima para la fabricación de los techos, por lo que se ha producido un exceso de consumo del paja silvestre de los Sunderbans. El aumento de la salinidad de la región ha liquidado toda la vegetación, provocando una aguda 17 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 escasez de madera para combustible, por lo cual también aumentó la presión sobre los recursos de los Sunderbans. La reducción de la cría de ganado también ha implicado que haya menos estiércol de vaca, que es utilizado como combustible alternativo a la leña. La organización ambientalista ha presentado una serie de recomendaciones al ADB para que realice una evaluación inmediata de las actividades y el diseño del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad de los Sunderbans en función de intereses y principios genuinos, y haga público el informe de la evaluación. También exhorta a que se reconozcan los derechos de los pobres a los recursos naturales comunes y que se imponga una moratoria a la exploración de petróleo y gas en la zona de los Bloques 5 y 7 (ver Boletines 15 y 44 del WRM). Entre las propuestas del grupo se incluye la de realizar una producción sustentable de camarón que tenga en cuenta el medio ambiente y la gente, en lugar de una producción comercial. También se sugiere la adopción y aplicación de políticas vinculadas a una utilización y un manejo de la tierra favorable al ambiente y un proceso de control del proyecto que sea ampliamente participativo. La protección y utilización sustentable del Bosque de Reserva de los Sunderbans sólo será posible cuando la gente participe activamente en el proyecto desde su inicio, y cuando el medio ambiente y los intereses de la población local tengan prioridad sobre las empresas comerciales a gran escala. Artículo basado en información obtenida de: “Citizen’s Forum for Conserving the Biodiversity of the Sunderban Reserve Forest”, http://www.cdp.20m.com/sundorbon.html ; Holiday Publication, http://www.weeklyholiday.net/060902/count.html inicio - India: recolectores de agua pluvial y protectores de bosques de montañas Aravalli Durante una visita reciente al estado de Rajastán en India, Patrick McCully de International Rivers Network, tuvo la posibilidad de presenciar los cambios profundos que el trabajo de un grupo local llamado “Tarun Bharat Sangh” (TBS) produjo en la vida de cientos de miles de personas. Con asombro constató que esta transformación social y ambiental se obtuvo a una pequeña fracción del costo económico (sin mencionar el costo humano y ecológico) del suministro de agua con grandes represas. A continuación presentamos algunos fragmentos de esta experiencia: “Las generaciones anteriores nunca tuvieron la buena suerte que tenemos nosotros”, me dijo Lachmabai, una anciana del poblado de Mandalwas, mientras estábamos sentados en la orilla de un gran estanque creado por una presa de tierra recién construido. “Gracias al agua estamos contentos, nuestro ganado está contento y los animales están contentos. Nuestros campos de cultivo han mejorado, nuestro bosque está verde, tenemos leña, forraje para nuestro ganado y tenemos agua en nuestros pozos”. Los pobladores de Mandalwas construyeron 45 estructuras de recolección de agua en los últimos 15 años, y hay más planificadas. Mientras que antes los productores sólo tenían agua suficiente para producir granos, ahora los pobladores pueden producir vegetales con alta exigencia de agua y cultivos comerciales. Los pobladores que antes debían sobrevivir con una comida al día, ahora comen dos o tres veces al día, y tienen una variedad mucho mayor de alimentos más nutritivos. Las tareas de acarrear agua, leña y forraje, y de hacer pastar y beber al ganado realizadas por las mujeres ahora insumen mucho menos tiempo. El aumento de la cantidad de leña y hojas de árboles para forraje son los beneficios clave de la regeneración de los bosques. Los beneficios del agua que presencié se obtuvieron a pesar de que la región está sufriendo uno de los años más secos de su historia, obteniéndose en algunos poblados sólo una décima parte de la cantidad “normal” de lluvia, a lo que hay que sumar además tres años previos de sequía. Según la Unión del Pueblo Indio para las Libertades Civiles (Indian People's Union for Civil Liberties), en noviembre la sequía produjo como mínimo 40 muertes por inanición en el sudeste de Rajastán. Se informó que muchas personas sobreviven comiendo pasto. El contraste entre las áreas mejoradas por el TBS y otras regiones de Rajastán, para decir poco, es sorprendente. 18 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 Mandalwas es sólo uno de los más de 1.000 poblados donde trabaja el grupo Tarun Bharat Sangh (“Asociación India Joven”). Desde 1986, el TBS ha ayudado a los pobladores a construir o restaurar casi 10.000 estructuras de recolección de agua en Alwar y distritos vecinos en las áridas montañas Aravalli del noreste de Rajastán, a unas pocas horas de distancia al sur de Delhi. Muchas estructuras adicionales fueron construidas por los pobladores sin la participación del TBS. Los pobladores también han excavado más de 1.000 pozos para aprovechar el aumento del nivel de las aguas subterráneas producido por las nuevas obras. Si bien la recolección de agua es un elemento esencial del éxito del TBS, existen otros factores que contribuyen al impacto trascendental producido por este grupo. Al unir a los pobladores para resolver sus graves problemas de agua, el TBS los ha empoderado para que tomen el control de otros aspectos de sus vida. Los resultados se ven en las reglas creadas por el poblado para proteger los bosques, en la acción conjunta de los pobladores para obligar al gobierno a proporcionar maestros para sus escuelas, para resistir a las exigencias de sobornos por parte de funcionarios, y en la difusión extendida de la agricultura orgánica y la mejora de las prácticas de atención de salud tradicionales y modernas. Las estructuras de recolección de agua consisten principalmente en presas de tierra en forma de media luna (johads), o “presas de control” de hormigón y escombros bajas y rectas construidas en quebradas que se inundan en forma estacional. Los johads se han construido en Rajastán durante cientos de años, pero muchos se deterioraron durante el siglo XX debido al aumento del rol del estado en el manejo del agua (y su fijación en proyectos en gran escala), y el consiguiente debilitamiento de las instituciones y prácticas de manejo del agua a nivel de los poblados. Las lluvias producidas por el monzón llenan los estanques detrás de las estructuras. Sólo las estructuras más grandes conservan agua todo el año; la mayoría se seca seis meses después del monzón o antes. Su objetivo principal, sin embargo, no es conservar el agua superficial, sino recargar el agua subterránea debajo. El agua almacenada en el suelo no se evapora ni favorece la proliferación de mosquitos, está protegida de la contaminación de los desechos humanos y animales, y se distribuye para recargar pozos y brindar humedad para la vegetación en un área amplia. Varias corrientes de agua que en las últimas décadas sólo habían conservado agua después de las tormentas del monzón, ahora fluyen todo el año debido a la recarga de agua subterránea (aunque algunas partes de los ríos se están secando debido a la grave y extendida sequía). Los bosques se han regenerado debido a la elevación de la napa freática, y también porque la necesidad de proteger los bosques es un componente esencial del mensaje del TBS. El reconocimiento de que un buen manejo del agua exige un buen manejo del suelo es una de las claves del éxito asombroso del TBS: entre los beneficios de la regeneración de bosques en las laderas rocosas de las montañas Aravalli se cuenta que la vegetación reduce los desprendimientos y la erosión, mejorando la recarga del agua subterránea y disminuyendo la sedimentación de los estanques de los pobladores. Los pobladores beneficiarios aportan entre un cuarto y un tercio del costo de las estructuras de recolección de agua, en efectivo y en especie. Las contribuciones en especie en general consisten en mano de obra gratuita, pero también pueden incluir materiales de construcción y el valor de la tierra ocupada por la estructura y su estanque. El TBS aporta el costo restante. Toda la mano de obra necesaria para las estructuras de recolección de agua es proporcionada por los pobladores locales. Aparte de su contribución en especie, los pobladores reciben una remuneración por su trabajo, lo que significa que la construcción aporta dinero en efectivo a los poblados. Alwar es el hogar de una de las reservas de fauna más conocidas de India, el Santuario de Tigres Sariska. El TBS ha construido numerosas estructuras en la “zona de transición” alrededor del santuario, y también dentro de la propia reserva. Al principio los funcionarios del santuario tuvieron una actitud hostil hacia el TBS. Pero ahora promueven el trabajo del TBS, al darse cuenta de que el grupo no sólo ha proporcionado fuentes de agua para la fauna y ha ayudado a regenerar el bosque, sino que también ha persuadido a los pobladores de no realizar caza furtiva. Además, después de una lucha reñida, que incluyó una demanda ante la Suprema Corte, el TBS forzó el 19 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 cierre de canteras de piedra que estaban produciendo un daño ambiental considerable dentro del parque (incluso la disminución de la napa freática, lo que redujo los beneficios de la recolección de agua). Gracias a la reducción de la caza furtiva y al aumento de los animales de presa, la cantidad de tigres aumentó en los últimos años de 18 a 25. El ejemplo más destacable del disfrute de los pobladores de Alwar de los beneficios ecológicos de la recolección de agua es el “Santuario de Pueblo y Fauna” creado por los habitantes de los pueblos gemelos Bhaonta y Koylala. Las reglas del área protegida están pintadas en el frente de la presa de piedra y hormigón. Entre las reglas están: “no cazar en este bosque creado por dios”, “sin permiso del gram sabha (consejo del poblado) y el sarpanch (jefe) no se debe cortar ningún árbol porque dios está en los árboles”, “no permitas que el ganado, las cabras o tus camellos destruyan el bosque”, y “cada gota de agua en la cuenca de este poblado se debe poner a disposición de la fauna y el ganado del poblado”. Me senté sobre la presa y escuché a los ancianos hablar con entusiasmo sobre los animales que habían visto en el santuario, entre los que había jabalíes, hienas, monos, chacales, numerosos tipos de ciervos y leopardos. Y aunque ninguno de ellos había visto nunca uno, me informaron con gran orgullo que habían encontrado los rastros de un tigre junto al estanque, y que ese dato había sido registrado en forma oficial por el departamento estatal de fauna. Los pobladores dicen que nunca se habían visto esos animales cerca del poblado antes de que comenzaran las actividades de recolección de agua y protección del bosque. Los pobladores de Bhaonta han desempeñado un rol esencial en una emocionante iniciativa local de manejo participativo de ríos. El río Arvari se ha vuelto permanente salvo en los años más secos debido a la recolección de agua. Los pobladores que viven en la cuenca del Arvari decidieron que deberían crear reglas para evitar la sobreexplotación del río que había vuelto a correr y para promover la protección de los bosques. En 1999 representantes de consejos de poblados de 34 poblados se reunieron y declararon formalmente la creación del Parlamento de Arvari. Actualmente setenta y dos poblados envían representantes a este parlamento. Además de tratar temas del bosque y el uso del agua, el parlamento ha forzado al gobierno estatal a rescindir una autorización de derecho de pesca en el río Arvari que había otorgado a un contratista externo. Si bien no tiene autoridad legal, el parlamento tiene la autoridad moral que le permite imponer multas a los infractores y resolver disputas sobre el uso de recursos entre los poblados. A pesar del apoyo gubernamental mínimo (y a menudo frente a la hostilidad oficial absoluta), las estructuras del TBS han proporcionado agua de irrigación a una cantidad estimada de 140.000 hectáreas. El TBS calcula que alrededor de 700.000 personas en Alwar y en los distritos vecinos se benefician de la mejora del acceso al agua para uso doméstico, ganado y cultivos. Cada estructura está hecha a pequeña escala, pero los beneficios totales del trabajo del TBS se perciben por cierto a gran escala. Ni una sola familia fue desplazada para lograr estos beneficios impresionantes. A diferencia de las grandes represas, los johads y las presas de control no han destruido río alguno ni sumergido grandes áreas de bosques y tierras de cultivo; por el contrario, el trabajo del TBS de hecho creó ríos y bosques. El TBS aportó aproximadamente 70 millones de rupias (US$ 1,4 millones) de financiación externa al costo de las estructuras de recolección de agua. Esto significa un costo de 500 rupias por hectárea irrigada y 100 rupias (¡US$ 2!) por persona a la que se suministra agua potable. Una comparación por cierto aproximada de esos costos con los costos del notorio proyecto de represa de Sardar Sarovar (SSP, por sus siglas en inglés) en el estado de Gujarat produce resultados asombrosos. Haciendo una estimación conservadora del costo total del SSP de 300 mil millones de rupias (US$ 6 mil millones) da un costo por persona de 10.000 rupias por el suministro de agua potable, 100 veces más que en Alwar. El costo de suministrar agua de irrigación del SSP a una hectárea asciende a 170.000 rupias, o sea 340 veces más que en Alwar. 20 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 Teóricamente, si el presupuesto para el SSP se pusiera a disposición de recolectores de agua del tipo del TBS, podrían proporcionar agua potable a tres mil millones de personas (la mitad de la población mundial), al mismo tiempo que irrigarían 600 millones de hectáreas (más del doble que el área irrigada total del mundo). Se estima que más de mil millones de personas carecen de acceso digno a agua potable. El Banco Mundial y otros constructores de represas y privatizadores de agua usan esta estadística vergonzosa para fundamentar la necesidad de invertir US$ 180 mil millones al año en el sector del agua, y que las corporaciones multinacionales son esenciales para movilizar esta gran cantidad de dinero. Pero en costos de Alwar, US$ 180 mil millones alcanzarían para suministrar agua a 15 veces la población mundial. Las necesidades de los mil millones de seres humanos que carecen de agua se podrían resolver con el costo de una sola gran represa. El borrador de la nueva estrategia de recursos hídricos del Banco Mundial argumenta la necesidad de nuevos megaproyectos, afirmando que las opciones “fáciles y baratas” han sido mayoritariamente explotadas ya. En realidad las opciones fáciles y baratas como la recolección de agua apenas han sido tenidas en cuenta por las autoridades del agua. Alwar no es una utopía. Es una región terriblemente pobre, con servicios e infraestructura gubernamental deplorables, altos niveles de analfabetismo y donde la mayoría de las mujeres están sometidas a un nivel terrible de opresión. Pero si existe una respuesta al problema grave del agua en India (y en el mundo), estoy convencido de que la clave está en manos de los recolectores de agua y los protectores de los bosques de las montañas de Aravalli”. Por: Patrick McCully, International Rivers Network, “Harvesting Rain, Transforming Lives”. El artículo completo (en inglés) se publicará en la edición de enero de 2003 de World Rivers Review. inicio - Indonesia: informe del WWF vincula plantaciones de palma aceitera con deforestación a gran escala Indonesia se encuentra entre los países con la tasa de deforestación más alta del mundo. La deforestación anual promedio registrada fue de hasta un millón de hectáreas durante los años 80, 1,7 millones de hectáreas durante la primera parte de la década de los 90, y actualmente se ubica entre 2,0 y 2,4 millones de hectáreas, según estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente. Como ya hemos denunciado (ver Boletín N° 56 del WRM), las políticas mundiales impulsadas desde el norte e impuestas por los organismos multilaterales (el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) en los años 80, y la presión de una importante deuda externa, produjeron un aumento drástico de la exportación de recursos naturales, entre los que se incluye el aceite de palma, que se obtiene de la palma aceitera cultivada bajo un sistema de monocultivos a gran escala. La palma aceitera se convirtió en un cultivo lucrativo para los inversores en Indonesia, dado que la mano de obra y los costos de la tierra con frecuencia son bajos, los créditos se obtienen con facilidad y las condiciones climáticas y del suelo son favorables. La demanda mundial de aceite de palma es voraz. Se pronostica que aumentará de la cifra actual de 22,5 millones de toneladas métricas anuales a 40 millones de toneladas en 2020. India, China, Holanda y Alemania son los principales importadores de aceite de palma crudo, el producto primario derivado del fruto de la palma, que se utiliza para una amplia gama de productos alimenticios y no alimenticios. La cadena comercial mundial cuenta con fondos proporcionados por instituciones financieras extranjeras de Europa, EE.UU. y Asia oriental. Sumatra, Kalimantan y Papúa Occidental son las áreas principales de Indonesia donde operan los grandes conglomerados como el Grupo Salim, el Grupo Raja Garuda Mas y el Grupo Sinar Mas. Son los mismos conglomerados que controlan las actividades de madereo y procesamiento de madera, y las industrias de producción de celulosa y papel. Todo este negocio se ha realizado a costa de tierras que antiguamente eran bosques en las tierras bajas de Indonesia y del sustento de sus habitantes rurales. Según un informe reciente del WWF sobre “Plantaciones de palma aceitera y deforestación en Indonesia” publicado en diciembre de 2002, “en Indonesia se había aprobado 21 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 la conversión de casi siete millones de hectáreas de tierras de bosques en plantaciones de cultivo de finca hasta fines de 1997, y esos territorios casi con seguridad fueron talados. Pero el área realmente convertida en plantaciones de palma aceitera desde 1985 es de aproximadamente 2,6 millones de hectáreas”, con orientación exportadora, para abastecer a las industrias de aceite de palma. “Uno de los cambios de reglamentación en el sector de palma aceitera introducido en 1998 establece que se permite a las compañías estatales dedicadas al manejo de bosques utilizar el 30 por ciento de sus áreas de concesión para cultivos de finca tales como palma aceitera”. Lo que resulta preocupante es que en general tienen concesiones en tierras de bosques permanentes. Las grandes compañías de palma aceitera se han apropiado de tierras comunales sin consultar ni compensar en forma adecuada a los muchos millones de personas que viven en los bosques y que dependen de ellos para su sustento. El tema de los derechos sobre la tierra ha estado siempre en el centro del conflicto: “el desarrollo de plantaciones de palma aceitera sigue siendo una causa importante de conflicto en relación a la tierra y sus recursos. Uno de los impactos sociales de la expansión es la apropiación de grandes áreas de tierras usadas por las comunidades indígenas y campesinas que, en la mayoría de los países tropicales, no tienen la propiedad de las tierras que ocupan en forma tradicional. En los sectores en expansión, donde las apuestas económicas son altas, como el sector de la palma aceitera, las compañías de plantaciones pueden recibir concesiones de tierras o títulos de propiedad sobre esas tierras y recibir el apoyo del gobierno para reprimir a la oposición que pueda surgir de las comunidades locales”, afirma el informe del WWF. Para completar el círculo, las plantaciones de palma aceitera a gran escala han sido la causa principal de los incendios de bosques que han asolado Indonesia desde 1997. Según el informe, “en setiembre de 2002, la información satelital reveló que más del 75% de los puntos calientes registrados en Kalimantan occidental y central durante el mes de agosto se produjeron en plantaciones de palma aceitera, plantaciones de árboles y concesiones de bosques. Esto indica que el mismo proceso que se tornó evidente en años anteriores se está repitiendo en 2002: las compañías madereras y las fincas desmontan y limpian las tierras de sus concesiones incendiando los bosques naturales, después de extraer la madera valiosa y dejar residuos de la tala que se incendian con facilidad". Un proyecto bilateral entre Indonesia y la Unión Europea (el Proyecto de Prevención y Control de Incendios de Bosques), “concluyó que la solución permanente más importante para el problema de los incendios en Indonesia radica en mejorar en gran medida la planificación del uso de la tierra a nivel local y en fortalecer el manejo local; este último punto incluye la prevención de incendios. El proyecto estableció que los puntos de vista locales sobre el manejo de los recursos naturales varían de un lugar a otro, pero que en general coinciden con el 'uso racional'. La conclusión anterior no es nueva, y hace muchos años que las organizaciones indonesias están insistiendo en la necesidad de asegurar el control de las comunidades sobre los bosques, como forma de garantizar tanto la conservación de los bosques como el sustento de los pobladores locales. El elemento nuevo es el reconocimiento oficial de que “los puntos de vista locales sobre el manejo de los recursos naturales varían de un lugar a otro, pero que en general coinciden con el 'uso racional'”. Al menos es un pequeño avance en la dirección correcta. Pero todavía quedan varias preguntas por plantear. ¿Tiene el gobierno la voluntad de cambiar su curso de acción y fortalecer el manejo local de los recursos a costa de las corporaciones nacionales y transnacionales que operan en el sector de la palma aceitera? ¿Apoyarán el FMI y el Banco Mundial este enfoque, que de hecho significaría detener la expansión de la palma aceitera (y de las exportaciones de aceite de palma)? ¿Prevalecerán finalmente los intereses de los bosques y de los pueblos sobre las ganancias empresariales y las políticas macroeconómicas orientadas a la exportación? Artículo basado en información obtenida de: “Oil Palm Plantations and Deforestation in Indonesia. What Role do Europe and Germany Play?”, WWF, 2002, http://www.panda.org/downloads/forests/oilpalmindonesia.pdf inicio - Indonesia: informe sobre violaciones de derechos humanos cometidas por la industria papelera “La policía y fuerzas de seguridad empresariales indonesias son responsables por violaciones reiteradas de los derechos humanos de las comunidades indígenas involucradas en la industria de celulosa y papel en Sumatra”, 22 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 afirmó Human Rights Watch en un nuevo informe publicado el 7 de enero de 2003. Las violaciones incluyen apropiación de tierras sin compensación y ataques brutales a manifestantes locales. “Sin solución: Violaciones de los derechos humanos y la industria de celulosa y papel de Indonesia”, es el título de un informe (en inglés) de 90 páginas, que documenta en forma extensa los vínculos subyacentes entre el menosprecio por los derechos humanos y las prácticas destructivas en materia de manejo de bosques. La industria de celulosa y papel de Indonesia se expandió con rapidez desde fines de la década de 1980 hasta convertirse en uno de los diez productores más importantes del mundo. Pero la industria acumuló deudas por más de US$ 20 mil millones, y la demanda en expansión consume grandes extensiones de bosques tropicales de las tierras bajas de Sumatra. Esos territorios son reclamados por las comunidades indígenas que dependen de ellos para cultivar arroz y extraer caucho. La pérdida de acceso al bosque, junto con el hecho de que las compañías contratan trabajadores fuera de la provincia, ha resultado devastador para el sustento local, produciendo conflictos violentos. Asia Pulp & Paper (APP) es la principal productora de papel de Indonesia, y propietaria de una de las plantas de producción de celulosa más grandes del mundo, la planta Indah Kiat en Riau, Sumatra. El proveedor principal de fibra de la planta, Arara Abadi, estableció su plantación para pulpa de papel en los años 1980-90, durante la presidencia de Suharto. Arara Abadi, respaldada por las fuerzas de seguridad estatales, se apropió en forma rutinaria de tierras pertenecientes a comunidades indígenas para instalar sus plantaciones, sin cumplir los procesos requeridos y con nula o escasa compensación. Desde la caída de Suharto en mayo de 1998, los residentes locales han intentado presionar para obtener sus reclamos, pero se han visto enfrentados a la falta de voluntad de hacer cumplir la ley. Al no obtener soluciones contra la injusticia, las comunidades se han volcado en forma creciente a la creación de organizaciones de vigilancia propias. Arara Abadi respondió con violencia y arrestos. En su nuevo informe, Human Rights Watch detalla tres casos en 2001 en los cuales los pobladores locales de Mandiangin, Betung y Angkasa/Belam Merah, frustrados por las disputas no resueltas con Arara Abadi, establecieron bloqueos o comenzaron a talar árboles de la plantación. Cientos de guardias de la compañía armados con garrotes atacaron a los residentes, hiriendo gravemente a nueve de ellos y deteniendo a sesenta y tres. La policía indonesia, que entrenó a las milicias civiles y que también estuvo presente durante los ataques, fue cómplice en los tres casos. El año pasado volvieron a informarse en Riau casos de violencia contra pobladores que se rehusan a entregar sus tierras a los proveedores de la APP. De cientos de asaltantes involucrados, Human Rights Watch solo tiene conocimiento de que dos personas fueron juzgadas, y ambas, condenadas por agresión y lesiones, fueron liberados después de treinta días de prisión. Human Rights Watch no apoya las acciones ilegales realizadas por los manifestantes locales, y reconoce la necesidad de la compañía de proteger su personal y su propiedad. Pero no se puede justificar el uso de fuerza excesiva por parte de las milicias creadas por la compañía, y la impunidad de los responsables de las golpizas alimenta en forma directa el ciclo de la justicia por mano propia por parte de la población local. Es probable que sigan produciéndose abusos si se mantienen las condiciones actuales de impunidad, presión financiera y falta de pautas empresariales internas de seguridad, advirtió Human Rights Watch. La mayoría del gasto destinado a la policía y al ejército (70 por ciento) no proviene del presupuesto estatal sino de aportes de empresas, muchas de las cuales del sector forestal. Estos vínculos comerciales crean un conflicto de interés económico en la aplicación de la ley. Además, el personal de seguridad de Arara Abadi no tiene pautas para el uso de la fuerza y no se lo hace responsable por las violaciones de los derechos humanos de los pobladores locales. Extractos de: “Indonesia: Paper Industry Threatens Human Rights” comunicado de prensa, Human Rights Watch, enviado por Liz Weiss, correo electrónico: [email protected] . El comunicado completo (en inglés) se puede obtener en http://www.hrw.org/press/2003/01/indo010703.htm , y el informe completo (en inglés) en el sitio 23 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 http://www.hrw.org/reports/2003/indon0103/ inicio - Vietnam: se suspende construcción de planta de celulosa y papel en Kontum El 24 de octubre de 2002 las autoridades provinciales anunciaron la suspensión de la construcción de la nueva planta de celulosa y papel con una capacidad de 130.000 toneladas por año en Dac To, provincia de Kontum, en las tierras altas centrales de Vietnam. La agencia estatal de noticias Vietnam News Agency (VNA) informó que se detuvo la construcción debido “al incumplimiento de la formulación de un plan maestro creíble”. Seis meses antes, durante un viaje de dos días a Kontum, el Viceprimer Ministro Nguyen Cong Tan había exigido a la Compañía Papelera de Vietnam, Vinapimex, la publicación de un plan que estableciera donde provendría la materia prima para alimentar la planta. Vinapimex había planificado la planta de Kontum partiendo de la suposición de que habría más de 20.000 hectáreas de plantaciones disponibles para alimentar la planta, y que se podrían plantar todavía más tierras. Sin embargo, tres años más tarde, existen menos de 15.000 hectáreas de plantaciones y parte de esa área se obtuvo desplazando de sus tierras y hogares a pobladores locales. Después de la detención de la construcción, las autoridades provinciales de Kontum declararon a la VNA que la expansión del área de plantaciones de árboles para generar más materia prima simplemente no era viable. Jaakko Poyry, la empresa consultora forestal y de ingeniería más grande del mundo, fue la asesora en la proyectada planta industrial. En 1998 Poyry elaboró para Vinapimex un estudio de factibilidad sobre la planta y preparó los documentos para un llamado a licitación en mayo de 2002. El costo total de la planta se estimó en US$ 240 millones, cifra que incluye US$ 163 millones en equipos provenientes de Europa occidental. La suspensión de la construcción de la planta de Kontum es sólo uno de los problemas a los que se enfrenta Vinapimex, empresa administrada por el estado y principal productora de papel de Vietnam. Vietnam tiene la capacidad de producir 360.000 toneladas de papel por año, aproximadamente 70 por ciento del papel consumido por año en el país. Pero en agosto de 2002, la VNA informó que los depósitos de Vinapimex estaban al máximo de su capacidad, con 28.500 toneladas de papel almacenado, incluyendo 16.000 toneladas del año anterior. La compañía acusó a los exportadores extranjeros de practicar competencia desleal con papel barato dentro de Vietnam, pero la realidad es que el papel importado es más barato y de mejor calidad. En 2002, Vietnam importó 52.000 toneladas de celulosa y 290.000 toneladas de papel. En un intento por competir con los importadores, Vinapimex redujo dos veces los precios del papel durante 2002. Mientras tanto, los costos de producción del papel aumentaron en octubre cuando el gobierno incrementó el precio de la electricidad. Vinapimex solicitó al gobierno una reducción de los cargos de electricidad a los niveles anteriores a octubre de 2002, y está intentando obtener otros subsidios del gobierno, mediante préstamos de crédito preferenciales y una reducción del impuesto al valor agregado. Las perspectivas no son buenas para Vinapimex. Este año, según las reglas de la Zona de Libre Comercio de la ASEAN, Vietnam debe reducir los aranceles sobre las importaciones de papel de 50 por ciento a 20 por ciento. En 2000, Dang Van Chu, Ministro de Industria de Vietnam declaró a la revista comercial Pulp and Paper International que Vietnam tenía una estrategia clara para la industria de la celulosa y el papel para la próxima década. “En un plazo de 10 años queremos que nuestra industria abastezca el 80-90 por ciento de la demanda interna, con una tasa de crecimiento promedio de 10,4 por ciento por año”, afirmó. Añadió que el país también espera aumentar el comercio con el mercado internacional. Apenas dos años después, los planes están hechos trizas. En julio de 2002, el Viceprimer ministro Nguyen Tan Dung indicó al Ministerio de Industria que ajustara su plan de desarrollo para la industria papelera hasta 2010. Dung estableció que todas las plantas de papel nuevas debían tener en cuenta planes de suministro de materia prima. 24 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 Mientras tanto, Vinapimex continúa con sus planes de expansión. Está planificando una planta de celulosa con una capacidad de 250.000 toneladas por año en Phu Tho, con el objetivo de alimentar a la planta de celulosa y papel más grande de Vietnam, ubicada en Bai Bang. En octubre de 2002, el gobierno aprobó los planes de Vinapimex para una planta de celulosa y papel por valor de US$ 104 millones en la provincia de Thanh Hoa. La planta tendrá una capacidad de 50.000 toneladas de celulosa y 60.000 toneladas de papel por año. En la provincia de Lam Dong, Vinapimex tiene planes de establecer una planta de celulosa de US$ 250 millones, con una capacidad entre 200.000 y 400.000 toneladas por año. El Vicepresidente del Comité Popular de Lam Dong, Hoang Si Son, declaró al Vietnam Economic Times que “Vinapimex ha plantado un área de 10.000 hectáreas para añadir a las 30.000 hectáreas existentes; pensamos aumentar la cubierta boscosa a 135.000 hectáreas”. Aparentemente, Vinapimex considera que la construcción de nuevas plantas de celulosa y papel es la única forma que le queda para sobrevivir como empresa. Por supuesto la compañía podría simplemente construir más depósitos con mayor capacidad para las reservas masivas del papel poco rentable que produce. Después podría acudir al gobierno y a las agencias de cooperación internacional para obtener los subsidios que necesita para asegurar su supervivencia burocrática. Los impactos sobre las comunidades rurales de Vietnam, sus bosques y sus formas de sustento no tendrán una solución tan fácil. Por: Chris Lang, correo electrónico: [email protected] inicio OCEANIA - Papúa Nueva Guinea: el aserrío en pequeña escala es una buena opción La riqueza de los bosques de Papúa Nueva Guinea (PNG) es muy conocida, y también el nivel de destrucción en que se encuentran debido al madereo industrial. Esta actividad no sustentable (en la mayoría de los casos relacionada con altos niveles de corrupción), ha proporcionado grandes ganancias a las corporaciones, privando al mismo tiempo a las comunidades locales de sus fuentes de sustento. Las Organizaciones No Gubernamentales locales (organizadas en el Papua New Guinea Eco Forestry Forum), junto con los propietarios de tierras locales están promoviendo otro modelo de manejo de bosques (ver Boletín N° 44 del WRM). El manejo ecológico de bosques puede incluir actividades tan diversas como recolección de frutos y mariposas, cosecha de plantas medicinales y ratán, investigación científica y turismo ecológico, y también el madereo en pequeña escala, vinculado con el aserrío en pequeña escala con base en la comunidad. Esta última actividad se basa en el uso de pequeños aserraderos portátiles, relativamente simples y accesibles para las comunidades locales. Se pueden transportar al bosque para aserrar la madera en el sitio específico donde se taló el árbol. Entre las características positivas del aserrío en pequeña escala se destacan las siguientes: - El tipo de tecnología utilizada es adecuado para la situación de una comunidad rural; - La operación genera capacitación y nuevas habilidades técnicas para los pobladores locales; - Proporciona empleo y salarios; - La madera aserrada se puede vender o utilizar en otros proyectos de desarrollo; 25 BOLETIN 66 del WRM Enero 2003 - El manejo del aserradero genera estima y capacidad local; y - El nivel de cosecha no amenaza el ecosistema del bosque. Las ONGs locales (junto con la Pacific Heritage Foundation) proporcionan apoyo y capacitación a los pobladores locales. Se exige a las comunidades locales que se conviertan en persona jurídica, que tengan un plan de uso de la tierra y que capaciten a sus integrantes sobre los métodos para talar árboles y sobre el manejo del aserradero. Al mismo tiempo, las ONGs están presionando al gobierno para que aliente y promueva el manejo ecológico de los bosques y no a las actividades de madereo industrial. Si bien en la mayoría de los casos los aserraderos son manejados por hombres, las mujeres desempeñan un papel importante en la parte administrativa del negocio. Además, este enfoque basado en la comunidad no solo consiste en la extracción de madera sino también en la recolección de una amplia gama de productos no madereros del bosque y en esas actividades las mujeres juegan un papel esencial. Todas estas actividades generan beneficios financieros para los pobladores locales. En algunos casos los ingresos monetarios son iguales a los que los pobladores solían ganar cuando permitían que las compañías talaran sus árboles. Pero aunque esos ingresos puedan ser menores a nivel individual, la comunidad en su conjunto comparte una amplia gama de beneficios monetarios y no monetarios. Y lo que es igualmente importante, en todos los casos estas actividades garantizan la participación de la comunidad, el control sobre sus bosques y la sustentabilidad a largo plazo de los recursos de los bosques. Artículo basado en información obtenida de: Entrevista a Vassiti Mauta, de la Pacific Heritage Foundation (octubre de 2002); información sobre Papúa Nueva Guinea, sitio web de Eco-Forestry Forum, http://www.ecoforestry.org.pg/ inicio GENERAL - Investigación sobre certificación de plantaciones por el FSC en Brasil En el Boletín N° 64 del WRM (noviembre de 2002), incluimos un artículo (Brasil: investigación cuestiona certificación de dos plantaciones por el FSC) que resume los resultados de una investigación realizada en el estado de Minas Gerais. El informe completo (cuya versión original está en portugués) ha sido traducido al castellano y al inglés y se encuentran disponibles respectivamente en: http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/fsc.html http://www.wrm.org.uy/countries/Brazil/fsc.html inicio - Boletín del WRM en portugués Para quienes aún no estén al tanto, les informamos que a partir de la edición de julio (No.60), el boletín del WRM está también siendo publicado en portugués. Los números ya publicados se encuentran disponibles en: http://www.wrm.org.uy/boletim/anteriores.html Si desea recibir el boletín en portugués, es posible hacerlo tanto a través de la propia página web (http://www.wrm.org.uy/boletim/suscripcao.html) o enviando un mensaje a [email protected] inicio 26