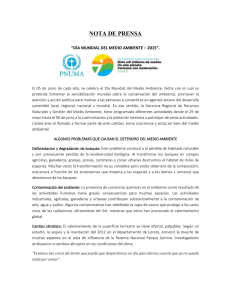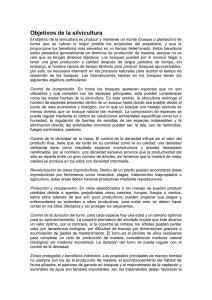WORLD RAINFOREST MOVEMENT MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES TROPICALES Secretariado Internacional
Anuncio

WORLD RAINFOREST MOVEMENT MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES TROPICALES Secretariado Internacional Ricardo Carrere (Coordinador) Maldonado 1858 11200 Montevideo - Uruguay Tel: +598 2 413 2989 Fax: +598 2 418 0762 Email: [email protected] http://www.wrm.org.uy BOLETIN 60 del WRM Julio, 2002 (edición en castellano) En este número: * NUESTRA OPINION - El quinto aniversario del boletín 2 * LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS AMERICA DEL SUR - Argentina: ingeniería genética causa deforestación - Brasil: mientras el pueblo se indigna, Aracruz festeja - Chile: resistencia contra carretera que destruiría bosques y pueblos - Paraguay: sociedad civil en defensa de los bosques de Concepción 3 4 5 7 AMERICA CENTRAL - Costa Rica: dólares japoneses para promover monocultivos forestales 8 AMERICA DEL NORTE - Estados Unidos: se pierden bosques a cambio de plantaciones de pinos 9 AFRICA - Costa de Marfil: el bosque sagrado, el área protegida de la comunidad - Gambia: un caso de manejo comunitario de bosques - Ghana: antigua tradición de manejo comunitario de bosques - Zambia: deforestación, industria maderera y libre comercio 10 11 12 14 ASIA - Indonesia: el enfoque alternativo de manejo comunitario de bosques - Japón: enfermo por los monocultivos de árboles - Tailandia: el racismo detrás del paradigma de conservación moderno - Vietnam: involucramiento sueco en represa que impactará a camboyanos 14 16 17 18 OCEANIA - Australia: plantaciones de árboles sustituyen a bosques florecientes - Papúa Nueva Guinea: las falsas promesas de generación de trabajo de la industria maderera 19 20 * LOS ARCHIVOS DE CARBONO - El valor de los créditos de carbono secuestrado del Proyecto Plantar debe ser cero 21 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 NUESTRA OPINION - El quinto aniversario del boletín El boletín del WRM cumple cinco años en este número y queremos felicitarles a ustedes y felicitarnos a nosotr@s por ello. Esta doble felicitación no es un mero formalismo. En efecto, para nosotr@s el boletín es fundamentalmente el resultado de una continua y fructífera interacción entre personas y organizaciones que a lo largo y ancho del mundo trabajamos, desde la razón y el sentimiento, por la defensa de los bosques tropicales y de quienes los habitan. Refleja por tanto visiones y objetivos compartidos y se nutre de la experiencia de las miles de personas que a distintos niveles luchan por el logro de los mismos. Ello se manifiesta, directa o indirectamente, en los artículos publicados en el boletín. En el caso de los artículos por país, en la mayoría de los casos describen y analizan luchas concretas, en las que intervienen tanto poblaciones locales como organizaciones de apoyo de la sociedad civil. El boletín cumple el papel de difundir sus luchas, experiencias y aspiraciones, pero son ellas quienes están en el origen de los hechos concretos que describimos y analizamos. Incluso muchas veces los propios artículos son escritos por las personas involucradas. Pero en todos los casos, lo sepan o no, constituyen la base esencial de nuestro trabajo y son quienes dan vida al boletín. La información diseminada a través del boletín constituye un aporte que, junto a otros, impulsa la movilización de muchas personas y organizaciones de todo el mundo para apoyar esos movimientos de resistencia, ya sea a nivel nacional o internacional, incrementando así las posibilidades de éxito de quienes se enfrentan, en lucha desigual, a poderosas fuerzas locales y transnacionales. A su vez, esas movilizaciones solidarias fortalecen el trabajo en redes, ya sean temáticas, regionales o por país, generando vínculos de confianza cada vez más estrechos entre gente y organizaciones con aspiraciones comunes. El crecimiento de estas redes solidarias es para nosotr@s de vital importancia para asegurar el futuro de los bosques y de quienes los habitan. El boletín también intenta reflejar los procesos internacionales capaces de afectar positiva o negativamente a los bosques y a su gente. Nos referimos a procesos tales como las Convenciones de Biodiversidad y Cambio Climático, el Foro de Naciones Unidas sobre Bosques, el Banco Mundial, la FAO, la Organización Mundial de Comercio, etc. También aquí se nutre de la experiencia de las numerosas personas y organizaciones que participan en esos procesos, ya sea a nivel local, nacional o internacional y que buscan influenciarlos positivamente. Como forma de democratizar la participación, intentamos trasmitir los elementos esenciales de dichos procesos, a fin de facilitar su comprensión por el mayor número de personas posible, con el objetivo de posibilitar su incidencia sobre los mismos. Al cumplir los cinco años de vida también tenemos algo más para festejar con ustedes: a partir de este número se sumarán, a las ya existentes versiones en castellano e inglés, las versiones en francés y portugués (esta última por ahora abarcando el editorial y la sección sobre América Latina). Esto permitirá la participación y el involucramiento de un número aun mayor de personas y una democratización todavía más amplia de la información. Finalmente, queremos agradecerles a tod@s sus aportes y su apoyo, que mes a mes hacen posible que el boletín se constituya en la herramienta de lucha y generación de conciencia a la que aspiramos desde el inicio. A todas y todos: ¡Feliz cumpleaños! inicio 2 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS AMERICA DEL SUR - Argentina: ingeniería genética causa deforestación La Ingeniería genética (IG) es la última actualización de la Revolución Verde. Representa la profundización de un modelo en el que el monocultivo, la concentración de la tierra y la dependencia --de la tecnología, de la semilla-- se han vuelto la norma. La IG ha sido presentada bajo los mismos auspicios de la Revolución Verde: un instrumento para acabar con el hambre en el mundo. Sus defensores han intentado hacer sentir culpables a los críticos: “ El día que miren a los ojos de una persona con hambre, su opinión sobre los cultivos transgénicos cambiará. ... Hay actualmente 24.000 personas que mueren cada día por desnutrición. Por esto, cuando el Norte, Europa, deciden no utilizar esta tecnología, es moralmente inaceptable”; palabras del Dr. Clive James, especialista en biotecnología del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications - ISAAA). En 1996, el gobierno argentino aprobó entusiastamente la introducción de soja transgénica y el país se transformó en un productor mundial de primera línea de soja Roundup Ready (RR) de la corporación Monsanto, fundamentalmente para la exportación. Entre tanto, el hambre continúa en aumento. A pesar de las cosechas récord, casi la mitad de l@s argentin@s viven en la pobreza. Desde mayo de 2002, 18 millones de personas, casi el 50% de una población de aproximadamente 37 millones, no pueden acceder a satisfacer sus necesidades básicas. Hace más de veinte años, el economista Premio Nobel Amartya Sen demostró que el hambre y la hambruna pueden ocurrir, y a menudo ocurren, en situaciones en las que no existe escasez de alimentos. Sen explica que, aun en situaciones de abundancia general de alimentos, la capacidad de los hogares de adquirir alimentos a través de medios legales resulta disminuida por la caída en la propiedad de bienes (cosechas, ganado, propiedad, empleo y demás), por lo que los hogares se ven enfrentados al hambre, a menos que exista algún tipo de seguridad social que los proteja. Los biotecnólogos también han argumentado que los cultivos transgénicos ayudan a proteger el medio ambiente, al aumentar el rendimiento en la producción de las tierras ya cultivadas y reducir de esta forma la tala de bosques o la destrucción de otros hábitat importantes a manos de la agricultura. Sin embargo, el enorme aumento en la producción de soja en Argentina es resultado de un incremento en la superficie plantada y no del rendimiento. Este incremento se produce a partir de la sustitución de otros cultivos, en buena parte a costa de tierras que pertenecían a establecimientos de mediano y pequeño tamaño de carácter familiar dedicados al consumo local y nacional, y a partir de la deforestación. Un estudio de Greenpeace revela cómo la soja transgénica ha contribuido a acelerar la destrucción de la selva de Yungas, en la provincia norteña de Salta, una de las más pobres de Argentina desde el punto de vista económico pero de las biológicamente más ricas del país. La selva de Yungas, bosque húmedo montañoso o bosque de nubes, es probablemente el área de mayor diversidad biológica de la Argentina. Se puede dividir en cuatro zonas de acuerdo a la altitud, que va desde los 300 metros a más de 4000 metros. La primera zona, denominada Selva Pedemontana (selva al pie de la montaña), es la más amenazada. Esta zona alberga el 30 % de toda la biodiversidad de este valioso ecosistema. Sin embargo, menos del 20% de Yungas está todavía en buenas condiciones para su conservación o su uso mediante actividades de desarrollo sustentable. La población rural pobre pierde un ecosistema que puede proporcionarle numerosos bienes como alimentos, medicinas, materia prima para artesanías, o productos que pueden ingresar al comercio. Como con la 3 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 Revolución Verde, la Ingeniería Genética ha fracasado en su intento de alimentar al mundo. La cuestión para la industria de la biotecnología siempre ha sido un simple asunto de dinero. Artículo basado en información obtenida de: “Record harvest-record hunger”, Greenpeace, junio de 2002, http://archive.greenpeace.org/~geneng/reports/food/record_harvestembargo.pdf inicio - Brasil: mientras el pueblo se indigna, Aracruz festeja Es impresionante la manera como Aracruz Celulosa S.A. encara la realidad en la que está inserta, afectada por los innumerables impactos negativos resultantes de sus actividades en Espírito Santo y Bahía. En este momento la empresa está terminando un aeropuerto particular, suficientemente grande como para que el avión presidencial de Fernando Henrique Cardoso pueda aterrizar el próximo 2 de agosto, cuando se inaugurará oficialmente su tercera fábrica, que aumentará la producción anual de celulosa de eucalipto de 1,3 a 2 millones de toneladas. El día de la inauguración deben reunirse alrededor del Presidente brasileño los más altos representantes de los gobiernos municipal, del estado y nacional, fieles aliados de la empresa durante toda su existencia en Brasil. También hará acto de presencia la prensa de dicho estado, que ya empezó a difundir el gran evento enalteciendo, como siempre, el aporte de la empresa al desarrollo económico del estado. También concurrirán al acto solemne ONGs como el “Instituto Terra da Gente”, financiado por la misma Aracruz y que le dio el trofeo “Mata Atlântica” (bosque atlántico), una broma de mal gusto, principalmente por tratarse de una empresa que derribó miles de hectáreas de esa misma mata atlántica. Sin duda, estarán allí las asociaciones y sociedades de ingenieros forestales, que se entusiasman más con los millones de eucaliptos idénticos, clonados y de alta productividad que con la labor de comprender la fascinante complejidad de un bosque natural. Seguramente, tampoco el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social se perderá la fiesta, ya que invirtió mil millones de reales brasileños en el proyecto de la tercera fábrica, en vez de invertir sumas equivalentes en el fortalecimiento de la afectada agricultura familiar del estado. Vale la pena recordar que los US$ 630 millones invertidos en la nueva planta se destinaron casi en su totalidad a máquinas fabricadas en Europa y se aseguraron con créditos de garantía para su exportación. Lo que le queda a Brasil son solamente los 172 puestos de trabajo permanente en la nueva unidad industrial. Aun así, a costa de una deuda del estado de Espírito Santo con Aracruz de cerca de 100 millones de reales, referente a créditos acumulados por la empresa por no gravarse con impuestos la cadena productiva de fabricación de celulosa para la exportación. El ambiente reinante entre los gerentes y directores de la empresa se ha vuelto incluso más festivo con la noticia del Supremo Tribunal Federal a principios de junio, cuando dicho Tribunal decidió considerar inconstitucional la ley del estado que prohibe plantar eucaliptos para celulosa hasta que se realice un mapeamiento agroecológico del estado que definirá dónde debe plantarse el eucalipto. Con seguridad, los ministros del Tribunal, al tomar la decisión, no pensaron en la situación de desesperación de las más de 100 familias del municipio de Vila Valério que fueron expulsadas de sus tierras compradas por Aracruz Celulosa. Tampoco consideraron los US$ 230 millones con los que cuenta la empresa para adquirir nuevas tierras, 200 veces más dinero que la suma estimada anualmente en el estado para la reforma agraria, una necesidad insatisfecha que 50 mil familias de ese estado están esperando hasta ahora. Y el Tribunal tampoco tomó en cuenta los resultados positivos de las audiencias públicas regionales del mapeamiento agroecológico, que lograron restituirle al pueblo un poco de conciencia, un poco del derecho a opinar sobre el futuro de sus hijos y de su región. Asimismo, vale la pena recordar que Aracruz incluso tuvo el tupé de afirmar que evaluará si va a enjuiciar o no al estado por los daños que la ley de mapeamiento de dicho estado le causó. Y el diario A Gazeta hizo lo 4 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 que un periódico decente jamás haría: publicó en primera página que la autorización para plantar eucaliptos generará 25 mil puestos de trabajo, una cifra sin fundamento, sin argumento, sin el mínimo de veracidad. Luego, cuando el diputado Nasser, autor de la ley de mapeamiento agroecólogico, elaboró una ley parecida, aprobada en la Asamblea Legislativa el 26 de junio, su partido, el mismo del Presidente Fernando Henrique, decidió no darle más cabida en sus filas para las próximas elecciones. Una vez más, es evidente que cualquier acción en contra de Aracruz Celulosa cuesta caro. Es en este ambiente que se avecina el día de la inauguración de la nueva fábrica. Por un lado, una megaempresa que quiere festejar, que niega cualquier impacto y no admite crítica o cualquier clase de control de sus acciones por parte de la sociedad civil que integra. Por otro lado, la inmensa mayoría del pueblo de Espírito Santo, principalmente la población rural, está cada vez más indignada por el modo de obrar de Aracruz, consciente asimismo de que necesita resistir si quiere tener un futuro mínimamente digno. Este es el mensaje que el Movimiento Alerta contra el Desierto Verde, que congrega a sectores representativos de la población rural y urbana, tratará de transmitirle a toda la sociedad durante la 1 a Quincena de Resistencia al Desierto Verde. Serán 15 días de actividades simultáneas a la inauguración de la nueva fábrica de Aracruz Celulosa y a la declaración de Erling Lorentzen, el presidente noruego de la empresa, ante la Comisión Parlamentaria que investiga la larga lista de irregularidades practicadas por la compañía. Vale la pena recordar que, como era de suponerse, la prensa local está boicoteando completamente esta importante e inédita investigación. Durante esos 15 días, la Quincena de Resistencia le mostrará a la opinión pública que la sociedad seguirá oponiendo resistencia a un modelo que excluye a la mayoría de la población, aunque dicho modelo se imponga y domine esferas públicas y no públicas que en primer lugar deberían defender los intereses del pueblo. Por: Movimiento Alerta contra el Desierto Verde en Espírito Santo, Bahía y Río de Janeiro. Correo electrónico de contacto: [email protected] inicio - Chile: resistencia contra carretera que destruiría bosques y pueblos Escondido en medio de remotas montañas de la costa sur del Pacífico en Chile se encuentra el último remanente de bosque costero intacto, uno de los ecosistemas más diversos de las Américas. Se estima que un tercio del bosque templado existente en el mundo se encuentra en la zona sur de Chile y Argentina. El bosque templado de Chile, refugiado de los glaciares por la Cordillera de la Costa, es el remanente de lo que una vez fue el extenso bosque de Valdivia. La cordillera de la costa cuenta con ecosistemas que han crecido con mínima intervención humana durante milenios y constituye un patrimonio natural y cultural único. Es un área reconocida como uno de los 25 ecosistemas mundiales que concentran elementos únicos en el planeta. Además de habitar en sus ríos el huillín (nutria de río), de encontrarse los únicos bosques de olivillo costero (Aextoxicon punctatum), especie endémica que sólo existe en el bosque Valdiviano, en el ámbito de la diversidad cultural, la cordillera de la costa alberga la presencia ancestral de las comunidades indígenas Mapuche Huilliche. A mediados de 2001, el gobierno chileno decidió continuar con un proyecto de construcción de una Carretera Costera largamente resistida a nivel local e internacional. Esta carretera amenaza destruir extensas áreas de bosques prístinos de esta impresionante eco-región, mediante la combinación de tala rasa y sustitución por especies exóticas, extracción maderera y habilitación de terrenos para la ganadería. 5 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 Importantes empresas forestales están detrás de la construcción de esta carretera de 320 kilómetros de longitud, la segunda que uniría al país de norte a sur produciendo impactos desatrosos para los bosques y su gente. Es a eso a lo que se oponen férreamente las comunidades Huilliche. "La salud del pueblo mapuche está en el bosque. Las empresas forestales ya han hecho mucho daño; han rozado y le han puesto fuego a la mejor madera para luego meterle pino y eucalipto. Ha desaparecido el roble pellín, el lingue, el laurel, el coigüe, el olivillo. Ya no escuchamos el canto de los pájaros y se han echado a perder las aguas y los suelos. “No queremos más contaminación", dice Anselmo Paillamanque, lonko (jefe) de Cuinco, quien trabaja por la defensa de las tierras de dieciocho comunidades y forma parte de la Coalición de Organizaciones Ciudadanas para la Conservación de la Cordillera de la Costa (CCCC). "Hemos sufrido los más terribles atropellos de parte de personas particulares y de las empresas nacionales y transnacionales; se han abolido leyes que nos favorecían y se han multiplicado las compras fraudulentas. La carretera haría un gran daño ecológico y nos mataría como pueblo, por lo que no estamos dispuestos a aceptarla. En pleno invierno del 2001, con el poncho empapado por la lluvia, ante la Comisión de Ambiente del Congreso Nacional, Martín Paillamanque, lonko de Maicolpi, representante de diez comunidades del sector costero de San Juan de la Costa, advertía a los diputados: "En nombre del desarrollo se está provocando el deterioro y aún el exterminio de las comunidades. Se ha hecho un trabajo serio y acucioso de investigación, que ha establecido la voluntad de las comunidades en contra de la construcción de la carretera costera por nuestro territorio. Nosotros vamos a oponernos hasta el final, y si el Estado insiste sabremos cómo nos paramos. Queremos desarrollo pero con identidad y vamos a seguir estando en contra de un proyecto que no nos favorece. Vamos a luchar para impedir que las comunidades sean fraccionadas y que una vez más nos pasen máquina. Para eso estamos proponiendo alternativas". Recientemente y en virtud del Acuerdo de Cooperación Ambiental Chile - Canadá firmado por ambos gobiernos en febrero de 1997, varias organizaciones chilenas presentaron un recurso de naturaleza internacional con el objetivo de que la Comisión para la Cooperación Ambiental Chile-Canadá (ACACC) investigue las graves faltas a la legislación medioambiental relativas al proceso de evaluación ambiental y construcción del Camino Costero Sur que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la X Región. Según el abogado de los peticionarios, Miguel Fredes de CEADA, "no se ha conocido --hasta la fecha-ninguna otra denuncia sometida a la investigación de la Comisión que registre un record tan alto de violaciones a la legislación ambiental como el caso del Camino Costero Sur". Waldemar Monsalve, uno de los peticionarios, quien por mucho tiempo ha denunciado las ilegalidades del MOP, afirma que la construcción del Camino Costero ha provocado serios daños ambientales en la zona de Osorno. "Además, con la documentación que hemos acompañado a la petición podemos probar que la Dirección de Vialidad del MOP provocó durante 1998 la corta ilegal de bosque nativo en el área protegida Río Contaco en Osorno". Entre otras cosas, se solicita que se sancione al MOP por su falta de cumplimiento a las condiciones de aprobación del Camino Costero Sur y se sancione a la Dirección de Vialidad y a la Constructora Río Bueno, por los daños ambientales causados al Río Contaco y sus recursos hidrobiológicos. A menos que se tomen medidas inmediatas para su protección, la historia del bosque nativo de la Cordillera de la Costa de la X Región de los Lagos sufrirá el mismo destino que la VII, VIII y IX regiones de Chile, donde prácticamente ha desaparecido la riqueza de flora y fauna de los bosques templados, en donde el bosque ha sido sustituido por verdaderos desiertos verdes de plantaciones industriales de especies exóticas como el pino y el eucalipto. 6 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 El pueblo Huilliche no tiene mucha confianza en las autoridades, que desde siempre los ha postergado y por lo tanto también les hicieron saber que “Nuestros lonkos han existido siempre; desde mucho antes de la llegada de los conquistadores. No hemos aparecido recién y vamos a luchar por nuestros derechos". Artículo basado en información brindada por la Coalición para la Conservación de la Cordillera de la Costa, correo electrónico: [email protected], http://www.ccc.terra.cl tomada de Defensores del Bosque Chileno, http://www.elbosquechileno.cl e información enviada por Miguel Fredes, Centro Austral de Derecho Ambiental (CEADA), e-mail: [email protected], http://www.ceada.org inicio - Paraguay: sociedad civil en defensa de los bosques de Concepción Paraguay cuenta con una superficie de 406.752 km2. El río Paraguay divide al país en dos bioregiones bien diferenciadas: la región Oriental y la Occidental o Chaco. Ambas regiones presentan una gran diversidad cultural y de ecosistemas. Debido a su mayor densidad poblacional y a la constante expansión de la frontera agrícola, la región Oriental soporta una presión muy elevada sobre sus ecosistemas. En esta región sólo el 0,6 % de la superficie se encuentra bajo alguna categoría de protección. La región Oriental ha perdido la mayor parte de su cobertura boscosa en los últimos 40 años. En 1945 contaba con casi 9 millones de hectáreas de bosque, lo cual correspondía al 55 % de la superficie total de la región. Sin embargo, esta cobertura se había reducido al 15% en 1991. La tasa media aproximada de deforestación, en el periodo comprendido entre 1985 a 1991, fue de 290.000 hás/año, con picos de hasta 500.000 hás/año, llegando a ser una de las más altas del mundo. En algunas zonas de la región Oriental, como en el caso del Departamento de Concepción, los mayores índices de deforestación se han dado en los últimos 10 años. La deforestación en el Departamento de Concepción, así como en el resto del país, es fomentada por compañías madereras brasileras, las cuales cuentan con aserraderos en la zona de frontera. De esta manera, la madera es procesada muy someramente en el Paraguay y enviada al Brasil donde es "nacionalizada" y vendida al mercado internacional como madera proveniente de bosques brasileros. El número de aserraderos en el Departamento aumentó notablemente (de 8 aserraderos se pasó a tener 50, que en su gran mayoría no cumplen con las normativas legales), a lo que se suma el elevado índice de corrupción en instituciones como el Servicio Forestal Nacional (entidad encargada del control y regulación del Sector forestal), que permite la depredación de extensas áreas de bosque nativo y autoriza planes de uso de la tierra, en violación de mecanismos de participación e información ciudadana esenciales mencionados en la Ley 294/93 de Impacto Ambiental. La sociedad civil de Concepción, alarmada ante estos hechos, se organizó para luchar contra esta situación, conformando la Comisión Multisectorial para la Defensa de los Recursos Naturales de Concepción. Esta Multisectorial uniría a la asociación de carpinteros y ebanistas, a estudiantes, docentes, comerciantes y pequeños propietarios de bosques. Todos ellos, con el apoyo de las autoridades locales, impulsaron la promulgación de una Ordenanza Departamental que prohibe la tala de varias especies forestales de los bosques de la región, como el trébol (Amburana cearesis), el incienso (Myrocarpus frondosus) y el lapacho (Tabebuia heptaphylla). Estas tres especies son las de mayor valor económico y por ende las más amenazadas. 7 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 La medida de reglamentación sufriría el ataque de los terratenientes (en su gran mayoría ganaderos), de los dueños de aserraderos e inclusive del gobierno central, que aludía problemas de incompatibilidad entre la Ordenanza Departamental y la Ley Forestal nacional. De esta manera la medida fue declarada ilegal por el gobierno central, contradiciendo el proceso de descentralización y negándole a los gobiernos locales la posibilidad de legislar en su territorio y a la sociedad civil la de defender intereses generales, beneficiando con ello los intereses de las empresas transnacionales. El resultado es que la deforestación continúa a ritmos alarmantes en toda la región, ante la mirada cómplice de las autoridades del Servicio Forestal Nacional. La sociedad civil de Concepción continúa con nuevas medidas, entre las que se incluyen la capacitación, la información y la resistencia para detener un proceso que redunda en perjuicio para muchos y en beneficio de muy pocos. Por: María José López, Bosques Sobrevivencia/FoE Paraguay, correo electrónico: [email protected] inicio AMERICA CENTRAL - Costa Rica: dólares japoneses para promover monocultivos forestales El nuevo Presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, parece tener buenas intenciones en materia ambiental, pero al mismo tiempo muestra algún vacío de conocimiento en materia de las especies de árboles nativos de su país. En efecto, tales contradicciones se hicieron evidentes el 2 de junio pasado, en ocasión de un acto en la Casa Presidencial, realizado con motivo de una donación del gobierno de Japón (hecha a través del Banco Mundial), de US$300.000, destinada a promover las plantaciones forestales comerciales. En dicho acto, el Presidente Abel Pacheco recalcó la necesidad de luchar por las especies autóctonas y detener el "nazismo" vegetal. Al parecer, el Presidente no estaba al tanto de que las especies a plantar --melina y teca-- no son autóctonas, sino que ambas provienen de Asia. En efecto, el proyecto que se financiará con la donación del gobierno de Japón tiene como objetivo la plantación de 50.000 hectáreas anuales de teca y melina, durante un plazo de diez años. Es decir, que se planea cubrir a un pequeño país como Costa Rica nada menos que con 500.000 hectáreas de monocultivos forestales. La donación viene acompañada --como siempre-- del discurso ambiental, social y económico correspondiente para justificar este tipo de "desarrollo" forestal. El propio nombre del proyecto (Proyecto de Reactivación de la Reforestación Comercial en Costa Rica-REFORESTA), transmite el mensaje engañoso de que se está "reforestando", cuando en realidad se estaría "monoculturizando". Además, Constantino González, presidente del fondo que manejará los recursos donados, afirmó que esta actividad generaría entre 20 y 30 millones de dólares en los próximos diez años, y permitiría abastecer la demanda local de madera, así como eliminar la presión sobre los bosques y disminuir la tala ilegal. Todo ello suena muy lindo, pero no concuerda con la realidad, ni en Costa Rica ni en ningún otro lugar del mundo. Resulta triste que un país como Costa Rica, poseedor de una riquísima diversidad forestal, entre en el juego de los japoneses de convertirse en proveedor de madera barata para ese y otros mercados insaciables del mundo industrializado, en vez de centrarse en la restauración de sus bosques destruidos por otros procesos de "desarrollo" (como el ganadero) que en el pasado resultaron en destrucción ambiental y social. 8 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 Mucho nos gustaría ver al nuevo Presidente de la República "luchar por las especies autóctonas" y enfrentarse al "nazismo vegetal" impulsado en este caso por el gobierno del Japón y su intermediario el Banco Mundial. Esperamos poder verlo. Artículo basado en base a información obtenida de: "Reactivan reforestación comercial", por Lisbeth Huertas Jiménez, Semanario Universidad, 19 de julio de 2002, enviada por Juan Figuerola, correo electrónico: [email protected] inicio AMERICA DEL NORTE - Estados Unidos: se pierden bosques a cambio de plantaciones de pinos Estados Unidos también se ve afectado por el esquema predatorio que en todas partes sustituye bosques por monocultivos de plantaciones de árboles. En el estado de Tennessee, también se lamentan aquellos que saben del peligro que esconden los proyectos orientados a las ganancias a corto plazo. En la zona central de Tennessee, donde gigantescas máquinas cosechadoras de madera despojan de árboles nativos a la montaña Spencer surge esta pregunta: “¿Si se talan muchos árboles de un bosque, pero se reemplazan con otros, sigue siendo un bosque? ¿O un bosque es algo más cambiante: un repositorio de variadas formas de vida, una cuna de cursos de agua limpia, un continuo histórico en el que los niños y sus padres y abuelos se pueden sentar sobre los viejos tocones, observar a las ardillas y conversar? Al enfoque estrecho que ve solamente árboles en el bosque, las cuentas le dan: talar decenas de miles de árboles no es problema ya que se plantan más árboles que los que se cortan. A mediados de siglo, los árboles podrían cubrir más superficie que la que cubren hoy en Tennessee. El apetito de la nación por obtener papel de computadora, tableros de madera aglomerada y otros productos de consumo está modificando los paisajes de Estados Unidos desde Georgia hasta Arkansas, a la vez que consume los robles, nogales y otras especies de crecimiento lento de la región, reemplazándolos por un sustituto estéril: vastas plantaciones de pino, principalmente de una misma especie de crecimiento rápido (el Pinus taeda), que puede ser cosechado por máquinas y reemplazado por nuevas siembras en un plazo de apenas 25 años, entre dos y cinco veces más rápido que el crecimiento del bosque tradicional. Los plantíos de pino taeda son fertilizados y manejados, y así crecen en filas, desprovistos de animales y plantas nativas, casi todos de la misma edad y la misma altura, y se los tala al mismo tiempo con máquinas gigantes. Están muy lejos de ser un bosque verdadero, que es natural, menos ordenado y cambiante, un lugar para aprender no solamente sobre la naturaleza y la caza sino sobre el mundo y nuestros ancestros. De acuerdo a un informe reciente del Servicio Forestal de los Estados Unidos, la superficie de tierra dedicada a plantaciones de pinos en el sur del país aumentará en un 67 por ciento y llegará a 22 millones de hectáreas --una superficie equivalente a la del estado de Utah-- para el año 2040. Los bosques de todos los tipos, en tanto, se reducirán en un 17 por ciento, siendo Tennessee el estado donde se producirá la mayor conversión de bosques en plantaciones. Barry Graden, gerente de desarrollo forestal de Bowater Inc., una de las compañías madereras más grandes de Tennessee, está orgulloso de sus nuevos bosques. Se vanagloria de un plantío de pinos taeda verdes y jóvenes, diciendo que éstos proporcionan hábitat para que aniden las codornices, abrigo para los venados, los pavos salvajes y los conejos, y caza fácil para halcones y águilas. Pero Graden y otros expertos reconocen que cuando los pinos crezcan más alto, disminuirá el pasaje de luz solar y se dispersarán los animales. “En la medida en que el follaje se cierra en un plantío de pinos, la diversidad cae de forma sustancial” declara David Wear, co-autor del informe. 9 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 Hace ya medio siglo que viene teniendo lugar la conversión de bosques en plantaciones. Pero el proceso se aceleró en las dos últimas décadas, cuando las mayores empresas madereras trasladaron sus actividades desde el noroeste hacia el entorno regulatorio más amistoso y benigno del sur. La mayor parte de los bosques del sur son de propiedad privada, por lo que no rigen aquí las restricciones ambientales vigentes en los bosques federales del oeste. A diferencia de California, la mayoría de los estados del sur no exigen a las compañías madereras que talan árboles en tierras de propiedad privada que lo hagan bajo planes que incluyan la protección de la flora y la fauna y la calidad del agua. Hoy abundan plantaciones de pinos en granjas abandonadas en el Sur de los Apalaches, en las praderas de Florida y en las tierras bajas costeras de las Carolinas. Alrededor de la Montaña Spencer y en todas partes en la zona rural del Condado de Van Buren, franjas verde neón de pinos taeda se mezclan con la corteza marrón de los árboles nativos. Angostas bandas de árboles llamadas "franjas de belleza" aun bordean los caminos, ocultando así las áreas taladas que están detrás. "Lastimaron a esta montaña” dice William Bouldin, de 84 años, a quien su padre enseñó que los árboles se cortan de a uno. "Ahora no es más que un montón de maleza". Artículo basado en información obtenida de: “Faux forests? Pine plantations replacing native hardwoods in the South”, Deborah Schoch, Los Angeles Times, 8 de julio de 2002, http://www.post-gazette.com/healthscience/20020708forest0708p3.asp inicio AFRICA - Costa de Marfil: el bosque sagrado, el área protegida de la comunidad La aldea de Zaïpobly está situada en el sudoeste de Costa de Marfil, en la periferia oeste del Parque Nacional de Taï. Este parque abarca una superficie de 454.000 hectáreas y es el mayor vestigio del bosque tropical húmedo original de África del Oeste. Ha sido clasificado Reserva de Biosfera en 1978 por UNESCO y sitio de patrimonio natural mundial en 1982 a causa de su riqueza específica extraordinaria y de las numerosas especies endémicas que lo habitan. A principios del siglo pasado era una zona uniformemente boscosa, pero los sistemas de cultivo agrícola introducidos con posterioridad y la sobreexplotación del bosque lo redujeron actualmente a islotes de bosques. En su gran mayoría, esos relictos de bosques han sobrevivido por su carácter de sagrados. Un bosque sagrado es un sitio venerado y reservado a la expresión cultural de una comunidad. El acceso al mismo y su gestión están reglamentados por los poderes tradicionales. El bosque sagrado de Zaïpobly se ubica en la periferia oeste del Parque Nacional de Taï, tiene una superficie de 12,30 hectáreas, y es accesible a todos sin restricción, pero los vegetales y animales gozan de una protección muy estricta. Este bosque está muy ligado a la vida de la aldea de Zaïpobly, en el límite sur del bosque. Para los habitantes de la aldea, el bosque cumple numerosas funciones: les sirve de protección, los provee de plantas medicinales y alimentarias, es lugar de conservación de la fauna y de la flora, crea un microclima húmedo favorable a la realización de actividades rurales en los barbechos circundantes, constituye un lugar de reuniones de gran importancia sociocultural y sirve de último testimonio viviente de lo que es un verdadero bosque para las generaciones futuras. Los principales actores de la sociedad de la aldea con relación a la conservación del bosque sagrado son: * la sociedad de los Kwi, en su origen una institución jurisdiccional y policial, pero últimamente más esto último, como consecuencia de la desintegración de las estructuras tradicionales, la introducción de nuevas 10 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 religiones y el cambio de mentalidad, * las autoridades tradicionales, depositarias del saber, * la población de base, de la cual depende el éxito del sistema. An la sociedad de los Kwi le compete la administración cotidiana del bosque; y ejerce además una disuasión sicológica sobre la población. Las autoridades tradicionales son la prolongación de los ancestros fundadores y a ellas les corresponde la decisión de sacralizar un sitio. Son las responsables últimas y garantía moral del sitio sagrado. El empobrecimiento de la sociedad, la progresiva erosión del suelo, la introducción de otros modelos de pensamiento y de producción, así como de religiones monoteístas (islámica y cristiana) que se oponen a las prácticas de ritos tradicionales, juzgados satánicos y demoníacos, han contribuido a debilitar a los bosques sagrados y son por tanto factores que amenazan su existencia, ya que el establecimiento y la protección de los bosques sagrados se basan principalmente en las creencias culturales y religiosas locales. Se ha demostrado que los sistemas de la cultura africana tradicional, lejos de constituir un obstáculo a la protección del ambiente, son la mejor garantía de protección de los ecosistemas y de la conservación de la biodiversidad. Y esta experiencia es la muestra de que los espacios sagrados pueden constituir las verdaderas reservas de la diversidad biológica del continente africano. Es por eso que numerosos africanos son conscientes de la importancia de salvaguardar y revalorizar el saber cultural de las comunidades, que muestra que África sabe organizarse para cuidar lo que le es preciado. En tiempos en que la globalización todo lo engulle y convierte en mercancía, es propicio mirar estos ejemplos en los que la biodiversidad, el bosque, es visto en una dimensión más amplia que sus meros componentes. Esto permite establecer una vinculación que sería saludable que cada sociedad reeditara, desde su historia y su cultura. Artículo basado en información obtenida de: “La gestion durable et communautaire de la forêt sacrée de Zaïpobly”, Centre de Recherche en Ecologie (CRE), [email protected] , http://www.grain.org/gd/es/case-studies/africa-west.cfm inicio - Gambia: un caso de manejo comunitario de bosques Gambia estaba cubierta de bosques muy densos. Sin embargo, el país ha sufrido un proceso agudo de deforestación y degradación de sus bosques. En 1981, se clasificaron como bosques unas 430.000 hectáreas, el 45% de la superficie total de tierras del país. Siete años después, la superficie de bosques se había reducido a unas 340.000 hectáreas. Por otra parte, los bosques de Gambia también han sufrido un proceso de degradación que implicó la desaparición de bosques cerrados dejando solamente una sabana de baja calidad de árboles y arbustos, según el inventario nacional de bosques de 1998. El marco institucional implementado en los años 1950 con el fin de proteger a los bosques aun existentes, otorgó al estado poder general sobre los recursos de los bosques nacionales, privando así a la población rural de la responsabilidad sobre el manejo de los bosques. A mediados de los años 80, aumentó la conciencia sobre el estado de los bosques y el potencial de manejo de los mismos, lo que condujo a un nuevo enfoque. El Departamento de Bosques se dio cuenta de que sus esfuerzos serían inútiles si no se comprometía e involucraba a las comunidades locales en el proceso. Esto había constituido una demanda de las comunidades locales por mucho tiempo, así que el cambio del enfoque gubernamental se acompasó a las necesidades de la población. 11 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 En 1990, se implementaron las primeras intervenciones comunitarias en los bosques, que ha sido percibido como un proceso de generación de confianza y orientado por las demandas locales. Cada poblado tiene que establecer un Comité del Bosque, generalmente formado sobre la base de una estructura institucional del poblado ya existente, con representación tanto de hombres como de mujeres de la comunidad. Los líderes tradicionales participan desde el comienzo en el proceso, y su participación asegura la propiedad tradicional de las tierras del bosque por parte de la comunidad, ayudando a evitar futuros conflictos entre los distintos poblados que manejan en forma conjunta los bosques comunitarios. Las autoridades de Gambia reconocen que la práctica del manejo comunitario de bosques presenta problemas. La dificultad que existe en crear un sentido de propiedad sobre el bosque entre los pobladores es el resultado de la desconfianza que despiertan las acciones y políticas gubernamentales. Para generar este sentido de propiedad, se evitan los incentivos financieros o materiales. No se dan compensaciones a los pobladores por los trabajos de protección y plantación que realizan en sus bosques. La tarea decidida por el comité del bosque y realizada por los pobladores sin apoyo externo fortalece la percepción de que ellos son los verdaderos dueños del trabajo y por ende de “su bosque”. La realización de un largo proceso de consulta sobre la legislación y la política de manejo comunitario de bosques, ha reafirmado la necesidad de devolver la autoridad del manejo de los bosques a las comunidades locales. Este emprendimiento ha contribuido en forma importante a aliviar la pobreza dentro del área del proyecto (toda la División del Río Central, una de las cinco regiones en que se divide administrativamente Gambia), al reportar un mejoramiento sostenido de los ingresos económicos de la población local. El empoderamiento de las comunidades, así como su apoyo al Departamento de Bosques en el manejo de los bosques, contribuirá en el largo plazo a desarrollar y fortalecer la descentralización en el país. Como lo manifestara Jatto Sillah, director de Bosques, “A diferencia de lo realizado en el pasado, los gobiernos deben comenzar a involucrar a la población y las comunidades en la toma de decisiones, en el diseño y en la implementación de los programas. Para facilitar acciones mejor coordinadas, la mejor herramienta para el manejo sustentable de los bosques es el enfoque de “abajo a arriba”. En términos simples, debe encomendarse a la gente a que elabore sus propias preferencias en el manejo de recursos, y las instituciones (gobierno, ONGs) proporcionarían la asistencia técnica”. El cambio en el enfoque de las autoridades de Gambia, que ha llevado a una combinación de voluntad política y participación de las comunidades locales, muestra un avance interesante hacia el manejo y utilización sustentables de los recursos de los bosques de la zona, y merece ser tenido en cuenta por el resto de la región. Artículo basado en información obtenida de: “CRD Forestry Project a Dream Come True”, 9 de julio de 2002, The Independent, http://www.newafrica.com/environment/newsletter/index.asp?ID=49302 ; “Underlying Causes of Deforestation and Forest Degradation: The Republic of The Gambia”, octubre 1998, Ghana, Accra, por Jato S. Sillah, Departmento de Bosques, Banjul, http://www.wrm.org.uy/deforestation/Africa/Gambia.html ; “Community Forest Ownership: Key to Sustainable Forest Resource Management. The Gambian Experience”, por Foday Bojang, Director de Bosques, y Dominique Reeb, Asesora en Bosques - GTZ/DFS, http://www.dfs-online.de/cfo.htm inicio - Ghana: antigua tradición de manejo comunitario de bosques A pesar de ser un país con una tasa de deforestación anual de 1,71%, que en 17 años (1955-1972) perdió un tercio de sus bosques y además 5,6 millones de hectáreas desde 1977 a 1997, Ghana también conserva antiguas tradiciones para lograr un modelo coherente de conservación de bosques. 12 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 Sin embargo, en sus intentos de abordar la pérdida de biodiversidad, el gobierno ha aplicado un enfoque reduccionista que ha implicado el establecimiento de áreas protegidas a expensas de los pueblos locales. La experiencia demuestra que este tipo de enfoque finalmente no logra alcanzar el objetivo propuesto. Y la solución está allí, en los antiguos sistemas que hasta no hace mucho tiempo seguían siendo extremadamente efectivos. Mucho antes de que se establecieran organismos oficiales para llevar a cabo el manejo sustentable y la conservación de los bosques, existían sistemas tradicionales de manejo comunitario de los recursos. Una característica saliente de estos sistemas era que las autoridades tradicionales reservaban parcelas de bosque para el uso sustentable de los recursos y la preservación de la biodiversidad vital. Estas áreas reciben nombres diferentes en las distintas culturas, pero a menudo se conocen como arboledas sagradas, arboledas de culto, bosques locales o bosques comunitarios. Algunos de esos bosques son dedicados a cementerio para los jefes o como hogar de las deidades locales. Pero en la mayoría de los casos están destinadas a la protección de cuencas, ecosistemas frágiles, y a la conservación de plantas y animales de importancia para las comunidades locales. Las autoridades tradicionales habitualmente son los titulares de los derechos sobre esas áreas y ejercen funciones administrativas generales sobre las mismas. Pero el manejo, la defensa y la preservación de estos territorios es responsabilidad de la comunidad en su conjunto. Las sociedades han estipulado controles y sanciones para proteger estos territorios, y estas reservas hoy están intactas en los lugares donde la cultura y las religiones tradicionales siguen siendo fuertes. En estas reservas, los bosques comunitarios o arboledas sagradas albergan hoy una variedad mucho mayor de animales y plantas que las áreas circundantes, y suministran productos y servicios vitales, como materiales de construcción, productos de madera, leña, frutas y nueces, carne de animales silvestres, caracoles, hongos y lo que es más importante, plantas que se usan como medicinas tradicionales. Allí la cosecha es estrictamente selectiva y controlada, y se permite sólo en determinados períodos y de forma tal que beneficie y satisfaga a toda la comunidad. Por su parte, la comunidad cumple con las normas y reglamentaciones tradicionales que rigen el manejo de estos bosques, así como con las normas y creencias locales que rigen las arboledas sagradas o de culto, que prohíben cosechar productos del bosque. El ingreso sólo se permite en días o períodos específicos para la realización de rituales. En la mayoría de estas arboledas se cree que viven el “dios de la tierra” o seres espirituales que promueven la paz y la prosperidad y controlan el comportamiento antisocial, y esto ha dado como resultado que siga habiendo parcelas de bosque primigenio incluso en áreas con gran densidad de población. Sin embargo la modernización, la urbanización y la difusión del Cristianismo y el Islam han debilitado las culturas y religiones tradicionales antes veneradas, cambiando los sistemas de creencias de la mayor parte de las comunidades. Muchas de estas arboledas sagradas están siendo invadidas y destruidas, y esto lleva a una pérdida de sustento de las comunidades locales que dependen de los recursos de los bosques para su supervivencia. En Ghana, los bosques sagrados y comunitarios que contribuyeron inmensamente a la conservación de la biodiversidad están sometidos hoy a una grave amenaza. Antiguamente estaban distribuidos por todas las distintas zonas de vegetación del país, y su presencia aseguraba la protección de las especies endémicas restringidas a esas zonas contra su extinción. Las reservas que aun quedan incluyen, por nombrar algunas, el Santuario de monos Buabeng-Fiema, el Bosque comunitario Aketenchie y el Bosque comunitario de Akyem Takyiman. El Santuario de monos Buabeng-Fiema es un bosque ghanés de importancia mundial, hogar de la especie amenazada de mono Mona y de otras especies animales y vegetales en peligro de extinción. También se ha 13 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 convertido en una importante atracción turística, generando ingresos para las comunidades locales y la nación. Artículo basado en información obtenida de: “The timeless eco-logic of community forest management”, Abraham Baffoe, FOE Ghana, Link No.100 (Amigos de la Tierra Internacional), http://www.foei.org/publications/link/100/1213.html inicio - Zambia: deforestación, industria maderera y libre comercio Se informa que la deforestación es el principal problema ambiental al que se enfrenta Zambia. Un estudio de caso realizado por el Instituto Forestal Europeo en el año 2000 arroja los siguientes datos: la tasa anual de deforestación oscila entre 250.000 y 900.000 hectáreas que representan entre 0,5 y 2,0 % del área de bosques del país. Aparte de otros impactos sociales y ambientales, las consecuencias de este proceso afectan el suministro de agua, ya que los bosques regulan gran parte de la cuenca del río Zambezi y son esenciales durante la larga estación seca que dura siete meses por año. El problema ha llegado a un punto en que incluso el gobierno ha admitido el riesgo de que los bosques se extingan si no se toman medidas para detener la deforestación. El Ministro de Turismo y Recursos Naturales, Levison Mumba, declaró recientemente que la industria maderera es un negocio rentable, pero que no contribuye al producto bruto interno debido a la falta de transparencia por parte de los accionistas involucrados. También declaró que sospecha que exista evasión fiscal en el sector, así como madereo ilegal en las reservas de bosques. El gobierno admite que la industria maderera crea puestos de trabajo, pero señala asimismo que la exportación de troncos no proporciona beneficios a la nación. El país debe abandonar la idea de importar mobiliario de otros países cuando tiene la habilidad de fabricar muebles de primera calidad, afirmó el Ministro, quien también expresó la necesidad de apoyar a las firmas locales que convierten la madera en bienes manufacturados, y de estudiar la legislación sobre exportación de madera sin procesar a fin de proteger el mercado local interno. El Ministro parece estar moviéndose en la dirección correcta, en el sentido de asociar la conservación y uso de los bosques con los beneficios sociales que se derivan del desarrollo de una industria local de procesamiento de la madera. Pero es posible que no sea completamente consciente de que estas ideas, tan razonables, pueden ser difíciles de implementar en el marco de las políticas de libre comercio impuestas por el mundo industrializado a través de la Organización Mundial del Comercio, que podría definirlas como “barreras al comercio” y declararlas ilegales. Artículo basado en información obtenida de: “Zambia's Forests Risk Being Wiped Out: Minister”, Copyright 2002, Xinhua, 6/14/2002, http://forests.org/articles/reader.asp?linkid=12302 ; European Forest Institute, Certification Information Service, Country Reports - Zambia, 2000. inicio ASIA - Indonesia: el enfoque alternativo de manejo comunitario de bosques La ONG Down to Earth finalizó recientemente un informe especial titulado "Forests, people and rights" (Bosques, pueblos y derechos), que brinda información analítica sumamente detallada sobre la situación de los bosques en Indonesia. Los párrafos siguientes fueron extraídos del capítulo "Community forest 14 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 management: the way forward" (Manejo comunitario de bosques: el camino a seguir) y recomendamos a l@s lector@s que entiendan inglés la lectura del documento completo (ver detalles al final). Según este estudio, los pueblos de los bosques han sido considerados por la poderosa industria maderera de Indonesia y los sucesivos gobiernos de Yakarta como un obstáculo para la explotación rentable de los bosques, y sus conocimientos y habilidades recién han sido reconocidos hace muy poco tiempo. Sin embargo, el manejo comunitario de los bosques proporciona un enfoque alternativo que sitúa a los pueblos de los bosques en el centro de la toma de decisiones y los considera no como un problema con el que hay que lidiar sino como una parte clave de la solución. El movimiento comunitario de los bosques de Indonesia parte de la premisa de que la dominación del estado, la naturaleza centralizada del manejo de los bosques y la negativa del estado a reconocer los derechos indígenas son las causas principales de la deforestación y la degradación de los bosques. El manejo de base comunitaria de los recursos naturales busca garantizar el acceso y el control sobre los recursos del bosque para los pueblos que viven dentro de los bosques y en sus alrededores y que dependen de los bosques para su bienestar económico, social, cultural y espiritual. El manejo de los bosques es necesario para garantizar la seguridad intergeneracional y aumentar la probabilidad de sustentabilidad. Se basa en tres principios: * los derechos y responsabilidades sobre los recursos del bosque deben ser claros, seguros y permanentes; * los bosques deben ser manejados en forma adecuada para permitir el flujo de beneficios y valor agregado; * los recursos del bosque deben ser transferidos en buenas condiciones para asegurar su viabilidad futura. Las comunidades que desean retener, construir o desarrollar programas de manejo de base comunitaria se enfrentan a desafíos importantes: los imperativos políticos y económicos más amplios de las instituciones financieras internacionales que otorgan prioridad a las ganancias provenientes de la explotación maderera; las políticas de los gobiernos centrales atrincheradas en el pasado; la corrupción generalizada; las amenazas de violencia e intimidación que surgen de la debilidad de un poder judicial y una fuerza policial que sigue actuando con impunidad. Los pueblos de los bosques también se enfrentan a desafíos internos. La toma de decisiones dentro de las comunidades indígenas puede ser jerárquica. Las mujeres, los miembros más pobres de la comunidad (especialmente los que no poseen tierras o las familias de condición más baja) y los usuarios estacionales de los bosques pueden no tener voz en la discusión sobre la forma de distribuir los recursos del bosque. Y también experimentan cambios: los pueblos que hace apenas una generación practicaban la agricultura de subsistencia en el bosque y tenían pocas necesidades de dinero en efectivo ahora quieren dinero para pagar ropas, atención médica, motores fuera de borda para las canoas (y diesel para esos motores), uniformes escolares y libros. Los costos de transporte y alojamiento en que incurren durante las visitas para presionar a los funcionarios de los gobiernos locales y centrales se está convirtiendo en un rubro común del presupuesto para los pueblos de los bosques. Los bosques de los que dependen estos estilos de vida tradicionales también han cambiado. Grandes áreas de bosque que antes se conservaban intactas como un seguro para los tiempos difíciles o como legado para las generaciones futuras han sido en el mejor de los casos cortadas por su madera, y en el peor de los casos eliminadas para dar paso a plantaciones. Productos valiosos como la resina, el ratán y frutos del bosque, que solían ser comercializados, escasean cada vez más, al igual que las plantas medicinales usadas por los chamanes para las curaciones tradicionales. A medida que desaparecen los bosques, también desaparecen las habilidades y conocimientos de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas no son las únicas que viven en lo que queda de los bosques de Indonesia y sus alrededores. Inmigrantes de otras regiones (incluso de otras islas), campesinos desposeídos por las 15 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 plantaciones y la urbanización, transmigrantes y mineros, todos estos sectores están presentando reclamos sobre los territorios y recursos de los bosques. Algunos han vivido allí durante varias generaciones. Es necesario realizar negociaciones entre todos estos grupos para evitar conflictos. Los pueblos de los bosques de Indonesia tienen plena conciencia de la necesidad de adaptar sus instituciones a un mundo en transformación y están discutiendo temas como identidad, soberanía y representación legal tanto en forma interna como con otras comunidades. Están utilizando las nuevas posibilidades que brindan las alianzas regionales y nacionales de pueblos indígenas (AMA y AMAN) para hacer avanzar esos debates. Las organizaciones de la sociedad civil y un número cada vez mayor de agencias de financiamiento de Indonesia y el exterior reconocen que el apoyo coherente a los pueblos del bosque para que desarrollen sus propias organizaciones fuertes, dinámicas, inclusivas y democráticas es un factor esencial para ganar un apoyo más amplio para el manejo de los bosques de base comunitaria e introducir un cambio efectivo del régimen centrado en la explotación maderera extractiva, que ha demostrado ser tan desastroso hasta el presente. Artículo extraído de: “Forests, People and Rights”, escrito por Liz Chidley, editado por Carolyn Marr. Down to Earth, International Campaign for Ecological Justice in Indonesia, Informe Especial de junio de 2002, http://dte.gn.apc.org/srfin.htm inicio - Japón: enfermo por los monocultivos de árboles La nube de polen que suele instalarse en primavera sobre Japón se está disipando, y los japoneses comienzan a sentirse más aliviados de la alergia respiratoria que deja a uno de cada 6 habitantes del archipiélago con los ojos rojos y la nariz congestionada. El efecto es peor en las ciudades, por la combinación del polen con las emanaciones de los automóviles. En 10 años, en Tokio la proporción de la población afectada por esta causa aumentó de 7% a 20%. Pero hace 40 años esto no ocurría. ¿Qué cambió? La respuesta está en la degradación y pérdida de los bosques. El proceso de modernización implicó un cambio en la manera de considerar el bosque. Le ha quitado su espíritu, que otrora fuera fuente de inspiración religiosa, arquitectónica, poética y artística para el pueblo japonés. Hoy, convertido en mercancía, constituye principalmente fuente de energía y de material de construcción. Y de alergia. La segunda guerra mundial se tragó la mitad de los bosques, por lo que en 1950 se instauró una política de reforestación sistemática, centrada en la plantación de coníferas de rápido crecimiento, en particular la Cryptomeria, una especie más rentable para la construcción. Es así que actualmente hay 10 millones de hectáreas plantadas con una sola especie de conífera, que está al origen de la nube de polen primaveral. Estos enormes monocultivos han implicado un desequilibrio que además de tener impactos sobre la salud humana, tiene también consecuencias ambientales, sociales y económicas. El desequilibrio ambiental se manifiesta en catástrofes como deslizamientos y derrumbes de tierra y alteración del ecosistema, en detrimento de la fauna y la flora locales. Desde el punto de vista socioeconómico tampoco ha servido de gran cosa. En efecto, cuando las plantaciones de Cryptomerias estuvieron prontas para ser explotadas, los criterios de rentabilidad hicieron que la industria forestal se volcara a la importación de madera a precios más bajos. Eso implicó pérdida de puestos de trabajo en las poblaciones rurales vinculadas al sector forestal y, como consecuencia, promovió el despoblamiento rural. Dentro de esa lógica empresarial, pese a ser poseedor de enormes volúmenes de madera en pie, Japón es hoy uno de los mayores importadores de madera del mundo --en el año 2000 importó 100 millones de m3-- y 16 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 se ha convertido en el mayor depredador de los bosques del resto de Asia. Mientras tanto, sus plantaciones sólo parecen ser capaces de generar alergias. Pero no solo eso. La poderosa industria japonesa, gran emisora de dióxido de carbono y por lo tanto responsable del problema del cambio climático, adhiere a la nueva fórmula de los sumideros de carbono para evitar reducir las emisiones. Y para ello recurre a la plantación de extensos monocultivos forestales en el extranjero (ver Boletín no. 20 del WRM). De alguna manera, exporta su enfermedad. Artículo basado en información obtenida de: “La vengeance de la forêt”, Philippe Pons, Le Monde, 14 de junio de 2002. inicio - Tailandia: el racismo detrás del paradigma de conservación moderno Los bosques de montaña de la región norte de Tailandia se han convertido en escenario de posiciones en materia de protección forestal que son fuertemente cuestionadas. En nombre de la conservación del bosque, las autoridades forestales estatales y algunos grupos de conservación de la naturaleza intentan desplazar a las comunidades locales, en especial el pueblo tribal que habita y utiliza esas zonas de bosque. El argumento que utilizan las autoridades y los conservacionistas es que los bosques de montaña actúan como conservadores de cuencas para los ríos que fluyen aguas abajo, y por eso deben estar libres de cualquier interacción humana. “Redefining Nature: Karen Ecological Knowledge and the Challenge to the Modern Conservation Paradigm” (Redefiniendo la naturaleza: el conocimiento ecológico de los Karen y el cuestionamiento al paradigma de conservación moderno) explora la ideología conservacionista y los temas que la rodean: el carácter racial y antirural de la conservación de la naturaleza impuesta por el estado; el poder y la política en juego a la hora de definir qué cuenta como conocimiento para la conservación de la naturaleza; y la lucha del pueblo Karen en defensa de sus hogares y tierras y resistiendo a los políticamente poderosos: los ingenieros forestales estatales, las autoridades responsables de las políticas y los conservacionistas de la naturaleza. La autora Pinkaew Laungaramsri, antropóloga de la Universidad de Chiang Mai, comienza el libro con la trágica historia del suicido de un anciano Karen, en marzo de 1997. Pati Punu Dokjimu (a quien dedica el libro) era de la aldea Huai Hoy, en la provincia de Chiang Mai. Luego que el estado se apropió de su hogar y sus campos de arroz en nombre de la conservación de la naturaleza, las amenazas de arresto y reasentamiento se convirtieron en una pesadilla diaria hasta que finalmente vio destruidas sus esperanzas de diálogo con las poderosas autoridades estatales. Tal como describe conmovedoramente Pinkaew, en un mundo en el cual la libertad de opción no está garantizada a los pueblos de la montaña, Pati Punu escogió el único camino que tenía en su lucha por autonomía: el camino que se llevó su vida pero le permitió seguir siendo Karen en cuerpo y espíritu. “Redefining Nature” desentraña las complejas relaciones de poder que históricamente dieron lugar al concepto moderno de conservación de la naturaleza en Tailandia cuyos voceros -ingenieros forestales y conservacionistas- encarnan las ambiciones de modernización del país. La obra pone sobre la mesa, además, preguntas radicales más que respuestas tácitas, y falsedades escondidas más que verdades incuestionables. La autora describe una de las grandes trabas que impide que los ingenieros forestales consideren la idea de co-manejo de los bosques con la gente del lugar: “Un obstáculo que, me di cuenta después, es un prejuicio racial hacia la minoría étnica de la montaña. Este prejuicio [de los forestales] es tan fuerte, tan categórico y decisivo, que ha obviado la necesidad de seguir buscando la verdad para los problemas del bosque. De hecho, la idea de una división entre el ser humano y la naturaleza, presentada reiteradamente por el pensamiento conservacionista internacional, es en realidad una división entre seres humanos, que tiende a 17 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 reforzar o esconder la discriminación de clases, de etnias, el pensamiento anti agrícola, anti propiedad comunitaria u otras formas de discriminación en la asignación o usos autorizados de la tierra". No obstante, esta representación hegemónica de las minorías étnicas pobres, inevitablemente termina por ser enfrentada. Pinkaew entreteje una narración atrapante sobre el pueblo Karen de la aldea de Mae Ning Nai y nos transporta a sus campos de arroz, a sus selvas y sus hogares, y relata historias de sus luchas por proteger sus medios de vida. El libro nos impulsa a ver las cosas de una manera diferente y cuestiona el poder, la ideología y los prejuicios que se esconden detrás de las políticas de conservación de la naturaleza, más no sea porque, al terminar de leer el libro, nos damos cuenta que la supervivencia de cientos de comunidades que habitan los bosques, no solo de Tailandia sino de toda la región del Mekong, están siendo amenazadas por ellas. Artículo basado en información extraída de: “Power and prejudice in forest conservation”, reseña bibliográfica de Noel Rajesh, Foundation for Ecological Recovery, Bangkok Post, 8 de junio 2002, http://scoop.bangkokpost.co.th/bkkpost/2002/jun2002/bp20020608/en/outlook/08jun2002_out35.html inicio - Vietnam: involucramiento sueco en represa que impactará a camboyanos Construida a un costo de mil millones de dólares sobre el río Se San en Vietnam, la represa de las cataratas del Yali ha causado impactos devastadores en las comunidades río abajo de Camboya (ver Boletín 42 del WRM). Al menos 32 personas han muerto ahogadas en súbitas inundaciones originadas en la liberación repentina de agua de la represa. Por esta causa los pobladores locales han perdido su ganado, cosechas y equipos de pesca. La mala calidad del agua del río ha producido erupciones de piel y problemas digestivos a las comunidades que viven río abajo. La pesca en el río Se San ha disminuido drásticamente. La represa ha afectado la vida de 50.000 personas que habitan las provincias de Ratanakiri y Stung Treng en Camboya. A pesar de estos problemas, Vietnam está construyendo otra represa, la Se San 3, a unos 20 kilómetros río abajo de la represa de las cataratas del Yali. La Agencia de Noticias Vietnam informó que las obras comenzaron en el lugar de la represa el 15 de junio. Las comunidades camboyanas río abajo no fueron consultadas antes de la construcción de la represa de las cataratas del Yali, y tampoco han sido consultadas sobre la construcción de esta nueva represa. Hace dos años, el Banco Asiático de Desarrollo (ADB por sus siglas en inglés) planificó otorgar un crédito por 80 millones de dólares para la construcción de la represa Se San 3, y ofreció otro préstamo por 1,8 millones de dólares para realizar los estudios de impacto río abajo. En octubre del año 2000, sin embargo, el gobierno vietnamita “informó formalmente al ADB que su asistencia no era necesaria para proceder adelante con el proyecto”, de acuerdo a la versión del sitio web del ADB. La represa Se San 3 será financiada con préstamos por 140 millones de dólares de cuatro bancos vietnamitas y 100 millones de dólares procedentes de Rusia para suministros, equipos y bienes de manufactura rusa. La firma consultora sueca SWECO, ha jugado un papel clave en la promoción de la represa Se San 3 y ha sido contratada actualmente por Electricidad de Vietnam para realizar el diseño técnico de la represa. En noviembre de 1997, SWECO (junto con Statkraft, la empresa de energía eléctrica estatal noruega) realizó una revisión del Plan Maestro del gobierno vietnamita para un emprendimiento hidroeléctrico en el río Se San con financiamiento de la agencia de cooperación internacional sueca Sida. En el informe de los consultores de SWECO y Statkraft, se admite que: "No se ha realizado todavía un estudio de los impactos del emprendimiento hidroeléctrico en relación con el cambio en las condiciones de flujo en la parte baja del río Se San en Camboya”. A pesar de esto, recomiendan que se construya la represa Se San 3. En febrero de 1999, SWECO terminó el estudio de factibilidad de la represa Se San 3, nuevamente con financiación de Sida. En una crítica sobre el estudio, Wayne White de Foresight Associates, señala que 18 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 SWECO sobrevalúa la producción de energía anual de la represa en más de un 350 por ciento. White explica que en la estación seca la disminución del flujo proveniente de la represa de las cataratas del Yali puede significar que la producción de electricidad de Se San 3 sea todavía menor. Las cifras sobre el flujo del río se basaron en registros anteriores a la construcción de la represa de las cataratas del Yali, aunque la construcción estaba ya bastante avanzada en 1999 y la represa ha cambiado totalmente el flujo del río. SWECO también subestimó el costo potencial del proyecto en un 50 por ciento. El estudio de factibilidad no analiza los problemas sociales y ambientales causados por la represa de las cataratas del Yali pero declara que "el proyecto de la represa hidroeléctrica Se San 3 no introducirá ningún impacto de tipo ambiental más que una ampliación aguas abajo del impacto actual”. En base al análisis del estudio de SWECO, White concluye que la represa no es económicamente viable, que el estudio no tiene en cuenta los impactos sobre las comunidades y el medio ambiente río abajo en el territorio de Camboya, y que el estudio de factibilidad no sirve de base para tomar una decisión de inversión sólida. Quizás no sea sorprendente que una empresa como SWECO, que tiene mucho para ganar en nuevos contratos lucrativos si el proyecto de represa sigue adelante, concluya que el proyecto es factible. Sten Palmer, representante de SWECO Internacional en Hanoi, no parece muy dispuesto a discutir el evidente conflicto de intereses que significa que una empresa que se beneficia si un proyecto continúa, sea a la vez una firma consultora en ese mismo tema. Según Palmer, “Nuestros ingenieros dan buen asesoramiento en el mejor interés de nuestros Clientes sin considerar si éste favorece o no a SWECO." A fines de 2001, SWECO presentó una propuesta a Electricidad de Vietnam (EVN) para realizar un estudio de los impactos hidrológicos de la represa de las cataratas del Yali. El estudio propuesto estaba dirigido a modelar el flujo del río en condiciones normales de operación de la represa de las cataratas del Yali y a estudiar los efectos de las liberaciones repentinas de agua desde la represa. Según Palmer, EVN no respondió a esta propuesta. En enero de 2002, SWECO obtuvo un contrato por 700.000 dólares para producir el diseño, los planos de construcción y los documentos de la licitación de la represa. Al preguntarle si SWECO había intentando aplicar las pautas y recomendaciones de la Comisión Mundial sobre Represas al proyecto de Se San 3, Palmer contestó que estos "no son todos aplicables al Proyecto de Se San 3, ya que la tarea de SWECO solamente abarca servicios de asesoramiento como sub-consultor respecto de las especificaciones del equipo tecnológico". La construcción por parte de Vietnam de una nueva represa en el río Se San ha generado la ira de los pobladores río abajo en Camboya. En junio, la Asociación para la Preservación y la Cultura para el Medio Ambiente, una ONG camboyana, organizó una reunión a la que asistieron representantes de 30 poblados del río Se San en Camboya. Según el Phnom Penh Post, una mujer de un poblado local declaró en la reunión, "¿Qué más podemos hacer? Ya se ha destruido casi todo. Si quieren construir otra represa habrá todavía más destrucción. Morirá más gente." Por: Chris Lang correo electrónico: [email protected] inicio OCEANIA - Australia: plantaciones de árboles sustituyen a bosques florecientes Hoy fui a caminar por el Tarkine. Al sentarme tuve la suerte de poder observar un águila (Aquila audax) que volaba en círculos sobre mí. Su nido debe haber estado en los alrededores porque demoró en irse, muy curiosa por mi intrusión. Mientras caminaba hacia ese punto, tan similar a muchos otros lugares del noroeste 19 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 de Tasmania, tuve el placer de ver a una pareja de "wallabis" (canguros pequeños) y algunos árboles bastante raros, entre los cuales había un magnífico espécimen de olivo nativo. Esto resultaba aún más extraordinario porque me encontraba en el borde de la zona de plantaciones. Esta área está siendo transformada de bosque nativo en plantaciones de Eucalyptus nitens a una velocidad tal que hace apenas seis semanas, gran parte de las pilas de restos vegetales provenientes de la tala que me rodeaban eran antes un magnífico bosque lleno de árboles, musgos, helechos y rebosante de vida. Una zona a la que entré ni siquiera había sido talada para obtener astillas o troncos para aserrado, sino que se trató simplemente de una operación de apropiación de tierras, donde sólo se recuperaron algunos árboles de madera de alta calidad, pero la mayor parte del bosque fue quemado. Un completo e inmoral desperdicio. Hacia fines del año 2020, la cantidad de plantaciones en Tasmania se duplicará si no hacemos algo ahora. El bosque primario, que nos quieren hacer creer que está protegido, es talado, quemado y reducido a astillas. Estos bosques tan diversos, que contienen tantas variedades de hongos que sería imposible contarlas, están siendo destruidos, sus restos apilados y luego quemados. A partir de la firma del Acuerdo Regional sobre Bosques, se eliminaron además cientos de puestos de trabajo. Forestry Tasmania nos dice que su madereo se ajusta a las mejores prácticas mundiales, pero todos los días se produce la tala a matarasa y el madereo en las franjas boscosas que bordean los cursos de agua. Las comunidades desaparecen, las pequeñas ciudades son borradas de los mapas a medida que se aplanan y se entierran bajo las plantaciones las casas de familia y los establecimientos rurales. Se aplica 1080 (un veneno usado por agricultores y expertos forestales para matar animales que pueden afectar las plantaciones), y así también desaparecen los animales nativos. Pocos o ninguno sobreviven. Es posible detener esta locura tan destructiva. Estos bosques son de ustedes, ¡están en tierras públicas! Cuéntenle esto a todos sus conocidos, presionen a los políticos, reenvíen este mensaje electrónico. Ayúdenos a cambiar la situación. Por: Matthew Campbell-Ellis, correo electrónico: [email protected] , enviado por Anthony Amis, FoE Australia, correo electrónico: [email protected] inicio - Papúa Nueva Guinea: las falsas promesas de generación de trabajo de la industria maderera Se debería escribir más sobre las falsas promesas de la industria maderera. Cuando estas compañías llegan a un país, intentan seducir a los pobladores locales argumentando que sus operaciones traerán trabajo y capacitación para ellos. En el caso de Papúa Nueva Guinea (PNG), una investigación realizada en mayo de 2001 por Joe Meava, gerente de información de la publicación “Echoes from the Forest”, sobre los informes de madereo ilegal en Pondo, en el área de Open Bay en Nueva Bretaña del Este, revelan que la mayoría de los empleos creados (muchos menos de los esperados), fueron ocupados por trabajadores extranjeros, quienes legalmente no tienen permiso para ocupar puestos que podrían, en muchos casos, ser ocupados por trabajadores de Papúa Nueva Guinea. Según Forest Watch, una red de activistas de los bosques de PNG: “Los datos divulgados muestran claramente que las compañías madereras deben estar involucradas, ya sea en un negocio turbio de inmigración ilegal a gran escala o en una operación delictiva de contrabando de personas”. Durante una visita al sitio de madereo, Joe Meava observó que de las cinco excavadoras que estaban abriendo caminos o arrastrando troncos fuera del bosque, cuatro eran manejadas por asiáticos. Solo una era conducida por un nativo de Nueva Bretaña del Este. 20 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 Un joven del poblado de Pondo le dijo que uno de los trabajos que realizaba como empleado de la compañía era mantener a la gente “innecesaria” fuera del área de madereo. Según Meava, el joven se refería a personas cuyas familias o clanes no formaban parte de ningún acuerdo maderero. El padre del joven era el jefe de un clan que había recibido con agrado las actividades de la compañía en su área. Su parte del trato era que su hijo fuera empleado como guardia de seguridad para reprimir a su propio pueblo. Según documentos oficiales del año 2001 de las compañías, 17 empresas madereras que exportan madera rolliza por un valor combinado de US$ 50 millones, equivalente a un tercio de las exportaciones de troncos de PNG, emplean 468 trabajadores, de los cuales 420 (alrededor del 90 por ciento del total) tienen nombres obviamente asiáticos, la mayoría provenientes de Malasia e Indonesia pero también de China continental y las Filipinas, mientras que apenas 40 trabajadores, un 10 por ciento del total, tienen nombres que parecen ser de Papúa Nueva Guinea. Este importante tráfico de inmigraciones puede convertirse en una fuente de conflicto entre trabajadores extranjeros y nacionales. El investigador destacó que si bien en los registros de las 17 compañías madereras aparecen 27 agrimensores, entre sus empleados no figuran ni profesionales forestales, ni administradores de bosques, ni especialistas ambientales, ni tampoco biólogos. También resulta increíble constatar que en ninguno de los registros de las 17 compañías aparecen enfermeras ni trabajadores de la salud, a pesar de que las empresas afirman que brindan servicios de salud locales a las comunidades rurales. Y además, la información suministrada expone la exageración grosera de las cifras de empleo que publicita la industria de la madera (que van desde 10.000 a 15.000 puestos de trabajo) cuando se las compara con los apenas 468 empleados que tienen en planilla las 17 compañías madereras. Artículo basado en información obtenida de: “Logging company employment data: another example of forest industry corruption”, 24 de junio de 2002, PNG Forest Watch, correo electrónico: [email protected] ; Echoes from the Forest 6: “Logging Employment and Jobs for Local People”, 3 de junio de 2002, por Joe Meava, Gerente de información, 2002, PNG Eco-Forestry Forum, http://forests.org/articles/reader.asp?linkid=12128 inicio LOS ARCHIVOS DE CARBONO - El valor de los créditos de carbono secuestrado del Proyecto Plantar debe ser cero Un proyecto de plantación industrial brasileño que esperaba obtener subsidios de las Naciones Unidas para secuestrar carbono de la atmósfera, ha fracasado en su intento, según el encargado oficial de validar el proyecto. Det Norske Veritas (DNV), una compañía noruega nombrada por el Fondo Prototipo de Carbono (FPC) del Banco Mundial para corroborar los enunciados del proyecto, dice que no puede determinar si el carbono podría ser conservado en los árboles de eucalipto del proyecto el tiempo suficiente como para hacer alguna diferencia en el clima. El Proyecto Plantar (llamado "Producción Sustentable de Leña y Carbón para la Industria de Producción de Hierro en Lingotes") en el Estado de Minas Gerais, Brasil, se propone utilizar carbón en la producción de hierro en lingotes en Plantar S.A., en Minas Gerais, con fondos obtenidos de la venta de créditos de carbono a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto. Según el FPC, el ingreso extraordinario derivado de la venta de créditos de carbono aumentará la rentabilidad de la producción de hierro en lingotes a base de carbón de Plantar, evitando así el cierre de esta industria. 21 BOLETIN 60 del WRM Julio 2002 El proyecto implica básicamente el establecimiento de 23.100 hectáreas de plantaciones de eucaliptos clonados de alto rendimiento. También implica mejorar los cerca de 2000 hornos de carbonización existentes para que emitan menos metano y partículas. Pero en el informe de validación de DNV, se señala: “El proyecto reclama créditos por la capacidad de almacenamiento promedio de las plantaciones. Sin embargo esos créditos sólo proporcionan beneficios a largo plazo relacionados con la mitigación del cambio climático cuando el CO2 es eliminado a perpetuidad por las plantaciones... al no existir requisitos del UNFCCC [Convención sobre Cambio Climático] en relación con la permanencia de las actividades de secuestro de carbono en virtud del MDL, DNV no puede extraer una conclusión final sobre si la permanencia del secuestro de carbono es suficiente para asegurar beneficios a largo plazo con relación a la mitigación del cambio climático". La conclusión es clara: el valor de los créditos de carbono secuestrado de Plantar debe ser cero. Si esa actividad no produce un beneficio climático a largo plazo, entonces el valor de los créditos que genera debe recibir un valor en dólares que refleje esa situación. De lo contrario, Plantar ganará millones de dólares con la venta de créditos que climáticamente carecen de valor. El artículo 12.5(b) del Protocolo de Kioto exige que la reducción de emisiones por el MDL deben resultar de actividades que den “unos beneficios reales, mensurables y a largo plazo en relación con la mitigación del cambio climático”. Los créditos de secuestro de carbono de Plantar no cumplen este requisito, según DNV. Esto a su vez cuestiona la viabilidad de todo el proyecto. Como afirma Plantar, si no obtiene créditos para subsidiar el establecimiento de plantaciones, no podrá replantar, y por lo tanto no podrá suministrar suficiente carbón para sus instalaciones de producción de hierro en lingotes, por la cual reclama el resto de los créditos. En última instancia, todo el proyecto está basado en la venta de créditos que no producirán beneficios a largo plazo para el clima. Quien compre los créditos de carbono de Plantar sería cómplice de sentar el pésimo precedente de que compañías y gobiernos pueden cumplir sus compromisos de reducción de emisiones de carbono utilizando créditos que no tienen valor ecológico o climático verificable. Esto no sólo debilitaría la efectividad del MDL, sino la del Protocolo de Kioto en su conjunto. Artículo basado en información obtenida de: Ben Pearson, correo electrónico: [email protected] . The Plantar CDM project, "Why it must be rejected by the CDM Board and PCF investors", CDM Watch Briefing Paper, Indonesia, julio del 2002 ; Página web de PCF : http://prototypecarbonfund.org/router.cfm?Page=Topics&ECONFID=29 inicio 22