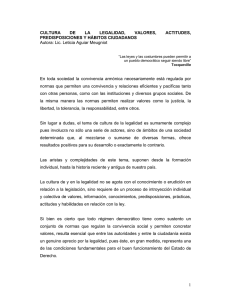específica sobre Orden jurídico, cultura de la legalidad y educación
Anuncio

Orden jurídico, cultura de la legalidad y educación en México Autor: Antonio López Ugalde1 Orden jurídico y Estado de derecho en las democracias El derecho y la ley son concomitantes a la civilización humana. La construcción de la noción de orden jurídico requirió, por el contrario, una mayor elaboración. En su acepción más simple este concepto alude a un conjunto de reglas o normas de derecho vinculadas entre sí a la manera de un sistema, es decir, condicionadas recíprocamente, de tal manera que la interpretación de las normas exige su valoración, no aislada, sino conjunta, conectiva y sistemática. Orden jurídico no es un sinónimo de estado de derecho ni mucho menos de estado constitucional (y democrático) de derecho. Estos últimos conceptos son resultado de una evolución histórica aún más elaborada, que permitió superar la visión premoderna del derecho, caracterizada no tanto por la ausencia de normas jurídicas sino por la confusión entre religión, moral y derecho, así como por el ejercicio concentrado, o bien “feudalizado”, de la producción de normas jurídicas por parte de instancias de poder teocráticas, absolutistas u oligárquicas, de suyo no democráticas, cuya legitimación procedía de un modo u otro de fuentes metafísicas. Fue necesario arribar a la modernidad para construir el concepto de estado de derecho, cuya nota esencial es que todos los poderes están sometidos a la ley, incluido el soberano y los beneficiarios de formas hereditarias de transmisión del poder, quienes en la premodernidad, en razón de su hidalguía o su ascendencia divina, estaban sustraído a las leyes que regían a los súbditos. En ese sentido, estado de derecho significa la reivindicación de los derechos de todos y cada uno frente a dichos poderes, o dicho en otras palabras, la supremacía de la soberanía del pueblo sobre los gobernantes. 1 Con la colaboración de Eva Alejandra Rodríguez Espino. Cabe subrayar que en la etapa premoderna el derecho cumplió esencialmente una función conservadora o preservadora del statu quo. Los progresos fundamentales en esa etapa en las coordenadas de la libertad, la igualdad y la dignidad respondieron esencialmente al propósito de someter a poderes salvajes de carácter privado2, dotando a los ejecutores de la ley ―detentadores del poder político―, de instrumentos cada vez más agudos para impedir abusos o excesos de los más fuertes en contra los más débiles. Pero habría que esperar a la modernidad para que los progresos en el derecho incluyeran como propósito central el sometimiento de los poderes salvajes de carácter público en beneficio de círculos más amplios de seres humanos. De hecho, el desarrollo del constitucionalismo y del derecho internacional de los derechos humanos entre la época ilustrada y el inicio del siglo XXI estuvo marcado por los esfuerzos para el sometimiento de los poderes formales a la ley. Es ahora que resurge la preocupación por someter poderes privados tanto de carácter local como supranacional, entre los que destacan el mercado, la delincuencia organizada, el terrorismo y la industria contaminante. La construcción del modelo de estado de derecho requirió, a su vez, de los conceptos de democracia participativa y representativa, legitimidad y división de poderes. Para que la ley, en este nuevo modelo, fuera un referente válido, debía ser dictada por instancias conformadas por individuos que atendieran a los intereses generales del pueblo. Parecía que con estos elementos estaba garantizada la elaboración de “buenas leyes”, pues era impensable que los representantes legítimos del pueblo emitieran normas no para beneficio de éste, sino ajenas o contrarias a sus intereses. Sin embargo, la historia revela que el modelo seguía incompleto. Diversos regímenes que cumplían con los requisitos de un estado de derecho, es decir, que contaban con instancias parlamentarias y representantes populares legitimados por medios democráticos formales y que emitían leyes de observancia general, se volvieron no sólo contra sus habitantes y contra 2 La expresión poderes salvajes es utilizada por el jurista Luigi Ferrajoli para referirse a los poderes públicos o privados desregulados, no sometidos al derecho o sustraídos al mismo. otras naciones, sino deliberadamente contra minorías nacionales, religiosas, raciales o étnicas y contra grupos de pobres. Sirvan como ejemplos los regímenes nazi y fascista, los cuales guiaron los destinos de sus naciones mediante leyes emitidas por órganos de representación democrática. El derecho que justificó las atrocidades fue considerado válido por esos regímenes en atención a que fue emitido por instancias competentes respaldadas por amplias mayorías. Si bien en la época en que se desenvolvieron estos poderes autoritarios ya existía el concepto de constitución, no fue sino a consecuencia de los males producidos por los mismos, que se construyó y perfeccionó en el plano conceptual el modelo del estado constitucional de derecho, el cual implica avances significativos respecto del concepto de estado de derecho, los cuales, por cierto, no han sido hasta la fecha plenamente asimilados por las sociedades modernas. Fue también con motivo de los hechos de barbarie acontecidos en el siglo XX que se fraguó el derecho internacional de los derechos humanos y se aceleró el desarrollo de las instancias multilaterales, regionales y mundiales, con miras a la vigencia universal de los derechos. Cultura de la legalidad en el Estado constitucional y democrático de derecho Son muy diversas y relevantes las aportaciones del modelo de estado constitucional de derecho. En primer lugar, supone la existencia de una ley superior o “ley de leyes” que rige a todos los poderes, incluido el órgano de representación popular por excelencia —el parlamento o congreso—, el cual si bien tiene la atribución de emitir las leyes (ordinarias) no puede hacerlo caprichosamente, sino ceñida a las disposiciones constitucionales que regulan la forma de producción jurídica. En segundo lugar, esa norma superior o constitución, tiene un carácter rígido, es decir, su modificación o reforma está sustraída a la mayoría simple de los representantes populares. Sólo puede ser efectuada por mayorías calificadas. Se trata del principio de intangibilidad o rigidez constitucional cuya finalidad es poner fuera del alcance de las mayorías políticas simples preceptos fundamentales en el orden jurídico. Existen algunos principios constitucionales que, en un estado democrático, no podrían ser alterados por las mayorías calificadas sin vaciar enteramente la constitución. Es el caso del principio de división de poderes, en ausencia del cual, ya había advertido Montesquieu, la constitución misma dejaría de existir. Lo mismo ocurriría al ser suprimidos los derechos fundamentales de los gobernados. Los mencionados derechos fundamentales constituyen el tercer elemento aportado por el modelo de estado constitucional de derecho, y que consisten en expectativas de dignidad humana cuya satisfacción requiere no sólo de su enunciación en textos legales sino de la existencia de garantías, es decir, de mecanismos, órganos y procedimientos, también previstos en las leyes, capaces de concretar y materializar las expectativas de dignidad humana antes referidas. En este sentido, el garantismo, constituye un elemento estrechamente vinculado al constitucionalismo que conjura e invalida la añeja idea de que la eficacia de los derechos fundamentales estaría garantizada con la mera enunciación de los mismos en el texto constitucional y la “voluntad política” de los gobernantes. El reto fundamental de la construcción jurídica en el estado constitucional de derecho es pues, no tanto la inclusión de los derechos en el orden jurídico, sino subrayadamente, el diseño y perfeccionamiento de las garantías jurídicas idóneas para hacer efectivos los derechos fundamentales. De esta manera, el nuevo paradigma echa por tierra el lugar común que reza: “las leyes son buenas, pero hace falta cumplirlas”, en la medida en que pone el énfasis en que el incumplimiento de la ley, sobre todo el incumplimiento generalizado, siempre se debe, entre otras cosas, a defectos en la propia ley, además de que abre un nuevo horizonte para la labor jurídica, al proponer que más allá del reconocimiento legal de los derechos y de la voluntad de quienes deben velar por su eficacia, el orden jurídico debe continuar indefinidamente perfeccionando su instrumental normativo en forma de garantías. Una cuarta aportación del modelo de estado constitucional de derecho y del garantismo es la distinción entre vigencia y validez del derecho. La inclusión de derechos fundamentales en las constituciones modernas representa el paso de una democracia formal a una de tipo sustancial o material. Debe señalarse que en el antiguo modelo de estado de derecho (no constitucional) el concepto de validez se confundía con el de vigencia. Se postulaba que la validez de una norma determinada dependía enteramente de que su emisión se hubiera ceñido estrictamente a los procedimientos de creación y producción normativa. En otras palabras, una norma era válida siempre y cuando fuera emitida por el órgano competente. En el modelo de estado constitucional de derecho se propone, por el contrario, que la validez de una norma no sólo debe depender de que la forma de su emisión esté de acuerdo a la ley, sino también de que los contenidos, es decir el qué y no sólo el cómo, se apeguen sustancial o materialmente a las disposiciones constitucionales. En este sentido, una norma puede ser vigente, es decir emitida conforme a las reglas para su producción, pero no válida, por ser contraria, en cuanto a su sustancia o contenido, a una norma superior. Lo anterior tiene una enorme trascendencia no sólo en la teoría jurídica, sino también en la teoría de la democracia, en tanto sirve de base al postulado según el cual una democracia no se puede predicar sólo de un régimen que cumple formalmente las reglas para la legitimación de los sujetos que producen las normas (democracia formal electoral), sino que es menester que las normas jurídicas emitidas por tales representantes, y en general por quienes tienen atribuciones para emitir normas generales e individualizadas, sean compatibles y armónicas material o sustancialmente con las normas superiores, específicamente con las normas que reconocen, protegen y garantizan los derechos fundamentales. Hay pues democracia donde los emisores de normas cuentan con legitimidad democrática y emiten normas sustancialmente acordes a una constitución que garantiza los derechos fundamentales. ¿Se cumple con las leyes en México? Según la encuesta publicada por Parametría en marzo de 20063, en una escala del 1 al 10, los encuestados calificaron con 5.67 el grado en el que “la gente” cumple con la ley, con 4.89 el grado de cumplimiento por parte del “gobierno” y con 7.27 el grado de cumplimiento por parte de sí mismos como ciudadanos (ver gráfica). Dichos resultados coinciden a grandes rasgos con los que arrojó la encuesta realizada en 2005 por Ipsos-Bimsa (5.33, 5.46 y 7.48, respectivamente). Respeto a la ley (Fuente: Parametría, 2006) Usted sí cumple con la ley El gobierno sí cumple con la ley La gente sí cumple con la ley 7.27 4.89 5.67 Escala del 1 al 10 La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008 (ENCUP)4, reveló que entre las personas que consideran que México vive en una democracia, el 6% dijo que en el país las personas respetan “mucho” la ley, el 31% “algo”, el 52% “poco” y el 11% “nada”. Entre las personas que consideran que México no vive en una democracia, las cifras muestran tendencias más marcadas: 3%, 25%, 52% y 20%, respectivamente. 3 4 Consultado en línea el 8 de julio de 2009 en http://www.parametria.com.mx/ Consultada en línea el 8 de julio de 2009 en http://www.encup.gob.mx/encup/ Respeto a la ley (Fuente: ENCUP 2008) ¿En el país las personas respetan la ley? Nada 11% Poco 52% Algo Mucho 31% 6% Según la encuesta levantada por Ipsos-Bimsa en agosto de 2007, el 57% de los entrevistados consideró que en México “no se aplica la ley”, contra el 33% que tuvo la opinión opuesta. Según el Índice Mexicano de Reputación Empresarial 2006 (IMRE), publicado por Transparencia Mexicana y Consulta Mitofsky5, el “Respeto por las leyes” constituye uno de los principales factores que determinan la mayor o menor reputación de las empresas. Dicho factor tiene una importancia, según el referido Índice, de 22.6% con respecto a la suma del conjunto de factores, entre los que destacan la “Calidad en sus productos y servicios” (35.5%), la “Imagen pública/Publicidad” (35.5%), “Prestigio/Profesionalismo, disciplina, dar soluciones” (29%), “Satisfacción y relación con los clientes” (25.8%), “Relación y contribución con la comunidad” (25.8%) y “Comportamiento ético/Honestidad” (22.6%). Según el Índice referido, el “Respeto a las leyes y normas vigentes” fue calificado con 0.80, sólo por debajo de la “Preocupación por los intereses de los accionistas, inversionistas y socios” (0.88). Según la encuesta publicada en 2005 por Pulso Mercadológico y Covarrubias y Asociados el 62% de los encuestados calificó con un puntaje reprobatorio (de 5 5 Consultado en línea el 8 de julio de 2009 en http://www.tm.org.mx/imre/index.html y menos en una escala de 10 puntos) al respeto que se le da a la ley en México. Calificación de 9 y 10 sólo se la da el 2% de la población6. ¿Las leyes se aplican a todos por igual? Según la encuesta antes referida de Parametría, el 67% de los encuestados estuvo “en desacuerdo” con que “las leyes en México se aplican a todos por igual”, contra un 10% que se manifestó “de acuerdo” 7. Por su parte, la encuesta levantada en marzo de 2005 por Pulso Mercadológico y Covarrubias y Asociados, “sólo 19% de los ciudadanos considera que la mayoría de las sentencias que emanan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son justas. El restante 81% las considera algunas veces justas o siempre injustas. Sólo 12% de los ciudadanos considera que la mayoría de las sentencias que emanan de los tribunales y juzgados son justas. El restante 88% las considera algunas veces justas o siempre injustas” 8. Principales causas por las que no se cumplen las leyes a. Defectos en la elaboración de las leyes y en el diseño de los mecanismos normativos para darles cumplimiento Las leyes son instrumentos perfectibles siempre sujetos a mejoras. Por una parte, su calidad depende de aspectos meramente técnicos, los cuales pueden ser afrontados con éxito involucrando en su elaboración a expertos en técnica legislativa y en las distintas ramas del conocimiento tanto teórico como empírico relacionadas con las materias a regular. Sin embargo, su calidad también depende de factores de enorme complejidad, entre los que debe destacarse el juego de intereses políticos y económicos de quienes las elaboran. Si bien los legisladores están llamados a promover mediante las 6 Consultado el 8 de julio de 2009 en http://www.pulso.com.mx/encuestas_encuestaspublicadas.html Op cit, http://www.parametria.com.mx/ 8 Op cit, http://www.pulso.com.mx/encuestas_encuestaspublicadas.html 7 leyes el interés general, pueden legítimamente impulsar propuestas o visiones parciales sometiéndolas a la competencia con la oferta de sus competidores. No obstante lo anterior, en un contexto de democracia debilitada los representantes populares encargados de emitir las leyes pueden no atender al interés general, y ni siquiera al de sus propios votantes, sino al interés exclusivo de grupos de presión más o menos amplios. En estos casos se genera un problema de representación, y por ende, de legitimidad de la ley. En México, un amplio porcentaje de la población considera que las leyes no son elaboradas para su beneficio. En efecto, según la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008 (ENCUP)9, realizada por la Secretaría de Gobernación, “tres de cada cuatro ciudadanos opinan que al elaborar las leyes, lo que los diputados y senadores toman más en cuenta son sus propios intereses o los de sus partidos. Solamente uno de cada diez ciudadanos cree que lo que estos funcionarios públicos toman más en cuenta son los intereses de la población”. De ahí que, al romperse el nexo entre representados y representantes, la ley pierda el carácter de instrumento del bien común, y con ello, su naturaleza de parámetro de la justicia. Una buena parte de los mexicanos tiene la percepción de que el país carece de leyes idóneas y de calidad. Una encuesta publicada en mayo de 2005 por Ipsos-Bimsa, y que fue referida anteriormente, así lo confirma: el 75% de los entrevistados opinó que las leyes “no son justas”. Según se expuso con anterioridad, en el modelo de estado constitucional de derecho se ha reconocido que la inexistencia o la debilidad de las garantías jurídicas son una de las causas del incumplimiento de las leyes, y en particular, de la falta de eficacia de los derechos constitucionales. Es imperativo que los esfuerzos para la construcción de una cultura de la legalidad no se pierda de vista que el pleno cumplimiento de la ley no es sólo un problema de voluntad y de educación, sino también de diseño normativo e institucional. Los llamados a cumplir las leyes cuando éstas son defectuosas, arbitrarias, porosas o injustas, 9 Op cit, http://www.encup.gob.mx/encup/ se pierden en el vacío de la suspicacia. La exigencia de un estado de derecho trasciende así, el plano cívico, y se extiende inevitablemente al plano político y jurídico. No obstante, se debe estar alerta ante cambios que no atienden a razones de fondo. Las reformas legales, así como las medidas de carácter administrativo que responden, no a genuinos propósitos de cambio institucional, sino a metas de carácter publicitario o de incidencia en la opinión pública, tienen el efecto de socavar la confianza de la población en las leyes como herramientas de cambio social. Un caso paradigmático que ilustra lo anterior son los continuos cambios de nombre de las instituciones de policía. Una buena parte de la población piensa que tales cambios tienen un carácter exclusivamente cosmético. En la encuesta ya referida publicada por Demotecnia, el 62% de los entrevistados consideró que la sustitución de la policía judicial del Distrito Federal por una policía investigadora es “puro maquillaje…porque son los mismos policías y los mismos instrumentos y sólo cambiaron el nombre”. b. Ineficacia y corrupción de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley Cuando el desempeño de la autoridad es ineficaz o deficiente, o está ligado a fenómenos de corrupción, impunidad y arbitrariedad, se produce un clima de ilegalidad en la sociedad. La reiteración de actos ilegales por parte de los servidores públicos, así como la impunidad de los mismos, erosionan velozmente la confianza ciudadana en las instituciones, pero además generan escepticismo entre la población frente a las acciones del estado encaminadas a construir una cultura de la legalidad. Existe evidencia empírica que permite sostener que la sociedad mexicana tiene fuertemente arraigada la opinión de que las autoridades no aplican la ley con eficacia, además de que incurren en formas de corrupción que derivan en la aplicación selectiva, parcial o sesgada de la ley, e incluso, en la perversión de las instituciones jurídicas. Diversas empresas encuestadoras han realizado estudios de opinión que dan cuenta de lo anterior. A continuación se citan algunos de los mismos. En 2005, Ipsos-Bimsa levantó una encuesta que reveló que el 66% de los entrevistados confía “poco” o “nada” en el sistema de justicia. Por su parte, la encuesta levantada por Parametría en marzo de 2006, arrojó que el 58% de los entrevistados estuvo “en desacuerdo” con la frase “la honestidad y la justicia prevalecen en los juzgados de nuestro país” y el 52% “en desacuerdo” con la frase “la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace cumplir la Constitución de manera efectiva”. El 57% se manifestó “en desacuerdo” con el enunciado “la policía hace un buen trabajo al investigar los delitos” 10. De hecho, la falta de profesionalismo de la policía fue considerada en las encuestas Ipsos-Bimsa levantadas en agosto de 2007 y 2008 como la principal causa de la inseguridad pública por el 25% de los encuestados el primer año 7 y por el 17% de los entrevistados en el segundo año. Debe destacarse que ambas causas aparecen entre las tres principales causas de la inseguridad en sendos ejercicios. En cuanto a aspectos relacionados con el funcionamiento del sistema de justicia penal, la referida encuesta de Parametría reveló que el 47% de los encuestados se pronunció “en desacuerdo” con la frase “si es acusado de cometer un delito confía en que será tratado con justicia por las autoridades”, contra el 23% que se manifestó “de acuerdo” 11. Asimismo, el 63% se manifestó “en desacuerdo” con la frase “cuando una persona se declara culpable de cometer algún delito siempre lo hace voluntariamente”12. En la misma encuesta se cita una similar levantada en 2005 por Ipsos-Bimsa en la que el 71% de los encuestados se manifestó “de acuerdo” con la frase “si un delincuente tiene suficiente dinero, puede ser declarado inocente”, cifra que si bien bajó a 50% en la aplicada por Parametría en 2006, sigue siendo considerablemente elevada. 10 Op cit, http://www.parametria.com.mx Idem 12 Idem 11 Según la encuesta Ipsos-Bimsa levantada en febrero de 2008, el 46% de los entrevistados dijeron confiar “poco” o “nada” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que el 38% manifestó confiar “algo” en dicha institución13. En el mismo sentido, según la ENCUP 2008, sólo el 6% de los encuestados dijo “confiar mucho” en los jueces y los juzgados, mientras que sólo el 8% dijo “confiar mucho” en la policía14. La encuesta Ipsos-Bimsa levantada en agosto de 2008 reveló que los cuerpos policiales que generan menor confianza ciudadana son las policías judiciales y las policías de tránsito respecto de las cuales el 78% de los encuestados manifestó que confía “poco” o “nada”. No muy lejos fueron calificadas las policías municipales (65%), la PGR (61%), las policías estatales (61%), la PFP (58%) y la AFI (47%). Según la encuesta publicada por Demotecnia en 200915, las instituciones vinculadas con la aplicación de la ley fueron calificadas como sigue respecto a la forma como hacen su trabajo: el Ejército 72% bien y 13% mal; la Policía Federal 43% bien y 35% mal; la Procuraduría Federal 41% bien y 29% mal; los Ministros de la Corte 36% bien y 29% mal; la Policía Estatal 35% bien y 36% mal; la Procuraduría Estatal 34% mal y 39 % bien y, por último, la Policía Municipal 30% bien y 39% mal. En cuanto al fenómeno de la corrupción de las autoridades y su impacto en la observancia de la ley, los estudios de opinión arrojan resultados igualmente importantes. Según la encuesta realizada en 2005 por Pulso Mercadológico y Covarrubias y Asociados “el 78% (de los encuestados) percibe que hay corrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en Tribunales y Juzgados la proporción se eleva a 82%16 13 Consultado el 10 de julio en http://www.ipsos-bimsa.com.mx/ Op cit, http://www.encup.gob.mx/encup/ 15 Consultado en línea el 8 de julio de 2009 en http://www.demotecnia.com/Historico/13042009.pdf 16 Op cit, http://www.pulso.com.mx/encuestas_encuestaspublicadas.html 14 En el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007 (INCBG), publicado por Transparencia Mexicana17, se estimó que en el año 2007 se cometieron “197 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales y municipales, así como concesiones y servicios provistos por particulares. En 2005, fueron 115 millones”. El costo de las “mordidas” en dicho periodo ascendió a “27 mil millones de pesos”. La corrupción aparece entre las causas principales de la inseguridad en las encuestas levantadas por Ipsos-Bimsa en agosto de 2007 y agosto de 2008. En la primera de ellas el 13% de los encuestados la consideró la principal causa mientras que en la segunda la cifra se elevó al 27%. Respecto al impacto que las facultades excesivas o sin control a favor de la autoridad tienen en la corrupción, las encuestas proporcionan información valiosa. Por ejemplo en una encuesta publicada por Demotecnia en 2007, el 70% de los entrevistados consideró que la nueva legislación en materia de protección a los no fumadores en el Distrito Federal será un “pretexto para que los inspectores cobren mordidas”18 c. Debilidades en la formación cívica y ética y en la educación para la cultura de la legalidad Los habitantes de un país, y particularmente quienes tienen la condición de ciudadanos, están llamados a cumplir la ley de manera libre y voluntaria. Se trata de un imperativo ético que tiene su fundamento en la condición social de los seres humanos, pero también en la autovaloración. La educación para el cumplimiento espontáneo de la ley es una condición necesaria, aunque no suficiente, para la construcción de un estado democrático de derecho. No existe diseño institucional capaz de hacer cumplir las leyes si éstas no son obedecidas de forma espontánea por la mayoría de los miembros del grupo social. Los mecanismos de vigilancia y sanción del estado resultan insuficientes 17 18 Consultado en línea el 8 de julio de 2009 http://www.transparenciamexicana.org.mx/ENCBG/ Op cit, http://www.demotecnia.com/Demotecnia.htm ante fenómenos de rebeldía generalizada frente a la ley. De ahí que resulte de gran trascendencia que la sociedad emplee todos los instrumentos a su alcance, tanto formales como informales, para generar comportamientos acordes a las leyes. La formación de actitudes para el cumplimiento espontáneo de la ley resulta no sólo indispensable sino, en ciertos supuestos, más eficaz que la amenaza punitiva del estado. En una encuesta levantada por Demotecnia en octubre de 2008 con motivo del debate público sobre la despenalización de algunas drogas, el 85% de los entrevistados manifestó que aunque fuera legal la marihuana “nunca la fumaría porque es dañina”, lo que pone en un lugar secundario, para esa proporción de personas, el castigo previsto por la ley en un esquema prohibicionista. En consonancia con lo anterior el 88% opinó que “los que quieren fumar marihuana lo hacen, sea legal o no”, mientras que el 68% opinó lo siguiente: “yo no fumo marihuana porque no quiero, no porque sea ilegal”. La cultura de la legalidad en la formación de profesionales del derecho Sin lugar a dudas, la cultura de la legalidad debe ser impulsada por el estado en la educación formal. Ya se ha dicho que la formación en esta materia, como en otras, no requiere necesariamente de la inclusión de asignaturas que aborden el tema de manera explícita. Resulta de mucha mayor importancia que los planes y programas educativos estén permeados transversalmente por los postulados en esta materia, pero sobre todo, requiere de un entorno educativo congruente con la observancia de la ley. Al estado le incumbe asegurar que en todos los niveles educativos se promueva la cultura de la legalidad, incluido el de la educación superior, con independencia de la autonomía que caracteriza a los centros de educación superior. Para nadie resulta extraño que en todas las áreas del conocimiento el país requiere profesionales éticos y respetuosos de las leyes, de modo que el medio universitario debe reforzar los valores de la legalidad inculcados en los niveles educativos previos, e incluso, subsanar fallas en la formación en dichos niveles. Particularmente importante resulta para la sociedad contar con profesionales del derecho con una sólida cultura de la legalidad. De hecho, hoy más que nunca resulta indispensable que las universidades continúen con el desmantelamiento del abogado tradicional y la construcción de un nuevo profesional del derecho. En su libro Mitos mexicanos19, Enrique Florescano se refiere así a los profesionales del derecho, conocidos por mucho tiempo como los licenciados: Desde los años cincuenta y hasta fechas muy recientes, los licenciados fueron el ejemplo a seguir para los iletrados y los ignorantes de las normas elementales del orden social, y a la postre se convirtieron en un objeto de veneración para todos aquellos que no alcanzaron la educación superior. (…) Por eso los licenciados fueron vistos como la encarnación del conocimiento, los archivos con todos los códigos en la memoria, los guardianes civiles del orden y la ley. (…) El Licenciado se identificó con el hombre del traje perenne, la corbata fina, el portafolios como prolongación del brazo, una pulcritud a toda prueba, maneras impecables al hablar y al comer… (…) Ante una realidad donde la injusticia y la ilegalidad se encuentran en expansión, de nada sirve el Licenciado de buena figura y verbo preciso. Sin embargo, hoy más que nunca la nación está urgida de abogados que la defiendan y restablezcan el dominio total de la ley. El Licenciado tendrá que pedir una licencia definitiva en la historia, y los licenciados deberán poner todos sus empeños para que la justicia y la legalidad imperen por fin en México”. No habrá estado de derecho, ni cultura de la legalidad, sin la participación y el compromiso de los profesionales del derecho. Y al mismo tiempo, la intervención de éstos en la construcción de una sociedad que observe la ley no podrá realizarse sin formarlos en la cultura de la legalidad. De ahí que el papel de las universidades y centros de educación superior resulte central para estos propósitos. Pero, ¿qué nuevos elementos educativos se deben introducir en la formación de abogados? Para comenzar, se debe desmontar la imagen del abogado como un sujeto interesado exclusivamente en hacerse de poder y dinero, sin importar la forma, y en ganarse un prestigio a base de éstos. En segundo lugar, se debe borrar la 19 Florescano, Enrique, Mitos mexicanos, pp. 313 y ss. idea del abogado como un sujeto funcional, habilitado para encontrar y aprovechar, de mala manera, las rendijas legales que dejaron, deliberadamente o no, los legisladores en los textos normativos. Se debe hacer ver a los futuros abogados que al apegarse a los principios del derecho y a la ley, ciertamente su desenvolvimiento profesional encontrará enormes dificultades. En su libro El aprendizaje del aprendizaje20, Juan Ramón Capella expresa lo siguiente: Debería decir, por tanto, que los estudiantes (de derecho) verdaderamente inteligentes y moralmente consistentes, no lo tienen fácil. Lo tienen, incluso, materialmente peor que los que son algo menos listos y están dispuestos a ser obedientes; peor que los que ceden al compromiso de tiburonear aunque sólo un poco… En el perfil educativo del profesional del derecho todavía subyacen elementos de la concepción premoderna del derecho y de la cultura autoritaria. Las nuevas corrientes del pensamiento jurídico, libertarias y garantistas, comienzan, sin embargo, a penetrar las viejas estructuras educativas, aunque en ese proceso compiten con visiones mercantilistas estrechamente ligadas a los intereses de corporativos de nuevos factores de poder real, colocando a los nuevos profesionales del derecho ante un escenario en el que el sometimiento de los poderes privados a la ley, se presenta como uno de los retos fundamentales de la sociedad moderna. El mercado laboral de los profesionales del derecho ofrecerá márgenes más estrechos para que los abogados puedan ejercer sus actividades libres de tentaciones y presiones provenientes de formas de la delincuencia organizada. Estas realidades dan cuenta de la importancia de plantearse la conformación de nuevos perfiles para el desempeño de los abogados acordes con la cultura de la legalidad. 20 Capella, Juan Ramón, El aprendizaje del aprendizaje, Ed. Trotta. 2001, Madrid, p.101.