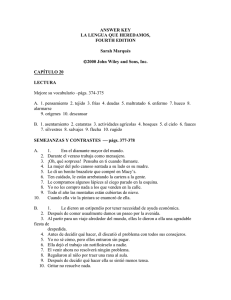ÉTICA, ECONOMÍA Y POLÍTICA CAMACHO, Ildefonso SJ. Ética, economía y política. Ed. Fundación Santa María/SM. Madrid, 1994. 86 pp. ISBN: 84-348-4199-1 Transcribe: Juan Manuel Díaz Sánchez. Almería, septiembre de 2009. ESQUEMA- ÍNDICE 0. Cómo plantear esta compleja cuestión 0.1 Las preguntas (o convicciones) de la gente de la calle 0.2 Dificultades innegables que están en la mente de todos 0.3 Nueva demanda de ética 0.4 Plan de las reflexiones que siguen 1. De la ética personal a la ética social 1.1 Una primera aproximación al concepto de ética 1.2 Lo que no es la ética 1.3 La ética como ejercicio de la libertad 1.4 De la ética personal a la ética social 1.5 La difícil interacción persona/sociedad como base de la ética social 2. Ética y economía 2.1 La dimensión ética de toda actividad económica 2.2 La actividad económica del padre de familia 2.3 La actividad económica de la sociedad: el proceso de producción y distribución 2.4 Los modelos de organización global de la actividad económica 2.5 Cuando el padre de familia se transforma en ciudadano 2.6 El empresario y sus posibilidades de vivir éticamente 2.7 Un caso de especial relevancia hoy: la «ética de los negocios» 3. Ética y política 3.1 La vida política, entre el conflicto y la integración 3.2 La política hoy: equilibrio entre poder y participación 3.3 El pluralismo ideológico y su vertebración política 3.4 El debate actual sobre la llamada «ética civil». 3.5 El poder político y el respeto a la conciencia personal 3.6 Ética de la participación política y ética del político 4. Aportación de lo cristiano a la ética económica y política 4.1 El enfoque tradicional: una ética basada en el derecho natural -2- 4.2 El enfoque contemporáneo (Vaticano II): la aportación específicamente cristiana 4.3 La Iglesia y los valores del Reino SOBRE EL AUTOR: ILDEFONSO CAMACHO LARAÑA Nació en Sevilla en 1941. Es jesuita. Doctor en Teología, licenciado en Filosofía y en Ciencias Económicas. Enseña Moral social y Doctrina Social de la Iglesia en la Facultad de Teología de Granada, y Ética social y empresarial en la Facultad de Ciencias Empresariales (ETEA) de Córdoba. Ha sido profesor invitado en Brasil y en El Salvador. Dirige la revista "Proyección". Entre sus publicaciones: La encíclica Rerum novarum. Su proceso de elaboración a través de los sucesivos textos preparatorios, Granada, 1964; Praxis cristiana, vol. 3, Madrid, 1966 (en colaboración); La economía, Instituto Internacional de Teología a Distancia, Madrid, 1989; Cien años de Doctrina social de la Iglesia, Santander, 1991; Doctrina Social de la Iglesia. Una aproximación histórica, Madrid, 1991. EL TEXTO: ÉTICA, ECONOMÍA Y POLÍTICA Reelaboración, actualizada a enero de 1994, de la ponencia presentada por el Autor bajo el mismo título en el curso Economía y Ética (1991-1992) de la Cátedra de Teología contemporánea del Colegio Mayor Chaminade, patrocinada por la Fundación Santa María 0. Cómo plantear esta compleja cuestión El tema a desarrollar es amplísimo si nos atenemos a la indefinición del título. Por eso es preciso que lo delimitemos bien desde el comienzo. Y creo que no hay mejor forma de hacerlo que mirando a la realidad que nos circunda y a las preguntas que se hace la gente al respecto, preguntas que muchas veces ocultan lo que son verdaderas convicciones. 0.1 Las preguntas (o convicciones) de la gente de la calle Tomemos, pues, como punto de partida algunas preguntas que están cada día en la calle. La más importante de todas es la siguiente: ¿es posible hablar de moral o de ética cuando nos referimos a la vida económica o a la vida política? La respuesta que está en boca de la gente es bien simple: si queremos dedicarnos a los negocios o a la actividad política con unas ciertas perspectivas de éxito es necesario olvidarse de la ética; ética y negocios o ética y política son incompatibles. A esta conclusión, sobre todo en lo que se refiere a la política, llega la gente sin mucho raciocinio, sencillamente viendo lo que nos rodea y la información que nos suministran cada día los medios de comunicación social. Es más, para muchos estamos ante algo inevitable: casi se atreverían a decir que hay que resignarse ante el hecho de que los políticos se aprovechen de su cargo para enriquecerse, como si fuera el precio que tiene que pagar nuestra sociedad para que algunos se decidan a desempeñar esas funciones que son, por otra parte, imprescindibles para la convivencia. Si tal convicción fuera una verdad incontrovertible resultaría inútil todo lo que sigue en estas páginas. Precisamente porque yo no la comparto me he propuesto ordenar -3- algunas ideas que ofrezcan una forma menos resignada de abordar esta cuestión. Yo quiero poner de relieve no sólo que la ética debe estar presente tanto en la vida económica como en la política, sino que de hecho está. Entonces cambia el enfoque de nuestras reflexiones: no basta discutir si hay ética o no la hay; es preciso avanzar en el debate y preguntarse qué tipo de ética debe presidir esos dos ámbitos de la vida social. Antes de entrar en materia es conveniente, con todo, abundar en las dificultades del tema. Pero, al mismo tiempo, no debemos ocultar ciertas circunstancias favorables a un intento renovado de moralizar la economía y la política. 0.2 Dificultades innegables que están en la mente de todos Una primera dificultad proviene, aunque pueda parecer a primera vista sorprendente, del mismo influjo del cristianismo en nuestro ámbito cultural. La religión cristiana ha insistido fuertemente en la dimensión moral de la existencia, pero dando a ésta un acentuado carácter de relación personal con Dios. El comportamiento moral es algo que se juega exclusivamente entre Dios y el sujeto en términos de fidelidad a aquél: a este respecto es indiferente que la fidelidad se entienda como una norma impuesta desde fuera del sujeto, aunque nunca llegue a estar maduramente asumida por éste, o como algo que se manifiesta en la respuesta personal de toda opción verdaderamente ética (es decir, hecha desde la responsabilidad). Si además se entiende el compromiso de fe como algo que tiene que ver sobre todo con la salvación más allá de la existencia individual, se está contribuyendo por otro camino a que la moral caiga en un cierto intimismo privatista. Con estos presupuestos, las repercusiones sociales del comportamiento personal sólo tienen importancia en la medida en que enturbian la coherencia del sujeto respecto a su ideal moral: pero, con este enfoque, apenas logramos salir de la esfera individual. Esta componente religiosa enlaza con otro elemento que procede más bien del contexto actual. Afecta a la separación entre moral privada y moral pública Deriva de una visión bastante negativa de lo que es la vida pública: un medio en el que, no sólo se siente uno impotente para incidir sobre los comportamientos colectivos y reorientarlos según unos principios éticos, sino incluso resulta imposible sobrevivir si se desea ser consecuente con esos principios al menos en la vida personal. Empeñarse en un compromiso decidido por transformar la sociedad o, más sencillamente, por humanizar los ambientes más cercanos resulta para poca gente una tarea medianamente atractiva: se considera, más bien, como un complicarse innecesariamente la vida. Y si el mundo no puede cambiar, es preferible que nosotros nos adaptemos a él para poder sobrevivir. Que no se nos pida nada en cuanto a la forma de conducirnos en nuestras actividades profesionales, etc., ya que bastante tenemos con salir adelante. Guardemos, en cambio, nuestras inquietudes morales para hacerlas vida en aquel ámbito de la existencia que depende totalmente de nosotros: el de la vida privada. Llegamos por este camino a una tajante dicotomía entre vida pública y privada, entre moral pública y moral privada. 0.3 Nueva demanda de ética Pero no todo son dificultades. Hay que mencionar también algunas circunstancias hoy favorables al quehacer ético. En efecto, hoy es frecuente oír hablar de la urgencia del -4- rearme moral de nuestra sociedad: lo venimos escuchando, sin ir más lejos, a la jerarquía de la Iglesia española, y al mismo Papa refiriéndose a nuestro país1. Pero no son sólo voces procedentes de círculos eclesiásticos. Tras una época en que muchos han vivido en nuestro país la emancipación de ciertos códigos éticos tradicionales como una conquista y una liberación, comenzamos a recomponer la situación y a anhelar una mayor consistencia moral para la sociedad. Ahora bien, es preciso matizar el alcance de esta nueva exigencia2. No disminuyen las cotas de tolerancia alcanzadas en todo lo que se refiere al ejercicio de la libertad personal siempre que no interfiera en la vida de los demás (mentir en interés personal, tomar drogas; y esto, incluso en casos extremos, como son la eutanasia, el matar en defensa propia o el suicidio). Semejante es el nivel de tolerancia respecto a la moral familiar y sexual (relaciones sexuales entre menores de edad, tener una aventura fuera del matrimonio, aborto, divorcio, homosexualidad, prostitución). Donde somos menos tolerantes es, en cambio, en relación con algunas conductas insolidarias (reclamar del Estado beneficios a los que no se tiene derecho, engañar en el pago de impuestos, evitar el pagar el billete en algún transporte público, comprar algo que se sabía era robado) o con todo lo que supone un desorden público (aceptar sobornos, no avisar de los desperfectos que se hayan podido causar a un coche aparcado, amenazar a los trabajadores que no quieren ir a la huelga, asesinato político, oponerse violentamente a los agentes de policía). La máxima intolerancia se refiere a aquellas conductas que se podrían calificar de falta de civismo o casi de «gamberrismo» (tirar basura en un lugar público, conducir bajo la influencia del alcohol, coger y conducir un coche cuyo dueño se desconoce). Exigimos, por consiguiente, unos comportamientos éticos, pero sólo allí donde resultan estrictamente necesarios para que la convivencia social sea viable; asegurado ese nivel mínimo, lo demás no nos importa dejarlo a merced de la voluntad o de las convicciones de cada uno. Es cierto, en todo caso, que exigimos un cierto nivel ético a nuestra sociedad; pero lo hacemos de una forma selectiva. Cabe decir, y algunos lo hacen no sin pesimismo, que estamos perdiendo densidad moral; pero tampoco es falso afirmar que hay una innegable demanda de ética para informar nuestra maltrecha vida social, tan zarandeada por escándalos de financieros, de políticos, de gente de la jet... Se podrá pensar que estas exigencias no son suficientes, pero a nosotros nos valen como punto de partida para nuestra reflexión. Más aún, esta inquietud no se sitúa sólo a nivel de praxis. También existe un interés renovado por la reflexión ética, al menos en algunos campos. Y precisamente la actividad empresarial es una de las que más ha atraído la atención desde esta preocupación. Hoy se multiplican los escritos, simposios, asociaciones, etc., en torno a lo que ya se conoce como Business Ethics, un producto que ha llegado a Europa 1 En este sentido puede verse la Instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española ante la actual situación moral de nuestra sociedad, de 20 de noviembre de 1990. Cfr. también V. CÁRCEL ORTÍ, ¿España neopagana? Análisis de la situación y discursos del Papa en las visitas «ad limina», Edicep, Valencia, 1991, donde se analizan los discursos del Papa a los obispos españoles en este contexto. 2 En lo que sigue recojo algunos de los datos que ofrece la última Encuesta Europea de Valores en relación con España: cfr. F. Andrés Orizo, Los nuevos valores de los españoles. España en la Encuesta Europea de Valores, Ediciones SM, Madrid, 1991. -5- importado desde Estados Unidos: aun reconociendo sus indudables ambigüedades, sobre las que volveremos más adelante, no cabe duda de que es un fenómeno que no puede dejar de atraer nuestra atención en estos momentos. También desde el continente americano, y con un eco semejante al que ha encontrado en Europa la mencionada «ética de los negocios», nos llega la voz alarmada de quienes postulan el rearme moral de nuestras sociedades posindustriales y buscan con él una cierta legitimación del sistema capitalista. Naturalmente estas voces se han visto acrecentadas desde que se consumó el derrumbe del colectivismo en Europa. 0.4 Plan de las reflexiones que siguen En resumidas cuentas, las dificultades existen, pero no todo son dificultades. Junto a ellas no falta la necesidad, sentida en muchos ambientes, de que la ética informe, si no todos, al menos ámbitos importantes de la existencia humana. Tomando pie de esta constatación vamos a adentramos en una reflexión sobre las relaciones entre la ética y la economía y política. Para más claridad procederemos estructurando lo que sigue en cuatro partes. En la primera intentaremos delimitar mejor la dimensión ética presente en toda actividad económica o política. En las dos si guientes ofreceremos algunas pistas para un recto enfoque de la ética económica y de la ética política, dentro del marco más amplio de la ética social. Por fin, en la cuarta y última parte, la más breve, aportaremos algunas ideas sobre la contribución cristiana a esta reflexión ética. 1. De la ética personal a la ética social Ética social es un concepto que nos va a ser imprescindible para entender el alcance tanto de la ética económica como de la política. Ante todo, ha de quedar claro que ética social se contrapone a ética personal. En el comportamiento moral cabe distinguir estos dos niveles complementarios. Cuando se confunden ambos o cuando todo se reduce a ética personal —cosa, por demás, bien frecuente—, se hace de todo punto imposible captar el alcance de la ética en el campo económico y en el político. Veamos, por tanto, qué es la ética personal, para abordar luego el contenido de la ética social. 1.1 Una primera aproximación al concepto de ética En nuestra sociedad, siempre muy preocupada por lo inmediato, apenas nos quedan tiempo y energías para plantearnos estas preguntas, que se refieren al sentido, a la razón de ser de las cosas. Nos interesa más el cómo que el para qué. Continuamente nos preguntamos cómo podemos sacar más rentabilidad a nuestro trabajo, cómo podemos salir adelante ante una reclamación que se nos hace, cómo podemos imponer nuestra autoridad más efectivamente. Pero apenas nos paramos a pensar por qué nos interesan tales cosas. Somos demasiado pragmáticos como para entretenemos en cuestiones que no sirven para resolver ningún problema concreto e inmediato. Tales preguntas, por ende, las consideramos inútiles. Sin embargo, por mucho que nos empeñemos en negarlos, esos «para qué» siempre funcionan en nuestra vida. Nuestra conducta tiene una coherencia: nuestros actos, por muy aislados e inconexos que parezcan, reflejan una orientación común. Esa orientación, esos «para qué» constituyen el terreno de la ética. La ética, por tanto, orienta la conducta humana desde los valores que nos interesa hacer realidad en cada -6- momento. En la ética de cada uno está formulado qué es lo que cada persona aspira a ser. 1.2 Lo que no es la ética Quizá desorienta esta primera aproximación a la ética, que hace de ésta algo muy cercano al ideal que cada uno tiene de sí mismo. No es eso lo que normalmente se suele entender por ética. ¿Qué es, entonces, lo que la gente entiende por ética? Repasemos algunas nociones frecuentes en nuestro mundo, pero inexactas. Una primera concepción tiende a identificar la ética con la religión, o, al menos, a establecer una estrecha dependencia de aquélla respecto a ésta. De forma bastante caricaturesca se la califica como «cosa de curas». Tradicionalmente, el sacerdote era una autoridad reconocida en cuestiones morales. Por eso, siempre que queríamos saber si algo era lícito o ilícito, se recurría a él. Oída su respuesta, apenas quedaba ya sino poner en práctica eso que él nos decía. Hoy, sin embargo, se acepta cada vez con mayor naturalidad que la ética no es exclusiva de creyentes, sino que es algo inherente a la vida de toda persona. Todos tenemos una determinada concepción de la vida, unas actitudes o un talante general ante la existencia, independientemente de que seamos personas de convicciones religiosas. Se puede ser un perfecto ateo y tener ideales éticos muy elevados. Y al revés: ¿cuántas veces se critica a los que se llaman creyentes por formas de comportamientos que se consideran inconsecuentes e inmorales? Una primera conclusión se impone de lo dicho: toda persona, al margen de sus creencias religiosas, tiene una ética, en la medida en que se comporta de acuerdo con unos valores. El ser humano es, por su propia naturaleza, sujeto ético. Hay una segunda concepción de la ética que tiene cierta relación con la anterior. La ética se entiende como algo que recibimos desde fuera, desde una instancia que tiene autoridad para imponérnosla. La ética se reduce, entonces, a un conjunto de normas, con las que se pretende ofrecer pautas de conducta, para cualquier situación en que se encuentre el ser humano. Cuantas más normas, mejor queda cubierta esa amplia gama de situaciones a las que tenemos que responder. En esta postura no interesa tanto comprender el porqué de la norma cuanto saber qué norma hay que aplicar en cada momento, supuesto que admitimos sin discusión la autoridad de donde emana toda norma. Según esta concepción, la ética queda reducida a un puro automatismo normativo. No queda, por tanto, espacio alguno para el ejercicio de la libertad y la responsabilidad. Si el sujeto tiene predeterminado por una norma lo que ha de hacer en cada caso, ¿qué posibilidades tiene de actuar con responsabilidad? Una ética así no hace al ser humano más persona, sino que lo infantiliza. Son muchas las críticas que se hacen en la sociedad actual a esta forma de vivir la ética: todas se pueden resumir diciendo que una moral así entendida empobrece al ser humano, lo mantiene en un estado de permanente infancia e inmadurez. Pero hay que reconocer que son muchos los que buscan vivir así porque el cumplir normas que vienen de fuera evita el cargar con el riesgo de una decisión que depende de uno mismo. A personas de poco ánimo el refugiarse en otros y descargar sobre ellos la responsabilidad de las decisiones que tienen -7- que tomar en su vida les da la seguridad que no encuentran en sí mismas. Se desprende de aquí una segunda conclusión: el carácter personal de la ética es irrenunciable. Por eso no es admisible entender la ética como un puro conjunto de normas que se nos imponen desde una autoridad exterior a nosotros, sea religiosa o no. Una tercera concepción de la ética, que nos interesa también analizar, la reduce a un mero conjunto de prohibiciones. La ética serviría para establecer esa frontera que no se puede traspasar, más acá de la cual todo está permitido. Una vez que se evita lo prohibido (el mal), todo lo demás ya es indiferente: dentro del ámbito de lo no prohibido cada uno puede actuar sin más criterio que el de sus propias conveniencias. Tampoco esta forma de entender la ética nos convence, por su carácter eminentemente negativo. Efectivamente, toda prohibición supone un límite que no se puede traspasar. Pero el ser humano es más ambicioso en sus aspiraciones. Sabe, por ejemplo, que no es lo mismo no matar que respetar la vida del otro, y que dentro de ese respeto caben muchos grados. Por eso, cuando el sujeto se encuentra ante diversas posibilidades de acción, espontáneamente se preguntará cuál de ellas le merece más la pena: dicho de otra manera, cuál es más coherente con su ideal, o con aquello a que aspira cada uno en la vida. También de aquí podemos llegar a una tercera conclusión: frente a una ética de la prohibición, es sin duda más humana una ética de los valores; frente a una ética negativa, hay que optar por una ética afirmativa. Existe todavía una cuarta concepción de la ética, muy extendida en ciertos ambientes de nuestra sociedad, a la que ya nos hemos referido más arriba. La limita a la vida privada de cada uno: las relaciones familiares, conyugales, el mundo de la sexualidad, etc. (¡cuántas veces se reduce, desgraciadamente, la moral a la moral sexual!). Es decir, la ética queda encerrada en aquel ámbito de nuestra existencia que está al margen de esa dura confrontación con los otros que supone la vida profesional, el trabajo o cualquier otra actividad pública. Se hace así una contraposición tajante entre vida privada y vida pública: la primera es la que depende exclusivamente del sujeto, mientras que en la segunda tenemos que movernos siguiendo las pautas que se nos marcan desde fuera y que no está en nuestras manos determinar. Dejarse llevar por ideales éticos en este ambiente es condenarse a salir siempre perdiendo: la dureza de la lucha por la existencia obliga a ser enormemente realista y pragmático. Es cierto que no puede uno andar ingenuamente por la vida, como si viviéramos en un mundo de ángeles. Pero tampoco es justo pensar que en nuestra sociedad todo es egoísmo y lucha sin cuartel de unos contra otros. Por otra parte, ¿es posible ser una persona en casa y otra, completamente distinta, fuera de ella? No es eso lo que nos enseña la experiencia de cada día. Ni a la larga nos produce satisfacción el vivir esa especie de esquizofrenia permanente. Una última conclusión se impone, por consiguiente: la ética abarca todos los ámbitos de la existencia, no sólo la vida privada. La unidad de la persona impide que lo que somos en un sitio no aparezca en todos los lugares en que nos movemos, o que los valores que nos atraen en unos momentos nos dejen indiferentes en otros. Por tanto, la ética se extiende también al campo profesional y a las actividades sociales, a pesar de que muchas veces nos resistimos a aceptarlo. -8- 1.3 La ética como ejercicio de la libertad Las reflexiones anteriores nos han servido para excluir cuatro formas inadecuadas de entender la ética. Pero a través de ellas hemos descubierto otros tantos rasgos que delimitan cuál es su contenido. Hemos hablado de una ética humana (inherente a todo ser humano), de una ética personal (no reducida a normas), de una ética de los valores (no de meras prohibiciones) y de una ética totalizante (que abarca todas las dimensiones de la existencia, porque en todas ellas hay valores en juego). Estas cuatro notas pueden ahora reducirse a una: el carácter personal. En la ética se pone en juego la persona, con todo lo que tiene de más específico: su libertad y su responsabilidad. Por mucho que nos quejemos de vivir en una sociedad que, bajo las apariencias de una gran tolerancia y un profundo respeto a la libertad, continuamente nos agobia con sus imposiciones, no podemos negar que vivimos nuestra existencia como algo, si no exclusiva, al menos irrenunciablemente nuestro. Somos los dueños de nuestra vida. En los momentos más cruciales de ella, nosotros hemos decidido qué rumbo le íbamos a dar. En otros momentos menos cruciales hemos mantenido ese rumbo con una constancia que llega a hacerse rutinaria. Y si no hemos gozado de todo el margen de libertad que hubiéramos deseado, hemos terminado por adaptarnos a esos condicionamientos porque no tolerábamos vivir violentados por ellos. En el caso límite de ausencia total de libertad —que también estos casos se dan, desgraciadamente—, somos nosotros los primeros en rebelarnos ante algo que consideramos injusto para cualquiera e impropio de una existencia que aspire a llamase personal. Dejemos sentado, por tanto, que la libertad es el primer ingrediente de una existencia humana digna de ese nombre. Pero no nos contentemos con hablar de libertad sin concretar un poco más el contenido que damos a esa palabra. Ser libres no es sólo poder escoger: es escoger de hecho. El que siempre está en condiciones de optar por todo es porque nunca ha optado por nada: es libre, pero nunca ha usado su libertad. Optar significa cerrarse caminos: porque escoger un camino implica renunciar a otros muchos. Aquí se expresa, al mismo tiempo, la grandeza y la limitación del ser humano: grandeza, porque uno es dueño de sí mismo a medida que va haciendo opciones que configuran su persona; limitación, porque el ser humano, si quiere hacer algo concreto, tiene que decir «no» a otras muchas posibilidades. En este juego de opción y renuncia la persona se va haciendo a sí misma. Porque la persona que somos cada uno de nosotros no es algo terminado e inamovible: es una realidad en continuo movimiento, que se va modelando poco a poco. La persona no es, se hace. Basta que miremos con un cierto detenimiento hacia nuestro pasado para que nos convenzamos de que no siempre hemos sido los mismos: que ha habido un crecimiento, un desarrollo, lento pero continuo. Evidentemente la libertad de que gozamos los humanos no es omnímoda. Está sujeta a muchos condicionamientos. Algunos provienen de esa misma libertad, en la medida en que ha sido ejercida, como acabamos de ver. Otros provienen del exterior, del entorno que nos rodea, o de la libertad de los otros, como tendremos ocasión de ver. En todo caso, la libertad es la condición indispensable para que haya ética. Pero una libertad en ejercicio, es decir, una libertad que se traduce en decisiones. ¿Por qué es difícil decidir? Sencillamente, porque en la mayoría de los casos toda decisión se enfrenta con un conflicto de valores. Es rarísima una decisión en la que todo -9- esté en favor de una de las alternativas que se ofrecen. Lo corriente es que cada una de éstas tenga sus pros y sus contras; y además que en la evaluación de estos factores tengamos que habérnosla con un grado de probabilidad limitado. Por ejemplo, ante la posibilidad de mejorar las condiciones de trabajo de la empresa, son muchos los factores que entran en juego: el riesgo que se corre dejando las cosas como están, el bienestar de los trabajadores, los costes de la operación y su repercusión sobre el sistema de precios, las consecuencias del descontento que se pueda producir, etc. Son todos factores difíciles de cuantificar y evaluar. Cualquiera que sea la decisión final, dando prioridad a unos valores y dejando en segundo término otros, habrá de tomarse sin la seguridad de haber acertado y, por tanto, dejando abierta la posibilidad de una ulterior rectificación. Resumiendo, la ética implica siempre el ejercicio de la libertad humana: pero no una libertad errática y caprichosa, sino orientada por unos valores que constituyen un cierto ideal personal con el que se identifica cada sujeto. Y ese ejercicio de la libertad implica, por su parte, tomar decisiones y asumir los riesgos que éstas siempre conllevan, en la medida en que, por lo general, en todas ellas nos encontramos abocados a un conflicto de valores. 1.4 De la ética personal a la ética social Sin embargo, esta noción de ética, que no hemos tenido reparos en exponer con cierta detención dada su importancia, puede hacernos perder otras dimensiones de la misma ética. Especialmente nos preocupa en este momento su dimensión social. La diferencia y la complementariedad entre estos dos modelos (¿o dimensiones?) de la ética quedan muy bien expresadas en este texto de Roger MEHL, que siempre me gusta citar: «Mientras que la ética personal tiene por objeto y por contenido la acción que yo ejerzo sobre mí mismo para establecer en mi opción y, de modo más general, en mi estilo de vida un cierto orden que esté en armonía con determinados valores, la ética social tendrá por objeto la reflexión crítica sobre las estructuras sociales existentes y la acción colectiva encaminada a la reforma de esas estructuras o a la instauración de unas estructuras nuevas, entendiendo que esta reflexión y esta acción están presididas por una cuestión ética fundamental [...]: ¿qué tipo de hombre queremos construir?»3. Efectivamente, el modelo de funcionamiento de la ética personal es diferente. Se centra en la acción personal, y se caracteriza porque el sujeto actúa sobre sí mismo y realiza unos determinados valores por los que ha optado. En cambio, en la ética social desaparece la conexión inmediata entre opción y acción. Dicho de otra manera, la opción por unos valores normalmente no puede traducirse en una conducta operativa que los haga realidad. Sin embargo, esa opción sigue siendo válida porque permite llegar a un juicio ético sobre dicha realidad: en efecto, aunque no esté en nuestras manos adecuarla a nuestros valores, tampoco se la puede considerar como inamovible y definitiva. Esta visión individualista de la moral, que ha hecho suyo ese aprecio hacia la persona humana que caracteriza a toda la tradición cristiana, es además tributaria del 3 R. MEHL, Pour une éthique sociale chrétienne, Delachaux et Niestlé, Neuchátel, 1967, pág. 14. - 10 - pensamiento liberal. También éste ha subrayado el valor de la persona y ha hecho de ella el centro de toda la vida social. Pero lo ha hecho con tal fuerza que ha terminado difuminando la realidad misma de la sociedad. El liberalismo reduce la sociedad a una mera yuxtaposición de individuos. No es casual que el sistema político inspirado por esta mentalidad se empeñase, en sus comienzos, en eliminar por todos los medios las asociaciones para liberar así al individuo de cualquier posible traba en su actividad. Entre la sociedad como todo y los individuos como sus miembros y componentes no habría entonces ninguna instancia intermedia: el individuo se valdría a sí mismo, y no necesitaría encuadrarse en ningún tipo de organización. Tampoco tendría sentido hablar de intereses de grupos: no habría más interés que el del individuo, ni más bien que el de cada sujeto; el bien social (o el bien común) sería un concepto puramente convencional: a lo más, el resultado de la adición de todos los bienes individuales. Tomando como punto de partida esta cosmovisión tan individualista, que genera una ética de ese mismo signo, todos los movimientos sociales de los dos últimos siglos han ido abriendo el camino hacia los nuevos planteamientos que han hecho posible hablar de una moral social. Las ciencias sociales, por su parte, y en especial la sociología, han servido como complemento al ayudarnos a entender, en su especificidad, los fenómenos sociales. En efecto, las ciencias sociales han puesto de relieve que lo social no es una mera acumulación de individualidades, sino una realidad nueva que no puede explicarse sólo a partir de una multiplicidad de sujetos aislados que actúan cada uno por su cuenta. Más allá de los individuos existen las estructuras sociales: aunque son difíciles de definir, es bien fácil reconocer que existen y que tienen una objetividad propia. Es más, como tales entes autónomos, dejan sentir sus efectos sobre las personas; y éstas, a su vez, ven reducida su autonomía precisamente por el hecho de encontrarse insertas en estructuras sociales. La sociedad, por su parte, es esa red compleja de estructuras e instituciones, que surge como resultado de las interacciones entre individuos y grupos. Es una realidad que individuos y grupos no consiguen dominar. Más bien unos y otros se sienten dominados por ella. Sentada la objetividad de las estructuras sociales (es decir, que son algo en sí, independientemente de las personas individuales), cabe preguntarse por su desarrollo en el tiempo. Y tampoco aquí es difícil reconocer que no son inmutables. Fueron los movimientos sociales de carácter revolucionario los que se rebelaron contra la idea de que las estructuras sociales eran estáticas e inamovibles. Precisamente sus reivindicaciones tenían por objeto una transformación radical de éstas, y se dirigían contra aquellos otros grupos sociales que defendían la inmutabilidad de dichas estructuras, o su intocabilidad basada en factores legitimadores de carácter ético y religioso. La ética tradicional del derecho natural y de la ley natural tuvo, en una determinada época, esta orientación4. Quizá fue el marxismo quien más duramente propugnó la abolición de las estructuras vigentes, en especial la de la propiedad privada, considerada como la causa última de todos los males que aquejaban a las clases obreras en los años de la industrialización 4 Para toda esta parte es recomendable R. MEHL, l.c., págs. 9-19. - 11 - naciente. No es que Marx confiara mucho en la ética de las personas. Al contrario, él estaba convencido que los males que denunciaba como explotación del obrero no eran imputables sin más a la maldad o a la mala voluntad de los propietarios capitalistas, sino consecuencia inevitable de las instituciones sociales de una etapa determinada de la historia. Pero tampoco era él un revolucionario simplista, que pensaba que bastaba una voluntad decidida para que los deseos se convirtieran en realidad. Precisamente de ahí arranca la crítica que él dirigió a los que llamaba despectivamente «socialistas utópicos». Entre ellos destacó Proudhon, a cuya tesis de que toda propiedad era un robo dedicó páginas durísimas. Para Marx, «robo» es un concepto moral; por tanto, insuficiente para explicar algo mucho más profundo, algo que está en el origen mismo de la alienación, no sólo de los trabajadores, sino incluso de los propietarios. Por eso la preocupación central de Marx va a consistir en descubrir las leyes del desarrollo histórico: él quiere averiguar cuáles son los mecanismos a través de los cuales se ha llegado a ciertas situaciones y qué garantías tienen éstas de pervivir en el futuro. Ya sabemos cuáles fueron las conclusiones de su análisis: que el capitalismo no era un sistema intemporal, y que, del mismo modo que tuvo un comienzo, llegaría a su extinción. Más aún, el capitalismo nació ya envenenado: llevaba dentro de si el germen de su autodestrucción. No es éste el momento de entrar en los detalles de su análisis, de los mecanismos a través de los cuales el capitalismo nació, se desarrolla y llegará un día a desaparecer. Sólo nos interesa destacar su presupuesto de base: que las estructuras sociales (el sistema capitalista y todas las instituciones que lo forman) son históricas y, por tanto, mudables. ¿Qué papel le queda al hombre en este proceso? ¿Sólo asistir pasivamente a algo que no puede controlar? No, Marx está convencido del valor de las fuerzas revolucionarias. Pero con una condición: que no se empeñen en contravenir las leyes del desarrollo histórico (como han pretendido muchos revolucionarios utópicos); que se esfuercen, en cambio, por conocerlas y, en todo caso, que contribuyan a crear las condiciones para que el proceso se acelere. En resumidas cuentas, las estructuras sociales no son del todo independientes de la voluntad de los hombres. Pero, eso sí, la acción sobre ellas no es tan sencilla ni tan efectiva como la que cada uno aplica a su propia vida, aquélla en la que valen plenamente los mecanismos de la ética personal. 1.5 La difícil interacción persona/sociedad como base de la ética social Con esto tenemos fundamentalmente diseñados esos dos campos de la ética, o dimensiones de la misma, a los que hemos designado como personal y social. Su relación es tan compleja como lo es la interacción persona/sociedad. Valga, pues, en este momento como soporte científico a esta reflexión sobre la ética la tesis que tan acertadamente expresaron Berger y Luckmann como síntesis de una de sus principales obras: «la sociedad es un producto humano, la sociedad es una realidad objetiva, el hombre es un producto social»5. Estas tres afirmaciones a primera vista parecen 5 Cfr, P. L. BERGER - Th. LUCKMANN, La construcción social de la realidad, Amorrortu, Buenos Aires, 1972. 2ª ed., pág. 84. - 12 - contradecirse. Sin embargo, cada una de ellas por separado no sería verdadera: necesita ser corregida dialécticamente por las otras dos. Sólo del conjunto resulta una visión del hombre capaz de servir de soporte a la ética coherente con la doble condición personal y social de éste. Al término de esta primera parte cabría decir, como resumen, que la ética moderna busca el equilibrio entre sus dos dimensiones esenciales, la personal y la social. Para llegar a una aceptable armonía entre ellas, nos parece útil sentar los siguientes principios: 1.° La dimensión personal es la base irrenunciable de toda moral: ella es la que le da verdadero sentido. No hay comportamiento moral si falta la persona que juzga y opta en función de sus convicciones morales (compartidas con otros, pero personalmente asimiladas). 2.° Pero la autonomía de acción de la persona no es omnímoda. Todo sujeto humano está condicionado por su historia, por su psicología y, sobre todo, por su situación en la sociedad y por las estructuras sociales en que se encuentra inserto (aserción que matiza el entusiasmo sin límites que las éticas de corte liberal muestran hacia la autonomía personal). 3.° La dependencia entre sujeto humano y estructura social no es unidireccional, sino recíproca. Si la persona depende, aunque no totalmente, de las estructuras, también éstas están condicionadas en parte por las personas, especialmente cuando éstas actúan asociadas. Cabe hablar, por tanto, de la ética social como la que se ocupa de la acción colectiva sobre las estructuras de la sociedad (ya sea para transformarlas, ya para conservarlas). 4.° Todo ello presupone una concepción dinámica de la persona y de la sociedad. En el ámbito personal, esto significa que la moral orienta la construcción del sujeto de acuerdo con un ideal o un proyecto de vida. En el ámbito social, implica que el orden social no es algo estático, como un gran escenario donde transcurre la vida de las personas, sino un todo en continua evolución. En la medida en que esta evolución no es ajena a la voluntad y a la acción de los individuos y de los grupos es posible hablar de ética social. 5.° Como punto final, que estaba presente desde el comienzo de esta parte, tanto la acción del individuo sobre su propia existencia como la que tiene por objeto las estructuras de la sociedad estarán orientadas por un sistema de valores determinado. Esos valores son los que hacen posible el juicio moral y las opciones concretas de acción. 2. Ética y economía La ética personal nunca podrá reducirse a pura psicología humana. Pero hoy es difícil hablar de ética personal sin tener en cuenta las aportaciones de la psicología como ciencia que estudia al sujeto humano. Pues bien, en el campo de la ética social ocurre una cosa parecida: es imprescindible contar con la contribución de las ciencias sociales. Siempre es posible hacer una ética de la sociedad a base de principios generales; pero ésta conduce a la inoperancia, cuando no al descrédito. La inoperancia puede resultar, a - 13 - fin de cuentas, inofensiva (cuando no actúa como legitimadora de injusticias). Pero más triste es ver cómo determinados intentos de ética económica o empresarial son descalificados por quienes se mueven cada día en el mundo concreto de los negocios, tachándolos de ingenuos y desconectados de la realidad. Ante esos peligros tan cotidianos sólo una postura es consecuente: la de partir de lo que dicen las ciencias sobre la economía. Tomaremos, pues, para empezar una definición de actividad económica. Veremos enseguida cómo emerge la dimensión ética y cuáles son sus principales aplicaciones según los diferentes niveles en que nos situemos. 2 . 1 La dimensión ética de toda actividad económica Suele definirse a la economía como el conjunto de actividades encaminadas a la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas mediante el empleo racional de unos recursos que son escasos. Con leves diferencias, ésa es una definición que se puede encontrar en cualquier manual de economía. Dos elementos sobresalen en ella: la satisfacción de necesidades y la escasez de los recursos disponibles. Éstos son siempre inferiores a lo que se precisaría para cubrir todas las necesidades, por eso son escasos, y por eso es forzoso actuar racionalmente, es decir, elegir. Ahora bien, en el momento que se impone elegir estamos en el terreno de la ética; en efecto, la elección se hará en función de unas prioridades, las cuales responden en el fondo a unos valores. La posibilidad de actuar moralmente en el terreno económico dependerá de la respuesta que demos a preguntas como las que siguen: ¿existen esos valores en nuestra vida?, ¿son suficientes para orientar nuestras decisiones económicas?, ¿es posible que esos valores intervengan efectivamente en dichas decisiones? A la primera pregunta es difícil responder negativamente. La respuesta a la segunda es más dudosa. Y es que no es raro que tras ella se plantee una cuestión diferente: la de nuestra coherencia entre los valores en que decimos creer y aquellos en que realmente creemos. Por eso es también tarea de la ética, casi como su propedéutica, explicitar los valores que dirigen nuestra acción (siempre hay algunos) y someterlos luego a una leal confrontación con aquellos otros de los que hacemos profesión. Por fin, la tercera pregunta es de un enorme interés, ya que encierra no pocas dificultades prácticas en la experiencia de mucha gente cada día; pero la dejaremos de lado por ahora para abordarla más adelante. Volvamos ahora a la definición mencionada. Es válida para toda actividad económica. Y vamos a verlo a continuación, comenzando por lo más inmediato (el comportamiento del individuo), que nos ayudará a comprender después lo que es más complejo (la sociedad en su conjunto). 2.2 La actividad económica del padre de familia Todo el mundo sabe lo que es la economía de una familia y cuántos equilibrios hay que hacer para cubrir todas las necesidades de sus miembros con los recursos que entran en ella. Los ingresos son siempre el factor limitante, que obliga a elegir entre aquellas necesidades cuya satisfacción no admite dilación y aquellas otras que pueden ser pospuestas. Salir adelante con un presupuesto limitado es siempre una tarea difícil, que - 14 - reclama un continuo equilibrio y no pocas renuncias. La sociedad actual tiene como una habilidad especial para despertar necesidades: es como una exigencia de su propia dinámica de crecimiento incontenible. Y utiliza los procedimientos más variados para ello, entre los que ocupan un puesto especial todos los medios publicitarios. Se dice que, en su afán de bienestar, la sociedad moderna es una sociedad siempre insatisfecha. Y esa insatisfacción se traduce, dentro de la inmensa mayoría de los hogares, en la experiencia continua de que el dinero no alcanza para todo lo que unos y otros desean. Decidir, entonces, en qué se va a gastar es una cuestión ética: si en los padres o en los hijos, si en estudios para los hijos o en una segunda vivienda, si en cambiar los electrodomésticos o en ropa, si en mejorar el nivel de bienestar de la casa o en colaborar con una familia necesitada... Es verdad que tales disyuntivas no se plantean explícitamente, pero en el fondo están en juego cada vez que se propone algún tipo de gasto, porque inmediatamente acuden a nuestra mente otras posibles formas de emplear ese dinero. ¿Qué es lo que nos decide en un sentido o en otro? No ciertamente el azar o el capricho, sino nuestras preferencias o los valores que queremos presidan el desarrollo de nuestra vida. Es posible que lleguemos a una decisión sin pensarlo mucho y de una forma, a primera vista, superficial. Pero esta superficialidad no es sino la confirmación de que ciertos valores están tan arraigados en nosotros que no nos hace falta pararnos a pensar para que ellos entren en acción y determinen nuestro proceder. Por tanto, la falta de reflexión no prueba que actuemos sin criterios: más bien es indicio de cuán arraigados están en nosotros. Es, por otra parte, un hecho bien conocido la facilidad con que nos vemos cautivos por los mensajes publicitarios de nuestro mundo. ¿No son ellos los que muchas veces nos imponen, de una forma imperceptible, los criterios de elección? Es cierto que muchas veces ocurre así. Pero esos medios no actúan sino despertando en nosotros el atractivo hacia ciertos valores o haciéndonos creer que los productos que nos ofrecen son los más adecuados para realizar esos valores que nos atraen. En último término, pues, un sistema de valores, propio o impuesto, está siempre detrás de nuestras decisiones y, en concreto, detrás de nuestras decisiones económicas. 2.3 La actividad económica de la sociedad: el proceso de producción y distribución Esos mecanismos, conforme a los cuales se desarrolla la actividad económica de las unidades de consumo (que ése es el término técnico que se suele emplear para designar a la familia), son casi en todo equivalentes a los que funcionan a nivel de la sociedad entera. En efecto, cuando pasamos de la familia a la colectividad de un pueblo o nación volvemos a encontrarnos con los mismos elementos: necesidades a satisfacer y recursos escasos. Sólo que ahora el proceso de decisión es mucho más complejo. Además lo que para la familia eran datos inamovibles o factores que le venían dados al margen de su voluntad, ahora se convierten en un nuevo objeto de decisión. En efecto, la familia se encuentra con una oferta de bienes y servicios en el mercado y con unos recursos económicos procedentes normalmente del trabajo. Pero no está en sus manos determinar qué se va a producir: sólo le cabe comprar algo de lo que ha - 15 - sido producido. Y tampoco depende de ella el nivel de ingresos que percibe. Ahora bien, ¿quién ha decidido que se produzcan unos bienes y no otros?, ¿quién ha determinado los niveles salariales o las rentas de cada ciudadano? En estos dos importantes campos de decisión, que escapan a las posibilidades de la unidad de consumo, la sociedad como conjunto sí tiene, en cambio, una incidencia decisiva. Ahora bien, en esas dos preguntas han quedado indicados los dos ámbitos esenciales de la actividad económica, tal como ya la definimos antes, pero entendida ahora en toda su amplitud. Porque la actividad económica puede descomponerse en un doble proceso: el de producción y el de distribución. Digamos dos palabras sobre ellos para entrar después en la dimensión propiamente moral de los mismos. La actividad económica es, ante todo, producción; es decir, transformación de unos recursos con vistas a hacerlos más adecuados en cuanto medios para satisfacer las necesidades de las personas. Los recursos que la naturaleza ofrece espontáneamente o genera por iniciativa del ser humano son útiles en sí mismos, pero podrían serlo más si estuvieran más adaptados a las condiciones de vida de las personas. Por ejemplo, los productos alimenticios naturales son de gran utilidad, pero pueden ver acrecentada ésta si se preparan para facilitar su consumo (piénsese en los productos enlatados, congelados o precocinados) o si se ponen más al alcance del consumidor (acercándolos físicamente al lugar en que éste los va a usar). Todo eso forma parte del proceso de producción. Pero a través de éste no sólo se obtienen bienes físicos o servicios: se genera también un valor económico. No vamos a entrar en un estudio más detenido de este importante concepto económico. Baste indicar que su contenido puede expresarse como la diferencia entre el precio de la materia prima inicial y el del producto final transformado. Una economía que funciona con productos poco elaborados dispone de un valor económico escaso. Pero cuando el avance de la técnica permite alargar el proceso de producción (porque el trabajo es mucho más eficiente y productivo) la riqueza disponible en esa sociedad se incrementa porque aumenta el valor que se genera en el proceso de producción. Es lo que acontece en las sociedades que han alcanzado un elevado nivel de desarrollo económico. Y es en ellas donde se plantea con más agudeza el problema de la distribución: ¿a través de qué mecanismos se distribuye ese valor económico en la sociedad?, ¿y con qué criterios se hace? La distribución del valor económico es algo inherente al proceso mismo de producción. Los que han participado (con sus recursos: trabajo o capital) en la producción del valor son los que se benefician luego de él, y lo hacen a través de los salarios que perciben por su trabajo y/o a través de la retribución que obtienen por la prestación de su capital. La producción de valor económico es el otro aspecto del proceso en que se generan los bienes y servicios, y ese valor económico, en la medida en que vuelve a los ciudadanos mediante el proceso de distribución, permite a éstos adquirir esos bienes y servicios para cubrir sus necesidades. Toda la actividad económica gira, pues, en torno a la satisfacción de las necesidades de la sociedad y de sus miembros. Llegados aquí, y una vez que ha quedado claro el funcionamiento de ese doble proceso productivo y distributivo, es preciso recordar el otro elemento presente en toda definición de economía: la escasez de recursos. Dicha escasez tiene una doble manifestación. En primer lugar, que la renta generada y distribuida no es suficiente para - 16 - que cada unidad de consumo haga frente a todas sus necesidades, lo cual conduce a un conflicto siempre abierto en cuanto a la forma de repartir socialmente esa renta, ya que, lógicamente, todos aspiran a una participación mayor en ella. Pero, en segundo lugar, la escasez significa que, si prescindimos ahora de la situación de cada componente de la sociedad y consideramos a ésta como un todo, tampoco ella dispone de recursos económicos, técnicos y humanos para atender toda la demanda existente. Algunos ejemplos de esta doble manifestación de la escasez contribuirán a aclarar su alcance. La presión de los sindicatos cuando se negocian los salarios o se va a establecer el salario mínimo interprofesional es una expresión clara de esa lucha por la distribución. En esta lucha no es raro que los grupos sociales con menos capacidad para hacer oír su voz (por ejemplo, los pensionistas o los pequeños agricultores o comerciantes) vean reducida paulatinamente su participación. En cuanto al otro aspecto de la escasez, basta asomarse a los debates parlamentarios sobre el presupuesto estatal para comprender lo que es la insuficiencia de los recursos públicos para atender a todas las demandas sociales. Toda la política económica del gobierno puede interpretarse como la búsqueda de un equilibrio aceptable en la forma de asignar los recursos para cubrir los diferentes objetivos: incrementar el presupuesto en educación para ampliar los niveles de gratuidad o potenciar la dotación para la investigación entrará en colisión, por ejemplo, con los planes de mejora de la red viaria o con el deseo de industrializar una determinada región; hacer carreteras puede significar detener la construcción de embalses; dotar de más medios a la administración judicial puede implicar desacelerar la promoción turística del país, etc. Son todos casos tomados al azar, pero que permiten comprender cómo tampoco el Estado, por muy poderoso que parezca, puede atender simultáneamente a todas las necesidades de la sociedad. Ante la escasez y la necesidad perentoria de decidir el uso de los recursos disponibles, es inevitable preguntar: ¿quién decide? Identificar el sujeto o sujetos que toman las grandes decisiones económicas es un paso previo para poder después investigar con qué criterios se llega a ellas. 2.4 Los modelos de organización global de la actividad económica La cuestión anterior ha sido resuelta de forma diversa por los diferentes sistemas económicos. Por tanto, más que una reflexión teórica, hagamos un rápido recorrido por los tres sistemas históricamente más importantes. El primero de ellos es el capitalismo liberal, que hace suyo el modelo del mercado. De acuerdo con éste, las grandes decisiones económicas sobre qué producir y cómo distribuir son el resultado de un sinnúmero de decisiones individuales. El mercado es el lugar en que estas decisiones se toman porque en él confluyen, por una parte, los consumidores con sus recursos y sus necesidades y, por otra, los productores con los bienes y servicios que pueden ofrecer. Demanda y oferta frente a frente se las arreglarán para determinar la cantidad de producto a intercambiar y el precio correspondiente. En principio ninguna de estas dos magnitudes están fijadas: los productores producirán más si el precio que se ofrece sube, mientras que los consumidores demandarán más a medida que el precio baje. El equilibrio se alcanzará cuando el precio se estabilice; entonces se habrá fijado también la cantidad de producto que unos están dispuestos a fabricar y los otros a pagar. Pero a este acuerdo no se llega en una mesa de negociación, sino por medio de innumerables tanteos: un proceso complejo donde todos participan sin que nadie pueda - 17 - imponer sus criterios. Para hacernos una idea cabal de lo que es la actividad económica de toda la sociedad, multipliquemos este proceso que hemos descrito tomando en consideración un bien o producto cualquiera. Porque en realidad no se trata de un solo producto, sino de una infinidad de bienes y servicios, que además son en parte intercambiables entre sí. Sólo si imaginamos ese gran mercado que incluye miles de mercados particulares interrelacionados podemos aproximarnos a lo que es la realidad económica global. Los partidarios de la economía de mercado pura confían en la eficacia de este sistema y lo consideran como el que conduce a la sociedad al mayor nivel de bienestar a que puede aspirar en cada momento. Cada uno actúa en él según sus intereses particulares, pero al final es la sociedad entera la que sale beneficiada. Por eso, el Estado debe limitarse a garantizar que todos los ciudadanos puedan intervenir haciendo uso de su libertad; y ha de abstenerse de cualquier otro tipo de interferencia. El modelo alternativo a éste del mercado es el colectivismo. En su génesis histórica está la desconfianza radical en la iniciativa privada como camino para lograr el bienestar de todos y la convicción, deducida de la historia del capitalismo, de que la libertad económica es fuente de desigualdades económicas y sociales: la libertad económica de tal forma discrimina que acaba multiplicando las posibilidades de elección de algunos mientras que reduce o elimina del todo las de otros. No se puede, por consiguiente, dejar a los particulares que decidan. Y entonces no hay más opción que encargar esa ardua tarea a los poderes públicos. Estamos ante la propuesta colectivista. En este modelo, instaurado por primera vez en la Rusia revolucionaria tras la primera guerra mundial, todo el poder de decisión sobre qué producir y cómo distribuir pasa a manos del Estado. Y éste tiene que organizar un enorme aparato administrativo para preparar las decisiones, hacerlas llegar operativamente a todos los niveles de la sociedad y ejercer un conveniente control sobre su cumplimiento. Este complicado mecanismo técnico se apoyó, en los países colectivistas, en la eficacia del partido único y en la convicción ideológica de que éste reunía las condiciones óptimas para conocer cuáles eran las verdaderas necesidades de la sociedad. El resultado de la experiencia colectivista, tras siete décadas largas de historia, ha sido de fracaso, a pesar de ciertos éxitos indudables en las primeras etapas. El derrumbamiento espectacular de la Unión Soviética y de los restantes países de su entorno, así como la evolución que se está produciendo en China, son la prueba inequívoca y reconocida por sus propios promotores de que, a la larga, el modelo ha sido inviable, a pesar de las esperanzas que despertó6. Históricamente, sin embargo, tampoco sería correcto decir que el único sistema válido es el de mercado en su versión más pura, es decir, sin intervención alguna del Estado. Porque las críticas más duras a él no llegaron sólo, ni principalmente, de quienes hicieron posible el colectivismo, sino de los que, no queriendo un cambio radical del sistema, comprendían la necesidad de introducir cambios drásticos en él para corregir 6 El tema es complejo y exigiría un análisis que nos desviaría excesivamente de nuestro propósito. De entre la mucha bibliografía existente, me permito citar: L. A. ROJO, La Unión Soviética, sin plan y sin mercado, en «Claves», n.° 1 (1990), págs. 26-32; M. CASTELLS, La nueva revolución rusa, Editorial Sistema, Madrid, 1992. - 18 - sus insuficiencias. Porque, en efecto, lejos de debates ideológicos y de propuestas revolucionarias, la incapacidad del sistema puro de mercado para alcanzar unos niveles de producción y una distribución de la renta aceptables para todos era una cuestión más que dudosa. Por eso, desde los años cuarenta se afianza un modelo de capitalismo mixto: se trata de una fórmula intermedia, en que el Estado interviene para garantizar mejor que están siendo atendidos los intereses de todos los grupos y los intereses globales de la sociedad. La capacidad de decisión sobre los grandes temas económicos es compartida ahora por el poder público y los particulares (individualmente o agrupados). El Estado establece un amplio marco de objetivos y arbitra medidas para hacerlos viables. Tales medidas son unas veces coactivas y otras meramente estimuladoras. Constituye así lo que se llama una política económica. Ella es el marco para que la iniciativa privada se desarrolle, pero no con una libertad total, sino dentro de unos márgenes limitadores y de unas directrices orientativas sobre lo que son los grandes objetivos a los que ha de atender, directa o indirectamente, toda la actividad económica del país. Encontrar un equilibrio entre política económica e iniciativa privada es una tarea nunca definitivamente resuelta. Las circunstancias coyunturales aconsejarán en qué proporción se deben conjugar ambos elementos en cada momento histórico. En todo caso, lo público y lo privado deben siempre entenderse en su especificidad complementaria. En principio, lo público responde a los intereses colectivos (lo que, en el discurso moral, se designa como bien común), mientras que lo privado se refiere a lo que es propio y muchas veces exclusivo de una persona o grupo. Estos intereses privados no carecen de legitimidad (como a veces se nos quiere hacer creer desde concepciones excesivamente moralizantes de la sociedad), pero deben ser controlados para que no se conviertan en obstáculos a los intereses de otros o a los de la sociedad entera. De aquí viene la complementariedad de lo público. Ahora bien, esta teórica armonía entre poderes públicos e iniciativa privada puede caer en ciertas ingenuidades si no afinamos nuestro análisis. Porque, ¿quién formula esos intereses que hemos llamado generales? El Estado, sin duda. Pero el Estado no debe ser concebido abstractamente como un ente sobrehumano, que está más allá de todos los grupos sociales y de sus intereses, y que decide con una absoluta objetividad. La experiencia de cada día muestra que el Estado siempre está bajo la amenaza de ponerse al servicio de determinados intereses privados. Ahora bien, éste deja de cumplir su función desde el momento en que es instrumentalizado por intereses de grupos particulares. La forma democrática del Estado, precisamente por ser participativa, no está ajena a esos intereses privados que siempre empañarán la pureza de su proceder. Esta es una de las debilidades intrínsecas a la democracia, pero es también su riqueza fundamental: que el Estado siempre puede ser controlado por la sociedad o, más en el fondo, que las pautas de acción colectiva (en este caso, los objetivos y las directrices de una política económica) son el fruto de un proceso complejo de decisión en el que interviene, directa o indirectamente, la sociedad entera. En este proceso entran en juego intereses contrapuestos, ideologías diferentes, sistemas de valores distintos; de la interacción de todo eso resultan verdaderas decisiones colectivas que nos sitúan abiertamente en el ámbito de lo que llamamos más arriba la ética social. Es más, con esto hemos desembocado imperceptiblemente en la política. Por eso dejaremos el tema aparcado por ahora, para retornarlo más adelante. Quede sólo la constancia de que la actividad económica, cuando se aborda en toda su amplitud, conduce a la política, de la - 19 - que no puede independizarse del todo. Por el momento retengamos lo que parece una conclusión decisiva para la ética económica: que en la actividad económica hay opciones en juego y, por consiguiente, valores. Y hemos llegado también al convencimiento de que tales decisiones son en parte personales, pero en parte también sociales. Estamos, pues, a la vez en el terreno de la ética personal y en el de la ética social. Sobre el primer aspecto volvemos en el apartado siguiente; al segundo nos referiremos cuando hablemos de la ética política. 2.5 Cuando el padre de familia se transforma en ciudadano Es el momento de recordar una pregunta formulada antes, pero cuya respuesta quedó en suspenso: ¿es posible que los valores en los que creemos intervengan siempre efectivamente en nuestras decisiones? En concreto, ¿es posible que esto ocurra cuando el padre de familia sale de su hogar y se convierte en un ciudadano más? ¿No sucede entonces que dicho sujeto encuentra que su libertad de acción está condicionada y restringida por los hábitos y las pautas de comportamiento que dominan en la sociedad? Esta compleja cuestión, que tanto preocupa a muchos, es la que queremos abordar ahora. Una primera respuesta a ella pondría todo el énfasis en el valor que tiene la coherencia de la persona como sujeto ético y la fidelidad a las convicciones que presiden su vida. Insistiría, por ejemplo, en que, por mucho que proliferen los divorcios a nuestro alrededor, ese hecho nunca justificará el divorcio de una pareja que cree firmemente en el valor de la indisolubilidad del matrimonio. En la práctica, sin embargo, sabemos que estas conductas generalizadas ejercen una influencia nada desdeñable sobre las personas, por razones diversas: suele ser más seguro y confortable hacer «lo que hace todo el mundo», hay en el ser humano una cierta tendencia a flexibilizar los criterios morales cuando encuentra el apoyo de otro u otros, etc. Por atenernos al ejemplo del divorcio: no cabe duda (y la experiencia reciente lo viene mostrando sobradamente) de que una legislación más permisiva en este terreno debilita la valoración social de la indisolubilidad del matrimonio y la capacidad de las parejas para hacer frente a los inevitables problemas de la vida conyugal. Este dato invita a pensar que estamos ante un problema más complicado, para el que no basta recordar el valor de la coherencia personal y proponerla como remedio infalible (con toda la importancia que esto tiene). Sabemos que no siempre lo es. Y sabemos también que son muchos los casos, y más graves aún, en que no seguir esos comportamientos dominantes supone un claro perjuicio para el sujeto. Pensemos, por ejemplo, en quien se propone cumplir con sus obligaciones tributarias. A poco que conozca el tema sabrá que el Estado tiende a elevar los tipos de gravamen por encima de lo que se juzgaría conveniente con el único objeto de contrarrestar la más que probada evasión de los contribuyentes. Pero eso significa, en último término, que quien declara honestamente a Hacienda está pagando más de lo que el Estado mismo desearía que pagase... Estamos ante un caso en que cualquier solución presenta inconvenientes. Si respondemos que debe declararse exactamente lo que corresponde a la realidad del contribuyente, estamos formulando un criterio ético correcto en teoría, pero que desconoce la realidad de lo que pasa en todos sus extremos. Si optamos, por el contrario, por una postura de cierta tolerancia, los inconvenientes son numerosos: ante - 20 - todo, entramos en una vía en la que es difícil poner freno, por la que, normalmente, se avanzará hacia cotas de flexibilidad cada vez mayores; pero además estamos afianzando una praxis que discrimina injustamente contra todos aquellos ciudadanos que no tienen opción al fraude porque sus ingresos son controlados puntualmente mediante nómina. Ante esta espinosa cuestión, quizá lo más correcto sería optar por una cierta tolerancia, pero añadiendo que ésta debe mantenerse dentro de los límites de la prudencia (y esto es tan difícil que sería aconsejable someter la decisión propia a una persona de recta conciencia que actúe con más neutralidad). Sin embargo, y a pesar de todos los matices introducidos, esta respuesta sólo será satisfactoria si se complementara con otras propuestas: el fomento de actitudes directamente contrarias a la denuncia de los casos de fraude, el apoyo a políticas públicas que persigan a los defraudadores y procuren un cambio en los hábitos sociales, la no colaboración con las tácticas obstaculizadoras de ese tipo de políticas públicas, etc. Tales posturas serían expresión de cómo la ética social debe complementar a la ética personal, y supondrían el reconocimiento de la insuficiencia de esta última para hacer frente a todos los problemas éticos de nuestro mundo. Lo dicho sobre el tema fiscal tiene sólo valor de ejemplo. Pero sirve para mostrar cómo la coherencia personal, por muy madura que sea la postura moral en que se apoya, puede redundar en falta de equidad; y cómo las pautas de conducta socialmente aceptadas son causa de una situación de injusticia, cuyas víctimas son determinados sectores de la sociedad. En resumidas cuentas, la ética personal, siempre insustituible, exige, en muchas ocasiones, el complemento de la ética social que valore la situación global en que los sujetos tienen que actuar responsablemente, discuta los cambios necesarios y promueva un estado de opinión favorable a los mismos. 2.6 El empresario y sus posibilidades de vivir éticamente Hoy estamos acostumbrados a oír que en la vida pública es difícil, por no decir imposible, abrirse camino si uno se empeña en comportarse de acuerdo con la ética. Pero es quizá en el mundo empresarial donde más frecuentemente se oyen voces en este sentido: si se quiere sobrevivir como directivo y sacar adelante una empresa en la que está en juego el porvenir de muchas personas, no hay más remedio que dejarse de idealismos y contentarse, a lo más, con una ética de mera supervivencia. Por eso hemos creído que la actividad empresarial merece un capítulo especial en estas reflexiones, tanto más cuanto que ofrece una oportunidad inmejorable para profundizar en las relaciones entre ética personal y social. Esta actitud de escepticismo ante la ética empresarial es aún más frecuente cuando se trata de personas que se ven envueltas en situaciones empresariales muy comprometidas. Son ellas las que llegan a decir: «La ética es un lujo para las empresas que van bien, pero a la mayoría de los empresarios no les queda margen para actuar éticamente»7. Vaya por delante que no comparto esa posición. Para justificar este punto de vista es preciso sentar algunos criterios sobre la finalidad de la actividad empresarial, y estudiar 7 Cfr. F.-X. DUMORTIER, L'éthique est-elle un luxe?, en «Projet», n." 224 (hiver, 19901, págs. 55-64. - 21 - luego las posibilidades de aplicarlos en la vida práctica8. Es frecuente definir la finalidad de la empresa por la maximización del beneficio. Y ante esta definición algunos, que ven en ella un retrato fiel de lo que es la actividad empresarial, reaccionan con una actitud abiertamente condenatoria: no conciben que se pueda admitir semejante idea de empresa. Se establece así un animado debate entre aquellos que se dejan llevar del pragmatismo y los que ven en eso una postura éticamente insostenible9. No estoy de acuerdo ni con unos ni con otros. En mi opinión el empresario tiene que buscar el beneficio, porque ése es un indicador de que la actividad productiva que está desarrollando es aceptada por la sociedad. Pero tampoco ésa es, ni debe ser, su finalidad absoluta. No lo es porque de hecho el empresario sacrifica muchas veces el beneficio a otros objetivos: la finalidad de su actuación es más compleja, de modo que el beneficio entra a formar parte de ella, pero no la agota. No sólo no lo es, tampoco debe serlo, porque eso sería olvidar la realidad social de la empresa así como su función en la sociedad. La empresa es una institución económica. Su finalidad, por tanto, tiene que ser económica: producir y distribuir recursos intrínsecamente escasos. Pero ¿cómo hace eso en la práctica? Si queremos hacer justicia a la realidad de la empresa sin prescindir por otra parte de la perspectiva ética, tenemos que descomponer esa finalidad global en lo que podríamos llamar los cuatro objetivos de la actividad empresarial. De su armonización dependerá nuestra valoración moral. Comencemos aceptando como primer objetivo lo que muchos tratados de economía definen como meta de la empresa: la maximización del beneficio. Aunque esta formulación resulta cómoda para muchos razonamientos y cálculos matemáticos y econométricos, las mismas ciencias económicas suelen considerarlo demasiado simplificador. Por eso lo modifican situándolo al menos en un horizonte temporal más amplio. Plantean entonces la finalidad de la empresa en una perspectiva de largo plazo. La maximización del beneficio se reinterpreta como consolidarse en el mercado y garantizar su propia continuidad: mantenerse holgadamente, ganar cuota de mercado, mantener un ritmo de desarrollo tecnológico y organizativo acorde con los avances generales en la sociedad y de la técnica. Naturalmente, todo eso se refleja en los costes, y también en los resultados (beneficios); pero no cabe duda de que la empresa queda ahora definida de forma más acorde con su realidad. No basta, sin embargo, con esa doble finalidad de la empresa. Cabe preguntar todavía qué es lo que justifica últimamente la obtención de esos beneficios económicos. Entonces descubrimos que, éticamente hablando, la rentabilidad que consigue la empresa debe ser considerada como el pago que recibe de la sociedad por el servicio que le presta: porque producir bienes y distribuir renta es, efectivamente, un servicio prestado a la sociedad. Por consiguiente, si, más allá de las pretensiones subjetivas del empresario mismo, nos fijamos en el papel que desempeña la empresa en la sociedad, 8 Puede consultarse sobre esta cuestión, a pesar del título poco afortunado que lleva, la obra de T. MELENDO, Las claves de la eficacia empresarial (Un reto a los empresarios españoles), Rialp, Madrid, 1990. 9 Sobre los problemas de una ética puramente pragmatista, véase A. CORTINA, La moral del camaleón. Ética política para nuestro fin de siglo, Espasa-Calpe, Madrid, 1991. - 22 - comprendemos cuál es su justificación última: prestar un servicio a la sociedad, contribuir a la satisfacción de determinadas necesidades de los individuos y los grupos. Este principio ético debe presidir el desarrollo de todas las actividades sociales y empresariales. Los intereses económicos privados, activados mediante el libre juego de la iniciativa particular, nunca pueden ser el último criterio de la actividad económica. Es cierto que, para muchos, ésa es hoy la vía más eficaz para asignar los recursos disponibles de una forma racional. Pero una ética que tenga como criterio primero el respeto de los derechos humanos y la promoción de la persona no puede aceptar este enfoque; aun reconociendo la eficacia del sistema de mercado, no puede hacer de esta eficacia el criterio absoluto de toda la organización económica. Porque si la empresa sólo se preocupa de sus propios intereses, es fácil que perjudique el bien de la sociedad. Con otras palabras: no todo lo que una empresa produce puede justificarse como un servicio para la sociedad. Éticamente es difícil admitir que una empresa tenga derecho a prosperar si lo hace a costa del bien de la sociedad en que desarrolla su actividad. Aceptado este criterio, ¿bastará confiar en la honradez del empresario para garantizar que será el que inspire toda su actuación? Evidentemente que no. De nuevo aquí nos encontramos en la zona de confluencia entre la ética personal y la ética social. Personal ha de ser la ética del empresario, y es de esperar que sus criterios morales le orienten en el desempeño de su tarea. Pero esto no será suficiente: unas veces, por razones personales, por la propia debilidad humana (como ocurre en todos los dominios de la ética personal), estimulada por la necesidad de resolver situaciones comprometidas o por la oportunidad de obtener ganancias fáciles; otras veces, por exigencias de la competitividad, teniendo en cuenta el bajo nivel de conciencia ética dominante. La ética social supone entonces un control por parte de la sociedad para que no impere la ley del más fuerte en el libre juego de los intereses particulares. Este control se ejerce a un doble nivel: mediante un estado de opinión que desacredite y descalifique a quienes atentan contra el bien de la sociedad y de sus miembros en su afán incontenido de lucro10, pero también mediante una intervención del Estado en la vida económica, por el camino de la normativa legal o con otros instrumentos. La ley sola no basta: nunca el poder político será tan fuerte como para bastarse a sí mismo en la tarea de moralizar a la sociedad. Tampoco basta la ética personal, que deja indefenso al sujeto particular cuando en el ambiente predominan otros criterios. La ética social, en cuanto se ocupa de la socialización de ciertos valores, es el complemento insustituible de la ética personal y el soporte último de toda legislación positiva. Pero queda todavía una cuarta finalidad de la empresa, derivada de su propia constitución. Porque la empresa es también un conjunto de personas, una organización humana. Este hecho no puede ser ignorado si se quiere tener una visión completa de la empresa. Desgraciadamente, muchas veces el trabajador queda reducido a mero factor de producción. Tal modo de proceder, que no hace justicia a la persona, es especialmente inquietante en una sociedad donde dedicamos tanto tiempo y tantas energías a la actividad laboral. Pues bien, si la empresa es comunidad de personas, éstas tienen que 10 Desempeñan aquí un papel decisivo los medios de comunicación social. El que en ellos se denuncien casos de corrupción empresarial (o de otro tipo) contribuye a crear y/o a mantener ese estado de opinión. Desgraciadamente, sin embargo, dichos medios no siempre actúan con la objetividad deseada: no es infrecuente que terminen poniéndose al servicio de intereses no siempre confesables. - 23 - recibir una consideración especial dentro de ella. Si la dignidad de la persona es el criterio orientador de toda ética, ningún comportamiento humano puede subordinar la persona a otros intereses. Tampoco la empresa puede hacer de las personas de sus trabajadores meros instrumentos para alcanzar unos objetivos económicos. Por tanto, es también finalidad de la empresa, en cuanto comunidad de personas, la promoción personal del trabajador. Por eso hay que preguntarse: ¿qué puede hacer la empresa para que las personas que trabajan en ella vivan su tarea como una expresión de su condición humana, y no como su continua negación? Toda empresa tiene que atender a estas cuatro finalidades. Las dos primeras, de carácter prioritariamente económico; las otras dos, de clara orientación humana. Nadie niega a la empresa que busque la rentabilidad económica, pero nunca al precio de reducir al ciudadano a sumiso consumidor o a sus trabajadores a puros instrumentos de producción. Al final de esta sucinta exposición sobre la razón de ser de la empresa cabe preguntar: pero ¿es posible ser empresario con estos criterios de actuación? Fácilmente acuden a nuestra mente prácticas tales como el fraude fiscal, el fraude sociolaboral, las comisiones como condición para conseguir contratos, el espionaje industrial... No es raro oír las quejas sobre la imposibilidad material de competir con empresas que abaratan sus costes contratando fraudulentamente a personas a las que no se da de alta en la seguridad social. Tampoco es infrecuente que la calidad de los materiales no responda a lo contratado, aprovechando la falta de conocimientos o de control del cliente. ¿Será necesario concluir de todo eso que no existe margen de libertad en la actividad empresarial? Me parece, más bien, que habría que hablar de restricciones a la libertad, aun reconociendo que éstas llegarán a ser muy fuertes en ciertos casos. Pero el comportamiento moral nunca exige una libertad total, sólo se basa en el ejercicio de esta facultad humana en medio de los condicionamientos inevitables a toda acción11. La opción por unos valores determinados, que constituye como el sustrato de toda ética, tiene luego que proyectarse sobre una realidad compleja y plagada de factores limitantes. Pero el comportamiento moral no presupone un camino sin obstáculos en el que todo depende de nuestra voluntad. Frente a esa visión tan irreal, prefiero entender la moral como el difícil arte de buscar el mayor grado de realización posible de unos valores en los que creemos, dentro de los condicionamientos de cada situación. Puede tacharse de peligrosa, por pragmática, esta concepción. Y reconozco que no carece de riesgos. Pero es la única que me parece capaz de subsistir en el mundo real de la economía (y no sólo en éste). Otros enfoques, quizá teóricamente más satisfactorios, corren el peligro de acabar siendo abandonados por utópicos. 2.7 Un caso de especial relevancia hoy: la «ética de los negocios» Ya indicamos al comienzo de estas páginas que hoy estamos asistiendo a un renovado interés por la ética en el ámbito de los negocios, que contrasta con ese escepticismo al que también nos hemos referido. Fruto de esta inquietud es eso que hoy se conoce como ética de los negocios o business ethics12. El reiterado empleo de la expresión inglesa 11 Sobre esta cuestión, véase M. FALISE, Une pratique chrétienne de l'économie, Centurion, París, 1985, caps. 1 y 2. 12 Son abundantes los libros aparecidos sobre este tema y con este enfoque. De entre los primeros publicados dentro de esta nueva orientación cabe citar: M. G. VELASQUEZ, Business Ethics. Concepts and Cases, Prentice Hall, Nueva Jersey, 2 ed., 1988. - 24 - sugiere ya cuál es su procedencia... En su origen hay que mencionar una creciente conciencia de que es necesario vigilar a la empresa. Si en los años sesenta se confiaba en ella por su capacidad de integración social de ciudadanos, esta confianza comenzó a transformarse en sospecha a raíz de escándalos tales como los provocados por el Watergate o por el descubrimiento de numerosas irregularidades en los contratos de suministros militares al Pentágono. Nace así, en Estados Unidos, un movimiento que pretende recuperar el crédito moral de la empresa en la sociedad; y es ahí donde suele ponerse la génesis de la business ethics13. ¿Qué diferencia existe entre esta nueva corriente de la ética y lo que hemos desarrollado en el apartado anterior sobre la ética empresarial? A primera vista, casi ninguna. Con todo, conviene tratarla por separado, ya que me parece descubrir en ella algunos rasgos específicos y no exentos de ambigüedades. La ética de los negocios suele definirse como la reflexión ética que examina las decisiones concretas que se toman en la empresa, ya se trate de decisiones de los actores individuales, ya de las de la empresa considerada globalmente. Esta preocupación ética debe ser saludada con esperanza, en la medida en que supone el reconocimiento de que en toda decisión empresarial hay valores en juego, y que éstos deben ser explícitamente considerados. Parece que se toma distancia así respecto a esa confianza ciega en el mercado como el mejor mecanismo regulador de la actividad económica. Ahora bien, cuando se analiza con detenimiento la abundante bibliografía que va apareciendo, uno tiene la impresión de que tras esa inquietud saludable se esconden ciertas ambigüedades e insuficiencias sobre las que conviene reflexionar. Me parece que su mayor ambigüedad consiste en confundir la ética con la rentabilidad económica. Se dice good ethics is good business. Y ese postulado, que tiene cierto fondo de verdad, no deja de ser peligroso: puede reducir lo «ético» a aquello que produce un resultado financiero positivo. La ética se convertiría en una nueva forma de análisis «coste-beneficio», en el que se tendrían muy en cuenta los efectos a largo plazo. Es cierto que la eficacia económica ha de formar parte de los criterios de decisión, pero no puede convertirse en el criterio último. Por otra parte, la ética de los negocios suele referirse siempre a los cuadros y a los dirigentes. También esto lo considero insuficiente. Si hoy se insiste tanto en la participación de los trabajadores en los procesos de decisión, ¿cómo atribuir casi todo el protagonismo a quienes ocupan la cúpula jerárquica en la empresa? ¿No supone eso un paso atrás en esa difícil tarea —tanto más difícil cuanto que tampoco encuentra mucho eco en las clases trabajadoras— de caminar hacia estructuras más participativas y hacia una verdadera democracia industrial? Otro rasgo sobresaliente de la ética de los negocios consiste en centrarse más en el comportamiento de los individuos (de los directivos) que en la incidencia de la empresa como totalidad sobre su entorno. Lo primero es positivo porque acentúa la 13 Cfr. para lo que sigue P. GRUSSON, Préoccupations éthiques aux États-Unís. A propos de la «Business Ethics”, Etudes 371 (1989) págs. 327-337; A. KERHUEL, L'entreprise saisie par l'éthique?, en «Projet», n.° 220 (décembre 1989), págs. 102-107; J. LANGAN, The Ethics of Business, Theological Studies 51 (1990), págs. 81-100. - 25 - responsabilidad personal del directivo. Pero quizá deja demasiado en la penumbra aspectos tales como su impacto sobre el medio ambiente (contaminación), sobre la comunidad local (empleo), sobre los clientes (prácticas comerciales), sobre los empleados, sobre el Estado. Podemos decir que la ética de los negocios se mueve más en el terreno de la deontología profesional, pero descuida lo que hemos venido llamando dimensión social de la ética14. 3. Ética y política Varias veces, al discurrir sobre cuestiones económicas hemos desembocado en la política, sobre todo cuando hemos reconocido la necesidad de que el Estado contrarreste y encauce los intereses particulares. Ahora ha llegado el momento de abordar directamente la política, como una dimensión inherente a todo obrar humano (no sólo al económico) y como una actividad específica a la que algunos consagran todas sus energías. También aquí, como en el caso de la economía, conviene acometer la cuestión recurriendo a las ciencias sociales, con objeto de que nuestra reflexión ética se ciña mejor a la realidad. 3.1 La vida política, entre el conflicto y la integración Las ciencias sociales suelen considerar que el punto de partida más adecuado para acercarse a lo que es la política es el hecho de que la sociedad no es homogénea. Su heterogeneidad se manifiesta a muchos niveles: existen diferencias raciales y culturales; otras tienen su origen en factores socioeconómicos; y son también dignas de mención las diferencias de mentalidad o ideológicas, que se expresan en formas distintas de entender el mundo (cosmovisiones) o en diferentes sistemas de valores, y que pueden tener una connotación religiosa o carecer de ella15. Estas diferencias son, sin duda, una fuente permanente de conflictos. La sociedad está llena de elementos potencialmente conflictivos, que muchas veces desembocan en conflictos reales, aunque en otros muchos casos éstos permanezcan latentes. La resolución de esos conflictos es uno de los problemas esenciales de toda convivencia social. Pues bien, la política consiste en el esfuerzo por encauzar la resolución de esos conflictos. Más en concreto, lo que se pretende es evitar que los mismos se resuelvan por la fuerza y la violencia: es decir, que en esas luchas sociales, que son inevitables, no termine imponiéndose siempre la ley del más fuerte. La política no aspira, por consiguiente, a negar el conflicto, sino a encauzarlo, a conducirlo a una salida donde impere alguna forma de racionalidad para que no tenga que imponerse simplemente la fuerza. Otros autores prefieren analizar la sociedad, más que en términos conflictivos, en términos de integración: el desarrollo social sería entonces una dinámica continua de integración. En ese caso, la política también tendría como función el contribuir a esta integración de la sociedad o de los distintos grupos en ella. 14 Cfr. D. SUREAU, Quand l'entreprise découvre l'éthique, en «Projet», n.° 224 (hiver 1990), págs. 8-14. 15 Cfr. la presentación clásica de la política en este sentido de M. DUVERGER, Introducción a la política, Ariel, Barcelona, 1970, 3ª ed. - 26 - En el fondo estamos ante dos formas diferentes de acceso a la misma realidad. El hecho básico es una realidad plural a diferentes niveles (especialmente, social e ideológico). La conflictividad esencial que de aquí surge no debe ser entendida en términos exclusivamente negativos: es ante todo un factor dinamizador de la sociedad misma y de su progreso. Pero ese dinamismo puede ser conducido a la integración o abandonado a una pura lucha sin cuartel. La política juega un papel esencial entre la conflictividad y la integración. Cuanto mayor es el pluralismo y más difícil es, al menos a primera vista, la integración, más necesaria resulta la política. El objeto de la actividad política sería, entonces, el dotar a la sociedad de un orden global de convivencia, dentro del cual se enmarquen todas las actividades de los individuos y de los grupos, las cuales forman un tejido de intereses, unas veces convergentes y otras contrapuestos. Esta dimensión de globalidad es típica de la actividad política, y es lo que la contradistingue de las actividades particulares o del ámbito de lo privado16. Dos son los instrumentos de que se dispone para ejercer esta tarea: el poder y el derecho. Ellos son como sus principios configuradores. Pero el poder a que nos referimos no es un poder cualquiera, sino el poder soberano, en el sentido de que pretende actuar como árbitro de todos los demás poderes o como factor para encauzar los conflictos. Por su parte, al derecho se le encomienda que establezca esos cauces a los que todos se tienen que acomodar, incluso el mismo poder (para evitar que actúe de forma arbitraria y no de acuerdo con la función que se le asigna). Según esto la política puede definirse, con una definición que sigue de cerca a la que dábamos más arriba de la economía, como el conjunto de actividades encaminadas a la creación, modificación o mantenimiento de un orden global de convivencia mediante el uso o la conquista del poder. Hay que distinguir, por tanto, la acción desde el poder organizado y la acción sobre el poder organizado. La primera pretende sólo emplear el poder que se posee para gestionar o transformar ese orden global de convivencia que se le confía. La segunda es la propia de quien no posee el poder político, pero aspira a alcanzarlo o, en todo caso, se encuentra en condiciones de controlar el ejercicio que de él hace quien lo posee. Por último, y dentro de esta breve presentación de los conceptos fundamentales, conviene delimitar el concepto de comunidad política en contraposición al de sociedad civil. Aquélla no es más que la misma sociedad civil o colectividad humana, pero contemplada desde esta dimensión del orden global de convivencia: una comunidad que se dota de unas estructuras capaces de resolver los conflictos por una vía racional y de avanzar en la integración. Sociedad civil y comunidad política son, por consiguiente, expresiones que designan una misma realidad, pero bajo perspectivas diversas. Cuando hablamos de sociedad civil nos referimos a esa compleja red de individuos y grupos que se interrelacionan de múltiples modos y que actúan en función de los intereses particulares de cada uno. En ese juego de intereses es donde se generan conflictos que pueden resolverse en perjuicio de los más débiles. La comunidad política es esa misma 16 Cfr. para todo esto M. GARCÍA GÓMEZ, Enfoque y estructuración de una moral política, Estudios Eclesiásticos 53 (1978), págs. 149-196; J.-Y. CALVEZ, Introduction á la vie politique, Aubier, París, 1967. - 27 - colectividad, pero en cuanto que se dota de un orden global de convivencia que garantiza que el libre juego de los intereses va a quedar sometido a unas reglas racionales, que son respetadas efectivamente. Después de esta presentación de lo que es la política resulta casi superfluo destacar la dimensión ética de este ámbito de la vida social. La mera exigencia de este orden global de convivencia revela la preocupación ética por armonizar el bien particular de cada uno con el de los demás y con el de todos. Si optamos porque no sea la fuerza bruta quien imponga su voluntad es porque creemos en otros valores de las personas, a los que hay que dar cauce efectivo en la vida social. Por eso nos rebelamos cuando percibimos que el poder político no actúa en pro del bien de todos, sino que está al servicio de intereses particulares. Supuestas estas nociones generales, estamos ya en condiciones de descender a aspectos más concretos de la política que exigen una atenta consideración ética. 3.2 La política hoy: equilibrio entre poder y participación La necesidad del poder político ha sido reconocida desde antiguo, porque siempre el ser humano ha vivido bajo la amenaza de sus semejantes. La autoridad del gobernante se convertía así en la garantía de paz y de seguridad. Por eso la ética política se construía esencialmente en torno a las relaciones con la autoridad y al deber de obediencia hacia ella. Era frecuente incluso que se equiparara al gobernante con el padre de familia y se tomara a la familia como modelo de la sociedad: la sociedad quedaba reducida así a una familia, aunque mucho más extensa. Pero hoy el tema del poder se enfoca de forma bastante diferente. Y este enfoque nuevo es una consecuencia de una experiencia frecuente en la historia: la facilidad con que el poder político pierde el sentido de su función y se convierte en un poder despótico, que abusa de los ciudadanos. De ahí que se plantee la necesidad que tiene el ciudadano de defenderse del poder. Tradicionalmente se decía que quien ostentaba el poder supremo de la sociedad tenía que responder de él ante Dios, pero sólo ante Él. Esta tesis se unía a la idea de que el gobernante recibía del mismo Dios el poder. Al ciudadano sólo se le pedía que se sometiera al poder y le prestara obediencia. Con esos ingredientes quedaba legitimado el absolutismo como régimen político. Las nuevas corrientes de filosofía política, nacidas en el siglo se encargaron de elaborar una teoría política más acorde con la realidad y con el pensamiento moderno. El giro antropológico que caracteriza a éste explica el doble paso que se da hacia una nueva concepción del orden político. En primer lugar, la dignidad del ciudadano, derivada de su condición de ser humano, exige del Estado un respeto total hacia él y hacia el ámbito de su vida privada. Tenemos aquí el origen histórico de los derechos civiles (los llamados derechos de la primera generación) que quedaron solemnemente proclamados en la Declaración de los Derechos de Hombre y de Ciudadano de la Revolución Francesa en 1789. En segundo lugar, este mismo sujeto humano, colectivamente entendido formando sociedad, es el único que está en condiciones de delegar un poder que va a ejercerse sobre sí mismo, porque se trata de un poder que reside en él y en nadie más. - 28 - Nos encontramos así con una doble vía de legitimación del poder. Ante todo, el poder político se legitima por su origen: ahora ya no por derecho divino (como se consideraba el poder de los reyes), ni como privilegio de un determinado grupo social (burguesía o partido), sino como delegación del pueblo, que es quien además se encargará de controlarlo. Pero el poder político debe ser legitimado también por el uso que se hace de él; ello dependerá de que actúe efectivamente al servicio del orden global de convivencia, y no de grupos particulares. La teoría política moderna ha ido perfeccionando los mecanismos a través de los cuales se equilibran poder político y participación ciudadana. Puede decirse que son cuatro los instrumentos que garantizan este equilibrio: a) El reconocimiento de unos derechos y libertades individuales, relacionados con los valores de libertad e igualdad. Delimitan un ámbito personal que no puede ser invadido bajo ningún pretexto por la autoridad pública. b) La separación de los poderes del Estado, de forma que éstos se controlen recíprocamente y se equilibren. Hoy resulta muy problemática la independencia de los poderes legislativo y ejecutivo (normalmente el primero depende del segundo): por esa razón se valora mucho más la independencia real del poder judicial como una garantía frente a los dos anteriores y como instrumento de defensa para el ciudadano. c) El principio de legalidad, que consiste en el sometimiento del poder público a la norma jurídica. Significa, por tanto, que la autoridad suprema no es absoluta, ni puede hacer de su voluntad o de su prudencia la ley suprema de su actuación, sino que existe una instancia que está por encima de ella y a la que también ella tiene que plegarse. La norma jurídica aporta la objetividad y la estabilidad y por eso sirve de contrapeso a lo que de improvisado y subjetivo conlleva todo comportamiento humano. d) La participación ciudadana en la elección de quienes ejercen el poder, y concretamente de los miembros del legislativo. No es sólo un acto inicial de legitimación; supone también la posibilidad de retirar la confianza y depositarla en otros. Esta posibilidad acontece siempre que los ciudadanos son convocados a las urnas. Alguien podrá pensar que todo lo que precede es una descripción de instituciones políticas, pero no una reflexión sobre las exigencias éticas de la política. En realidad, ambas cosas no se contraponen. Toda institución política tiene una fundamentación ética, en la medida en que pretende salvaguardar algún valor: en las que acabamos de recorrer está en juego ese doble valor de garantizar un orden global de convivencia y permitir, al mismo tiempo, que el sujeto humano viva en libertad; en otras palabras, que poder y participación coexistan armónicamente. Pero hay más: el ideal de convivencia que subyace a esas instituciones está mucho más allá de lo que éstas dan de sí. La ética política es una exigencia permanente de que dichas instituciones funcionen de acuerdo con ese ideal, avancen hacia formas más perfectas de realizarlo y no se escuden en el puro formalismo que acaba vaciándolas de contenido. 3.3 El pluralismo ideológico y su vertebración política - 29 - Cuando definimos la política tomamos como punto de partida la diversidad social. Pero al describir ésta no insistimos excesivamente en un aspecto: el pluralismo ideológico. Ahora sí es preciso fijar nuestra atención en él, puesto que se trata de uno de los rasgos más típicos de la sociedad moderna. Entendemos por ideología una visión coherente del hombre y de la sociedad, a partir de la cual surge una forma global de organización de la convivencia social. Frente a la homogeneidad cosmovisional, típica de la sociedad antigua, la modernidad se caracteriza por la coexistencia de diferentes ideologías, de las que derivan otros tantos proyectos de organización de la sociedad. Los partidos políticos modernos han venido siendo, en nuestra sociedad, los mejores representantes de estas ideologías, y sus programas, la expresión de esos proyectos. En este nuevo contexto de la modernidad, la democracia se ha enriquecido con una nueva función. Ya no le basta con mantener bajo control al poder político y facilitar la participación ciudadana, tiene además que servir de instrumento para optar por uno de los proyectos que se ofrecen en el mercado de alternativas políticas; sólo una de éstas, la que reciba el voto mayoritario de la sociedad, estará legitimada para imponerse a todos. Y mantendrá esa condición en tanto no le sea retirada la confianza por la misma sociedad que se la dio. Pero, con esta nueva función de la democracia, el control del poder recibe un sentido nuevo: que la legitimación que ha recibido para imponer una forma concreta de organizar la sociedad no le sirva de coartada para imponer también su propia concepción ideológica, aunque ésta sirva de inspiración a su programa. Este equilibrio es problemático, por la tentación de todo poder de ir más allá de las atribuciones que se le reconocen. Pero en mantener ese equilibrio consiste la esencia misma de la democracia en una sociedad ideológicamente plural, que no renuncia a esa condición porque ve en ella una fuente de enriquecimiento. El poder político —ya actúe desde el Estado, ya desde fuera de él— tiene que proceder con un respeto total a las cosmovisiones varias que existen en la sociedad, sin utilizar los medios coactivos para imponer ninguna de ellas. Su función no se sitúa a ese nivel. Y ningún ciudadano está obligado a aceptar la ideología de un grupo político, ni siquiera del que esté en posesión legítima del poder; su única obligación consiste en aceptar una forma concreta de organización de la vida social (la que corresponde al programa político), así como las actuaciones que arbitre para llevarla a cabo en los diversos ámbitos (económico, educativo, etc.). Por su parte, las cosmovisiones (que siempre reflejan un determinado sistema de valores) son aceptadas por los ciudadanos no desde la coacción exterior, sino desde la libre adhesión. Ahora bien, esta adhesión personal no se hace en el ámbito cerrado de la total individualidad, sino en el marco de la sociedad civil, donde quedan representadas y promovidas por grupos sociales de diferente rango. Entre éstos hay que contar también los grupos de carácter religioso. Pero la acción de estos grupos en la vida social no se apoya en ningún género de coacción, sino en las reglas del juego de un libre y respetuoso intercambio de opiniones. En una sociedad democrática, por consiguiente, coexisten diferentes sistemas éticos, derivados de las correspondientes cosmovisiones, que han de estar fuera del alcance del poder coactivo del Estado. Pero ¿cómo conviven estos diferentes sistemas entre sí y que relación mantienen con la estructura política? - 30 - 3.4 El debate actual sobre la llamada «ética civil» Insistamos en la pregunta anterior formulándola de una forma diferente: ese pluralismo ético, ¿es tan irreductible que no permite hablar de ningún tipo de consenso social en torno a ciertos valores que puedan ser asumidos de hecho por todos los grupos sociales? Dicho de otro modo, ¿es posible que una sociedad funcione si no se apoya en unos mínimos éticos que sean exigibles para todos? Esta cuestión es la que está tras el debate, tan vivo en estos años, acerca de la ética civil. Por ética civil se entiende el mínimo moral común de una sociedad secular y pluralista. Dicho denominador común viene a ser como un patrimonio histórico, acumulado a lo largo de generaciones gracias a la interacción de diferentes grupos e instituciones. Pertenece, por tanto, a la sociedad entera y de alguna manera le sirve de factor de identificación17. Este concepto presupone al menos dos cosas. En primer lugar, que existe una verdadera sensibilidad moral en la sociedad, aunque luego se traduzca en un abanico variado de opciones; y esto es importante decirlo, en un momento en que para muchos el pluralismo reinante se interpreta como mera ausencia de valores éticos y desorientación total en este terreno. Pero la ética civil presupone, en segundo lugar, que se da una cierta convergencia entre los sistemas éticos vigentes, y que es útil a la sociedad que dicho sustrato común se constituya, de forma más o menos consciente, en base de la convivencia social. La ética civil no se identifica con ninguna de las cosmovisiones existentes, ya que éstas siempre poseen un carácter totalizante (una visión del hombre y de la sociedad) que sería incompatible con esa ductilidad que es inherente al concepto mismo que estamos exponiendo. Tampoco se opone a ninguna. Más bien está presente en todas, a modo de denominador común. El fundamento de la ética civil hay que buscarlo por una doble vía. Ante todo, en la racionalidad humana. Pero ésta no puede ser interpretada de modo homogéneo y cerrado (como ocurre en aquellas tradiciones para las que dicha racionalidad llevaría indefectiblemente a un sistema moral concreto de contenidos bien determinados), ni tampoco de forma estática (derivada de una naturaleza humana ahistórica e inmutable). Hay que entenderla, más bien, como la posibilidad común a todo ser humano de descubrir los valores morales en un proceso siempre abierto, nunca definitivamente concluido. Con todo, esa capacidad, sobre la que inciden otros muchos factores personales y sociales que condicionan a cada sujeto, no conduce siempre a los mismos resultados. De ahí que en esa misma racionalidad común no sea incompatible con el hecho real del pluralismo ético. Una segunda vía para fundamentar la ética civil es el consenso social. Éste no debe entenderse (aunque a veces pueda derivar en eso) como un acuerdo superficial o un pacto social interesado, sino como un camino recorrido en común en base a la 17 Cfr. A. CORTINA, Ética mínima. Introducción a la filosofía práctica, Tecnos, Madrid, 1986, 286 págs.; A. DOMINGO MORATALLA-B. BENNASSAR, Ética civil, en M. VIDAL (ed.), Conceptos fundamentales de ética teológica, Trotta, Madrid, 1992, págs. 269-291. - 31 - racionalidad y sensibilidad hacia lo moral que poseemos todos los seres humanos. El papel que desempeña aquí el consenso social no sería el de criterio último para determinar y definir lo que es la verdad moral. La verdad moral nunca es el resultado del consenso social. Pero éste es quizá, hoy por hoy, el único camino que tiene una sociedad secular y pluralista para acercarse a una verdad nunca totalmente poseída. Este camino común no excluye la búsqueda de esa misma verdad por otros caminos más personales o compartidos dentro de grupos más afines. El hecho de que la ética civil no se identifique plenamente con ninguno de los sistemas éticos hoy vigentes significa también que ningún sujeto particular debe quedarse satisfecho con la ética civil de la sociedad en que vive: ha de ir más lejos en la configuración de su propia ética o en la adhesión a la ética del grupo al que pertenece. La ética civil es perfectamente coherente con la sociedad democrática, si entendemos ésta no sólo como una forma de organización social, sino como el modelo que mejor responde a las condiciones del pluralismo moderno y a las aspiraciones del hombre de nuestro tiempo. Por eso algunos la consideran como el compendio de las reglas de juego que necesita la sociedad democrática para hacer viable la convivencia y la participación. Dichas reglas pretenderían, en primer término, sacar al sujeto de su egoísmo consumista y de su desinterés por lo que afecta a la sociedad como un todo; en una palabra, hacerlo auténtico ciudadano. Suelen citarse como virtudes características de la ética civil así concebida la solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad, los buenos modales, la profesionalidad18. Sin duda la más acabada formulación de la ética civil es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Su alcance es verdaderamente universal. Desborda, por tanto, las fronteras nacionales y raciales, y aspira a convertirse en espíritu común a todos los pueblos de la Tierra. 3.5 El poder político y el respeto a la conciencia personal Abundando en el hecho del pluralismo de códigos morales, hemos descubierto en el sistema político democrático mucho más que un factor de defensa del ciudadano frente al poder político. Todavía, sin embargo, conviene ahondar en la relación entre pluralismo y poder. Podemos hacerlo a partir de la siguiente pregunta: ¿hasta dónde tiene que respetar el poder político ese pluralismo ético? La imposibilidad de imponer un orden moral concreto desde el poder político no es consecuencia sólo del pluralismo fáctico de cosmovisiones. Tiene que ver también con el carácter peculiar de la adhesión de una persona a determinados valores éticos19. Y es que hay bienes humanos que sólo llegan a ser verdaderamente humanos cuando se alcanzan desde la libertad personal, mientras que otros admiten con más facilidad el que puedan ser impuestos por el Estado. En efecto, en aquellos bienes que son más instrumentales (tienen carácter de medio) está más justificada la actuación coactiva del poder político, porque no es tan decisiva la forma de acceder a ellos (en concreto, no es indispensable que se acceda a los mismos en absoluta libertad). Comparemos el deber de dar culto a 18 Cfr. V. CAMPS, Virtudes públicas, Espasa-Calpe, Madrid, 1990, 214 págs.; más breve, V. CAMPS, Los contenidos de la ética civil, en «Documentación Social, n.° 83 (abril-junio 1991), págs. 43-50. 19 Cfr. para lo que sigue, M. GARCÍA GÓMEZ, Moral política en una sociedad democrática, Fundación Humanismo y Democracia, Madrid, 1982. - 32 - Dios con el deber de alcanzar un mínimo nivel cultural: el segundo tiene un carácter más instrumental (si a alguien se le obliga a estudiar, se le está posibilitando de hecho el acceso a la cultura); en cambio, carecería de sentido dar culto a Dios si no se hace desde la libertad. Consecuentemente, no todo lo que es objetivamente bueno para la persona debe ser impuesto de modo coactivo por el Estado. Y las razones son diferentes. A veces son de carácter eminentemente práctico: por ejemplo, porque éste no tiene, materialmente hablando, posibilidades y medios para ello; o porque de una actitud así se pueden seguir mayores males. Pero hay otras razones que no son meramente prácticas, sino que van más al fondo: porque chocan con otras exigencias superiores del bien común. Entre éstas está el respeto a la persona en lo que tiene de persona; es decir, el reconocimiento de que determinados valores sólo son o pueden ser valores para ella en la medida en que los asume desde la libertad. Por tanto, la actuación del Estado respecto al bien común oscila entre la promoción (que respeta la libertad) y la coacción (que no la respeta). Si el Estado debe promover todo lo que corresponde al bien común, no todo debe imponerlo coactivamente. Para determinar con más precisión lo que el Estado debe imponer por medios coactivos se acude al concepto de orden público como contra-distinto del concepto de bien común. En el fondo es una distinción que deriva de otra anterior: la que se da entre sociedad y Estado. El orden público es una parte del bien común: aquella que incluye lo estrictamente necesario para la pervivencia de la sociedad. Si el bien común apunta a la perfección de la sociedad, el orden público contempla y garantiza la mera existencia de ésta como escenario en el que el hombre busca su plenitud. 3.6 Ética de la participación política y ética del político La ética civil, a pesar de su importancia en una sociedad pluralista, no es suficiente para colmar la realización moral de cada persona. Ya hemos dicho que no pueden confundirse las convicciones morales personales con las normas de convivencia en una sociedad que entiende su carácter democrático como el respeto máximo posible a la libertad de sus miembros. Ahora bien, el vivir en una sociedad pluralista tampoco debe exigirnos el ocultamiento total de nuestras convicciones morales. Tal cosa nunca nos lo podría imponer la sociedad en aras de la tolerancia o del respeto al pluralismo. No sólo es lógico que queramos hacer valer esas convicciones personales ante los demás, es además una regla de juego de la democracia social y una exigencia de toda persona responsable y comprometida con la sociedad en que vive. Pero una cosa es hacer valer esas convicciones a través de la palabra y la acción, y otra bien distinta pretender imponerlas a todos por la fuerza de la ley. Esto último es lo que nunca podrá tolerarse en una sociedad plural, que quiere basar la convivencia en el respeto y la tolerancia. Este criterio de acción es válido para cualquier ciudadano que interviene en la vida política. En cuanto a las propias convicciones morales, cada uno aspira evidentemente a dos cosas: 1.°, a que sean compartidas por el mayor número posible de personas, y 2.°, a que lleguen incluso a inspirar las mismas estructuras sociales de convivencia. Si lo primero puede y debe ser horizonte de actuación en todos los ámbitos de la vida social y pública (profesional, asociativa, etc.), lo segundo es más propio de la dimensión - 33 - estrictamente política. Porque en el abanico de alternativas políticas existentes están en juego no sólo soluciones técnicas, sino también los valores que inspiran a éstas. Esa oferta variada de alternativas está presuponiendo, inevitablemente, un debate público en el que todos estamos implicados. Más directamente, sin duda, lo están aquellos que entran en la vida política. Pero indirectamente lo estamos todos, en la medida en que todos tenemos nuestras preferencias (valores) sobre cuál debería ser el orden social y nadie es indiferente al que de hecho existe. Este ciudadano de a pie, que no tiene una actividad política de partido, no reduce su participación política a los momentos en que es requerido para votar: en realidad está siendo continuamente afectado por los distintos estados de opinión a través de los cuales se lleva a cabo, explícita o implícitamente, ese debate público en que se confrontan y clarifican las diversas opciones políticas y sus propuestas concretas. Todos estamos, pues, llamados a entrar en ese debate, que tiene muchos niveles e infinitas manifestaciones. Lo único que se veta en él es el valerse del poder político para imponer esos valores a los demás y no dejar espacio para el pluralismo de soluciones. El equilibrio en este punto es difícil, pero imprescindible para una convivencia pacífica: exige ser, a la vez, tolerante y audaz, respetuoso y creativo. Desgraciadamente, no es éste el problema que se presenta hoy con más agudeza. Más que en la forma de participar, el problema radica hoy en el hecho mismo de la participación. No es un secreto para nadie que la política cada día interesa menos, si es que todavía interesa algo. Los políticos profesionales no despiertan nuestro entusiasmo; sus programas y sus discursos carecen de capacidad de convocatoria. Todo lo más, se acude a votar, pero cada vez con menos convicción y con más escepticismo. Frente a la imagen de una sociedad siempre dispuesta a entrar en el debate político, con ideas y con ganas de hacerlas valer, nos encontramos con el panorama desolador de unos pocos políticos profesionales y una masa anónima e insensible, cuyo centro de interés está en la vida privada y en los problemas particulares de cada individuo o familia. Hay que reconocer que hoy no son pocas las dificultades reales para la participación política20. Pueden señalarse algunas, a modo de ejemplos: a) El régimen de democracia participativa funciona mejor en pequeñas comunidades, y es así como se hizo famoso en la Grecia antigua (de acuerdo con el modelo de la ciudad-Estado). Pero es mucho más difícil de aplicar en la sociedad compleja de las grandes organizaciones en que estamos inmersos. La gran organización fomenta el anonimato y la despersonalización; el individuo se siente ante ella impotente y sin estímulos para actuar. b) La eficacia del control democrático disminuye al mismo ritmo en que aumenta el aparato burocrático del Estado. Y el crecimiento desproporcionado de éste no es más que una de las consecuencias del mismo desarrollo de la democracia. c) Los problemas que tienen que resolver las instituciones políticas son cada vez más complejos, a tenor del mismo desarrollo del Estado moderno. Frente a ellos se baraja una serie de soluciones técnicas que sólo son accesibles a especialistas, mientras que el ciudadano de a pie se siente sin competencia, no ya para resolverlos, sino siquiera para entenderlos. La política se convierte, automáticamente, en tarea de especialistas. 20 Cfr. N. BOBBIO, La crisis de la democracia y la lección de los clásicos, en N. BOBBIO Y OTROS, Crisis de la democracia, Ariel, Barcelona, 1985, págs. 5-25. - 34 - d) El rápido aumento del bienestar ha conducido a una sociedad de masas, estandarizada, donde el individuo se acostumbra a ser dirigido desde fuera. Esto le hace perder la conciencia de su propia autonomía, que es el presupuesto ético de toda democracia. Pero, más allá de todas estas razones objetivas de la falta de participación política, existe algo que tiene una fuerza disuasiva mucho mayor: la experiencia cotidiana de la corrupción política. Sin querer caer en generalizaciones injustas, hoy predomina entre nuestros contemporáneos la idea de que la política es una oportunidad para ganar dinero y poder, y que ése es el verdadero móvil que lleva a los políticos a embarcarse en esa aventura. Es más, existe como una cierta tolerancia tácita ante esa situación: como si fuera el precio que la sociedad tiene que pagar para que unos cuantos se ocupen de los asuntos públicos. Se da por supuesto, entonces, que eso es así y que, además, es inevitable. El discurso político pierde entonces toda credibilidad: no se reconocen en él valores ni ideales, sino sólo una artimaña continua para mantenerse en el poder gracias al voto de unos ciudadanos, a los que sólo interesa tener contentos. El ciudadano, que intuye esto, sabe vender caro su voto, siempre a cambio de promesas de mejoras sustanciosas para él o para su grupo; esto no sólo explica lo que algunos llaman la creciente volatilidad del voto, cada vez menos condicionado por fidelidades ideológicas, sino que amenaza además —lo que sin duda es más grave— con hacer a la democracia de todo punto ingobernable. Planteadas así las cosas, la democracia tiende a vaciarse de contenido. Porque cuando lo que se subrayaba en la política era la existencia del poder, entonces la participación aparecía como el contrapeso de ese poder o el factor equilibrante del mismo. Así fue de hecho durante bastante tiempo: la participación se fue imponiendo como una forma de defender al ciudadano frente a los abusos del poder. Pero hoy el planteamiento parece debe ser otro: el punto de partida no sería ya el poder, sino la comunidad política. Y puesta esa premisa, la participación pasa a ser el factor primario, mientras que el poder queda reducido a un instrumento, imprescindible sin duda para la organización y para el funcionamiento de dicha comunidad. Este cambio de perspectiva refleja bien el nuevo enfoque que recibe hoy la ética política, cuando se parte de que el hombre es el sujeto activo de toda la vida social. La participación será entonces la esencia misma del ideal democrático. ¿Qué pensar de una sociedad para la que dicha participación ha dejado de ser un valor? El desinterés por la participación política encierra no pocos peligros. Pero quizá el más alarmante hoy es el dejar sin control al poder. Que el poder corrompe es una evidencia. De ahí la necesidad de someterlo a control. Muchas instituciones políticas modernas nacieron bajo esta filosofía. Ahora bien, cuando el ciudadano se siente des-motivado para ejercer esta función por el mismo grado de corrupción a que se ha llegado, no consigue otra cosa sino dejar el campo más libre para que los que gobiernan puedan actuar en la más absoluta impunidad. Estamos, por consiguiente, ante un arriesgado círculo vicioso: a más corrupción, más inhibición de la sociedad; a más inhibición de ésta, mayor facilidad para la corrupción. Pero no es ése el único inconveniente que se sigue cuando la sociedad se desentiende de los compromisos políticos. El perjuicio más grave quizá será su propio empobrecimiento: se queda reducida a un conjunto de pequeños universos autónomos y cerrados sobre sí mismos, incapaz de proponer metas a la sociedad misma o de, al menos, secundar las - 35 - que otros proponen21. El resultado es una sociedad más pobre, donde la abundancia de bienes materiales no logrará suplir la falta de ideales y de valores compartidos. En realidad, la democracia no consiste sólo en un agregado de instituciones; la democracia es, ante todo, un talante, una forma de entender la vida social y de situarse ante ella. Cuando falta esa cultura democrática de base, las instituciones van degenerando en puro formalismo y en burocracia vacía. Ciertamente, la política moderna es tan intrincada que exige gente especializada y con una dedicación casi exclusiva: son los políticos profesionales. Pero su función pierde sentido o degenera en un mundo de corrupción y enchufismo cuando no va acompañada de un espíritu participativo por parte de los ciudadanos. Participar aquí debe entenderse como un amplio abanico de posibilidades: informarse, criticar, apoyar, denunciar, debatir; y esto, en todos los ámbitos de la vida social, de forma que el salto al nivel estrictamente político se haga de modo casi imperceptible. La actividad política es diferente de las demás actividades sociales, pero no debe constituir un mundo aparte y desconectado de éstas. Cuando falta la complementariedad entre la participación política ciudadana en el sentido amplio indicado y la actividad de los políticos de vocación, se produce una indudable degeneración de la vida política. Entre sus manifestaciones cabe citar las siguientes22: 21 La meta central del que ejerce como político profesional no es otra sino el mantenimiento o la conquista del poder. Eso es mucho más importante que el emplearlo al servicio de la sociedad. El criterio fundamental en el debate público es la rentabilidad electoral de cualquier iniciativa, ya sea directamente, ya sea en términos de desprestigio del oponente (es el caso, por ejemplo, de una oposición que critica todo lo que viene del gobierno, sólo porque viene de quien está en el poder). La coherencia política pasa a un segundo término: los partidos, cuando elaboran sus programas, piensan más en su capacidad de conseguir votos (o de arrancárselos a la oposición) que en la viabilidad o conveniencia de sus propuestas; por su parte, los individuos no reparan en medios para mantenerse en el puesto (fidelidad al líder, que degenera en adulación; transfugismo sin ningún tipo de escrúpulo). La lealtad al Estado y a la sociedad degenera en lealtad servil al jefe. Éste, por su parte, valora más, como criterio de selección de sus colaboradores, esta actitud de sumisión que la competencia real para desempeñar un cargo. La profesionalización de la política llega a ser una especie de salvoconducto para asegurarse una situación confortable en la que refugiarse el día que se vea uno despojado de su cargo. Toda la vida política termina privatizándose: en lugar de regirse por el principio de la ley, se rige por el contrato. Mientras que aquélla sirve para igualar a todos, Sería interesante analizar estas tendencias en relación con el posmodernismo. Cfr. una breve y sugerente presentación en J. M. MARDONES, El desafío de la posmodernidad al cristianismo, Sal Terrae, Santander, 1988, 32 págs. 22 J. ESTEBAN, La ética de los políticos, en «Cuenta y Razón», n.° 51-53 (octubre-diciembre 1989), págs. 61-73. - 36 - éste tiene siempre un carácter individualizado y excluyente. Alguien ha definido la política moderna como «una inmensa transacción» entre diversos intereses. El Estado puede terminar convirtiéndose en un grupo privado más, porque ya no es sino instrumento de intereses particulares de quien más influjo tiene sobre él. Todas ésas son formas corrompidas de actuar como políticos profesionales. Y vienen a ser como la contraimagen de lo que sería un comportamiento político moralmente aceptable. Habría que decir algo parecido a lo que decíamos más arriba a propósito del empresario. También el político presta un servicio a la sociedad. Ahí radica la grandeza de la vocación política. Pero estamos elaborando una ética para seres humanos: por eso no excluimos que ese servicio conlleve ciertos beneficios para el que los desempeña. Ahora bien, estas ventajas deben ser una consecuencia del servicio, nunca un obstáculo para éste, ni su negación, ni —me atrevería a decir— nada siquiera que lo empañe. 4. Aportación de lo cristiano a la ética económica y política Es probable que el lector haya echado de menos una referencia más expresa a lo cristiano en las páginas que preceden. Pero posiblemente también ha sentido que la fe no estaba del todo ausente como factor inspirador en ellas. Ahora es el momento de hacerla más explícita. Si hasta ahora ha permanecido más como elemento subyacente es debido a mi convencimiento de que nuestra contribución como creyentes a la elaboración de una ética económica y política, válida para un mundo pluralista, tiene que proceder por los caminos de la racionalidad humana. Esto supuesto, ha llegado el momento de que nos preguntemos qué aporta la fe a esta tarea, en qué sentido puede contribuir a enriquecer esta ética, sin pretender restringirla de forma exclusiva a planteamientos creyentes. 4.1 El enfoque tradicional: una ética basada en el derecho natural En realidad esta contribución no ha estado, prácticamente nunca, ausente en el discurso moral de la Iglesia: en concreto, el magisterio eclesial siempre ha querido que su doctrina moral tuviera una racionalidad que lo hiciera aceptable a todo entendimiento humano. Y esto no es más que una exigencia de la fe que no renuncia a ser razonable y por eso quiere mantenerse en diálogo constante con la razón humana. Esto pertenece a lo más íntimo de la tradición teológica cristiana. En el terreno más particular de la moral, que es el que aquí más nos interesa, ¿qué significa, si no, el recurso constante a la ley natural y al derecho natural? Toda la Doctrina Social de la Iglesia, sin ir más lejos, ha tenido desde el principio una preocupación evidente por fundamentar sus grandes afirmaciones, no precisamente a partir de principios cristianos, sino en la ley natural. Pensemos, por ejemplo, en la doctrina de la propiedad privada, un caso paradigmático por la importancia que tiene, sobre todo en toda la primera etapa de la Doctrina Social: es llamativo el esfuerzo que hace León XIII en la Rerum novarum (1891) por mostrar cómo el derecho a la propiedad privada deriva de la naturaleza específica del hombre, haciendo una larga - 37 - reflexión sobre las exigencias de ésta23. El método es de una extraordinaria claridad en sus planteamientos: se parte de unos principios generales, derivados de la naturaleza humana y accesibles a toda razón humana, y se procede a partir de ellos por deducción. Sin duda este método se apoya en un presupuesto: la confianza, casi incuestionada, de que es posible un discurso racional, inmune a los condicionamientos culturales, ideológicos e incluso religiosos, y por consiguiente universal y válido para todo ser humano. Este presupuesto es hoy objeto de dificultades. Por eso debe ser matizado. Pero tales matizaciones no nos llevarán a perder esa confianza en la razón humana como guía del comportamiento moral. Sin embargo, no es ése el aspecto que nos interesa aquí. Quiero fijarme, en cambio, en otro hecho complementario: la función que se atribuye el magisterio de la Iglesia como custodio e intérprete de la ley natural24. Hay aquí hasta tres supuestos implícitos: por una parte, el reconocimiento de la existencia de un orden moral objetivo; en segundo lugar, la seguridad de que ese orden es asequible a todo entendimiento humano; por último, que ese acceso sólo queda garantizado si se acepta como guía hermenéutica una autoridad que complemente la razón individual (en concreto, la autoridad suprema de la Iglesia). De estos tres supuestos, el último estaba ya radicalmente cuestionado por la mentalidad moderna, la cual no aceptó nunca ese papel directivo de la Iglesia como algo fuera de discusión. El aceptar esta nueva situación, que es uno de los pasos claves del Concilio Vaticano II, exigirá un replanteamiento de la forma como entiende la Iglesia su papel y su lugar en esta sociedad moderna y un reenfoque de su Doctrina Social. Cabría decir que, tras el Concilio, la presencia de la Iglesia en la sociedad se hace más inmediatamente a través de la comunidad cristiana toda, y menos en una relación directa entre jerarquía eclesial y sociedad. 4.2 El enfoque contemporáneo (Vaticano II): la aportación específicamente cristiana En efecto, el paso fundamental del Concilio es, desde mi punto de vista, el reconocimiento del mundo moderno como un mundo secular y pluralista. Y, en conexión con ello, la revisión de la eclesiología y su reformulación como eclesiología 23 La argumentación puede resumirse en dos razonamientos: el hombre (el individuo), de acuerdo con su naturaleza propia, necesita poseer establemente las cosas para poder disponer con seguridad de ellas y ejercer así su capacidad de previsión (que es connatural a la racionalidad humana); y tiene además derecho a apropiarse de los frutos de su trabajo (n. ° 4-8). Es curioso que estos dos razonamientos parecen ajenos al planteamiento más tradicional de la Iglesia, que considera a la propiedad a partir de un principio de orden superior, el destino universal de los bienes de la tierra. He desarrollado este punto más ampliamente en Doctrina Social de la Iglesia. Una aproximación histórica, Ediciones Paulinas, Madrid, 1991, págs. 72-78. 24 Véase cómo formula Pío XI esta pretensión en la encíclica Quadragesimo anno: «Nos tenemos el derecho y el deber de juzgar con autoridad suprema sobre estas materias sociales y económicas. En lo que atañe a estas cosas, el depósito de la verdad, a Nos confiado por Dios, y el gravísimo deber de divulgar, de interpretar y aun de urgir oportuna e importunamente toda la ley moral, somete y sujeta a nuestro supremo juicio tanto el orden de las cosas sociales cuanto el de las mismas cosas económicas» (n.° 41). - 38 - de comunión y eclesiología de evangelización25: la Iglesia, que es comunión a imagen de la Trinidad, no se entiende últimamente si no es desde la misión de hacer presente en el mundo el mensaje de Dios. Como formularía Pablo VI, unos años después del Concilio: «Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y la vocación de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar»26. Pero esta misión es presentada, con más claridad que en épocas precedentes, como tarea de todos los creyentes y no sólo de algunos miembros cualificados de la comunidad eclesial. Y no se presupone ya una autoridad con competencia reconocida para orientar las pautas de comportamiento de todos. Se piensa más bien en el influjo de toda la Iglesia en la sociedad, a través del testimonio, el compromiso y la palabra, una palabra que en determinadas condiciones hará explícito el mensaje evangélico. La evangelización tiene como una doble dimensión. Por una parte, hacer de la Iglesia símbolo y sacramento de aquello a lo que debe aspirar la humanidad entera, según la feliz expresión del Concilio: «La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano»27. Por otra parte, empeñarse en la transformación paulatina de la sociedad de acuerdo con ese modelo, que siempre será una utopía en la historia, y sólo llegará a ser realidad plena como don de Dios más allá de la historia. Distinguir netamente entre Iglesia y sociedad (tal como lo hace la modernidad) será el mejor antídoto para todo intento de control de la sociedad por parte de la Iglesia. Porque las estructuras de organización de la sociedad nunca serán un copia de las de la Iglesia, ni ésta tiene derecho a imponérselas. El intento de configurar la sociedad según el modelo de la Iglesia olvida algo tan importante en la tradición cristiana como que la Iglesia no se identifica sin más al Reino de Dios ni será nunca el Reino de Dios ya plenamente realizado aquí en la tierra. Por otro lado, la Iglesia no está por encima de la sociedad civil (y menos aún la jerarquía de la Iglesia, en cuanto autoridad que aspire a ser reconocida por todos los ciudadanos, independientemente de sus convicciones religiosas), sino que forma parte de ella. Por eso, en cuanto parte de la sociedad civil, la Iglesia ha de renunciar a toda clase de poder coactivo o a un status civil privilegiado, y aceptar el status de asociación intermedia, junto a las otras muchas parecidas que existen en la sociedad. En cuanto tal, podrá ejercer y reclamar sus derechos a la existencia, a la autonomía interna y a la libertad de acción y de expresión; pero correrá también el riesgo, como cualquier otra asociación de ser agredida, perseguida, etc. Sin embargo, este paralelismo con las demás asociaciones civiles no puede llevarse hasta el final. Si quiere ser fiel al mensaje de Jesús, tiene que preocuparse de marcar ciertas diferencias respecto a esas otras asociaciones que, en el ámbito civil, tienen su mismo rango. En este sentido, está llamada a una transparencia y a un grado de desinterés que le obligará muchas veces a renunciar a sus legítimos derechos y a no centrar toda su actividad pública en una mera reivindicación de lo que le corresponde en 25 Esto se concreta en el paso de una eclesiología basada en los conceptos de Iglesia como sociedad perfecta y como Cuerpo Místico de Cristo a otra que tiene como coordenadas las categorías de misterio y sacramento de salvación y pueblo de Dios. Cfr. mi obra Doctrina Social de la Iglesia, 1.c., págs. 285-312, y la bibliografía allí citada. 26 Evangelii nuntiandi, n.° 14. 27 Lumen gentium, n.° 1. - 39 - justicia. Sólo así quedará inequívoca su vocación de estar al servicio de la humanidad. Todo esto supone el deseo de no confundir tres conceptos que la tradición de la Iglesia siempre distinguió (aunque en época más reciente corrieran tantas veces el peligro de confundirse). Son especialmente útiles hoy para reinterpretar la función de la Iglesia en la sociedad moderna, tomando en serio el carácter secular de ésta. Me refiero a la distinción entre Iglesia, mundo y Reino de Dios. El Reino de Dios es la meta hacia la que camina la humanidad, donde todos seremos efectivamente hermanos: últimamente es un don de Dios, pero desde hoy caminamos imperfectamente, tortuosamente si se quiere, hacia allí. La Iglesia quiere ser sacramento de ese Reino, como un avance y anuncio del mismo, y, al mismo tiempo, esforzarse para que el mundo se encamine hacia esa meta. El mundo es una realidad más amplia que la Iglesia, nunca coextensiva con ella; además, nunca llegará a realizar aquí con plenitud esa fraternidad universal que es el Reino de Dios. 4.3 La Iglesia y los valores del Reino Podríamos terminar diciendo que la Iglesia está llamada a ser, a la vez, alternativa y levadura. Anuncia un mundo nuevo y se empeña en transformar este mundo desde dentro. Pero no podemos entenderla como alternativa de una forma simplificadora, como alternativa inmediata y casi al alcance de la mano, aunque no sea más que porque han sido muchos los cristianos que se han quemado víctimas de esa ilusión. Ser levadura nos obliga a renunciar al triunfo a corto plazo, a trabajar en lo escondido, a ser pacientes, a no desfallecer. Por eso tiene sentido una diversidad de acciones y presencias, que lleguen a todos los entresijos de la sociedad. El móvil fundamental del creyente es la misión evangelizadora, que supone renunciar a una fe privatista y ajena a lo que ocurre en nuestro mundo. El programa de acción serán los valores del Reino. No se trata de imponerlos a nuestros contemporáneos, sino de ofrecerlos de múltiples formas y, en primer lugar, a través de nuestra actuación. Quizá el creyente de hoy necesita encontrar el equilibrio entre el respeto y la tolerancia hacia el otro, por una parte, y la confianza profunda y contagiosa en aquello que vive y cree, por otra. Muchas veces se dice que los grandes valores que inspiran a la sociedad moderna han sido arrebatados al cristianismo, que fue quien primero los proclamó. Libertad e igualdad, las grandes banderas de nuestro tiempo, serían los más importantes de ellos... ¿No sería mejor que nos sintiéramos orgullosos de que nuestra tradición cristiana haya quedado tan fundida con la historia que apenas sea posible reconocer su identidad? Pero ese orgullo tendría que ser equilibrado con el reconocimiento de nuestras limitaciones y de la tarea que queda por realizar. De nuestras limitaciones, porque también nosotros hemos contribuido a su empobrecimiento como tales valores. La libertad, que es la gran conquista de la modernidad, ha derivado muchas veces en una libertad formal o en una libertad sin control; todo esto ha hecho a la Iglesia de los dos últimos siglos profundamente recelosa y desconfiada. Sólo con el Vaticano II pareció que la Iglesia apostaba definitivamente por la libertad en el sentido moderno. Pero cabe preguntar si esa apuesta no está siendo hoy sutilmente recortada... En cuanto a la igualdad, lo menos que se puede decir es que ha sido demasiado sacrificada a la libertad de algunos. Y también los creyentes hemos reaccionado a veces con temor ante muchas de las reivindicaciones igualatorias de la época moderna. - 40 - Con estas precisiones no quiero ni minusvalorar los grandes logros de la modernidad ni negar la contribución del cristianismo. Sólo pretendo huir de idealizaciones injustificadas en una dirección o en otra. Me parece además que ése es el mejor camino para comprender con realismo la tarea que se abre ante nosotros: la de luchar desde lo cotidiano por hacer más real esos grandes valores a los que sigue aspirando el hombre moderno y que están, al mismo tiempo, en lo más íntimo del Evangelio. Así, la ética vivida de los cristianos se convertirá en verdadera evangelización.
Anuncio
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados